
En un rutilante relato, “Los que abandonan Omelas” (1981), Úrsula K. Le Guin retoma una cuestión punzante lanzada con anterioridad por William James. En el relato se nos presenta una “ciudad de la dicha” donde sus habitantes no necesitan apelar a ningún recurso externo para ser felices.
Ante todo; no eran gente simple, aunque eran felices. Pero hoy día las palabras de júbilo han caído en desuso. Todas las sonrisas se han vuelto arcaicas. Ante una descripción como ésta uno tiende a hacer ciertas presunciones. Ante una descripción como ésta uno también tiende a buscar al rey, montado en un espléndido corcel y rodeado por sus nobles caballeros, o quizás tendido en una litera dorada llevada por esclavos musculosos. Pero no había rey. No usaban espadas, ni tenían esclavos. No eran bárbaros. No conozco las normas ni las leyes de esa sociedad, pero sospecho que eran singularmente escasas. Así como se arreglaban sin monarquía ni esclavitud, también podían prescindir de la bolsa de valores, la publicidad, la policía secreta, y la bomba. Sin embargo debo repetir que no era gente simple, ni bucólicos pastores, ni buenos salvajes, ni utópicos blandos. No eran menos complejos que nosotros (Le Guin, 1981, s/n).
La realización de la sociedad ideal, sin embargo, tiene una contrapartida.
En los cimientos de uno de los hermosos edificios públicos de Omelas, o quizá en el sótano de una de las amplias moradas, hay un cuarto. Tiene una puerta cerrada con llave, y ninguna ventana. Un tajo de luz polvorienta se filtra entre las hendijas de la madera, después de atravesar una ventana cubierta de telarañas en alguna parte del sótano. En un rincón del cuarto hay un par de estropajos, duros, sucios, hediondos, junto a un balde oxidado. El suelo es mugre, un poco húmeda al tacto, como suele ser la mugre de los sótanos. El cuatro tiene tres metros de largo por dos de ancho: una mera alacena o galpón en desuso. En el cuatro esta sentado un niño. También podría ser una niña. Aparenta seis años, pero tiene casi diez. Es débil mental. Tal vez lo es de nacimiento, o quizá lo imbecilizaron el miedo, la desnutrición y el descuido. Se escarba la nariz y de vez en cuando se palpa los pies o los genitales, mientras está acurrucado en el rincón más alejado del balde y los estropajos. Le parecen horribles. Cierra los ojos, pero sabe que los estropajos están todavía allí; y la puerta tiene llave; y no vendrá nadie (op. cit.).
El costo ético que deben pagar los habitantes es que un niño –en contraste con todos los demás- permanezca encerrado en un subsuelo. Todos saben que su felicidad presupone la existencia de ese sótano. Y, sin embargo, permanecen en la ciudad, con su felicidad sacrificial y la “abominable desdicha de este niño”. La reclusión, en el relato, no es producto de un deseo: “Saben que ellos, como el niño, no son libres”. El soporte de esa felicidad colectiva –con la rigurosa exclusión de uno- es la no-libertad. La condición de permanencia en Omelas, que es también la exclusión de la tentativa de rescatar a ese niño, es la renuncia a un espacio que permita el ejercicio de la autonomía.
Sin embargo, no todos aceptan esa situación de desdicha puesta a distancia. Por eso hay habitantes que se van.
Abandonan Omelas, siguen caminando en la oscuridad, y no regresan. El lugar al cual se dirigen es un lugar menos imaginable para la mayoría de nosotros que la ciudad de la dicha. Ni siquiera puedo describirlo. Es posible que no exista. Pero ellos parecen saber adónde van, los que abandonan Omelas (op. cit.).
La génesis explícita de la narración, según su autora, se encuentra en la problemática formulada por William James acerca de la construcción de una filosofía ética. James se pregunta al respecto:
"(…) si se nos ofreciera la posibilidad de un mundo en el que las utopías de los señores Fourier, Bellamy y Morris se vieran incluso superadas y millones de personas vivieran en perpetua felicidad, con la sola condición de que un alma desgraciada situada en el extremo más remoto del mundo llevara una vida de solitaria tortura, ¿acaso no es una emoción específica e independiente la que nos hace sentir al momento, y a pesar de nuestro impulso de aferrar la felicidad ofrecida, que disfrutarla sería algo odioso si implicara la aceptación deliberada de una transacción de este tipo?" (James, 2009: 228-229).
Suponiendo semejante “ciudad de la dicha” como una posibilidad real, Le Guin no deja lugar a dudas: la “aceptación deliberada de una transacción de este tipo”, esto es, la coexistencia de la felicidad y el sacrificio no es admisible. Una morada de plenitud que se sostiene sobre un subsuelo de sufrimiento no es una transacción aceptable. El relato de Le Guin, lejos de limitarse a ilustrar literariamente ese “mundo feliz”, es recordatorio de la desdicha, aunque más no se trate de la excepcionalidad de un “alma desgraciada”. Al plantear como posibilidad la marcha de esa ciudad -en la que el disfrute tiene como fundamento lo que hay de odioso en esa exclusión-, también interroga el ideal ético jamesiano, ligado a la búsqueda moral de satisfacción del máximo de exigencias posibles.
De acuerdo con esta idea el mejor acto será aquel que dé el mejor resultado en conjunto, en el sentido de suscitar el menor número de insatisfacciones. (…) la victoria hacia la que deben dirigirse las oraciones del filósofo será la del bando más inclusivo, aquel que hasta en la hora de la victoria haga justicia en alguna medida a los ideales de la parte derrotada (James, 2009: 244).
¿Alcanza, en este punto, una ciudad donde se han satisfecho la mayoría de las demandas sociales? Si aceptamos que Omelas en conjunto encarna el mejor resultado, esto es, la “victoria” del “bando más inclusivo”, ¿podría satisfacer nuestra exigencia ética, si supone como contracara una exclusión especialmente ominosa? Para decirlo de otra manera: asumiendo el “buen resultado” de una ciudad dichosa, semejante condena excepcional, i) o bien cumple la exigencia de hacer “justicia en alguna medida a los ideales de la parte derrotada” y en tal caso, lo justo no excluye la excepcionalidad de lo sacrificial, ii) o bien incumple tal exigencia y en tal caso la “medida” es la excepcionalidad misma (sin permitir la cuantificación): la misma posibilidad de introducir una excepción a lo justo interrumpiría ya el cumplimiento de la exigencia.
Sin embargo, la primera alternativa no resulta plausible: lógicamente, la interrupción que anticipa ese “en alguna medida” no puede significar más que una limitación de la exigencia de justicia. Una «justicia» que no incluye la parte derrotada –por más minoritaria que sea- es injusta en la medida proporcional de su grado de exclusión. Sólo en el segundo caso podríamos referirnos, de forma válida, a la justicia como universalidad concreta. Una justicia que excluye rigurosamente de sus criterios de realización una singularidad desdichada no es “justa” y, por tanto, incluso si hiciera justicia en “alguna medida” con los ideales de la parte derrotada, seguiría siendo injusta en otra medida.
La irrupción primaria de lo político
Así, en esta dramatización literaria nos topamos con una aporía: la brecha entre un ideal ético necesario -ligado a la felicidad (colectiva)- y la imposibilidad de una realización plena de ese ideal –en tanto no se dispone de libertad para modificar la existencia de una minoría que sufre-. La reducción de ese ideal a la consecución de un buen resultado abre la pregunta acerca de si puede haber otro basamento de lo ético que no sea la búsqueda del bien particular. De ahí podríamos interrogar si una ética universalista –que desborde el eudemonismo o el deseo razonable de felicidad- podría resolver el dilema que plantea Le Guin.
Tal parece ser la respuesta de los habitantes que abandonan Omelas. Se marchan, precisamente, porque no aceptan un bien particular que presupone el mal de otro. La buena vida representa para ellos algo diferente a ese bien particular e implica necesariamente al Otro, mediante un ideal universalmente inclusivo en el que cada sujeto está en condiciones reales de ejercer su autonomía. Se trataría, en este caso, de una ética maximalista que no acepta otro fundamento que una universalidad estricta.
Sin embargo, como señala James, ocurre que tal universalidad moral no es dada –ni mucho menos de forma dogmática y apriorística- sino a un “pensador divino con demandas omnicomprensivas”, capaz de disponer de “la totalidad más inclusiva realizable”.
Mientras tanto, seguirá estando oculto cuál sea exactamente el pensamiento del pensador infinito, aun cuando estuviéramos seguros de su existencia; de modo que nuestro acto de postularlo no sirve después de todo más que para despertar en nosotros la actitud enérgica (James, 2009: 253).
Esto es decir: estamos lanzados a la finitud ética y sólo un ser superior podría garantizar una infinitud ética exigible universalmente. Sin embargo, si mantenemos la “actitud enérgica”, una solución de resignación no puede bastarnos. En este sentido, cabe preguntarse si la aparición de “excepciones” o la producción de algún tipo de exclusión no retorna como contenido reprimido que desestabiliza cualquier “orden moral”, incluso uno abiertamente universalista, al no poder garantizar las condiciones de una inclusión plena.
En tal caso, la referencia a lo político se torna primaria: la única instancia de lo social que podría crear esas condiciones es la práctica instituyente, dado lugar la construcción negociada de un bien común. A falta de “pensador infinito”, la única posibilidad de ser justo es dar lugar efectivo al otro, incluyendo la parte derrotada.
Dicho de otro modo: por más actitud enérgica que tenga el sujeto ético, no dispone de la posibilidad de alterar por sí solo lo instituido, esto es, las condiciones sociales que establecen un sistema en el que el bienestar se sostiene sobre las espaldas de una “parte derrotada”. El sujeto ético puede, en efecto, marcharse de Omelas, como repudio a esa felicidad sacrificial. Y, sin embargo, no está a su alcance individual la posibilidad de cambiar esa formación social.
La única forma que podría producirse ese cambio es constituyéndose como sujeto político, instituyendo nuevas condiciones. O, para decirlo de forma directa: quedándose en la ciudad, participando en su dinámica como sujeto político, luchando a partir de unas demandas de justicia concretas. Si bien el efecto de esas luchas es la imposibilidad de una fijación última de lo justo (pues supondría acceder al “infinito ético exigible universalmente”), por otra parte, introduce la posibilidad de una lucha por instituirlo, esto es, por crear una determinada política de la justicia.
Ahora bien, la irrupción primaria de lo político, ¿no supone ya una transacción simbólica que nos instalaría de nuevo en la imposibilidad de una satisfacción plena de todas las demandas sociales, en tanto implica de forma irreductible una dimensión antagónica? ¿No presupone esa instancia la exclusión de al menos una parte? Dicho de otra manera, el antagonismo de lo social, ¿no implica ya la imposibilidad de que una parte represente todas las partes y, con ello, no permita rectificar la injusticia que se comete, en cierta medida, con “la parte derrotada”?
Ante todo; no eran gente simple, aunque eran felices. Pero hoy día las palabras de júbilo han caído en desuso. Todas las sonrisas se han vuelto arcaicas. Ante una descripción como ésta uno tiende a hacer ciertas presunciones. Ante una descripción como ésta uno también tiende a buscar al rey, montado en un espléndido corcel y rodeado por sus nobles caballeros, o quizás tendido en una litera dorada llevada por esclavos musculosos. Pero no había rey. No usaban espadas, ni tenían esclavos. No eran bárbaros. No conozco las normas ni las leyes de esa sociedad, pero sospecho que eran singularmente escasas. Así como se arreglaban sin monarquía ni esclavitud, también podían prescindir de la bolsa de valores, la publicidad, la policía secreta, y la bomba. Sin embargo debo repetir que no era gente simple, ni bucólicos pastores, ni buenos salvajes, ni utópicos blandos. No eran menos complejos que nosotros (Le Guin, 1981, s/n).
La realización de la sociedad ideal, sin embargo, tiene una contrapartida.
En los cimientos de uno de los hermosos edificios públicos de Omelas, o quizá en el sótano de una de las amplias moradas, hay un cuarto. Tiene una puerta cerrada con llave, y ninguna ventana. Un tajo de luz polvorienta se filtra entre las hendijas de la madera, después de atravesar una ventana cubierta de telarañas en alguna parte del sótano. En un rincón del cuarto hay un par de estropajos, duros, sucios, hediondos, junto a un balde oxidado. El suelo es mugre, un poco húmeda al tacto, como suele ser la mugre de los sótanos. El cuatro tiene tres metros de largo por dos de ancho: una mera alacena o galpón en desuso. En el cuatro esta sentado un niño. También podría ser una niña. Aparenta seis años, pero tiene casi diez. Es débil mental. Tal vez lo es de nacimiento, o quizá lo imbecilizaron el miedo, la desnutrición y el descuido. Se escarba la nariz y de vez en cuando se palpa los pies o los genitales, mientras está acurrucado en el rincón más alejado del balde y los estropajos. Le parecen horribles. Cierra los ojos, pero sabe que los estropajos están todavía allí; y la puerta tiene llave; y no vendrá nadie (op. cit.).
El costo ético que deben pagar los habitantes es que un niño –en contraste con todos los demás- permanezca encerrado en un subsuelo. Todos saben que su felicidad presupone la existencia de ese sótano. Y, sin embargo, permanecen en la ciudad, con su felicidad sacrificial y la “abominable desdicha de este niño”. La reclusión, en el relato, no es producto de un deseo: “Saben que ellos, como el niño, no son libres”. El soporte de esa felicidad colectiva –con la rigurosa exclusión de uno- es la no-libertad. La condición de permanencia en Omelas, que es también la exclusión de la tentativa de rescatar a ese niño, es la renuncia a un espacio que permita el ejercicio de la autonomía.
Sin embargo, no todos aceptan esa situación de desdicha puesta a distancia. Por eso hay habitantes que se van.
Abandonan Omelas, siguen caminando en la oscuridad, y no regresan. El lugar al cual se dirigen es un lugar menos imaginable para la mayoría de nosotros que la ciudad de la dicha. Ni siquiera puedo describirlo. Es posible que no exista. Pero ellos parecen saber adónde van, los que abandonan Omelas (op. cit.).
La génesis explícita de la narración, según su autora, se encuentra en la problemática formulada por William James acerca de la construcción de una filosofía ética. James se pregunta al respecto:
"(…) si se nos ofreciera la posibilidad de un mundo en el que las utopías de los señores Fourier, Bellamy y Morris se vieran incluso superadas y millones de personas vivieran en perpetua felicidad, con la sola condición de que un alma desgraciada situada en el extremo más remoto del mundo llevara una vida de solitaria tortura, ¿acaso no es una emoción específica e independiente la que nos hace sentir al momento, y a pesar de nuestro impulso de aferrar la felicidad ofrecida, que disfrutarla sería algo odioso si implicara la aceptación deliberada de una transacción de este tipo?" (James, 2009: 228-229).
Suponiendo semejante “ciudad de la dicha” como una posibilidad real, Le Guin no deja lugar a dudas: la “aceptación deliberada de una transacción de este tipo”, esto es, la coexistencia de la felicidad y el sacrificio no es admisible. Una morada de plenitud que se sostiene sobre un subsuelo de sufrimiento no es una transacción aceptable. El relato de Le Guin, lejos de limitarse a ilustrar literariamente ese “mundo feliz”, es recordatorio de la desdicha, aunque más no se trate de la excepcionalidad de un “alma desgraciada”. Al plantear como posibilidad la marcha de esa ciudad -en la que el disfrute tiene como fundamento lo que hay de odioso en esa exclusión-, también interroga el ideal ético jamesiano, ligado a la búsqueda moral de satisfacción del máximo de exigencias posibles.
De acuerdo con esta idea el mejor acto será aquel que dé el mejor resultado en conjunto, en el sentido de suscitar el menor número de insatisfacciones. (…) la victoria hacia la que deben dirigirse las oraciones del filósofo será la del bando más inclusivo, aquel que hasta en la hora de la victoria haga justicia en alguna medida a los ideales de la parte derrotada (James, 2009: 244).
¿Alcanza, en este punto, una ciudad donde se han satisfecho la mayoría de las demandas sociales? Si aceptamos que Omelas en conjunto encarna el mejor resultado, esto es, la “victoria” del “bando más inclusivo”, ¿podría satisfacer nuestra exigencia ética, si supone como contracara una exclusión especialmente ominosa? Para decirlo de otra manera: asumiendo el “buen resultado” de una ciudad dichosa, semejante condena excepcional, i) o bien cumple la exigencia de hacer “justicia en alguna medida a los ideales de la parte derrotada” y en tal caso, lo justo no excluye la excepcionalidad de lo sacrificial, ii) o bien incumple tal exigencia y en tal caso la “medida” es la excepcionalidad misma (sin permitir la cuantificación): la misma posibilidad de introducir una excepción a lo justo interrumpiría ya el cumplimiento de la exigencia.
Sin embargo, la primera alternativa no resulta plausible: lógicamente, la interrupción que anticipa ese “en alguna medida” no puede significar más que una limitación de la exigencia de justicia. Una «justicia» que no incluye la parte derrotada –por más minoritaria que sea- es injusta en la medida proporcional de su grado de exclusión. Sólo en el segundo caso podríamos referirnos, de forma válida, a la justicia como universalidad concreta. Una justicia que excluye rigurosamente de sus criterios de realización una singularidad desdichada no es “justa” y, por tanto, incluso si hiciera justicia en “alguna medida” con los ideales de la parte derrotada, seguiría siendo injusta en otra medida.
La irrupción primaria de lo político
Así, en esta dramatización literaria nos topamos con una aporía: la brecha entre un ideal ético necesario -ligado a la felicidad (colectiva)- y la imposibilidad de una realización plena de ese ideal –en tanto no se dispone de libertad para modificar la existencia de una minoría que sufre-. La reducción de ese ideal a la consecución de un buen resultado abre la pregunta acerca de si puede haber otro basamento de lo ético que no sea la búsqueda del bien particular. De ahí podríamos interrogar si una ética universalista –que desborde el eudemonismo o el deseo razonable de felicidad- podría resolver el dilema que plantea Le Guin.
Tal parece ser la respuesta de los habitantes que abandonan Omelas. Se marchan, precisamente, porque no aceptan un bien particular que presupone el mal de otro. La buena vida representa para ellos algo diferente a ese bien particular e implica necesariamente al Otro, mediante un ideal universalmente inclusivo en el que cada sujeto está en condiciones reales de ejercer su autonomía. Se trataría, en este caso, de una ética maximalista que no acepta otro fundamento que una universalidad estricta.
Sin embargo, como señala James, ocurre que tal universalidad moral no es dada –ni mucho menos de forma dogmática y apriorística- sino a un “pensador divino con demandas omnicomprensivas”, capaz de disponer de “la totalidad más inclusiva realizable”.
Mientras tanto, seguirá estando oculto cuál sea exactamente el pensamiento del pensador infinito, aun cuando estuviéramos seguros de su existencia; de modo que nuestro acto de postularlo no sirve después de todo más que para despertar en nosotros la actitud enérgica (James, 2009: 253).
Esto es decir: estamos lanzados a la finitud ética y sólo un ser superior podría garantizar una infinitud ética exigible universalmente. Sin embargo, si mantenemos la “actitud enérgica”, una solución de resignación no puede bastarnos. En este sentido, cabe preguntarse si la aparición de “excepciones” o la producción de algún tipo de exclusión no retorna como contenido reprimido que desestabiliza cualquier “orden moral”, incluso uno abiertamente universalista, al no poder garantizar las condiciones de una inclusión plena.
En tal caso, la referencia a lo político se torna primaria: la única instancia de lo social que podría crear esas condiciones es la práctica instituyente, dado lugar la construcción negociada de un bien común. A falta de “pensador infinito”, la única posibilidad de ser justo es dar lugar efectivo al otro, incluyendo la parte derrotada.
Dicho de otro modo: por más actitud enérgica que tenga el sujeto ético, no dispone de la posibilidad de alterar por sí solo lo instituido, esto es, las condiciones sociales que establecen un sistema en el que el bienestar se sostiene sobre las espaldas de una “parte derrotada”. El sujeto ético puede, en efecto, marcharse de Omelas, como repudio a esa felicidad sacrificial. Y, sin embargo, no está a su alcance individual la posibilidad de cambiar esa formación social.
La única forma que podría producirse ese cambio es constituyéndose como sujeto político, instituyendo nuevas condiciones. O, para decirlo de forma directa: quedándose en la ciudad, participando en su dinámica como sujeto político, luchando a partir de unas demandas de justicia concretas. Si bien el efecto de esas luchas es la imposibilidad de una fijación última de lo justo (pues supondría acceder al “infinito ético exigible universalmente”), por otra parte, introduce la posibilidad de una lucha por instituirlo, esto es, por crear una determinada política de la justicia.
Ahora bien, la irrupción primaria de lo político, ¿no supone ya una transacción simbólica que nos instalaría de nuevo en la imposibilidad de una satisfacción plena de todas las demandas sociales, en tanto implica de forma irreductible una dimensión antagónica? ¿No presupone esa instancia la exclusión de al menos una parte? Dicho de otra manera, el antagonismo de lo social, ¿no implica ya la imposibilidad de que una parte represente todas las partes y, con ello, no permita rectificar la injusticia que se comete, en cierta medida, con “la parte derrotada”?
Artículos relacionados
¿Dónde van aquellos que se van?
La lógica de la hegemonía, en primera instancia, permite resolver estas dificultades. Hace pensable una práctica discursiva capaz de rearticular los diferentes elementos exteriores en momentos internos de una formación hegemónica. O, para formularlo en otros términos: permite la construcción negociada de una voluntad colectiva y, con ello, da lugar –aunque de forma limitada- a la inclusión de las partes.
Así, si bien este proceso inclusivo es finito, siendo estructuralmente imposible la incorporación plena de la totalidad de las demandas sociales en una misma formación hegemónica, ello no es impedimento para que, en un contexto determinado, se planteen «universalidades en competencia» (Butler, VVAA, 2004: 141 y ss.) que aspiran a ocupar el lugar vacío de la “totalidad infinita”.
Puesto que esa condición transaccional es parte del juego agonístico de lo político, por una parte, no puede haber nada parecido a una universalidad estable y, sin embargo, ello no es óbice para plantear dentro de una misma superficie de inscripción una pluralidad de demandas que den cuenta de las diferentes partes en disputa.
La teoría de la hegemonía (Laclau y Mouffe, 1997), así, constituye la conceptualización de esa práctica articulatoria que, mediante un proceso de transacción simbólica, permite incluir una multiplicidad de demandas sociales en tanto momentos diferenciales de una voluntad colectiva. En vez de pensar en términos de abandono de un espacio de la ciudadanía fracturado, se trata de asumir esa fractura como constitutiva de lo social.
En última instancia, abandonar Omelas no evita políticamente el sufrimiento del que no puede tomar parte, sino que plantea la negativa ética a aceptarlo. Sin embargo, en vez de tirar el niño junto al agua sucia de la fregadera, resulta plausible afrontar esa fractura desde la construcción de un proceso hegemónico que, por definición, a la vez que no puede incluir plenamente la totalidad de las partes no por ello renuncia a la articulación de esas instancias antagónicas.
Para resumir. ¿Dónde van aquellos que se van? Se puede arriesgar una respuesta: a ninguna parte. Puesto que este problema parece insoluble en una dimensión ética, resulta pertinente desplazarse hacia el terreno político como posibilidad misma de lo universal, dentro de una lógica espectral. En última instancia, el fracaso de la ética en conciliar demandas particulares diferentes abre camino a la articulación política como ontológicamente constitutiva de lo social. Si desde cierta perspectiva pragmática, ligada a la búsqueda del mejor resultado posible, irse de Omelas sería tan legítimo como difícil de comprender (puesto que en conjunto garantiza la felicidad), desde una dimensión política, la exclusión de uno dinamita la justicia de la “totalidad” (social) y obliga a un proceso re-articulatorio interminable.
Ahora bien, si la articulación política necesariamente es una construcción precaria que carece de garantías con respecto a la incorporación de todas las partes, necesariamente requerimos, como instancia complementaria, el recordatorio crítico de lo excluido. Puesto que la inclusión universal siempre está ya amenazada, cabe plantear así un segundo movimiento político: la necesidad de construir una posición de exilio con respecto a lo hegemónico. Esa posición es el lugar de la crítica como determinación de los límites de toda construcción hegemónica. Exiliarse en la propia ciudad es tomar parte por los que no tienen parte: asumir la desdicha que, en una medida específica, desestabiliza todo ideal de justicia.
La actual industrialización del sacrificio
Si en un plano teórico resulta claro que no hay forma de salir de la precariedad de toda política de justicia, sin que ello presuponga una ética de la resignación, en el plano de nuestra práctica tampoco hay forma de superar esa limitación, como no sea asumiendo una posición mesiánica (esto es, emplazándose como encarnación de una totalidad infinita).
Pero puesto que semejante posición requiere un “pensador infinito” que nos está vedado, no tenemos más camino que partir de la precariedad de toda construcción hegemónica y de la crítica que permite determinar las exclusiones y limitaciones de esa construcción.
La pregunta insiste: ¿irse dónde? ¿A las metrópolis europeas?, ¿a un norte atrincherado frente a lo que construye como “amenaza”, esto es, las poblaciones empobrecidas del sur?, ¿a centros que construyen, como su sombra, periferias interiores? Puesto que el movimiento territorial está vallado, la promesa de otra parte bien podría ser una forma del autoengaño. Antes que la diáspora, nuestra alternativa no es otra que el distanciamiento con respecto a un proyecto de bienestar cercado.
Donde vayamos, la experiencia del confinamiento en el margen se extiende como una plaga. No es uno. Y la cuestión tampoco admite su reducción a lo cuantitativo -nada desdeñable, por lo demás, cuando ese dolor de infancia se cuenta en cientos de millones-. La cifra rebasa este incontable dolor y se derrama sobre los lugares en común que estamos instituyendo.
Asistimos a un proceso de industrialización del sacrificio: dos tercios de humanidad despojada, triturada en los vertedores producidos en el mal llamado “primer mundo”. Lo nuevo en la modernidad capitalista no es el carácter sacrificial de los rituales de la felicidad sino su planificación industrial. La noción misma de “primer mundo” es engañosa por sugerir uniformidad de bienestar, por evitar la incómoda imagen de una estratificación dentro de un mismo estado nación. No hay más que mundos superpuestos, mundos segmentados, según posiciones específicas (de clase, género, orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad…).
Puesto que no hay un afuera nítido al capitalismo –en su variante estatalista o privatista-, semejante economía sacrificial constituye una verdadera mancha universal. Ya no se trata de una ciudad de la dicha en la que persiste una vida desdichada, sino de una ciudad de la desdicha en la que emergen, como islas desiertas, vidas gozosas. La globalización del capitalismo, en este sentido, no es sino la universalización del sufrimiento del que quedan excluidos, en cierta medida, aquellos que logran sustraerse a sus efectos más devastadores. Su existencia no sólo no puede sustentarse en un fundamento ético universal, sino que políticamente se sustenta en la universalización de una parte que, cada vez más, necesita rechazar toda demanda de justicia que no coincida con sus propios intereses.
Ello anuncia no sólo una crisis de hegemonía: anticipa la proliferación de un mundo social que ahonda en su fractura de forma violenta, no sólo bajo la forma del terror (para)estatal, sino de la violencia contra sí mismo. Estado de excepción, mundialización de la guerra y autodepredación son algunas caras de esa crisis: un modo de gestionar de forma represiva las diferencias, de sacrificar ciertos colectivos subalternizados (explotados y parados, minorías sexuales y étnicas, migrantes y refugiados, mujeres y niños, entre otros). Nuestras sociedades opulentas crecen bajo la sombra de miles de vidas desperdiciadas como lanza con dureza Zygmunt Bauman (aunque, desde luego, ello no sea óbice para pensar estrategias subjetivas de resistencia y reconstitución). Para decirlo de forma elíptica con este autor:
(…) la nueva plenitud del planeta significa, en esencia, una aguda crisis de la industria de eliminación de residuos humanos. Mientras que la producción de residuos humanos persiste en sus avances y alcanza nuevas cotas, en el planeta escasean los vertederos y el instrumental para el reciclaje de residuos (Bauman, 2008: 17).
La aporía emerge en este contexto. Abandonar Omelas es un acto de resistencia ética, pero no hay dónde ir, porque en efecto, ¿qué es habitar en la actualidad? Ante ello, la lucha política aparece como posibilidad misma de la crítica: la conciencia no atenuada de la negatividad “afirma la posibilidad de lo mejor” (Adorno, 2006: 44). Pero simultáneamente “(…) es un principio moral no hacer de uno mismo su propia casa” (2006: 44) [1]. Lo único que aquí queda en pie es la práctica política como lugar de una agencia que vive en su propia provisoriedad, en su tránsito hacia una sociedad por venir. Estamos en esa encrucijada en donde la decisión de irse impide una forma de fuga (diferenciable de la simple retirada) con respecto a las formas instituidas. Una fuga que pone en evidencia lo que no tiene lugar, que produce una des-habitación y nos sitúa en la aporía.
Se comprenderá entonces por qué esta distancia con toda forma de nacionalismo: cualquier apego a una patria anuncia ya una exclusión radical: una ciudad de la dicha en un mundo desdichado. Por su parte, la aporía –lo que no tiene salida, lo que nos encierra en una decisión imposible- es la condición de toda práctica política. En particular, lo político, en sus formas subversivas, es la salida al sin salida de nuestro presente, refugiado muchas veces en el llamado giro ético, esto es, en la evasiva ante la problemática crucial de la «institución explícita de la sociedad» (Castoriadis, 1999).
Habría que ser cínico para negar un cierto grado de participación, más o menos (in)voluntario, en el cinismo hegemónico que sostiene nuestro mundo social. Pero aceptar la participación diferencial en esta condición cultural inherente al capitalismo no es declararla ineludible, ni propiedad universalmente insuperable. Es la condición misma de posibilidad de su desplazamiento. Lo político es inlocalizable estrictamente. No tiene lugar sólo –ni principalmente- en el sistema político institucionalizado, en el terreno de la competición partidaria, en la disputa por el gobierno de las instituciones estatales. Lo político se trama en una pluralidad de prácticas instituyentes, en un haz de intervenciones individuales y colectivas que reactivan una específica configuración social, en la creación de grietas, en la escritura de lo ausente, en las trazas de una añoranza que figura otras posibilidades contra el presente.
No todos los que plantean una negativa enérgica al sacrificio político optan por la partida. En ese contexto tomamos partido. Dejar de contar historias (biografías de excepción, relatos del éxodo), como dijo alguna vez Althusser, sino “ponerse a estudiar lo real” (Althusser, 1999: 20), escurridizo a pesar de ciertas denegaciones ideológicas que incluyen las ilusiones cientificistas. Tomar partido es salirse de las imágenes idealizadas de ciudades plenas en la distopía del presente.
La lógica de la hegemonía, en primera instancia, permite resolver estas dificultades. Hace pensable una práctica discursiva capaz de rearticular los diferentes elementos exteriores en momentos internos de una formación hegemónica. O, para formularlo en otros términos: permite la construcción negociada de una voluntad colectiva y, con ello, da lugar –aunque de forma limitada- a la inclusión de las partes.
Así, si bien este proceso inclusivo es finito, siendo estructuralmente imposible la incorporación plena de la totalidad de las demandas sociales en una misma formación hegemónica, ello no es impedimento para que, en un contexto determinado, se planteen «universalidades en competencia» (Butler, VVAA, 2004: 141 y ss.) que aspiran a ocupar el lugar vacío de la “totalidad infinita”.
Puesto que esa condición transaccional es parte del juego agonístico de lo político, por una parte, no puede haber nada parecido a una universalidad estable y, sin embargo, ello no es óbice para plantear dentro de una misma superficie de inscripción una pluralidad de demandas que den cuenta de las diferentes partes en disputa.
La teoría de la hegemonía (Laclau y Mouffe, 1997), así, constituye la conceptualización de esa práctica articulatoria que, mediante un proceso de transacción simbólica, permite incluir una multiplicidad de demandas sociales en tanto momentos diferenciales de una voluntad colectiva. En vez de pensar en términos de abandono de un espacio de la ciudadanía fracturado, se trata de asumir esa fractura como constitutiva de lo social.
En última instancia, abandonar Omelas no evita políticamente el sufrimiento del que no puede tomar parte, sino que plantea la negativa ética a aceptarlo. Sin embargo, en vez de tirar el niño junto al agua sucia de la fregadera, resulta plausible afrontar esa fractura desde la construcción de un proceso hegemónico que, por definición, a la vez que no puede incluir plenamente la totalidad de las partes no por ello renuncia a la articulación de esas instancias antagónicas.
Para resumir. ¿Dónde van aquellos que se van? Se puede arriesgar una respuesta: a ninguna parte. Puesto que este problema parece insoluble en una dimensión ética, resulta pertinente desplazarse hacia el terreno político como posibilidad misma de lo universal, dentro de una lógica espectral. En última instancia, el fracaso de la ética en conciliar demandas particulares diferentes abre camino a la articulación política como ontológicamente constitutiva de lo social. Si desde cierta perspectiva pragmática, ligada a la búsqueda del mejor resultado posible, irse de Omelas sería tan legítimo como difícil de comprender (puesto que en conjunto garantiza la felicidad), desde una dimensión política, la exclusión de uno dinamita la justicia de la “totalidad” (social) y obliga a un proceso re-articulatorio interminable.
Ahora bien, si la articulación política necesariamente es una construcción precaria que carece de garantías con respecto a la incorporación de todas las partes, necesariamente requerimos, como instancia complementaria, el recordatorio crítico de lo excluido. Puesto que la inclusión universal siempre está ya amenazada, cabe plantear así un segundo movimiento político: la necesidad de construir una posición de exilio con respecto a lo hegemónico. Esa posición es el lugar de la crítica como determinación de los límites de toda construcción hegemónica. Exiliarse en la propia ciudad es tomar parte por los que no tienen parte: asumir la desdicha que, en una medida específica, desestabiliza todo ideal de justicia.
La actual industrialización del sacrificio
Si en un plano teórico resulta claro que no hay forma de salir de la precariedad de toda política de justicia, sin que ello presuponga una ética de la resignación, en el plano de nuestra práctica tampoco hay forma de superar esa limitación, como no sea asumiendo una posición mesiánica (esto es, emplazándose como encarnación de una totalidad infinita).
Pero puesto que semejante posición requiere un “pensador infinito” que nos está vedado, no tenemos más camino que partir de la precariedad de toda construcción hegemónica y de la crítica que permite determinar las exclusiones y limitaciones de esa construcción.
La pregunta insiste: ¿irse dónde? ¿A las metrópolis europeas?, ¿a un norte atrincherado frente a lo que construye como “amenaza”, esto es, las poblaciones empobrecidas del sur?, ¿a centros que construyen, como su sombra, periferias interiores? Puesto que el movimiento territorial está vallado, la promesa de otra parte bien podría ser una forma del autoengaño. Antes que la diáspora, nuestra alternativa no es otra que el distanciamiento con respecto a un proyecto de bienestar cercado.
Donde vayamos, la experiencia del confinamiento en el margen se extiende como una plaga. No es uno. Y la cuestión tampoco admite su reducción a lo cuantitativo -nada desdeñable, por lo demás, cuando ese dolor de infancia se cuenta en cientos de millones-. La cifra rebasa este incontable dolor y se derrama sobre los lugares en común que estamos instituyendo.
Asistimos a un proceso de industrialización del sacrificio: dos tercios de humanidad despojada, triturada en los vertedores producidos en el mal llamado “primer mundo”. Lo nuevo en la modernidad capitalista no es el carácter sacrificial de los rituales de la felicidad sino su planificación industrial. La noción misma de “primer mundo” es engañosa por sugerir uniformidad de bienestar, por evitar la incómoda imagen de una estratificación dentro de un mismo estado nación. No hay más que mundos superpuestos, mundos segmentados, según posiciones específicas (de clase, género, orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad…).
Puesto que no hay un afuera nítido al capitalismo –en su variante estatalista o privatista-, semejante economía sacrificial constituye una verdadera mancha universal. Ya no se trata de una ciudad de la dicha en la que persiste una vida desdichada, sino de una ciudad de la desdicha en la que emergen, como islas desiertas, vidas gozosas. La globalización del capitalismo, en este sentido, no es sino la universalización del sufrimiento del que quedan excluidos, en cierta medida, aquellos que logran sustraerse a sus efectos más devastadores. Su existencia no sólo no puede sustentarse en un fundamento ético universal, sino que políticamente se sustenta en la universalización de una parte que, cada vez más, necesita rechazar toda demanda de justicia que no coincida con sus propios intereses.
Ello anuncia no sólo una crisis de hegemonía: anticipa la proliferación de un mundo social que ahonda en su fractura de forma violenta, no sólo bajo la forma del terror (para)estatal, sino de la violencia contra sí mismo. Estado de excepción, mundialización de la guerra y autodepredación son algunas caras de esa crisis: un modo de gestionar de forma represiva las diferencias, de sacrificar ciertos colectivos subalternizados (explotados y parados, minorías sexuales y étnicas, migrantes y refugiados, mujeres y niños, entre otros). Nuestras sociedades opulentas crecen bajo la sombra de miles de vidas desperdiciadas como lanza con dureza Zygmunt Bauman (aunque, desde luego, ello no sea óbice para pensar estrategias subjetivas de resistencia y reconstitución). Para decirlo de forma elíptica con este autor:
(…) la nueva plenitud del planeta significa, en esencia, una aguda crisis de la industria de eliminación de residuos humanos. Mientras que la producción de residuos humanos persiste en sus avances y alcanza nuevas cotas, en el planeta escasean los vertederos y el instrumental para el reciclaje de residuos (Bauman, 2008: 17).
La aporía emerge en este contexto. Abandonar Omelas es un acto de resistencia ética, pero no hay dónde ir, porque en efecto, ¿qué es habitar en la actualidad? Ante ello, la lucha política aparece como posibilidad misma de la crítica: la conciencia no atenuada de la negatividad “afirma la posibilidad de lo mejor” (Adorno, 2006: 44). Pero simultáneamente “(…) es un principio moral no hacer de uno mismo su propia casa” (2006: 44) [1]. Lo único que aquí queda en pie es la práctica política como lugar de una agencia que vive en su propia provisoriedad, en su tránsito hacia una sociedad por venir. Estamos en esa encrucijada en donde la decisión de irse impide una forma de fuga (diferenciable de la simple retirada) con respecto a las formas instituidas. Una fuga que pone en evidencia lo que no tiene lugar, que produce una des-habitación y nos sitúa en la aporía.
Se comprenderá entonces por qué esta distancia con toda forma de nacionalismo: cualquier apego a una patria anuncia ya una exclusión radical: una ciudad de la dicha en un mundo desdichado. Por su parte, la aporía –lo que no tiene salida, lo que nos encierra en una decisión imposible- es la condición de toda práctica política. En particular, lo político, en sus formas subversivas, es la salida al sin salida de nuestro presente, refugiado muchas veces en el llamado giro ético, esto es, en la evasiva ante la problemática crucial de la «institución explícita de la sociedad» (Castoriadis, 1999).
Habría que ser cínico para negar un cierto grado de participación, más o menos (in)voluntario, en el cinismo hegemónico que sostiene nuestro mundo social. Pero aceptar la participación diferencial en esta condición cultural inherente al capitalismo no es declararla ineludible, ni propiedad universalmente insuperable. Es la condición misma de posibilidad de su desplazamiento. Lo político es inlocalizable estrictamente. No tiene lugar sólo –ni principalmente- en el sistema político institucionalizado, en el terreno de la competición partidaria, en la disputa por el gobierno de las instituciones estatales. Lo político se trama en una pluralidad de prácticas instituyentes, en un haz de intervenciones individuales y colectivas que reactivan una específica configuración social, en la creación de grietas, en la escritura de lo ausente, en las trazas de una añoranza que figura otras posibilidades contra el presente.
No todos los que plantean una negativa enérgica al sacrificio político optan por la partida. En ese contexto tomamos partido. Dejar de contar historias (biografías de excepción, relatos del éxodo), como dijo alguna vez Althusser, sino “ponerse a estudiar lo real” (Althusser, 1999: 20), escurridizo a pesar de ciertas denegaciones ideológicas que incluyen las ilusiones cientificistas. Tomar partido es salirse de las imágenes idealizadas de ciudades plenas en la distopía del presente.
Exilio para sobrevivir en la polis
Nuestro mundo contemporáneo obtura sin impedir la posibilidad misma del desplazamiento. Devenir exilio bajo la forma de lo inédito, allí donde sus (des)apariciones son repentinas, inestables, epilépticas, no identificables. El exilio nunca es idéntico; encarna en múltiples hundimientos. Como el animal de Kafka encerrado en “La madriguera” (hábitat antagónico desde el que asomarse a una exterioridad no menos amenazante), la fuga es menos en el espacio que en el tiempo.
Sobre esa tierra de nadie en la que nos movemos, cabe conjeturar sobre una cierta posición en exilio, como modo de posicionarse ante los rituales del sacrificio y de apostar por la alteridad radical; en suma, como crítica ante las formas concretas de reproducción sistémica que se sostiene sobre la proliferación de residuos a los que quedan reducidos millones de seres humanos.
«Exilio», entonces, como manera de sobrevivir en la polis que, en su constitución hegemónica, ha desistido del deseo de comunidad más o menos abierta. Si esto es verdad, el exilio no es, pues, una relación jurídico-política marginal, sino la figura que la vida humana adopta en el estado de excepción, es la figura de la vida en su inmediata y originaria relación con el poder soberano. Por eso no es derecho ni pena, no está ni dentro ni fuera del ordenamiento jurídico y constituye un umbral de indiferencia entre lo externo y lo interno, entre exclusión e inclusión (Agamben, 1996:13-14).
Una “comunidad” que se sustenta sobre relaciones radicalmente asimétricas de poder no es una “comunidad” en su sentido abierto de libre pertenencia común, sino más bien su impedimento orgánico. Para decirlo en los términos iniciales: una comunidad sostenida en la existencia de sótanos no puede ser más que una específica forma de negación de lo que hay en común o, incluso, haciendo de ese “común” el lugar vergonzante de nuestra miseria compartida.
Omela y la distopía presente
Omelas tiene lugar en la distopía presente. No hay ciudad dichosa. Europa dista de serlo: encarna en sus políticas neoconservadoras, su economía de mercado y su cultura consumista y voraz lo que repudia en términos filosóficos. Ni siquiera constituye un horizonte utópico con respecto a todos los lugares habitados o, para ser más precisos, con respecto a los no-lugares donde sobrevivimos.
Ninguna salida eurocéntrica pero tampoco ninguna política de identidad cabe en este contexto. De forma inversa, tampoco podría resolverse en un rancio llamado a una «hibridación» general con visos reconciliatorios, cuando de lo que se trata es de hacer detonar las identidades cristalizadas, devolviéndolas al devenir, a su movimiento que, sin desconocer las fronteras constituidas, busca vulnerarlas. No es que no sea pensable algún tipo de «hogar»; lo decisivo es que nuestros espacios distan de constituir residencias permanentes. Y si bien cabe imaginar una comunidad alternativa, nacida de la experiencia del exilio, esa comunidad constituida no es punto de llegada sino parte del trayecto: una esperanza sin espera.
El exilio, así pensado, es una forma de ejercicio de la crítica no sólo a las formas de dominación económica y política sino a la colonización cultural. Como posición, no constituye un canon -en tanto “dispositivo de bloqueo del cuestionamiento metodológico y disciplinar” (Said, 2005: 148)- ni mucho menos un contra-canon que invierte semejante dispositivo. Cuestiona, más bien, la validez de los procesos de centralización cultural. En ese sentido, “(…) la labor crítica para el exiliado consiste en permanecer de algún modo escéptico y siempre en guardia, un papel que he asociado (…) con la vocación intelectual, que también rechaza la jerga de la especialización, las lisonjas del poder y –lo que viene mucho más al caso- al quietismo de la no intervención” (2005: 40).
La crítica se convierte así en producción de intersticios, en creación de lugares diferenciados que propicien otras formas de encuentro. Ello supone, en este sentido, ir más allá de un cuestionamiento de los “no-lugares” como espacios localizables. Si bien en el ensayo Los no lugares. Espacios del anonimato Marc Augé describe ciertas formas de desencuentro social, al situar esos «no-lugares» en unos espacios de tránsito específicos, dificulta la formulación de una sospecha más generalizada: la constitución de los espacios públicos contemporáneos en un vasto dispositivo de producción social de anonimato [2].
En una cultura que exacerba el valor-individuo -que, por otra parte, no duda en sacrificar en innumerables ocasiones- apenas si somos capaces de dimensionar los efectos duraderos –quizás irreversibles- que la privatización de la existencia social produce. El “instante de peligro” benjaminiano es ineludible. Por eso, antes que localizar el espacio de una falta, más aguda resulta la observación final de este antropólogo:
"En el anonimato del no lugar es donde se experimenta solitariamente la comunidad de los destinos humanos. Habrá, pues, lugar mañana, hay ya quizá lugar hoy, a pesar de la contradicción aparente de los términos, para una etnología de la soledad" (Augé, 2000: 122-3).
No emprenderé semejante tarea etnológica, pero es un señalamiento acerca de la condición de partida de todo trabajo contemporáneo de reflexión sobre nuestras sociedades. Incluso en esa ciudad de la dicha de Le Guin, la felicidad sólo es posible sobre las ruinas de un proyecto de autonomía: así entendida, no conduce más que a la distopía de los sótanos, a una etnología de la soledad todavía pendiente.
Las fugas son múltiples. Por eso no hay confluencia en una «patria» común, sociedad reconciliada. Si no fuera por la magnitud del desastre actual, esa sociedad que retrata Le Guin podría asemejarse al no-lugar de nuestra formación social presente. Contra esas fugas se alzan multitud de diques. Devenir un guardián del orden, hablar la lengua de la polis (con sus mitos de unidad y origen), e incluso apuntalar su autoridad a partir de una especialización miope, son formas de taponar esas fugas. Simultáneamente, ese taponamiento ya es indicio de la posibilidad de hacer del destierro una forma de agenciar en el distanciamiento, en el límite de lo que una sociedad centraliza.
Cuando a pesar del deseo de partida no hay un más allá nítido y divisable de forma colectiva, el desplazamiento geográfico no es una opción que salve la brecha. Las «utopías espaciales» (Habermas, 2002), en la era de la mundialización capitalista, estructuralmente, no tienen lugar. Y si contra la poderosa utopía neoliberal del fin de las utopías, contraponemos otras «utopías históricas» no por ello damos por sentado sus condiciones de realización o sus ideales regulativos. El viaje no puede ser más que a otra parte que no existe. La promesa de alteridad sólo puede construirse en la invención de una extranjería que ningún estudio de las migraciones podría hacer pensable por sí sólo, máxime si lo que persigue secretamente, en sus líneas dominantes, es la «integración» a las sociedades receptoras [3].
El deseo de un exterior, la voluntad de salida con respecto a las jaulas cotidianas, sólo puede construirse aquí. Irse de Omelas, de la opulencia que condena a la indigencia, del goce vallado que esconde en los subsuelos una infancia desdichada no cambia las cosas. Sólo pueden subvertirse a partir de las jaulas mismas. No todo es jaula sin embargo: sobrevivimos con la esperanza de salir.
Esa esperanza –distante a la teología cristiana o la escatología secular pero similarmente mesiánica- vive de su incerteza. Nada la asegura: no hay una teleología necesaria que conduzca a una salida. Específicas producciones artísticas, políticas, científicas o filosóficas, en suma, determinada producción de lo imaginario, hacen su apuesta ahí: en la creación de grietas que contribuyan a hacer concebible un más allá.
No se trata, sin embargo, de una evidencia. Quizás la aporía persista. Parafraseando a Deleuze y Guattari, nunca somos suficientemente clandestinos. ¿Qué labor cabe del extranjero (en todas partes), del devenir-distante que, sin embargo, quiere atravesar los cruces? ¿Por qué reincidir en un pensamiento de la revuelta que no propone un diagrama alternativo como final feliz? ¿Por qué persistir en un itinerario intransitable en su densidad, en su historia, en sus aristas?
La respuesta se apoya en una certeza negativa: necesitamos ese devenir, esa revuelta, esa persistencia, precisamente, porque necesitamos salir de aquí. Convertir nuestra práctica en interrogación radical entonces: quizás allí hallemos el latido de la extranjería como “(…) cara oculta de nuestra identidad, el espacio que estropea nuestra morada, el tiempo que arruina la comprensión y la simpatía” (Kristeva, 1999: 9). Hacer pensable una comunidad de extranjeros no es una tarea simple. Se habita de formas diversas en ese otro espacio. La contraparte de la extranjería del sí mismo es el ser extranjero para otros. Si hay otra ley que la de determinada ciudad, no tengo más remedio que afrontar mi libertad, pero ese afrontamiento supondrá, habitualmente, confrontar con quien defiende su ley cívica como universalidad.
¿Nuevo cosmopolitismo, defensa de una isonomía que atiende una ley que desborda lo local para incluir el mundo como ciudad global? La respuesta no resulta sencilla: hay diferentes extranjerías. Una comunidad (im)posible nace ahí sólo y en tanto atraviesa la división que está presente en uno mismo. Paradoja del extranjero: sólo es tal en tanto depende de una ciudadanía que le es negada [4]. Ahora bien, la privación que sufre –la falta de lugar- puede constituirse en un medio para darse un universo. Alejado de la tribu, abre a lo desconocido.
Una comunidad paradójica
No por azar Freud interpretó esa inquietante extranjería del sujeto como «inconsciente» [5]. Como extranjería constitutiva del sujeto, incluso cuando la reprime y la proyecta sobre otro, se parte de ahí: la extrañeza (im)propia. Asumir esa base puede conducir, por su parte, a una apertura perturbadora pero imprescindible hacia lo otro y el otro. Quizás sólo entonces pueda surgir esa comunidad paradójica formada por extranjeros que se reconocen como tales más allá de su procedencia nacional.
Que el antagonismo sea indesterrable no niega la posibilidad de su gestión mediante políticas diversas. La “imposible sociedad” nos hace recordar no sólo los límites del colectivismo; inversamente, cuestiona un liberalismo que pretende situar la plenitud en los individuos. La radicalidad de la experiencia de la extranjería es la imposibilidad de regreso –aun si ya no podemos partir a otra sociedad como no sea socavando los pilares de la actual sociedad del sacrificio.
Si Omelas encarna la realización de un bienestar sostenido sobre las espaldas del dolor ajeno, la marcha bien podría ser una decisión ética, pero seguiría sin subvertir las estructuras de desigualdad que sostienen semejante espacio. El exilio político en la propia polis, en cambio, abre camino a una política de la justicia que cuestione, de forma incesante, en una relación de asedio, toda encarnación hegemónica. Puede que haya un monto de sufrimiento indesterrable en la existencia humana; ¿deberíamos por ello dejar de luchar para cercenarlo en lo que tiene de históricamente evitable?
Nuestro mundo contemporáneo obtura sin impedir la posibilidad misma del desplazamiento. Devenir exilio bajo la forma de lo inédito, allí donde sus (des)apariciones son repentinas, inestables, epilépticas, no identificables. El exilio nunca es idéntico; encarna en múltiples hundimientos. Como el animal de Kafka encerrado en “La madriguera” (hábitat antagónico desde el que asomarse a una exterioridad no menos amenazante), la fuga es menos en el espacio que en el tiempo.
Sobre esa tierra de nadie en la que nos movemos, cabe conjeturar sobre una cierta posición en exilio, como modo de posicionarse ante los rituales del sacrificio y de apostar por la alteridad radical; en suma, como crítica ante las formas concretas de reproducción sistémica que se sostiene sobre la proliferación de residuos a los que quedan reducidos millones de seres humanos.
«Exilio», entonces, como manera de sobrevivir en la polis que, en su constitución hegemónica, ha desistido del deseo de comunidad más o menos abierta. Si esto es verdad, el exilio no es, pues, una relación jurídico-política marginal, sino la figura que la vida humana adopta en el estado de excepción, es la figura de la vida en su inmediata y originaria relación con el poder soberano. Por eso no es derecho ni pena, no está ni dentro ni fuera del ordenamiento jurídico y constituye un umbral de indiferencia entre lo externo y lo interno, entre exclusión e inclusión (Agamben, 1996:13-14).
Una “comunidad” que se sustenta sobre relaciones radicalmente asimétricas de poder no es una “comunidad” en su sentido abierto de libre pertenencia común, sino más bien su impedimento orgánico. Para decirlo en los términos iniciales: una comunidad sostenida en la existencia de sótanos no puede ser más que una específica forma de negación de lo que hay en común o, incluso, haciendo de ese “común” el lugar vergonzante de nuestra miseria compartida.
Omela y la distopía presente
Omelas tiene lugar en la distopía presente. No hay ciudad dichosa. Europa dista de serlo: encarna en sus políticas neoconservadoras, su economía de mercado y su cultura consumista y voraz lo que repudia en términos filosóficos. Ni siquiera constituye un horizonte utópico con respecto a todos los lugares habitados o, para ser más precisos, con respecto a los no-lugares donde sobrevivimos.
Ninguna salida eurocéntrica pero tampoco ninguna política de identidad cabe en este contexto. De forma inversa, tampoco podría resolverse en un rancio llamado a una «hibridación» general con visos reconciliatorios, cuando de lo que se trata es de hacer detonar las identidades cristalizadas, devolviéndolas al devenir, a su movimiento que, sin desconocer las fronteras constituidas, busca vulnerarlas. No es que no sea pensable algún tipo de «hogar»; lo decisivo es que nuestros espacios distan de constituir residencias permanentes. Y si bien cabe imaginar una comunidad alternativa, nacida de la experiencia del exilio, esa comunidad constituida no es punto de llegada sino parte del trayecto: una esperanza sin espera.
El exilio, así pensado, es una forma de ejercicio de la crítica no sólo a las formas de dominación económica y política sino a la colonización cultural. Como posición, no constituye un canon -en tanto “dispositivo de bloqueo del cuestionamiento metodológico y disciplinar” (Said, 2005: 148)- ni mucho menos un contra-canon que invierte semejante dispositivo. Cuestiona, más bien, la validez de los procesos de centralización cultural. En ese sentido, “(…) la labor crítica para el exiliado consiste en permanecer de algún modo escéptico y siempre en guardia, un papel que he asociado (…) con la vocación intelectual, que también rechaza la jerga de la especialización, las lisonjas del poder y –lo que viene mucho más al caso- al quietismo de la no intervención” (2005: 40).
La crítica se convierte así en producción de intersticios, en creación de lugares diferenciados que propicien otras formas de encuentro. Ello supone, en este sentido, ir más allá de un cuestionamiento de los “no-lugares” como espacios localizables. Si bien en el ensayo Los no lugares. Espacios del anonimato Marc Augé describe ciertas formas de desencuentro social, al situar esos «no-lugares» en unos espacios de tránsito específicos, dificulta la formulación de una sospecha más generalizada: la constitución de los espacios públicos contemporáneos en un vasto dispositivo de producción social de anonimato [2].
En una cultura que exacerba el valor-individuo -que, por otra parte, no duda en sacrificar en innumerables ocasiones- apenas si somos capaces de dimensionar los efectos duraderos –quizás irreversibles- que la privatización de la existencia social produce. El “instante de peligro” benjaminiano es ineludible. Por eso, antes que localizar el espacio de una falta, más aguda resulta la observación final de este antropólogo:
"En el anonimato del no lugar es donde se experimenta solitariamente la comunidad de los destinos humanos. Habrá, pues, lugar mañana, hay ya quizá lugar hoy, a pesar de la contradicción aparente de los términos, para una etnología de la soledad" (Augé, 2000: 122-3).
No emprenderé semejante tarea etnológica, pero es un señalamiento acerca de la condición de partida de todo trabajo contemporáneo de reflexión sobre nuestras sociedades. Incluso en esa ciudad de la dicha de Le Guin, la felicidad sólo es posible sobre las ruinas de un proyecto de autonomía: así entendida, no conduce más que a la distopía de los sótanos, a una etnología de la soledad todavía pendiente.
Las fugas son múltiples. Por eso no hay confluencia en una «patria» común, sociedad reconciliada. Si no fuera por la magnitud del desastre actual, esa sociedad que retrata Le Guin podría asemejarse al no-lugar de nuestra formación social presente. Contra esas fugas se alzan multitud de diques. Devenir un guardián del orden, hablar la lengua de la polis (con sus mitos de unidad y origen), e incluso apuntalar su autoridad a partir de una especialización miope, son formas de taponar esas fugas. Simultáneamente, ese taponamiento ya es indicio de la posibilidad de hacer del destierro una forma de agenciar en el distanciamiento, en el límite de lo que una sociedad centraliza.
Cuando a pesar del deseo de partida no hay un más allá nítido y divisable de forma colectiva, el desplazamiento geográfico no es una opción que salve la brecha. Las «utopías espaciales» (Habermas, 2002), en la era de la mundialización capitalista, estructuralmente, no tienen lugar. Y si contra la poderosa utopía neoliberal del fin de las utopías, contraponemos otras «utopías históricas» no por ello damos por sentado sus condiciones de realización o sus ideales regulativos. El viaje no puede ser más que a otra parte que no existe. La promesa de alteridad sólo puede construirse en la invención de una extranjería que ningún estudio de las migraciones podría hacer pensable por sí sólo, máxime si lo que persigue secretamente, en sus líneas dominantes, es la «integración» a las sociedades receptoras [3].
El deseo de un exterior, la voluntad de salida con respecto a las jaulas cotidianas, sólo puede construirse aquí. Irse de Omelas, de la opulencia que condena a la indigencia, del goce vallado que esconde en los subsuelos una infancia desdichada no cambia las cosas. Sólo pueden subvertirse a partir de las jaulas mismas. No todo es jaula sin embargo: sobrevivimos con la esperanza de salir.
Esa esperanza –distante a la teología cristiana o la escatología secular pero similarmente mesiánica- vive de su incerteza. Nada la asegura: no hay una teleología necesaria que conduzca a una salida. Específicas producciones artísticas, políticas, científicas o filosóficas, en suma, determinada producción de lo imaginario, hacen su apuesta ahí: en la creación de grietas que contribuyan a hacer concebible un más allá.
No se trata, sin embargo, de una evidencia. Quizás la aporía persista. Parafraseando a Deleuze y Guattari, nunca somos suficientemente clandestinos. ¿Qué labor cabe del extranjero (en todas partes), del devenir-distante que, sin embargo, quiere atravesar los cruces? ¿Por qué reincidir en un pensamiento de la revuelta que no propone un diagrama alternativo como final feliz? ¿Por qué persistir en un itinerario intransitable en su densidad, en su historia, en sus aristas?
La respuesta se apoya en una certeza negativa: necesitamos ese devenir, esa revuelta, esa persistencia, precisamente, porque necesitamos salir de aquí. Convertir nuestra práctica en interrogación radical entonces: quizás allí hallemos el latido de la extranjería como “(…) cara oculta de nuestra identidad, el espacio que estropea nuestra morada, el tiempo que arruina la comprensión y la simpatía” (Kristeva, 1999: 9). Hacer pensable una comunidad de extranjeros no es una tarea simple. Se habita de formas diversas en ese otro espacio. La contraparte de la extranjería del sí mismo es el ser extranjero para otros. Si hay otra ley que la de determinada ciudad, no tengo más remedio que afrontar mi libertad, pero ese afrontamiento supondrá, habitualmente, confrontar con quien defiende su ley cívica como universalidad.
¿Nuevo cosmopolitismo, defensa de una isonomía que atiende una ley que desborda lo local para incluir el mundo como ciudad global? La respuesta no resulta sencilla: hay diferentes extranjerías. Una comunidad (im)posible nace ahí sólo y en tanto atraviesa la división que está presente en uno mismo. Paradoja del extranjero: sólo es tal en tanto depende de una ciudadanía que le es negada [4]. Ahora bien, la privación que sufre –la falta de lugar- puede constituirse en un medio para darse un universo. Alejado de la tribu, abre a lo desconocido.
Una comunidad paradójica
No por azar Freud interpretó esa inquietante extranjería del sujeto como «inconsciente» [5]. Como extranjería constitutiva del sujeto, incluso cuando la reprime y la proyecta sobre otro, se parte de ahí: la extrañeza (im)propia. Asumir esa base puede conducir, por su parte, a una apertura perturbadora pero imprescindible hacia lo otro y el otro. Quizás sólo entonces pueda surgir esa comunidad paradójica formada por extranjeros que se reconocen como tales más allá de su procedencia nacional.
Que el antagonismo sea indesterrable no niega la posibilidad de su gestión mediante políticas diversas. La “imposible sociedad” nos hace recordar no sólo los límites del colectivismo; inversamente, cuestiona un liberalismo que pretende situar la plenitud en los individuos. La radicalidad de la experiencia de la extranjería es la imposibilidad de regreso –aun si ya no podemos partir a otra sociedad como no sea socavando los pilares de la actual sociedad del sacrificio.
Si Omelas encarna la realización de un bienestar sostenido sobre las espaldas del dolor ajeno, la marcha bien podría ser una decisión ética, pero seguiría sin subvertir las estructuras de desigualdad que sostienen semejante espacio. El exilio político en la propia polis, en cambio, abre camino a una política de la justicia que cuestione, de forma incesante, en una relación de asedio, toda encarnación hegemónica. Puede que haya un monto de sufrimiento indesterrable en la existencia humana; ¿deberíamos por ello dejar de luchar para cercenarlo en lo que tiene de históricamente evitable?
Bibliografía:
ADORNO, Theodor (2006): Minima moralia, Akal, Madrid.
AGAMBEN, Giorgio (1996): “Política del exilio”, traducción de Dante Bernardi, en Revista “Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura”, Nº 26-27.
ALTHUSSER, Louis (1999): La revolución teórica de Marx, S. XXI, Madrid.
AUGÉ, Marc (2000): Los no lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona.
BAUMAN, Zygmunt (2008): Vidas desperdiciadas, Debate, España.
CASTORIADIS, Cornelius (1999): La institución imaginaria de la sociedad (II Tomos), Tuquets, Buenos Aires.
HABERMAS, Jürgen (2002): Ensayos políticos, Península, Barcelona.
JAMES, William (2009): La voluntad de creer, Marbot, Barcelona.
KRISTEVA, Julia (1999): Extranjeros para nosotros mismos, Gedisa, Barcelona.
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista, S. XXI, Madrid, 1997.
LE GUIN, Úrsula (1981): “Los que abandonan Omelás”, en Revista “El Péndulo”, Nº 3, Septiembre de 1981.
SAID, Edward (2005): Reflexiones sobre el exilio, Debate, Barcelona.
VVAA (2004): Contingencia, hegemonía, universalidad, Fondo de Cultura Económica, 2004, Buenos Aires.
ADORNO, Theodor (2006): Minima moralia, Akal, Madrid.
AGAMBEN, Giorgio (1996): “Política del exilio”, traducción de Dante Bernardi, en Revista “Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura”, Nº 26-27.
ALTHUSSER, Louis (1999): La revolución teórica de Marx, S. XXI, Madrid.
AUGÉ, Marc (2000): Los no lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona.
BAUMAN, Zygmunt (2008): Vidas desperdiciadas, Debate, España.
CASTORIADIS, Cornelius (1999): La institución imaginaria de la sociedad (II Tomos), Tuquets, Buenos Aires.
HABERMAS, Jürgen (2002): Ensayos políticos, Península, Barcelona.
JAMES, William (2009): La voluntad de creer, Marbot, Barcelona.
KRISTEVA, Julia (1999): Extranjeros para nosotros mismos, Gedisa, Barcelona.
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista, S. XXI, Madrid, 1997.
LE GUIN, Úrsula (1981): “Los que abandonan Omelás”, en Revista “El Péndulo”, Nº 3, Septiembre de 1981.
SAID, Edward (2005): Reflexiones sobre el exilio, Debate, Barcelona.
VVAA (2004): Contingencia, hegemonía, universalidad, Fondo de Cultura Económica, 2004, Buenos Aires.
Notas:
[1] Adorno es taxativo: “No cabe la vida justa en la vida falsa” (Adorno, 2006: 44). Aunque habría que interrogar la idea de una “vida falsa”, el señalamiento es pertinente, en tanto nuestra existencia social dañada crea una brecha con respecto al ideal que pone en cuestión los pilares mismos de lo presente. En particular, se trata menos de cuestionar que todo intelectual exiliado lleva una “existencia mutilada” que de preguntar si alguna vez algún sujeto (ejerza una función intelectual o no) ha estado exento de esa mutilación –por más inconsciente que sea de ello-, máxime en un contexto histórico que ha hecho del daño su ley cotidiana. Dicho más rotundamente: “Lo normal es la muerte” (2006: 61).
[2] Dice Augé a propósito: “Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. Pues vivimos en una época, bajo este aspecto también, paradójica: en el momento mismo en que la unidad del espacio terrestre se vuelve pensable y en el que se refuerzan las grandes redes multinacionales, se amplifica el clamor de los particularismos: de aquellos que quieren quedarse solos en su casa o de aquellos que quieren volver a tener patria, como si el conservadurismo de los unos y el mesianismo de los otros estuviesen condenados a hablar el mismo lenguaje: el de la tierra y el de las raíces” (Augé, 2000: 41).
[3] Si emigración en términos etimológicos significa abandono del demos, los flujos migratorios actuales más bien están marcados tendencialmente por su inclusión subordinada en un nuevo demos sacrificial. La dualidad ciudadanía/extranjería es rebasada por la construcción de ciudadanías estratificadas.
[1] Adorno es taxativo: “No cabe la vida justa en la vida falsa” (Adorno, 2006: 44). Aunque habría que interrogar la idea de una “vida falsa”, el señalamiento es pertinente, en tanto nuestra existencia social dañada crea una brecha con respecto al ideal que pone en cuestión los pilares mismos de lo presente. En particular, se trata menos de cuestionar que todo intelectual exiliado lleva una “existencia mutilada” que de preguntar si alguna vez algún sujeto (ejerza una función intelectual o no) ha estado exento de esa mutilación –por más inconsciente que sea de ello-, máxime en un contexto histórico que ha hecho del daño su ley cotidiana. Dicho más rotundamente: “Lo normal es la muerte” (2006: 61).
[2] Dice Augé a propósito: “Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta. Pues vivimos en una época, bajo este aspecto también, paradójica: en el momento mismo en que la unidad del espacio terrestre se vuelve pensable y en el que se refuerzan las grandes redes multinacionales, se amplifica el clamor de los particularismos: de aquellos que quieren quedarse solos en su casa o de aquellos que quieren volver a tener patria, como si el conservadurismo de los unos y el mesianismo de los otros estuviesen condenados a hablar el mismo lenguaje: el de la tierra y el de las raíces” (Augé, 2000: 41).
[3] Si emigración en términos etimológicos significa abandono del demos, los flujos migratorios actuales más bien están marcados tendencialmente por su inclusión subordinada en un nuevo demos sacrificial. La dualidad ciudadanía/extranjería es rebasada por la construcción de ciudadanías estratificadas.
[4] Dice Kristeva al respecto: “Entre el hombre y el ciudadano existe una cicatriz: el extranjero. ¿Es un hombre completo si no es ciudadano? Si no goza de los derechos de ciudadanía, ¿tiene los derechos del hombre? Si, conscientemente, se concede a los extranjeros todos los derechos del hombre, ¿qué queda en realidad cuando se les sustraen los derechos del ciudadano?” (1999:118). La extranjería, pues, como problemática moderna, tiene como condición de existencia político-jurídica la problemática del grupo político y en particular del Estado-nación. A la pregunta previa podemos agregar: ¿qué ocurre cuando ese estado va contra los derechos humanos y particularmente contra los extranjeros (xenofobia)? Para decirlo más duramente: ¿qué otra alternativa que no sea apátrida queda cuando se constata una “nueva barbarie procedente del propio interior del sistema de Estados-nación” (Kristeva, 1999: 185)?
[5] “Con la noción freudiana del inconsciente, la involución del extraño en el psiquismo pierde su aspecto patológico e integra en el seno de la presunta unidad de los hombres una alteridad a la vez biológica y simbólica, que se convierte en parte del mismo. (…). Inquietante, la extranjería está en nosotros: somos nuestros propios extranjeros; estamos divididos” (Kristeva, 1999: 220).

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

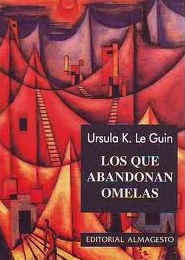











 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE