Empiezo con una confidencia: siempre que leo a Jordi Doce (Gijón, 1967) tengo la sensación de que algo se me escapa, como si existiera un matiz al que no podré acceder del todo.
Quizás por eso conservo sus libros llenos de apuntes en los márgenes, de glosas más o menos explicativas, o incluso de poemas a lápiz que garabateo en las páginas de cortesía para intentar comprender un poco más su universo literario. A mi ejemplar de No estábamos allí (Pre-Textos, 2016) le ha sucedido lo mismo: anotaciones, versos subrayados, flechas, referencias, llaves… También, por cierto, el inicio de un poema que aún está por escribir.
Menciono esta confidencia por dos motivos. El primero nos dice, o me dice a mí al menos, que lo que hace único a un libro es el lector. Cuando inscribe en él sus propias huellas, completa la lectura, le otorga un camino. El libro deja de ser un eslabón de una cadena en serie para convertirse en una obra, la suya.
El segundo motivo por el que comienzo de esta manera tiene que ver con la escritura del propio autor. Cada subrayado o cada anotación me hacen pensar que si algo define a la poesía de Jordi Doce es que no tolera fácilmente definición alguna. Hay constantes que se repiten o temas más frecuentados que otros, como es lógico, y sin embargo cada libro de Doce es una exploración distinta, un buceo por el lenguaje poético que se asemeja y no se asemeja a lo que le habíamos leído con anterioridad.
No estábamos allí es un buen ejemplo. Es un libro que ahonda en buena parte de las obsesiones literarias que le acompañan y, a su vez, amplía el marco, el territorio por el que se transita la voz poética.
Empleo el verbo transitar y no otro porque en él identifico la acción clave que configura un libro como este, también de la obra que le precede. El sujeto poético y el lector siempre están en tránsito, aunque no se muevan del mínimo espacio que ocupan.
Quizás por eso conservo sus libros llenos de apuntes en los márgenes, de glosas más o menos explicativas, o incluso de poemas a lápiz que garabateo en las páginas de cortesía para intentar comprender un poco más su universo literario. A mi ejemplar de No estábamos allí (Pre-Textos, 2016) le ha sucedido lo mismo: anotaciones, versos subrayados, flechas, referencias, llaves… También, por cierto, el inicio de un poema que aún está por escribir.
Menciono esta confidencia por dos motivos. El primero nos dice, o me dice a mí al menos, que lo que hace único a un libro es el lector. Cuando inscribe en él sus propias huellas, completa la lectura, le otorga un camino. El libro deja de ser un eslabón de una cadena en serie para convertirse en una obra, la suya.
El segundo motivo por el que comienzo de esta manera tiene que ver con la escritura del propio autor. Cada subrayado o cada anotación me hacen pensar que si algo define a la poesía de Jordi Doce es que no tolera fácilmente definición alguna. Hay constantes que se repiten o temas más frecuentados que otros, como es lógico, y sin embargo cada libro de Doce es una exploración distinta, un buceo por el lenguaje poético que se asemeja y no se asemeja a lo que le habíamos leído con anterioridad.
No estábamos allí es un buen ejemplo. Es un libro que ahonda en buena parte de las obsesiones literarias que le acompañan y, a su vez, amplía el marco, el territorio por el que se transita la voz poética.
Empleo el verbo transitar y no otro porque en él identifico la acción clave que configura un libro como este, también de la obra que le precede. El sujeto poético y el lector siempre están en tránsito, aunque no se muevan del mínimo espacio que ocupan.
Artículos relacionados
-
Desde una existencia previa llega "El retrato del uranio", de Raúl Nieto de la Torre
-
La poética nómada o el decir en la niebla de Menchu Gutiérrez
-
“Voces de un cuerpo”, de Giovanni Collazos, en la Cartonera del escorpión azul
-
Lamento e invención en “Desde lejos”, de Arturo Borra
-
Antonio Gamoneda: "No vivimos un solo lenguaje"
Indagación en los límites
La voz que protagoniza estos poemas es la de un caminante, un flâneur, un exiliado o un viajero que se desplaza de un sitio a otro, alguien condenado a avanzar porque no le queda más remedio.
Un transeúnte dispuesto a encontrar lo que de extraordinario hay en todo paseo, expuesto a los elementos, a la temperatura, al clima, a la noche. Presta una atención casi enfermiza a lo que le rodea, con el asombro y la extrañeza que implica cualquier proceso de observación.
Detrás de la apariencia y de la superficie, detrás de la piel que nos separa de los objetos se esconde un mundo que sucede, aunque no seamos capaces de advertirlo con un primer golpe de vista. Tal vez esa persistencia de Jordi Doce en explorar lo que de oculto guarda toda imagen sea una de sus grandes aportaciones a la literatura española contemporánea.
Me refiero a su manera de indagar en los límites de una situación, ramificada hasta el extremo, tanto como para perderla de vista. La poesía de No estábamos allí se instala en lo que huye, en lo fugitivo, en lo que no se ve y, sin embargo, nos modifica y nos condiciona, porque habla de nosotros, de lo que fuimos o hemos sido, de lo que han sido otros.
Cito unos versos del poema “Suceso”: «Las llanuras de Europa son testigo. / Ellas saben también que algo ocurrió, / aunque nunca lo viéramos». Cito también un fragmento de “Monósticos”: «Late un río bajo tus pasos. / Sólo será tuyo si lo interrogas. / Si lo llamas para que huya». Toda sicogeografía es inestable, todo espacio es un palimpsesto recubierto de muchas capas. No estábamos allí enseña al lector que en cada una de ellas se inscribe también su nombre.
Delirio de relación
Los poemas de Jordi Doce nos encaminan hacia una nueva capa y una vez en ella hacia otra capa distinta, como un territorio imantado que tira de ti e intenta atraparte. Eso sucede, por ejemplo, en el poema “Fábula”, que puede leerse como un romance o una letrilla popular en la que se encadenan una suma de azares sin principio ni fin. Al desplazarnos descubrimos que, llegados a un punto, toda casualidad o causalidad puede generar una ficción.
No estábamos allí nos hace caminar a tientas, sin brújula, extraviados en medio de una frontera, perseguidos por elementos escurridizos, reales e irreales a un mismo tiempo, como la niebla, la bruma o el sueño. «Todo escapa / cuando limitas con su sombra», escribe en el poema “Incógnita”. Algo sucede, pero no sabes dónde. Algo aparece, pero no puedes mirarlo de frente, sino a través del reflejo que proyecta en alguna parte. Eso es lo que nos preguntamos cuando leemos el libro: ¿Qué hay de nosotros en lo que no vemos? ¿Qué decimos cuando no decimos nada? ¿Por qué todo camino de ida es siempre un camino de regreso? ¿Qué extraño se nos pega a la piel y nos acompaña a medida que avanzamos?
El territorio del poema es el de un espacio huidizo, volátil. Si tuviera que enmarcar la poesía de Jordi Doce en una corriente pictórica, la situaría en algo parecido a una figuración abstracta, en ese tipo de paisajes con aura, repletos de mensajes ocultos, de paralelismos, de posibilidades.
Una abstracción cosida a la realidad por el hilo del lenguaje, que es quien nos aproxima a ese otro mundo a través de símbolos, analogías o metáforas, tres de los recursos, por cierto, más logrados en la obra de Doce. Unos, como el símbolo del reloj, nos hablan de la imposibilidad de atrapar el tiempo entre las manos. Otras, como las comparaciones o analogías, nos ensanchan y duplican la realidad que tenemos delante.
Unos y otros nos causan extrañeza, asombro, es decir, la sorpresa que presuponemos a todo paseo y a toda literatura que busque dejar un mínimo de poso en el lector. Al fin y al cabo a eso mismo nos encamina la creación literaria: a mirar de otra forma un lugar que hemos visto mil veces antes. Para lograrlo hace falta interrelacionar lo que vemos, como la cita de Klaus Conrad que aparece en el decimoquinto apunte del poema “Notas a pie de vida”: «visión de conexiones sin razón ni fundamento […], experiencias en que, de modo anormal, se da sentido a lo que carece de él».
Quien observa está sujeto al delirio de relación del que nos hablaba W. G. Sebald en Vértigo. En el fondo, escribimos para añadir más vida a la vida, para aportar múltiples caminos a una única frase. Eso nos sugiere la última parte del libro, “Monósticos”, y que a mí me acerca, en una de esas conexiones tal vez extrañas, a la variedad de historias que leemos en Si una noche de invierno un viajero, la magnífica novela de Italo Calvino.
Voy concluyendo y recupero a ese homo viator que transita de poema en poema. Cuando pienso en él, me viene a la memoria una frase del mismo Doce, de su libro Zona de divagar, si mal no recuerdo. Ahí decía que hay personas a las que no podemos acceder si no es a través de un puente colgante. El encuentro con el otro, o con uno mismo, tiene algo de eso, de fantasmagórico, de enigma.
Hay autores y libros, como es el caso, que manejan la realidad sin caer en un realismo insulso, sino que la disparan, la cuestionan a través de paradojas, la engrandecen. Quizás no lleguemos a conocer esos mundos solapados y, sin embargo, los habitamos, formamos parte de ellos, nos definen. El poema trata de ocupar el espacio al que no conseguimos llegar completamente, indaga y especula sobre lo que existe y no existe al otro lado, lanza hipótesis y conjeturas. Sí, tal vez no estábamos allí, pero allí sucedía también nuestra vida.
La voz que protagoniza estos poemas es la de un caminante, un flâneur, un exiliado o un viajero que se desplaza de un sitio a otro, alguien condenado a avanzar porque no le queda más remedio.
Un transeúnte dispuesto a encontrar lo que de extraordinario hay en todo paseo, expuesto a los elementos, a la temperatura, al clima, a la noche. Presta una atención casi enfermiza a lo que le rodea, con el asombro y la extrañeza que implica cualquier proceso de observación.
Detrás de la apariencia y de la superficie, detrás de la piel que nos separa de los objetos se esconde un mundo que sucede, aunque no seamos capaces de advertirlo con un primer golpe de vista. Tal vez esa persistencia de Jordi Doce en explorar lo que de oculto guarda toda imagen sea una de sus grandes aportaciones a la literatura española contemporánea.
Me refiero a su manera de indagar en los límites de una situación, ramificada hasta el extremo, tanto como para perderla de vista. La poesía de No estábamos allí se instala en lo que huye, en lo fugitivo, en lo que no se ve y, sin embargo, nos modifica y nos condiciona, porque habla de nosotros, de lo que fuimos o hemos sido, de lo que han sido otros.
Cito unos versos del poema “Suceso”: «Las llanuras de Europa son testigo. / Ellas saben también que algo ocurrió, / aunque nunca lo viéramos». Cito también un fragmento de “Monósticos”: «Late un río bajo tus pasos. / Sólo será tuyo si lo interrogas. / Si lo llamas para que huya». Toda sicogeografía es inestable, todo espacio es un palimpsesto recubierto de muchas capas. No estábamos allí enseña al lector que en cada una de ellas se inscribe también su nombre.
Delirio de relación
Los poemas de Jordi Doce nos encaminan hacia una nueva capa y una vez en ella hacia otra capa distinta, como un territorio imantado que tira de ti e intenta atraparte. Eso sucede, por ejemplo, en el poema “Fábula”, que puede leerse como un romance o una letrilla popular en la que se encadenan una suma de azares sin principio ni fin. Al desplazarnos descubrimos que, llegados a un punto, toda casualidad o causalidad puede generar una ficción.
No estábamos allí nos hace caminar a tientas, sin brújula, extraviados en medio de una frontera, perseguidos por elementos escurridizos, reales e irreales a un mismo tiempo, como la niebla, la bruma o el sueño. «Todo escapa / cuando limitas con su sombra», escribe en el poema “Incógnita”. Algo sucede, pero no sabes dónde. Algo aparece, pero no puedes mirarlo de frente, sino a través del reflejo que proyecta en alguna parte. Eso es lo que nos preguntamos cuando leemos el libro: ¿Qué hay de nosotros en lo que no vemos? ¿Qué decimos cuando no decimos nada? ¿Por qué todo camino de ida es siempre un camino de regreso? ¿Qué extraño se nos pega a la piel y nos acompaña a medida que avanzamos?
El territorio del poema es el de un espacio huidizo, volátil. Si tuviera que enmarcar la poesía de Jordi Doce en una corriente pictórica, la situaría en algo parecido a una figuración abstracta, en ese tipo de paisajes con aura, repletos de mensajes ocultos, de paralelismos, de posibilidades.
Una abstracción cosida a la realidad por el hilo del lenguaje, que es quien nos aproxima a ese otro mundo a través de símbolos, analogías o metáforas, tres de los recursos, por cierto, más logrados en la obra de Doce. Unos, como el símbolo del reloj, nos hablan de la imposibilidad de atrapar el tiempo entre las manos. Otras, como las comparaciones o analogías, nos ensanchan y duplican la realidad que tenemos delante.
Unos y otros nos causan extrañeza, asombro, es decir, la sorpresa que presuponemos a todo paseo y a toda literatura que busque dejar un mínimo de poso en el lector. Al fin y al cabo a eso mismo nos encamina la creación literaria: a mirar de otra forma un lugar que hemos visto mil veces antes. Para lograrlo hace falta interrelacionar lo que vemos, como la cita de Klaus Conrad que aparece en el decimoquinto apunte del poema “Notas a pie de vida”: «visión de conexiones sin razón ni fundamento […], experiencias en que, de modo anormal, se da sentido a lo que carece de él».
Quien observa está sujeto al delirio de relación del que nos hablaba W. G. Sebald en Vértigo. En el fondo, escribimos para añadir más vida a la vida, para aportar múltiples caminos a una única frase. Eso nos sugiere la última parte del libro, “Monósticos”, y que a mí me acerca, en una de esas conexiones tal vez extrañas, a la variedad de historias que leemos en Si una noche de invierno un viajero, la magnífica novela de Italo Calvino.
Voy concluyendo y recupero a ese homo viator que transita de poema en poema. Cuando pienso en él, me viene a la memoria una frase del mismo Doce, de su libro Zona de divagar, si mal no recuerdo. Ahí decía que hay personas a las que no podemos acceder si no es a través de un puente colgante. El encuentro con el otro, o con uno mismo, tiene algo de eso, de fantasmagórico, de enigma.
Hay autores y libros, como es el caso, que manejan la realidad sin caer en un realismo insulso, sino que la disparan, la cuestionan a través de paradojas, la engrandecen. Quizás no lleguemos a conocer esos mundos solapados y, sin embargo, los habitamos, formamos parte de ellos, nos definen. El poema trata de ocupar el espacio al que no conseguimos llegar completamente, indaga y especula sobre lo que existe y no existe al otro lado, lanza hipótesis y conjeturas. Sí, tal vez no estábamos allí, pero allí sucedía también nuestra vida.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

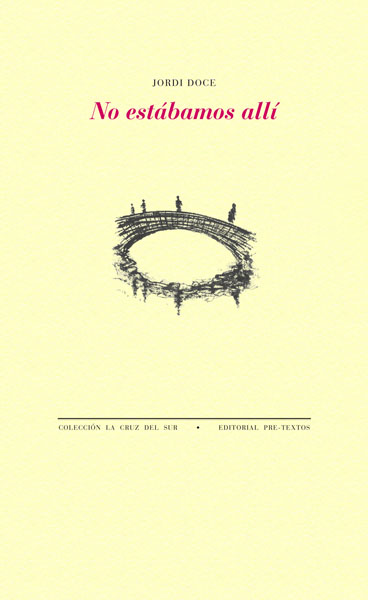
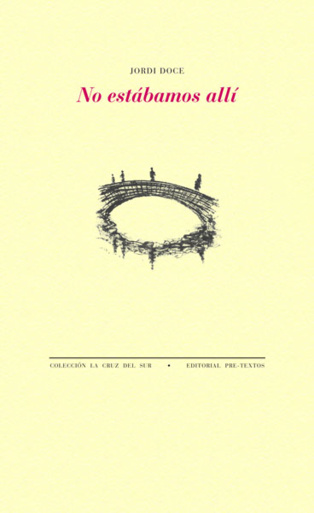









 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE