Una mujer en Berlín no es una novela, es un documento autobiográfico y literario que recoge las anotaciones de un diario escrito entre el 20 de abril y el 22 de junio de 1945. Su autora era una mujer nacida alrededor de 1911 en una familia burguesa. Educada de una manera exquisita, hablaba varios idiomas, entre ellos el ruso.
Había viajado por toda Europa y había vivido en Moscú, París y Londres. Regresó a su país por su propia voluntad: “En el extranjero no habría podido jamás echar raíces. Siento que pertenezco a mi pueblo, quiero compartir su destino, incluso ahora”.
La editorial donde trabajaba había cerrado, el hambre era la compañía diaria y la antigua habitación donde vivía había sido bombardeada; solo le había quedado una maleta pequeña con ropa. Berlín está a punto de caer. La autora y las familias que viven en el edificio donde ella se ha trasladado están rodeadas por un cerco de cañones que se va estrechando: "Cada nuevo día de vida es un día triunfal. Se es una superviviente un día más", escribe en el sótano –el refugio–, entre el temblor y el espanto de las bombas.
En la noche del 22 de abril no hubo ataques aéreos. Una mujer recuerda el chiste que circula en esos días: "Más vale un ruso en la barriga que un americano en la cabeza". Están aislados; queda algo de gas pero no tienen agua ni luz. No se sabe nada de lo que está sucediendo, no hay periódicos, ni radio.
La milicia Volkssturm, formada por viejos y niños, ofrece en las calles desiertas un espectáculo lamentable. Al ver a esos críos la autora escribe: "Va en contra de los instintos elementales, en contra del instinto de conservación de la especie. (…) Y que esté, sin embargo, ocurriendo es un síntoma de locura". Los muertos se entierran en cualquier sitio, en el jardín de una casa o en un parque. La deserción se va convirtiendo en algo natural:
Ya no hay nadie que se preocupe de nosotras. De pronto somos individuos, ya no somos compatriotas. Todas las antiguas relaciones entre amigos y compañeros de trabajo están en vía muerta si la distancia entre ellos es de más de tres manzanas. La cueva, la familia, como en la prehistoria. El horizonte está a cien pasos.
También han comenzado los saqueos. La gente corre para pillar todo lo que puede en los sótanos de la policía, en las tiendas abandonadas: “Nadie se libra de la fiebre del saqueo”. Todas esas vivencias están produciendo un cambio en la autora:
Una y otra vez voy notando en estos días cómo se transforma mi percepción de los hombres, la percepción que tenemos todas las mujeres en relación con los hombres. Nos dan pena, nos parecen tan pobres, tan débiles. El sexo debilucho. Una especie de decepción colectiva se está cuajando bajo la superficie entre las mujeres. El mundo nazi de glorificación del hombre fuerte, el mundo dominado por los hombres... se tambalea y con él se viene abajo también el mito «hombre». En las guerras de antaño, los hombres podían reclamar el privilegio exclusivo de matar y morir por la patria. En los tiempos actuales, las mujeres también participamos. Este hecho nos modifica, hace que nos volvamos descaradas. Cuando acabe esta guerra tendrá lugar, junto a otras muchas derrotas, también la derrota de los hombres en su masculinidad.
El 27 de abril, tras una noche de “excesiva calma”, un convoy interminable de rusos aparece en el barrio. Los caballos están en las aceras y dan un “permanente olor a establo”. En las calles solo hay rusos –Ivanes, como se les llama–: “Escucho por primera vez la pregunta que luego se repetirá constantemente: «¿Tiene usted marido?» Si les contestas que sí, te preguntan dónde está. Si dices que no, te preguntan si no quieres «casarte» con un ruso. Con coqueteo sobón incluido”.
¿Qué significa violación?
La guerra continúa, se oyen los disparos de la artillería. Aquella tarde comienzan las violaciones. Los rusos están al acecho. Dos soldados violan a la narradora en un pasillo oscuro, después de que ella hubiera intentado mediar en un asunto. Cuando va a quejarse a un oficial este le responde: «¡Bah! Seguro que no le ha dejado ninguna secuela. Todos nuestros hombres están sanos.». Al subir las escaleras sufre una nueva violación. No hay agua, no hay posibilidad de lavarse, está destrozada: «Me siento pringosa, no quiero coger ningún objeto, ni siquiera quiero tocar mi propia piel».
¿Qué significa violación? Cuando escuché esa palabra en voz alta el viernes por la noche en el refugio, me recorrió un escalofrío por toda la espalda. Ahora ya puedo pensar en su significado, la puedo escribir sin que me tiemblen las manos. La pronuncio para mí, para acostumbrarme a su sonido. Suena a lo más extremo imaginable, pero no lo es sin embargo.
Los rusos entran y salen de las viviendas, pasan corriendo por las habitaciones y alguno se detiene. El sábado 28, después de sufrir otra violación, en la que un hombre acaba arrojándole un escupitajo en la cara, toma la determinación de buscar un oficial “un lobo que me defienda de los demás lobos”, que la convierta en una especia de tabú ante los otros:
¿Qué me importan todos ésos? Nunca había estado yo tan apartada de mí misma, tan alienada de mí. Todo sentimiento parece muerto. Tan sólo vive el instinto de supervivencia. Éstos no me destruirán, no.
A partir de ahora conseguirá la protección de varios oficiales. El teniente Anatol llega a la casa con algunos de sus hombres. La autora se siente superior a ellos. Son campesinos, hombres sencillos y sin refinamiento que «con su proceder ruidoso se sienten inseguros interiormente frente a mí». Entre los que acompañan a Anatol está el sargento Andréi, un maestro de escuela que habla con ella de política. Por primera vez conversa con alguien que no la trata como a una hembra, sino como a una igual. En otra conversación Andréi le dice que “está en contra de «esas cosas»”.
La autora se ha convertido también en una negociadora, una intermediaria entre el vecindario y los rusos. Estos son peligrosos cuando están borrachos, pues se enfurecen y se pelean. Hay que saberlos trata en esas circunstancias:
A veces reflexiono sobre si es una suerte o una desgracia para mí saber algo de ruso. Por una parte me da una seguridad que a los demás les falta. Lo que para ellos son bastos sonidos animales, gritos inhumanos, para mí es lenguaje humano..., (…). Sí, tengo miedo, miedo, miedo (…), pero no obstante hablo con ellos de persona a persona, distingo a los peores de los que son soportables, clasifico el enjambre, me hago una imagen de ellos. (…) Los otros, los que no entienden una palabra de su idioma, lo tienen en cambio más fácil. Siempre tendrán a estos hombres por extraños, pueden poner mucha tierra de por medio y convencerse a sí mismos de que ésos no son personas sino salvajes, animales. Pero yo no puedo.
Un comandante le pide relaciones; es un hombre culto que le revela su identidad le habla de él y la trata amablemente, con suavidad y cariño. Le pregunta si le encuentra desagradable, si no le aborrece. Ella termina llorando y aceptando el consuelo de aquel hombre. «Tengo la asquerosa sensación del pasar-de-mano-en-mano. Me siento humillada y ofendida, degradada a objeto sexual», escribe.
Las familias esconden a las jóvenes, en altillos, en pisos con cerraduras de seguridad. A los soldados les da igual lo que pillan, aunque prefieren quitarse a los maridos de encima, porque resultan molestos. Las escaleras continúan siendo un peligro hasta para las mujeres de más de sesenta años. El tres de mayo ya había remitido bastante el «aquí te pillo aquí te violo de los primeros días». Los oficiales han ido procurándose su “coto de cama” y pagan por ello. En la casa de la autora no falta de nada; la mujer y el hombre con los que se refugió están contentos. Hay comida en abundancia, velas, cigarrillos y ella se pregunta si no se está convirtiendo en una puta. Está viviendo de su cuerpo, aunque eso la hace sentir miserable:
Es la crueldad extrema de la vida, el ciego azar
Los rusos sienten un enorme interés por los niños. Se extrañan de que haya tan pocos y se quedan embobados al verlos. Muchos de esos hombres llevan sin ver a sus hijos cuatro años, nunca les han dado permiso. Un día la autora va a casa de una vecina con niños para hacer de intérprete con unos soldados que les han llevado chocolate. Entre los invitados está un joven de diecisiete años:
Me mira con la frente arrugada, en un gesto serio y grave, y me pide que traduzca que unos soldados alemanes asesinaron a los niños de su pueblo natal, acuchillándolos o estrellándoles el cráneo contra los muros. Antes de traducir, le pregunto: «¿De oídas? ¿O lo presenció con sus propios ojos?» Él, serio, agachando la cabeza: «Sí, lo vi yo mismo dos veces.» Traduzco.
«No me lo creo», replica la señora Lehmann. «¿Nuestros soldados? ¿Mi marido? ¡Jamás!» (…) En la cola del agua escuché varias veces la frase: «Los nuestros no lo hicieron de manera muy diferente allí.»
Silencio. Todos tenemos la mirada clavada. Hay una sombra en la habitación. El bebé no sabe nada. Chupa el dedo índice del desconocido, berrea y chilla. A mí se me hace un nudo en la garganta. El bebé me parece un milagro, rosado y blanquito. Con sus ricitos cobrizos es como una flor en medio de esta habitación desolada, medio amueblada, entre nosotros, personas llenas de suciedad. De repente entiendo por qué al combatiente le atraen los críos.
Por fin, el ocho de mayo los rusos se marchan del barrio y del edificio. Con ellos hay que decir adiós a las velas, «al aguardiente, al azúcar, a la mantequilla, a la carne». Se acabó el «come-por-cama». En las colas para la verdura, el pan o la bomba de agua «todo el mundo despotrica ahora contra Adolf, y nadie se enteró de nada. Todos fueron perseguidos, y nadie denunció». “¿Y yo?”, se pregunta la mujer: «En cualquier caso, estuve en medio y respiré el aire que nos rodeaba y que nos transformaba el semblante aunque no lo quisiéramos».
La violación se ha convertido en una experiencia colectiva: «Poco a podo vamos comenzando a tomarnos con humor el asunto de las violaciones. Humor negro». Se cuentan historias terribles, como la de una judía, casada con un abogado alemán. Había conseguido permanecer oculta durante el III Reich y fue violada cuando entraron los primeros rusos, mientras su marido, herido por un disparo, se desangraba hasta morir. «Me sobreviene un sudor frío cuando escribo estas líneas. Una cosa así no puede ser inventada. Es la crueldad extrema de la vida, el ciego azar».
Había viajado por toda Europa y había vivido en Moscú, París y Londres. Regresó a su país por su propia voluntad: “En el extranjero no habría podido jamás echar raíces. Siento que pertenezco a mi pueblo, quiero compartir su destino, incluso ahora”.
La editorial donde trabajaba había cerrado, el hambre era la compañía diaria y la antigua habitación donde vivía había sido bombardeada; solo le había quedado una maleta pequeña con ropa. Berlín está a punto de caer. La autora y las familias que viven en el edificio donde ella se ha trasladado están rodeadas por un cerco de cañones que se va estrechando: "Cada nuevo día de vida es un día triunfal. Se es una superviviente un día más", escribe en el sótano –el refugio–, entre el temblor y el espanto de las bombas.
En la noche del 22 de abril no hubo ataques aéreos. Una mujer recuerda el chiste que circula en esos días: "Más vale un ruso en la barriga que un americano en la cabeza". Están aislados; queda algo de gas pero no tienen agua ni luz. No se sabe nada de lo que está sucediendo, no hay periódicos, ni radio.
La milicia Volkssturm, formada por viejos y niños, ofrece en las calles desiertas un espectáculo lamentable. Al ver a esos críos la autora escribe: "Va en contra de los instintos elementales, en contra del instinto de conservación de la especie. (…) Y que esté, sin embargo, ocurriendo es un síntoma de locura". Los muertos se entierran en cualquier sitio, en el jardín de una casa o en un parque. La deserción se va convirtiendo en algo natural:
Ya no hay nadie que se preocupe de nosotras. De pronto somos individuos, ya no somos compatriotas. Todas las antiguas relaciones entre amigos y compañeros de trabajo están en vía muerta si la distancia entre ellos es de más de tres manzanas. La cueva, la familia, como en la prehistoria. El horizonte está a cien pasos.
También han comenzado los saqueos. La gente corre para pillar todo lo que puede en los sótanos de la policía, en las tiendas abandonadas: “Nadie se libra de la fiebre del saqueo”. Todas esas vivencias están produciendo un cambio en la autora:
Una y otra vez voy notando en estos días cómo se transforma mi percepción de los hombres, la percepción que tenemos todas las mujeres en relación con los hombres. Nos dan pena, nos parecen tan pobres, tan débiles. El sexo debilucho. Una especie de decepción colectiva se está cuajando bajo la superficie entre las mujeres. El mundo nazi de glorificación del hombre fuerte, el mundo dominado por los hombres... se tambalea y con él se viene abajo también el mito «hombre». En las guerras de antaño, los hombres podían reclamar el privilegio exclusivo de matar y morir por la patria. En los tiempos actuales, las mujeres también participamos. Este hecho nos modifica, hace que nos volvamos descaradas. Cuando acabe esta guerra tendrá lugar, junto a otras muchas derrotas, también la derrota de los hombres en su masculinidad.
El 27 de abril, tras una noche de “excesiva calma”, un convoy interminable de rusos aparece en el barrio. Los caballos están en las aceras y dan un “permanente olor a establo”. En las calles solo hay rusos –Ivanes, como se les llama–: “Escucho por primera vez la pregunta que luego se repetirá constantemente: «¿Tiene usted marido?» Si les contestas que sí, te preguntan dónde está. Si dices que no, te preguntan si no quieres «casarte» con un ruso. Con coqueteo sobón incluido”.
¿Qué significa violación?
La guerra continúa, se oyen los disparos de la artillería. Aquella tarde comienzan las violaciones. Los rusos están al acecho. Dos soldados violan a la narradora en un pasillo oscuro, después de que ella hubiera intentado mediar en un asunto. Cuando va a quejarse a un oficial este le responde: «¡Bah! Seguro que no le ha dejado ninguna secuela. Todos nuestros hombres están sanos.». Al subir las escaleras sufre una nueva violación. No hay agua, no hay posibilidad de lavarse, está destrozada: «Me siento pringosa, no quiero coger ningún objeto, ni siquiera quiero tocar mi propia piel».
¿Qué significa violación? Cuando escuché esa palabra en voz alta el viernes por la noche en el refugio, me recorrió un escalofrío por toda la espalda. Ahora ya puedo pensar en su significado, la puedo escribir sin que me tiemblen las manos. La pronuncio para mí, para acostumbrarme a su sonido. Suena a lo más extremo imaginable, pero no lo es sin embargo.
Los rusos entran y salen de las viviendas, pasan corriendo por las habitaciones y alguno se detiene. El sábado 28, después de sufrir otra violación, en la que un hombre acaba arrojándole un escupitajo en la cara, toma la determinación de buscar un oficial “un lobo que me defienda de los demás lobos”, que la convierta en una especia de tabú ante los otros:
¿Qué me importan todos ésos? Nunca había estado yo tan apartada de mí misma, tan alienada de mí. Todo sentimiento parece muerto. Tan sólo vive el instinto de supervivencia. Éstos no me destruirán, no.
A partir de ahora conseguirá la protección de varios oficiales. El teniente Anatol llega a la casa con algunos de sus hombres. La autora se siente superior a ellos. Son campesinos, hombres sencillos y sin refinamiento que «con su proceder ruidoso se sienten inseguros interiormente frente a mí». Entre los que acompañan a Anatol está el sargento Andréi, un maestro de escuela que habla con ella de política. Por primera vez conversa con alguien que no la trata como a una hembra, sino como a una igual. En otra conversación Andréi le dice que “está en contra de «esas cosas»”.
La autora se ha convertido también en una negociadora, una intermediaria entre el vecindario y los rusos. Estos son peligrosos cuando están borrachos, pues se enfurecen y se pelean. Hay que saberlos trata en esas circunstancias:
A veces reflexiono sobre si es una suerte o una desgracia para mí saber algo de ruso. Por una parte me da una seguridad que a los demás les falta. Lo que para ellos son bastos sonidos animales, gritos inhumanos, para mí es lenguaje humano..., (…). Sí, tengo miedo, miedo, miedo (…), pero no obstante hablo con ellos de persona a persona, distingo a los peores de los que son soportables, clasifico el enjambre, me hago una imagen de ellos. (…) Los otros, los que no entienden una palabra de su idioma, lo tienen en cambio más fácil. Siempre tendrán a estos hombres por extraños, pueden poner mucha tierra de por medio y convencerse a sí mismos de que ésos no son personas sino salvajes, animales. Pero yo no puedo.
Un comandante le pide relaciones; es un hombre culto que le revela su identidad le habla de él y la trata amablemente, con suavidad y cariño. Le pregunta si le encuentra desagradable, si no le aborrece. Ella termina llorando y aceptando el consuelo de aquel hombre. «Tengo la asquerosa sensación del pasar-de-mano-en-mano. Me siento humillada y ofendida, degradada a objeto sexual», escribe.
Las familias esconden a las jóvenes, en altillos, en pisos con cerraduras de seguridad. A los soldados les da igual lo que pillan, aunque prefieren quitarse a los maridos de encima, porque resultan molestos. Las escaleras continúan siendo un peligro hasta para las mujeres de más de sesenta años. El tres de mayo ya había remitido bastante el «aquí te pillo aquí te violo de los primeros días». Los oficiales han ido procurándose su “coto de cama” y pagan por ello. En la casa de la autora no falta de nada; la mujer y el hombre con los que se refugió están contentos. Hay comida en abundancia, velas, cigarrillos y ella se pregunta si no se está convirtiendo en una puta. Está viviendo de su cuerpo, aunque eso la hace sentir miserable:
Es la crueldad extrema de la vida, el ciego azar
Los rusos sienten un enorme interés por los niños. Se extrañan de que haya tan pocos y se quedan embobados al verlos. Muchos de esos hombres llevan sin ver a sus hijos cuatro años, nunca les han dado permiso. Un día la autora va a casa de una vecina con niños para hacer de intérprete con unos soldados que les han llevado chocolate. Entre los invitados está un joven de diecisiete años:
Me mira con la frente arrugada, en un gesto serio y grave, y me pide que traduzca que unos soldados alemanes asesinaron a los niños de su pueblo natal, acuchillándolos o estrellándoles el cráneo contra los muros. Antes de traducir, le pregunto: «¿De oídas? ¿O lo presenció con sus propios ojos?» Él, serio, agachando la cabeza: «Sí, lo vi yo mismo dos veces.» Traduzco.
«No me lo creo», replica la señora Lehmann. «¿Nuestros soldados? ¿Mi marido? ¡Jamás!» (…) En la cola del agua escuché varias veces la frase: «Los nuestros no lo hicieron de manera muy diferente allí.»
Silencio. Todos tenemos la mirada clavada. Hay una sombra en la habitación. El bebé no sabe nada. Chupa el dedo índice del desconocido, berrea y chilla. A mí se me hace un nudo en la garganta. El bebé me parece un milagro, rosado y blanquito. Con sus ricitos cobrizos es como una flor en medio de esta habitación desolada, medio amueblada, entre nosotros, personas llenas de suciedad. De repente entiendo por qué al combatiente le atraen los críos.
Por fin, el ocho de mayo los rusos se marchan del barrio y del edificio. Con ellos hay que decir adiós a las velas, «al aguardiente, al azúcar, a la mantequilla, a la carne». Se acabó el «come-por-cama». En las colas para la verdura, el pan o la bomba de agua «todo el mundo despotrica ahora contra Adolf, y nadie se enteró de nada. Todos fueron perseguidos, y nadie denunció». “¿Y yo?”, se pregunta la mujer: «En cualquier caso, estuve en medio y respiré el aire que nos rodeaba y que nos transformaba el semblante aunque no lo quisiéramos».
La violación se ha convertido en una experiencia colectiva: «Poco a podo vamos comenzando a tomarnos con humor el asunto de las violaciones. Humor negro». Se cuentan historias terribles, como la de una judía, casada con un abogado alemán. Había conseguido permanecer oculta durante el III Reich y fue violada cuando entraron los primeros rusos, mientras su marido, herido por un disparo, se desangraba hasta morir. «Me sobreviene un sudor frío cuando escribo estas líneas. Una cosa así no puede ser inventada. Es la crueldad extrema de la vida, el ciego azar».
Artículos relacionados
-
“Centroeuropa”, una metáfora de la historia
-
Superventas apasionante y necesario sobre la vida de Mussolini: “M. El hijo del siglo”
-
Espacios míticos en los “Parques cerrados” de Juan Campos Reina
-
“Flota”, el baúl literario de Anne Carson
-
¿Cómo acabaron en un libro los sueños y pesadillas del mundo occidental?
Todo Berlín apesta
El 13 de mayo suenan las campanas por la victoria de los aliados, hay un desfile y en las colas se rumorea que las tropas rusas recibirán vodka y que es mejor que las mujeres no salgan de las casas. Los vecinos conversan acerca de ello:
El señor Pauli había oído decir que se había dado la instrucción a las tropas alemanas combatientes de no destruir nunca las provisiones de alcohol, sino de dejárselas al enemigo perseguidor, porque la experiencia mostraba que el alcohol les hacía demorarse y mermaba además su fuerza combativa. Bah, eso son burradas de hombres, disparates maquinados por hombres para hombres. Tendrían que pararse dos minutos a reflexionar que el aguardiente excita los sentidos y potencia enormemente los instintos. Estoy convencida de que sin tanto alcohol como el que encontraron esos muchachos por todas partes, no habría habido ni la mitad de las violaciones que se produjeron. Estos hombres no son unos casanovas. Tienen que creerse ellos mismos capaces de cometer todo tipo de acciones atrevidas. Pero antes deben acabar con sus inhibiciones. Ellos mismos lo saben, o lo barruntan. De lo contrario no irían tan desesperados por encontrar alcohol.
La vida continúa. El 21 de mayo, la mujer se atreve a ir hasta Charlottenburg para ver a su amiga Ilse, una fotógrafa y redactora en una revista femenina, casada con un ingeniero. Todo parecía fantasmal entre el polvo, las calles vacías y el silencio.
Ilse y yo intercambiamos precipitadamente las primeras frases: «¿Cuántas veces te violaron, Ilse?» «Cuatro, ¿y a ti?» «Ni idea. Tuve que ir ascendiendo en la jerarquía, desde recluta hasta comandante.»
El marido de Ilse se había ido a casa de unos vecinos con una excusa; no resistía que hablaran de esas cosas delante de él, pues se reprochaba que no había hecho nada por evitar una violación. Las dos mujeres aprovecharon para bromear acerca de los lamentables caballeros rusos. Simples, groseros lamentables: «Así le dimos al pico vengándonos con escarnio de aquellos que nos habían humillado.»
Nuestra autora protagonista trabajará unos días desmantelando fábricas, o lavando la ropa de los soldados En las naves las mujeres forman cadenas humanas para trasladar hasta unos vagones las piezas de las máquinas, barrotes y pedazos cortantes de zinc. Les dan varias comidas y un sueldo que cobrarán cuando haya dinero. El 30 de mayo terminan con su trabajo. Las tropas se marchan.
Todo Berlín apesta, se extiende el tifus y la disentería, pero ya hay luz eléctrica y pronto caerá agua de los grifos y cirularán los primeros tranvías. La radio comienza a funcionar. Llegan noticias, revelaciones; se habla de los campos de concentración donde se ha quemado a millones de personas, la mayoría judíos:
Y lo más fabuloso: todo parece estar anotado con esmero en gruesos libros, una contabilidad de la muerte. Y es que somos un pueblo metódico. Ya entrada la noche emitieron música de Beethoven. Y con ella llegaron las lágrimas. Apagué la radio. Una no digiere eso ahora.
Gerd, la pareja de la autora, que había estado en el frente, aparece en la casa vestido de paisano. Escuchar a las mujeres hablando de “eso”, de lo sucedido en las últimas semanas, le saca de quicio. Un día grita:
«Os habéis vuelto desvergonzadas como las perras, todas aquí en esta casa. ¿No os dais cuenta?» Poniendo cara de asco: «Es horrible tratar con vosotras. Habéis perdido todo el sentido de la compostura.»
¿Documento u obra literaria?
Según cuenta el crítico y periodista Kurt W. Marek en el epílogo que escribió para la primera edición del libro, la autora le había confiado aquel diario escrito en tres cuadernos y algunos papeles sueltos. En 1954, el libro se publicó en Estados Unidos. Marek daba fe de la autenticidad del testimonio. Conocía a la mujer y la casa donde ella se había refugiado. En la edición del texto se modificaron nombres y detalles. El libro fue traducido a varios idiomas, pero no se publicó en alemán hasta 1959, en una editorial Suiza.
Debido a la mala acogida y la polémica que se suscitó en Alemania –donde se la acusó de servir a la propaganda anti-comunista y de dañar el honor de las mujeres alemanas– la autora no quiso que se reeditara el libro mientras ella estuviera viva. Pero en los años setenta comenzaron a circular por Berlín fotocopias. Hans Magnus Enzensberger editó de nuevo la obra en Alemania en 2003, cuando supo por la viuda de Marek, que la autora había fallecido en 2001.
Enzensberger insistía en que, por razones obvias, la autora siempre había querido permanecer en el anonimato. Sin embargo la polémica acerca del libro todavía continúa. El editor literario Jens Bisky publicó en 2003 el nombre de una posible autora, la periodista Marta Hillers, que realizó un folleto encargado por ell Tercer Reich para el reclutamiento para la marina. Bisky señalaba también que probablemente la autora no pertenecía partido nazi. En la actualidad, Hillers aparece en una estrada de Wikipedia como la autora de Una mujer en Berlín.
Se ha discutido sobre la autenticidad del testimonio, sobre si debe considerarse como un documento histórico o como una obra literaria. Es evidente que el texto no llegó a publicarse sin una cierta elaboración. Sorprende la prosa fría y objetiva de su autora y muchos fragmentos son objeto de análisis o de juicios morales, como la polémica frase referida a la violación: “Suena a lo más extremo imaginable, pero no lo es sin embargo. Pero es muy fácil emitir juicios morales cuando no se ha vivido una situación límite. En los años 50, cuando se publicó el libro muchos pensaban que era mejor callar y olvidar y no mostrar al mundo –de forma descarada, como diría el excombatiente Gedr– esa vergüenza.
En 2002 el historiador inglés Antony Beevor publicó su obra Berlín. La caída. 1945, en la que recoge varios testimonios del escritor Vasily Grossman, periodista del ejército ruso. El dos de mayo un prisionero de guerra francés se le acercó en plena calle:
“Monsieur —le dijo—, me gusta su ejército, y por eso me resulta doloroso comprobar cómo está tratando a las muchachas y las mujeres. No cabe duda de que eso va a hacer mucho daño a su propaganda”.
Beevor, que siempre ha defendido la autenticidad de Una mujer en Berlín, utiliza este documento como una fuente histórica, un testimonio esencial. Acerca de las cifras estimadas de violaciones el historiador escribe en Berlín. La caída:
Los berlineses recuerdan que, dado que todas las ventanas habían saltado a causa de las explosiones, era difícil no oír los gritos que se sucedían una noche tras otra. Las estimaciones llevadas a cabo por los dos hospitales más importantes de Berlín oscilaban entre las noventa y cinco mil y las ciento treinta mil víctimas de violación. Un médico calculó que de unas cien mil berlinesas violadas, unas diez mil murieron a raíz de la agresión. La causa de muerte más extendida en estos casos era el suicidio.
Los seres humanos pueden reaccionar de manera distinta ente situaciones traumáticas. Antony Beevor recoge las palabras de una mujer que se negaba a hablar de lo sucedido: «Debo reprimir un buen número de cosas para poder ser capaz de vivir». En el ambiente de aquellos días era fácil escuchar expresiones como «No nos podemos quejar. Nos lo hemos buscado» que la narradora de Una mujer de Berlín le oye decir a unos refugiados alemanes de origen checo. Ella necesitaba contar lo sucedido; hablarlo y escribirlo era la manera de curar las heridas. Y lo hizo sin victimismo ni autocompasión, cerrando el diario de aquellos dos meses eternos con una declaración de intenciones: por encima de todo quería sobrevivir.
El 13 de mayo suenan las campanas por la victoria de los aliados, hay un desfile y en las colas se rumorea que las tropas rusas recibirán vodka y que es mejor que las mujeres no salgan de las casas. Los vecinos conversan acerca de ello:
El señor Pauli había oído decir que se había dado la instrucción a las tropas alemanas combatientes de no destruir nunca las provisiones de alcohol, sino de dejárselas al enemigo perseguidor, porque la experiencia mostraba que el alcohol les hacía demorarse y mermaba además su fuerza combativa. Bah, eso son burradas de hombres, disparates maquinados por hombres para hombres. Tendrían que pararse dos minutos a reflexionar que el aguardiente excita los sentidos y potencia enormemente los instintos. Estoy convencida de que sin tanto alcohol como el que encontraron esos muchachos por todas partes, no habría habido ni la mitad de las violaciones que se produjeron. Estos hombres no son unos casanovas. Tienen que creerse ellos mismos capaces de cometer todo tipo de acciones atrevidas. Pero antes deben acabar con sus inhibiciones. Ellos mismos lo saben, o lo barruntan. De lo contrario no irían tan desesperados por encontrar alcohol.
La vida continúa. El 21 de mayo, la mujer se atreve a ir hasta Charlottenburg para ver a su amiga Ilse, una fotógrafa y redactora en una revista femenina, casada con un ingeniero. Todo parecía fantasmal entre el polvo, las calles vacías y el silencio.
Ilse y yo intercambiamos precipitadamente las primeras frases: «¿Cuántas veces te violaron, Ilse?» «Cuatro, ¿y a ti?» «Ni idea. Tuve que ir ascendiendo en la jerarquía, desde recluta hasta comandante.»
El marido de Ilse se había ido a casa de unos vecinos con una excusa; no resistía que hablaran de esas cosas delante de él, pues se reprochaba que no había hecho nada por evitar una violación. Las dos mujeres aprovecharon para bromear acerca de los lamentables caballeros rusos. Simples, groseros lamentables: «Así le dimos al pico vengándonos con escarnio de aquellos que nos habían humillado.»
Nuestra autora protagonista trabajará unos días desmantelando fábricas, o lavando la ropa de los soldados En las naves las mujeres forman cadenas humanas para trasladar hasta unos vagones las piezas de las máquinas, barrotes y pedazos cortantes de zinc. Les dan varias comidas y un sueldo que cobrarán cuando haya dinero. El 30 de mayo terminan con su trabajo. Las tropas se marchan.
Todo Berlín apesta, se extiende el tifus y la disentería, pero ya hay luz eléctrica y pronto caerá agua de los grifos y cirularán los primeros tranvías. La radio comienza a funcionar. Llegan noticias, revelaciones; se habla de los campos de concentración donde se ha quemado a millones de personas, la mayoría judíos:
Y lo más fabuloso: todo parece estar anotado con esmero en gruesos libros, una contabilidad de la muerte. Y es que somos un pueblo metódico. Ya entrada la noche emitieron música de Beethoven. Y con ella llegaron las lágrimas. Apagué la radio. Una no digiere eso ahora.
Gerd, la pareja de la autora, que había estado en el frente, aparece en la casa vestido de paisano. Escuchar a las mujeres hablando de “eso”, de lo sucedido en las últimas semanas, le saca de quicio. Un día grita:
«Os habéis vuelto desvergonzadas como las perras, todas aquí en esta casa. ¿No os dais cuenta?» Poniendo cara de asco: «Es horrible tratar con vosotras. Habéis perdido todo el sentido de la compostura.»
¿Documento u obra literaria?
Según cuenta el crítico y periodista Kurt W. Marek en el epílogo que escribió para la primera edición del libro, la autora le había confiado aquel diario escrito en tres cuadernos y algunos papeles sueltos. En 1954, el libro se publicó en Estados Unidos. Marek daba fe de la autenticidad del testimonio. Conocía a la mujer y la casa donde ella se había refugiado. En la edición del texto se modificaron nombres y detalles. El libro fue traducido a varios idiomas, pero no se publicó en alemán hasta 1959, en una editorial Suiza.
Debido a la mala acogida y la polémica que se suscitó en Alemania –donde se la acusó de servir a la propaganda anti-comunista y de dañar el honor de las mujeres alemanas– la autora no quiso que se reeditara el libro mientras ella estuviera viva. Pero en los años setenta comenzaron a circular por Berlín fotocopias. Hans Magnus Enzensberger editó de nuevo la obra en Alemania en 2003, cuando supo por la viuda de Marek, que la autora había fallecido en 2001.
Enzensberger insistía en que, por razones obvias, la autora siempre había querido permanecer en el anonimato. Sin embargo la polémica acerca del libro todavía continúa. El editor literario Jens Bisky publicó en 2003 el nombre de una posible autora, la periodista Marta Hillers, que realizó un folleto encargado por ell Tercer Reich para el reclutamiento para la marina. Bisky señalaba también que probablemente la autora no pertenecía partido nazi. En la actualidad, Hillers aparece en una estrada de Wikipedia como la autora de Una mujer en Berlín.
Se ha discutido sobre la autenticidad del testimonio, sobre si debe considerarse como un documento histórico o como una obra literaria. Es evidente que el texto no llegó a publicarse sin una cierta elaboración. Sorprende la prosa fría y objetiva de su autora y muchos fragmentos son objeto de análisis o de juicios morales, como la polémica frase referida a la violación: “Suena a lo más extremo imaginable, pero no lo es sin embargo. Pero es muy fácil emitir juicios morales cuando no se ha vivido una situación límite. En los años 50, cuando se publicó el libro muchos pensaban que era mejor callar y olvidar y no mostrar al mundo –de forma descarada, como diría el excombatiente Gedr– esa vergüenza.
En 2002 el historiador inglés Antony Beevor publicó su obra Berlín. La caída. 1945, en la que recoge varios testimonios del escritor Vasily Grossman, periodista del ejército ruso. El dos de mayo un prisionero de guerra francés se le acercó en plena calle:
“Monsieur —le dijo—, me gusta su ejército, y por eso me resulta doloroso comprobar cómo está tratando a las muchachas y las mujeres. No cabe duda de que eso va a hacer mucho daño a su propaganda”.
Beevor, que siempre ha defendido la autenticidad de Una mujer en Berlín, utiliza este documento como una fuente histórica, un testimonio esencial. Acerca de las cifras estimadas de violaciones el historiador escribe en Berlín. La caída:
Los berlineses recuerdan que, dado que todas las ventanas habían saltado a causa de las explosiones, era difícil no oír los gritos que se sucedían una noche tras otra. Las estimaciones llevadas a cabo por los dos hospitales más importantes de Berlín oscilaban entre las noventa y cinco mil y las ciento treinta mil víctimas de violación. Un médico calculó que de unas cien mil berlinesas violadas, unas diez mil murieron a raíz de la agresión. La causa de muerte más extendida en estos casos era el suicidio.
Los seres humanos pueden reaccionar de manera distinta ente situaciones traumáticas. Antony Beevor recoge las palabras de una mujer que se negaba a hablar de lo sucedido: «Debo reprimir un buen número de cosas para poder ser capaz de vivir». En el ambiente de aquellos días era fácil escuchar expresiones como «No nos podemos quejar. Nos lo hemos buscado» que la narradora de Una mujer de Berlín le oye decir a unos refugiados alemanes de origen checo. Ella necesitaba contar lo sucedido; hablarlo y escribirlo era la manera de curar las heridas. Y lo hizo sin victimismo ni autocompasión, cerrando el diario de aquellos dos meses eternos con una declaración de intenciones: por encima de todo quería sobrevivir.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

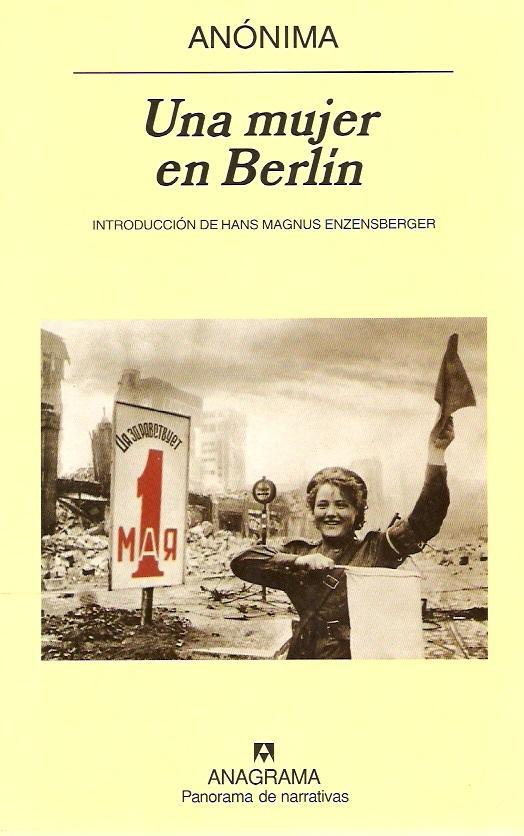
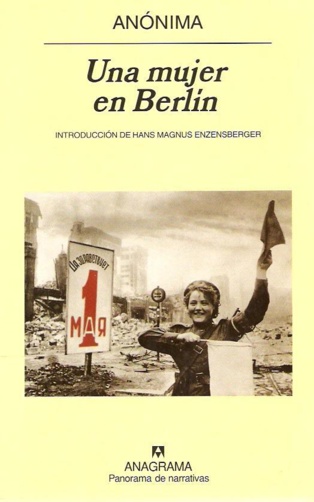








 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE