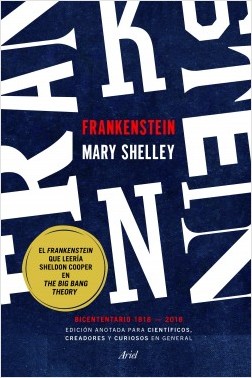
“Mi aspecto era repugnante, y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era yo? ¿Qué era yo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Me hacía aquellas preguntas constantemente, pero era incapaz de darles una respuesta”. Mary Shelley Frankenstein
Frankenstein o el moderno Prometeo acaba de cumplir doscientos años. El uno de enero de 1818 se publicó por primera vez esta novela cuya gestación se remontaba a 1816, cuando la joven Mary Godwin pasaba un verano lluvioso y frío en Ginebra. La erupción del volcán Tambora, en Indonesia, había sido la causa de que muchos lugares de la Tierra sufrieran esos extraños cambios atmosféricos. A 1816 se le llamó “el año sin verano”. No sabemos si la criatura de Frankenstein hubiera nacido de no haberse dado esta circunstancia que obligó a Mary y a sus ilustres acompañantes a pasar largas horas sin salir, buscando distracciones como la lectura de relatos de misterio, o participando en un juego que el 16 de junio propuso lord Byron: “¡Escribamos cada uno una historia de terror!”
Animados por su hermanastra Claire –amante de Byron–, Mary y su pareja, el poeta Percy B. Shelley, con su hijo William de pocos meses, habían alquilado una casa en el lago. Lord Byron y Polidori, su médico, se instalaron en villa Diodati, una mansión cercana, que se convertiría en escenario de largas conversaciones entre los poetas Shelley y Byron en las que hablaban sobre la “naturaleza del principio de la vida”, de los experimentos del doctor Darwin, del galvanismo. Mary los acompañaba “como una casi silenciosa oyente”, según sus palabras.
“¿Cómo es posible que yo, entonces una jovencita, pudiera concebir y desarrollar una idea tan horrorosa?”, escribía Mary en la introducción a la edición de Frankenstein de 1831. Hija de dos ilustres pensadores y escritores, el filósofo político William Godwin y la filósofa feminista Mary Wollstonecraft, Mary había tenido desde pequeña la idea de escribir. En su casa se reunían grandes científicos y poetas; sin embargo, para ella su vida era “anodina”, sentía la gran ausencia de su madre, que había muerto a los once días de que ella naciera, y solo encontraba la felicidad en la imaginación y en los sueños.
Luego su vida “se hizo más compleja y la realidad ocupó el lugar de la ficción”. Se fugó con Shelley, un hombre casado, viajó con él por Europa, en condiciones difíciles, tuvo una hija prematura, que murió a las pocas semanas, y después un hijo, William. Esa intensa experiencia vital la había hecho madurar demasiado aprisa.
Todavía no había cumplido dieciocho años cuando en un sueño despierta “su imaginación, sin que nadie la llamara, se adueñó de ella y le mostró el camino”. Ve en su mente al “estudiante que crea esa cosa diabólica”. Frankenstein iba a ser un cuento corto para participar en el juego de Byron, pero animada por Shelley –quien le insistía en que procurara una buena reputación literaria” y demostrara “ser digna de sus padres”–, Mary lo va convirtiendo en una novela que crecía a la vez que su creadora, rodeada de circunstancias como los suicidios de su hermana Fanny y de la esposa de Shelley, el matrimonio con el poeta y el nacimiento de su hija Clara.
Frankenstein se publicó sin el nombre de la autora. Solo aparecía en el lomo el apellido Shelley, y se pensó que el autor era él. Sin embargo, como escribe Mary, su marido “no le sugirió ningún episodio”.
Frankenstein o el moderno Prometeo acaba de cumplir doscientos años. El uno de enero de 1818 se publicó por primera vez esta novela cuya gestación se remontaba a 1816, cuando la joven Mary Godwin pasaba un verano lluvioso y frío en Ginebra. La erupción del volcán Tambora, en Indonesia, había sido la causa de que muchos lugares de la Tierra sufrieran esos extraños cambios atmosféricos. A 1816 se le llamó “el año sin verano”. No sabemos si la criatura de Frankenstein hubiera nacido de no haberse dado esta circunstancia que obligó a Mary y a sus ilustres acompañantes a pasar largas horas sin salir, buscando distracciones como la lectura de relatos de misterio, o participando en un juego que el 16 de junio propuso lord Byron: “¡Escribamos cada uno una historia de terror!”
Animados por su hermanastra Claire –amante de Byron–, Mary y su pareja, el poeta Percy B. Shelley, con su hijo William de pocos meses, habían alquilado una casa en el lago. Lord Byron y Polidori, su médico, se instalaron en villa Diodati, una mansión cercana, que se convertiría en escenario de largas conversaciones entre los poetas Shelley y Byron en las que hablaban sobre la “naturaleza del principio de la vida”, de los experimentos del doctor Darwin, del galvanismo. Mary los acompañaba “como una casi silenciosa oyente”, según sus palabras.
“¿Cómo es posible que yo, entonces una jovencita, pudiera concebir y desarrollar una idea tan horrorosa?”, escribía Mary en la introducción a la edición de Frankenstein de 1831. Hija de dos ilustres pensadores y escritores, el filósofo político William Godwin y la filósofa feminista Mary Wollstonecraft, Mary había tenido desde pequeña la idea de escribir. En su casa se reunían grandes científicos y poetas; sin embargo, para ella su vida era “anodina”, sentía la gran ausencia de su madre, que había muerto a los once días de que ella naciera, y solo encontraba la felicidad en la imaginación y en los sueños.
Luego su vida “se hizo más compleja y la realidad ocupó el lugar de la ficción”. Se fugó con Shelley, un hombre casado, viajó con él por Europa, en condiciones difíciles, tuvo una hija prematura, que murió a las pocas semanas, y después un hijo, William. Esa intensa experiencia vital la había hecho madurar demasiado aprisa.
Todavía no había cumplido dieciocho años cuando en un sueño despierta “su imaginación, sin que nadie la llamara, se adueñó de ella y le mostró el camino”. Ve en su mente al “estudiante que crea esa cosa diabólica”. Frankenstein iba a ser un cuento corto para participar en el juego de Byron, pero animada por Shelley –quien le insistía en que procurara una buena reputación literaria” y demostrara “ser digna de sus padres”–, Mary lo va convirtiendo en una novela que crecía a la vez que su creadora, rodeada de circunstancias como los suicidios de su hermana Fanny y de la esposa de Shelley, el matrimonio con el poeta y el nacimiento de su hija Clara.
Frankenstein se publicó sin el nombre de la autora. Solo aparecía en el lomo el apellido Shelley, y se pensó que el autor era él. Sin embargo, como escribe Mary, su marido “no le sugirió ningún episodio”.
La ciencia en Frankenstein
Con motivo del bicentenario, la editorial Ariel ha publicado Frankenstein: o el moderno Prometeo: edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general. El texto de la edición de 1818, corregido por el especialista Charles E. Robinson ha sido traducido por José C. Valdés.
El propósito de esta edición, llevada a cabo por tres profesores de un instituto de tecnología de la Universidad de Arizona –David Guston, Ed Finn y Jason Scott–, es el de educar a estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por ello el libro se convierte en un dialogo con colaboradores del ámbito científico y creativo. En el prefacio los editores señalan que “ninguna obra literaria ha hecho tanto para moldear la forma en que los humanos imaginan la ciencia y sus consecuencias morales como Frankenstein o El moderno Prometeo”.
Mary Shelley tomó como referencia algunos detalles de la ciencia de su tiempo y fue la precursora de lo más tarde sería llamado el género de la ciencia ficción. Pero esta edición se centra en “la relación entre la creatividad científica y la responsabilidad”. Para los editores “Mary no era tan solo una escritora interesante sino también una pensadora potente”.
Lo que estaba destinado a ser una historia de terror comenzó a adquirir vida propia, a caminar por sí solo y a convertirse en un mito. Pero lo verdaderamente terrorífico no es el “monstruo”, la criatura, sino la idea de su creación.
Mary Shelley utiliza la técnica de la novela epistolar para enmarcar la acción que se desarrolla a finales del siglo XVIII. El joven Robert Walton, emplea su fortuna en alquilar un barco y contratar a la tripulación para llegar al Polo Norte y “descubrir la maravillosa fuerza que atrae la aguja de la brújula”: “He preferido la gloria a cualquier otra tentación que las riquezas me pudieran ofrecer”. En las cartas que le escribe a su hermana, Walton se lamenta de su soledad: “Puedes acusarme de ser un romántico, mi querida hermana, pero siento amargamente la necesidad de contar con un amigo”.
En su travesía entre los hielos, Walton, se encuentra con un ser extraño, y después con Victor Frankenstein: “Este no era, como parecía ser el otro, un habitante salvaje de alguna isla ignota, sino un europeo”. El contraste entre los adjetivos “salvaje” y “europeo” refleja la mentalidad colonialista de la época.
Walton encuentra en Victor al amigo que buscaba y decide transcribir la historia que este le empieza a narrar. Victor se da cuenta de ello y le pide ver las notas: “Él mismo las corrigió y las aumentó en muchos lugares, pero principalmente se ocupó de dar vida y fuerza a las conversaciones que mantuvo con su enemigo”.
Esas conversaciones convierten a Frankenstein o el moderno Prometeo en una obra excepcional, a pesar de sus fallos. Es cierto que algunos personajes son planos y responden a los modelos de la novela sentimental, que alguna carta enlentece la acción, que a la historia de los De Lacey le sobran bastantes páginas, o que no podemos creer que Victor no se diera cuenta de la verdadera amenaza para el día de su boda. Pero lo que no se le puede reprochar a Mary Shelley es la falta de verosimilitud, pues entonces deberíamos medir con el mismo rasero los mitos y las historias “fantásticas” que forman parte del imaginario colectivo y de la literatura universal.
A modo de captatio benevolentiae, en el prefacio de la primera edición –escrito por Percy Shelley, según recuerda Mary–, se apela a obras como El sueño de una noche de verano o la Tempestad de Shakespeare, La Ilíada o El paraíso perdido. Nosotros ahora podríamos añadir obras de ciencia ficción o La metamorfosis de Kafka, o los relatos de Borges, por ejemplo.
Con motivo del bicentenario, la editorial Ariel ha publicado Frankenstein: o el moderno Prometeo: edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general. El texto de la edición de 1818, corregido por el especialista Charles E. Robinson ha sido traducido por José C. Valdés.
El propósito de esta edición, llevada a cabo por tres profesores de un instituto de tecnología de la Universidad de Arizona –David Guston, Ed Finn y Jason Scott–, es el de educar a estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por ello el libro se convierte en un dialogo con colaboradores del ámbito científico y creativo. En el prefacio los editores señalan que “ninguna obra literaria ha hecho tanto para moldear la forma en que los humanos imaginan la ciencia y sus consecuencias morales como Frankenstein o El moderno Prometeo”.
Mary Shelley tomó como referencia algunos detalles de la ciencia de su tiempo y fue la precursora de lo más tarde sería llamado el género de la ciencia ficción. Pero esta edición se centra en “la relación entre la creatividad científica y la responsabilidad”. Para los editores “Mary no era tan solo una escritora interesante sino también una pensadora potente”.
Lo que estaba destinado a ser una historia de terror comenzó a adquirir vida propia, a caminar por sí solo y a convertirse en un mito. Pero lo verdaderamente terrorífico no es el “monstruo”, la criatura, sino la idea de su creación.
Mary Shelley utiliza la técnica de la novela epistolar para enmarcar la acción que se desarrolla a finales del siglo XVIII. El joven Robert Walton, emplea su fortuna en alquilar un barco y contratar a la tripulación para llegar al Polo Norte y “descubrir la maravillosa fuerza que atrae la aguja de la brújula”: “He preferido la gloria a cualquier otra tentación que las riquezas me pudieran ofrecer”. En las cartas que le escribe a su hermana, Walton se lamenta de su soledad: “Puedes acusarme de ser un romántico, mi querida hermana, pero siento amargamente la necesidad de contar con un amigo”.
En su travesía entre los hielos, Walton, se encuentra con un ser extraño, y después con Victor Frankenstein: “Este no era, como parecía ser el otro, un habitante salvaje de alguna isla ignota, sino un europeo”. El contraste entre los adjetivos “salvaje” y “europeo” refleja la mentalidad colonialista de la época.
Walton encuentra en Victor al amigo que buscaba y decide transcribir la historia que este le empieza a narrar. Victor se da cuenta de ello y le pide ver las notas: “Él mismo las corrigió y las aumentó en muchos lugares, pero principalmente se ocupó de dar vida y fuerza a las conversaciones que mantuvo con su enemigo”.
Esas conversaciones convierten a Frankenstein o el moderno Prometeo en una obra excepcional, a pesar de sus fallos. Es cierto que algunos personajes son planos y responden a los modelos de la novela sentimental, que alguna carta enlentece la acción, que a la historia de los De Lacey le sobran bastantes páginas, o que no podemos creer que Victor no se diera cuenta de la verdadera amenaza para el día de su boda. Pero lo que no se le puede reprochar a Mary Shelley es la falta de verosimilitud, pues entonces deberíamos medir con el mismo rasero los mitos y las historias “fantásticas” que forman parte del imaginario colectivo y de la literatura universal.
A modo de captatio benevolentiae, en el prefacio de la primera edición –escrito por Percy Shelley, según recuerda Mary–, se apela a obras como El sueño de una noche de verano o la Tempestad de Shakespeare, La Ilíada o El paraíso perdido. Nosotros ahora podríamos añadir obras de ciencia ficción o La metamorfosis de Kafka, o los relatos de Borges, por ejemplo.
Artículos relacionados
-
Una miscelánea que da voz al pasado: “Wattebled o el rastro de las cosas”
-
Un México poético e histórico en “Ni siquiera los muertos”, de Juan Gómez Bárcena
-
“Centroeuropa”, una metáfora de la historia
-
Superventas apasionante y necesario sobre la vida de Mussolini: “M. El hijo del siglo”
-
Espacios míticos en los “Parques cerrados” de Juan Campos Reina
El principio de la vida
Victor Frankenstein nace en Ginebra en un mundo ideal. Es querido por sus padres, tiene un gran amigo, Clerval y una prima y compañera, Elizabeth, destinada a ser su futura esposa. Primero Victor, y luego Clerval serán trasuntos de Percy Shelley. La descripción de Elizabeth nos recuerda a la propia Mary:
Me encantaba investigar lo que ocurría en el mundo; ella prefería ocuparse en perseguir las etéreas creaciones de los poetas. El mundo era para mí un misterio que deseaba desvelar; para ella era un espacio que deseaba poblar con sus propias imaginaciones.
La ciencia se va convirtiendo para Victor en una pasión. Leía las obras de los alquimistas Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, y se entusiasmaba ante descubrimientos como el de la electricidad. Pero ese afán de conocimiento va unido al deseo de alcanzar la gloria sin que importen las consecuencias: “¡Pero qué fama alcanzaría si pudiera erradicar la enfermedad de la condición humana y conseguir que el hombre fuera invulnerable a cualquier cosa excepto a una muerte violenta!”
A los diecisiete años el mundo idílico se derrumba. Antes de viajar a la Universidad de Ingolstadt para iniciar sus estudios, Victor sufre la muerte de su madre. Se siente solo, lejos de los que le aman, pero pronto su pasión por la ciencia hará que olvide sus afectos. En la universidad conoce al doctor Krempe, cuyo aspecto le desagrada. Krempe desanima a Victor, burlándose de sus desfasadas lecturas: “Se me estaba pidiendo que cambiara quimeras de infinita grandeza por realidades que apenas valían nada”. Sin embargo se entusiasma con las clases del doctor Waldman:
Los antiguos maestros de la ciencia –dijo– prometían imposibles y no consiguieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es solo una quimera. Pero estos nuevos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para escarbar en la suciedad y cuyos ojos parecen solo destinados a escudriñar en el microscopio o en el crisol, en realidad han conseguido milagros.
Victor quiere descubrir el principio de la vida y para ello recurre a la muerte, a estudiar la descomposición. Investigará en las tumbas y en los osarios. No solo alcanzará este objetivo sino que será capaz “de infundir vida en la materia muerta”. Pero, al igual que Prometeo, le ha robado el fuego a Dios, ha cometido un acto de hybris, de soberbia. Duda acerca de cómo utilizar ese poder. Por momentos se siente como un dios: “Una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de vida; y muchos seres felices y maravillosos me deberían sus existencias”.
Victor crea una criatura compuesta de retazos y para darle vida recurre a una maquinaria “con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime”. Mary utiliza las investigaciones de Galvani sobre el uso de la corriente eléctrica para activar un músculo. Y entonces la criatura abre los ojos “amarillentos y turbios”, respira y agita sus miembros. Victor ha conseguido lo que quería pero en ese mismo instante experimenta el horror y huye dejando solo al ser que acaba de llegar a la vida. La criatura busca a su creador pero este vuelve a escapar. En su huida encuentra a su amigo Clerval, que ha llegado a Ingolstadt para iniciar sus estudios. Durante meses Victor sufre unas fiebres nerviosas, luego se recupera y todo parece tranquilizarse, hasta que llega la carta del padre en la que comunica el asesinato de William, el hermano pequeño.
Victor visita el lugar del crimen mientras se desata una tormenta “tan hermosa y, sin embargo, tan aterradora”. Habían transcurrido seis años desde que saliera de su hogar y dos años desde que le dio vida al engendro, cuya figura distingue entre los relámpagos. Victor Frankenstein se siente culpable de la muerte de William y la injusta condena de la joven Justine, cuya muerte cae también sobre su conciencia.
Victor Frankenstein nace en Ginebra en un mundo ideal. Es querido por sus padres, tiene un gran amigo, Clerval y una prima y compañera, Elizabeth, destinada a ser su futura esposa. Primero Victor, y luego Clerval serán trasuntos de Percy Shelley. La descripción de Elizabeth nos recuerda a la propia Mary:
Me encantaba investigar lo que ocurría en el mundo; ella prefería ocuparse en perseguir las etéreas creaciones de los poetas. El mundo era para mí un misterio que deseaba desvelar; para ella era un espacio que deseaba poblar con sus propias imaginaciones.
La ciencia se va convirtiendo para Victor en una pasión. Leía las obras de los alquimistas Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, y se entusiasmaba ante descubrimientos como el de la electricidad. Pero ese afán de conocimiento va unido al deseo de alcanzar la gloria sin que importen las consecuencias: “¡Pero qué fama alcanzaría si pudiera erradicar la enfermedad de la condición humana y conseguir que el hombre fuera invulnerable a cualquier cosa excepto a una muerte violenta!”
A los diecisiete años el mundo idílico se derrumba. Antes de viajar a la Universidad de Ingolstadt para iniciar sus estudios, Victor sufre la muerte de su madre. Se siente solo, lejos de los que le aman, pero pronto su pasión por la ciencia hará que olvide sus afectos. En la universidad conoce al doctor Krempe, cuyo aspecto le desagrada. Krempe desanima a Victor, burlándose de sus desfasadas lecturas: “Se me estaba pidiendo que cambiara quimeras de infinita grandeza por realidades que apenas valían nada”. Sin embargo se entusiasma con las clases del doctor Waldman:
Los antiguos maestros de la ciencia –dijo– prometían imposibles y no consiguieron nada. Los maestros modernos prometen muy poco. Saben que los metales no pueden transmutarse y que el elixir de la vida es solo una quimera. Pero estos nuevos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para escarbar en la suciedad y cuyos ojos parecen solo destinados a escudriñar en el microscopio o en el crisol, en realidad han conseguido milagros.
Victor quiere descubrir el principio de la vida y para ello recurre a la muerte, a estudiar la descomposición. Investigará en las tumbas y en los osarios. No solo alcanzará este objetivo sino que será capaz “de infundir vida en la materia muerta”. Pero, al igual que Prometeo, le ha robado el fuego a Dios, ha cometido un acto de hybris, de soberbia. Duda acerca de cómo utilizar ese poder. Por momentos se siente como un dios: “Una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de vida; y muchos seres felices y maravillosos me deberían sus existencias”.
Victor crea una criatura compuesta de retazos y para darle vida recurre a una maquinaria “con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime”. Mary utiliza las investigaciones de Galvani sobre el uso de la corriente eléctrica para activar un músculo. Y entonces la criatura abre los ojos “amarillentos y turbios”, respira y agita sus miembros. Victor ha conseguido lo que quería pero en ese mismo instante experimenta el horror y huye dejando solo al ser que acaba de llegar a la vida. La criatura busca a su creador pero este vuelve a escapar. En su huida encuentra a su amigo Clerval, que ha llegado a Ingolstadt para iniciar sus estudios. Durante meses Victor sufre unas fiebres nerviosas, luego se recupera y todo parece tranquilizarse, hasta que llega la carta del padre en la que comunica el asesinato de William, el hermano pequeño.
Victor visita el lugar del crimen mientras se desata una tormenta “tan hermosa y, sin embargo, tan aterradora”. Habían transcurrido seis años desde que saliera de su hogar y dos años desde que le dio vida al engendro, cuya figura distingue entre los relámpagos. Victor Frankenstein se siente culpable de la muerte de William y la injusta condena de la joven Justine, cuya muerte cae también sobre su conciencia.

Cubierta de Frankstein. Edidión de 1831 Fuente: Wikipedia.
El abandono del creador
La naturaleza –como sucede en Werther y en tantas obras románticas– tiene un papel esencial en la novela. Para descansar y calmar el dolor a familia hace un viaje a Chamonix: “Aquellos paisajes sublimes y magníficos me proporcionaban todo el consuelo que estaba en mi mano recibir”. Sin embargo, el día en que Victor vuelve a encontrarse con su criatura “llueve, y densas nieblas ocultan las montañas”. Aunque también “la contemplación de lo terrible y lo majestuoso en la naturaleza (…) ennoblece su espíritu”. Ha llegado el momento de enfrentarse con el otro, con la criatura, que ahora habla y razona y ha aprendido a enfrentarse a su creador:
Pero vos, mi creador, me odiáis y me rechazáis, a vuestra criatura, a quien estáis ligado por lazos que solo se romperán con la muerte de uno de los dos. Os proponéis matarme… ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? ¡Cumplid con vuestro deber para conmigo y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad!
La criatura, que ni siquiera tiene nombre, le cuenta a Victor su historia. Llegó a la vida y se encontró solo, sin saber ni comprender nada; entonces lloró: “Sentía la luz, el hambre, la sed y la oscuridad”. Sin embargo, logró sobrevivir. Con la cercanía y la observación de la familia D Lacey aprendió a hablar, a escribir, a adquirir conocimientos. No había tenido padre, ni madre que le diera cariño; nadie era como él: “¿Era entonces un monstruo, un error sobre la Tierra, un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban?”. No era Adán, sino el ángel caído. No obstante amaba la vida y quería defenderla.
Pero el conocimiento entrañaba más dolor. En un bosque encontró una bolsa con unos libros, los mismos que Mary leía en el verano que nace la novela: El Paraíso perdido, las Vidas de Plutarco y lasDesventuras de Werther. La criatura se siente identificada con Werther, y en la novela encuentra “una fuente inagotable de reflexión y asombro”. Con su lectura aprende acerca de los sentimientos y la manera de expresarlos: “Y pensaba que el propio Werther era el ser más maravilloso que hubiera visto o imaginado jamás. Su carácter no era pretencioso, pero dejó una profunda huella en mí”. Las palabras del “monstruo” logran conmover a Victor Frankestein, que por primera vez siente “que un creador tenía deberes para con su criatura”:
Creí que había una parte de justicia en su argumentación. Su relato y los sentimientos que ahora expresaba demostraban que era una criatura de emociones delicadas; y yo, como su hacedor, ¿no debía proporcionarle toda la felicidad que estuviera en mi mano concederle?
Victor se compadece, quiere consolarlo, pero le repugna la fealdad de esa “masa inmunda” y siente “horror y odio”. No obstante, accede a su petición: crear una mujer “tan deforme y horrible”, como él, siempre y cuando la pareja se marche de Europa, al exilio. En lugar de contraer matrimonio con Elizabeth, Victor parte hacia un nuevo viaje con destino a Inglaterra. Su prima acepta el aplazamiento: “Y solo lamentaba que ella no tuviera las mismas oportunidades para ampliar sus conocimientos y cultivar su inteligencia”.
Victor se dispone a cumplir la promesa lejos de su hogar, pero le acechan las dudas. Puede que esté creando una nueva especie y que la humanidad lo maldiga por ello. Y entonces destruye a aquella nueva criatura que está a punto de crear. Los papeles se han invertido y ahora Victor se ha convertido en el esclavo del monstruo: “Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño: ¡obedéceme!”. Quizás esta fue la razón por la que la que Frankenstein se prohibió en la Sudáfrica del apartheid:
La novela se cierra con nuevas cartas de Walton a su hermana. Victor nunca le ha querido hablar de los detalles de su creación: “Aprenda de mis desdichas, y no pretenda aumentar las suyas”. Y se despedirá de Walton de este modo: “Busque la felicidad en la tranquilidad y evite la ambición, aunque sea la ambición aparentemente inocente de sobresalir en las ciencias y los descubrimientos”.
La criatura también acude a despedirse de su creador, pero ya es demasiado tarde: “¡Oh, Frankenstein…! ¡Ser generoso y abnegado…! ¿Me atreveré a pediros que me perdonéis?”. Abandonado por su creador, será él mismo quien decida acerca de su destino “para que sus restos no puedan sugerir a ningún desgraciado curioso e ingenuo que puede ser capaz de crear a otro como él”.
Diálogo con la ciencia y la literatura
En la introducción a la edición de 1831 escribía Mary Shelley:
Y ahora, una vez más, invito a mi monstruosa progenie a que siga adelante y prospere Le tengo cariño porque fue el fruto de días felices, cuando la muerte y el temor no eran sino palabras que no encontraban un verdadero eco en mi corazón.
Y, conforme a las palabras de la autora, ese monstruo siguió andando. Antes le robó el nombre a su creador y se le empezó a llamar Frankenstein. La novela solo ha cumplido doscientos años y aún continúa joven, haciéndonos olvidar todo lo que en ella ha podido quedar anticuado, y dialogando con nosotros sobre la ciencia, la literatura, la responsabilidad moral, la imaginación, los sentimientos y el sentido de la vida.
Artículo publicado originalmente en el blog De nada puedo ver el todo. Se reproduce con autorización.
La naturaleza –como sucede en Werther y en tantas obras románticas– tiene un papel esencial en la novela. Para descansar y calmar el dolor a familia hace un viaje a Chamonix: “Aquellos paisajes sublimes y magníficos me proporcionaban todo el consuelo que estaba en mi mano recibir”. Sin embargo, el día en que Victor vuelve a encontrarse con su criatura “llueve, y densas nieblas ocultan las montañas”. Aunque también “la contemplación de lo terrible y lo majestuoso en la naturaleza (…) ennoblece su espíritu”. Ha llegado el momento de enfrentarse con el otro, con la criatura, que ahora habla y razona y ha aprendido a enfrentarse a su creador:
Pero vos, mi creador, me odiáis y me rechazáis, a vuestra criatura, a quien estáis ligado por lazos que solo se romperán con la muerte de uno de los dos. Os proponéis matarme… ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? ¡Cumplid con vuestro deber para conmigo y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad!
La criatura, que ni siquiera tiene nombre, le cuenta a Victor su historia. Llegó a la vida y se encontró solo, sin saber ni comprender nada; entonces lloró: “Sentía la luz, el hambre, la sed y la oscuridad”. Sin embargo, logró sobrevivir. Con la cercanía y la observación de la familia D Lacey aprendió a hablar, a escribir, a adquirir conocimientos. No había tenido padre, ni madre que le diera cariño; nadie era como él: “¿Era entonces un monstruo, un error sobre la Tierra, un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban?”. No era Adán, sino el ángel caído. No obstante amaba la vida y quería defenderla.
Pero el conocimiento entrañaba más dolor. En un bosque encontró una bolsa con unos libros, los mismos que Mary leía en el verano que nace la novela: El Paraíso perdido, las Vidas de Plutarco y lasDesventuras de Werther. La criatura se siente identificada con Werther, y en la novela encuentra “una fuente inagotable de reflexión y asombro”. Con su lectura aprende acerca de los sentimientos y la manera de expresarlos: “Y pensaba que el propio Werther era el ser más maravilloso que hubiera visto o imaginado jamás. Su carácter no era pretencioso, pero dejó una profunda huella en mí”. Las palabras del “monstruo” logran conmover a Victor Frankestein, que por primera vez siente “que un creador tenía deberes para con su criatura”:
Creí que había una parte de justicia en su argumentación. Su relato y los sentimientos que ahora expresaba demostraban que era una criatura de emociones delicadas; y yo, como su hacedor, ¿no debía proporcionarle toda la felicidad que estuviera en mi mano concederle?
Victor se compadece, quiere consolarlo, pero le repugna la fealdad de esa “masa inmunda” y siente “horror y odio”. No obstante, accede a su petición: crear una mujer “tan deforme y horrible”, como él, siempre y cuando la pareja se marche de Europa, al exilio. En lugar de contraer matrimonio con Elizabeth, Victor parte hacia un nuevo viaje con destino a Inglaterra. Su prima acepta el aplazamiento: “Y solo lamentaba que ella no tuviera las mismas oportunidades para ampliar sus conocimientos y cultivar su inteligencia”.
Victor se dispone a cumplir la promesa lejos de su hogar, pero le acechan las dudas. Puede que esté creando una nueva especie y que la humanidad lo maldiga por ello. Y entonces destruye a aquella nueva criatura que está a punto de crear. Los papeles se han invertido y ahora Victor se ha convertido en el esclavo del monstruo: “Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño: ¡obedéceme!”. Quizás esta fue la razón por la que la que Frankenstein se prohibió en la Sudáfrica del apartheid:
La novela se cierra con nuevas cartas de Walton a su hermana. Victor nunca le ha querido hablar de los detalles de su creación: “Aprenda de mis desdichas, y no pretenda aumentar las suyas”. Y se despedirá de Walton de este modo: “Busque la felicidad en la tranquilidad y evite la ambición, aunque sea la ambición aparentemente inocente de sobresalir en las ciencias y los descubrimientos”.
La criatura también acude a despedirse de su creador, pero ya es demasiado tarde: “¡Oh, Frankenstein…! ¡Ser generoso y abnegado…! ¿Me atreveré a pediros que me perdonéis?”. Abandonado por su creador, será él mismo quien decida acerca de su destino “para que sus restos no puedan sugerir a ningún desgraciado curioso e ingenuo que puede ser capaz de crear a otro como él”.
Diálogo con la ciencia y la literatura
En la introducción a la edición de 1831 escribía Mary Shelley:
Y ahora, una vez más, invito a mi monstruosa progenie a que siga adelante y prospere Le tengo cariño porque fue el fruto de días felices, cuando la muerte y el temor no eran sino palabras que no encontraban un verdadero eco en mi corazón.
Y, conforme a las palabras de la autora, ese monstruo siguió andando. Antes le robó el nombre a su creador y se le empezó a llamar Frankenstein. La novela solo ha cumplido doscientos años y aún continúa joven, haciéndonos olvidar todo lo que en ella ha podido quedar anticuado, y dialogando con nosotros sobre la ciencia, la literatura, la responsabilidad moral, la imaginación, los sentimientos y el sentido de la vida.
Artículo publicado originalmente en el blog De nada puedo ver el todo. Se reproduce con autorización.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

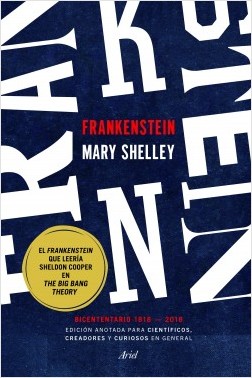










 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE