Ha pasado el tiempo. La voz de la poeta Eva Vaz (Huelva, 1972) ha ido alcanzando cierta claridad, sobre todo en relación a los primeros momentos. Y en esa acumulación de experiencia, en ese paso de los años y los libros, se ha ido produciendo una ganancia que podemos observar de primera mano en este último libro: Trabajo sucio (Ediciones La Isla de Siltolá, 2016).
De aquel nihilismo inicial, del que esta autora siempre había hecho gala, siempre queda algo, cierto, pero se ha ido reconduciendo, en la mayoría de las ocasiones, hacia zonas más visibles, mejor definidas.
Ello repercute no solo en que ahora podemos reconocer una voz con una línea, sino que también permanezca esa sensación de hallarnos ante sus poemas más asentados, con más capacidad de golpeo y cierta sutilidad, disfrazada de una ironía entre socarrona y mordaz.
Trabajo sucio es un poemario de cierta rotundidad, de cuidar los detalles en el poema, de hacer que el lector se deje llevar por ese ritmo y ese sonido, hacia un contenido que nos permite deslizarnos con cierta facilidad entre sus versos, pero ojo, esa aparente facilidad de desplazamiento por los poemas no conlleva que éste movimiento resulte plano, no; surge la certeza de que casi siempre queda algo más debajo, algo más a lo que el lector debe tratar de acceder porque representa, la mayoría de las veces, el valor de ese contenido.
De aquel nihilismo inicial, del que esta autora siempre había hecho gala, siempre queda algo, cierto, pero se ha ido reconduciendo, en la mayoría de las ocasiones, hacia zonas más visibles, mejor definidas.
Ello repercute no solo en que ahora podemos reconocer una voz con una línea, sino que también permanezca esa sensación de hallarnos ante sus poemas más asentados, con más capacidad de golpeo y cierta sutilidad, disfrazada de una ironía entre socarrona y mordaz.
Trabajo sucio es un poemario de cierta rotundidad, de cuidar los detalles en el poema, de hacer que el lector se deje llevar por ese ritmo y ese sonido, hacia un contenido que nos permite deslizarnos con cierta facilidad entre sus versos, pero ojo, esa aparente facilidad de desplazamiento por los poemas no conlleva que éste movimiento resulte plano, no; surge la certeza de que casi siempre queda algo más debajo, algo más a lo que el lector debe tratar de acceder porque representa, la mayoría de las veces, el valor de ese contenido.
Artículos relacionados
-
Desde una existencia previa llega "El retrato del uranio", de Raúl Nieto de la Torre
-
La poética nómada o el decir en la niebla de Menchu Gutiérrez
-
Antonio Gamoneda: "No vivimos un solo lenguaje"
-
Más allá del desastre: una semblanza de Ángela Figuera Aymerich
-
“Flota”, el baúl literario de Anne Carson
Yo soy mi prisión
El tono, cercano por momentos a cierto realismo sucio, adquiere otra perspectiva más personal e íntima -sin abandonar esa cierta línea del desgarro- en la que el rastro de lo femenino se vislumbra sin tapujos ni ocultaciones, desde ese primer verso de apertura –ya golpeando- hasta el cierre -también con alguna descarga incluida- como un elemento que juega a favor de la autora.
El dolor está ahí, late acompasado bajo las palabras. Es un dolor que camina junto a la voz como un compañero inseparable, tal vez necesario en este tipo de escritura por ese tono confesional, mostrándose sin reparos como un lirismo del desgarro que asume su propio eco en su dureza:
Yo soy mi prisión. Un verso que bien puede contener la clave de este libro, sin embargo, no conviene obviar la vitalidad que se contrapone a este sentimiento y lo equilibra; esa fuerza por continuar, a veces hasta con una ligera sonrisa, en un trayecto imprescindible, irrepetible.
El trabajo ya está hecho, los poemas aquí dispuestos, será el lector el que deba dar el siguiente paso, y debe estar preparado para poemas que no regalan los oídos pero que pueden calman algunos fantasmas.
El tono, cercano por momentos a cierto realismo sucio, adquiere otra perspectiva más personal e íntima -sin abandonar esa cierta línea del desgarro- en la que el rastro de lo femenino se vislumbra sin tapujos ni ocultaciones, desde ese primer verso de apertura –ya golpeando- hasta el cierre -también con alguna descarga incluida- como un elemento que juega a favor de la autora.
El dolor está ahí, late acompasado bajo las palabras. Es un dolor que camina junto a la voz como un compañero inseparable, tal vez necesario en este tipo de escritura por ese tono confesional, mostrándose sin reparos como un lirismo del desgarro que asume su propio eco en su dureza:
Yo soy mi prisión. Un verso que bien puede contener la clave de este libro, sin embargo, no conviene obviar la vitalidad que se contrapone a este sentimiento y lo equilibra; esa fuerza por continuar, a veces hasta con una ligera sonrisa, en un trayecto imprescindible, irrepetible.
El trabajo ya está hecho, los poemas aquí dispuestos, será el lector el que deba dar el siguiente paso, y debe estar preparado para poemas que no regalan los oídos pero que pueden calman algunos fantasmas.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas


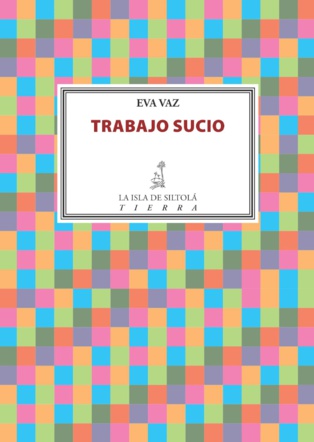








 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE