En los mitos fundacionales de casi todas las culturas hay un hecho inicial más o menos común, que es el momento en el que un dios (o tal vez un equipo bien avenido de dioses) pone orden en lo que hay y da así comienzo al mundo.
Lo que era una amalgama informe de tierras y aguas, de fuerzas y luces, se encauza: cada cosa recibe un nombre, un lugar donde quedarse, una ocupación. A partir de ahí, se entiende, puede comenzar cabalmente la vida.
La visión que compartimos hoy sobre el comienzo del mundo es, sin embargo, casi radicalmente opuesta. Con las gafas científicas propias de nuestro tiempo, creemos en eso que se ha dado en llamar Big Bang.
Según esa mirada, el mundo comienza cuando llega el desorden. La perfecta bolita de fuego quieta en su soledad oscura de vacío sin tiempo, estalla, nadie sabe por qué azar de partículas. Crece y crece en un rapidísimo tejido abstracto en que cada nudo de desorden es una línea de fuga que lleva a nuevas posibilidades, a planetas y meteoros y constelaciones. El resultado, lo conocemos: nosotros, aquí, así. Un largo viaje de desórdenes encadenados nos ha traído hasta este día.
Reloj y tiempo inaprensible
De lo que implica elegir entre uno y otro relato, entre una y otra visión del mundo, es en cierto modo de lo que habla Desórdenes, el último libro del poeta David Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976), recientemente publicado en la colección ONCE de la editorial Amargord.
Se deja ver entre los versos de este poemario la revelación inquieta de que también para nuestras vidas estamos siempre creando relatos de orden. Tal vez porque tenemos mucho miedo a morirnos (porque sabemos, escribe, que “no hay campo de pruebas. / Esto es todo”) intentamos agarrarnos como podemos a la idea de que la vida se puede tener bajo control.
Como pequeños dioses, jugamos también a ponerles a las cosas un nombre, un lugar, una ocupación. Horarios, jerarquías, obligaciones. Nos creemos nuestro propio engaño: se diría que pensamos que por saber construir un reloj vamos a poder ponerle coto al tiempo.
Ocurre entretanto, escribe David Eloy, que “nos vamos poniendo fósiles, volviéndonos registro”. Adoptamos como inexorable el juego de casillas que nosotros mismos hemos diseñado, llegamos a sentir “orgullo de no ser viento”.
Queríamos superar aquel miedo antiguo a lo desconocido y a la muerte, y lo que hemos conseguido es rendirle un homenaje permanente, hacerle un monumento a escala real.
Lo que era una amalgama informe de tierras y aguas, de fuerzas y luces, se encauza: cada cosa recibe un nombre, un lugar donde quedarse, una ocupación. A partir de ahí, se entiende, puede comenzar cabalmente la vida.
La visión que compartimos hoy sobre el comienzo del mundo es, sin embargo, casi radicalmente opuesta. Con las gafas científicas propias de nuestro tiempo, creemos en eso que se ha dado en llamar Big Bang.
Según esa mirada, el mundo comienza cuando llega el desorden. La perfecta bolita de fuego quieta en su soledad oscura de vacío sin tiempo, estalla, nadie sabe por qué azar de partículas. Crece y crece en un rapidísimo tejido abstracto en que cada nudo de desorden es una línea de fuga que lleva a nuevas posibilidades, a planetas y meteoros y constelaciones. El resultado, lo conocemos: nosotros, aquí, así. Un largo viaje de desórdenes encadenados nos ha traído hasta este día.
Reloj y tiempo inaprensible
De lo que implica elegir entre uno y otro relato, entre una y otra visión del mundo, es en cierto modo de lo que habla Desórdenes, el último libro del poeta David Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976), recientemente publicado en la colección ONCE de la editorial Amargord.
Se deja ver entre los versos de este poemario la revelación inquieta de que también para nuestras vidas estamos siempre creando relatos de orden. Tal vez porque tenemos mucho miedo a morirnos (porque sabemos, escribe, que “no hay campo de pruebas. / Esto es todo”) intentamos agarrarnos como podemos a la idea de que la vida se puede tener bajo control.
Como pequeños dioses, jugamos también a ponerles a las cosas un nombre, un lugar, una ocupación. Horarios, jerarquías, obligaciones. Nos creemos nuestro propio engaño: se diría que pensamos que por saber construir un reloj vamos a poder ponerle coto al tiempo.
Ocurre entretanto, escribe David Eloy, que “nos vamos poniendo fósiles, volviéndonos registro”. Adoptamos como inexorable el juego de casillas que nosotros mismos hemos diseñado, llegamos a sentir “orgullo de no ser viento”.
Queríamos superar aquel miedo antiguo a lo desconocido y a la muerte, y lo que hemos conseguido es rendirle un homenaje permanente, hacerle un monumento a escala real.
Artículos relacionados
-
Desde una existencia previa llega "El retrato del uranio", de Raúl Nieto de la Torre
-
La poética nómada o el decir en la niebla de Menchu Gutiérrez
-
Antonio Gamoneda: "No vivimos un solo lenguaje"
-
Más allá del desastre: una semblanza de Ángela Figuera Aymerich
-
La paradoja de la identidad local en “Muchacha de Castilla”, de Mercedes Cebrián
Infinitas líneas
Las cosas, sin embargo, laten de otro modo, pese a nuestro empeño. Somos Big Bang. Imparablemente la vida se despliega en infinitas líneas que apuntan hacia todas partes. Ocurre todo el tiempo: cosas que rompen el orden pactado.
Los encuentros en los que se despliegan complicidades que desafían las leyes de la ciudad, las “experiencias imprevisibles que nos alejan de nuestros cometidos”, el secreto que se aparece ante los ojos e invita a zambullirse en el misterio, la comunión de voluntades y rabias que nos saca a la vez a la calle o nos pone a trabajar en una misma dirección.
Los momentos perfectos y los momentos terribles: esos momentos en los que de verdad ocurre algo. “En todo vive una luz sometida y libertaria”, y, cuando el destello se ha visto, la decisión está en nuestras manos: podemos celebrar la vida o podemos negarla.
“Hay trayectos audaces y hay trayectos esclavos”, escribe David Eloy. No es fácil admitirse “príncipes del azar”, no es fácil “usar el miedo a morir para amar”; pero “más vale temblar que someterse”, “es un privilegio compartir temblor y alegría”.
Temblor y alegría: entre esas dos orillas se mueve este Desórdenes, en una mirada que no resultará nueva a quienes conozcan los libros anteriores de este autor (Chrauf, Miedo de ser escarcha, Asombros, Los Huidos, Para nombrar una ciudad y Lo que iba diciendo).
Es el suyo un ejercicio de la poesía que se entiende como esa celebración de lo vivo, como una “alta traición a la existencia miserable”. Un ejercicio de la poesía que recuerda que “no podemos olvidarnos de decir la verdad”, y que hemos de hacerlo con “palabras que digan, palabras que hagan”.
Si “ser libre es, sobre todo, crear espacios de libertad”, el trabajo de David Eloy Rodríguez es sin duda un empeño en este sentido, no solo a través de sus libros, sino también en las otras muchas facetas de su actividad (poesía escénica; pedagogía a través de la literatura; escritura de cuentos infantiles, letras flamencas, guiones…)
Temblor y alegría: Big Bang. Somos ese universo en expansión, entregado a los azares y las derivas, el fruto improbable del desorden. La vida es una suerte que el universo no preveía. Tenemos, quizá, entonces, la responsabilidad de “jugar con fuego. Crear puntos de ignición”: ir estallando también en pequeños big bangs que abran mundos, cada vez más mundos, que traigan más vida a la vida.
Así este libro, necesario: poemas como oraciones para perderle el miedo al viento.
Las cosas, sin embargo, laten de otro modo, pese a nuestro empeño. Somos Big Bang. Imparablemente la vida se despliega en infinitas líneas que apuntan hacia todas partes. Ocurre todo el tiempo: cosas que rompen el orden pactado.
Los encuentros en los que se despliegan complicidades que desafían las leyes de la ciudad, las “experiencias imprevisibles que nos alejan de nuestros cometidos”, el secreto que se aparece ante los ojos e invita a zambullirse en el misterio, la comunión de voluntades y rabias que nos saca a la vez a la calle o nos pone a trabajar en una misma dirección.
Los momentos perfectos y los momentos terribles: esos momentos en los que de verdad ocurre algo. “En todo vive una luz sometida y libertaria”, y, cuando el destello se ha visto, la decisión está en nuestras manos: podemos celebrar la vida o podemos negarla.
“Hay trayectos audaces y hay trayectos esclavos”, escribe David Eloy. No es fácil admitirse “príncipes del azar”, no es fácil “usar el miedo a morir para amar”; pero “más vale temblar que someterse”, “es un privilegio compartir temblor y alegría”.
Temblor y alegría: entre esas dos orillas se mueve este Desórdenes, en una mirada que no resultará nueva a quienes conozcan los libros anteriores de este autor (Chrauf, Miedo de ser escarcha, Asombros, Los Huidos, Para nombrar una ciudad y Lo que iba diciendo).
Es el suyo un ejercicio de la poesía que se entiende como esa celebración de lo vivo, como una “alta traición a la existencia miserable”. Un ejercicio de la poesía que recuerda que “no podemos olvidarnos de decir la verdad”, y que hemos de hacerlo con “palabras que digan, palabras que hagan”.
Si “ser libre es, sobre todo, crear espacios de libertad”, el trabajo de David Eloy Rodríguez es sin duda un empeño en este sentido, no solo a través de sus libros, sino también en las otras muchas facetas de su actividad (poesía escénica; pedagogía a través de la literatura; escritura de cuentos infantiles, letras flamencas, guiones…)
Temblor y alegría: Big Bang. Somos ese universo en expansión, entregado a los azares y las derivas, el fruto improbable del desorden. La vida es una suerte que el universo no preveía. Tenemos, quizá, entonces, la responsabilidad de “jugar con fuego. Crear puntos de ignición”: ir estallando también en pequeños big bangs que abran mundos, cada vez más mundos, que traigan más vida a la vida.
Así este libro, necesario: poemas como oraciones para perderle el miedo al viento.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

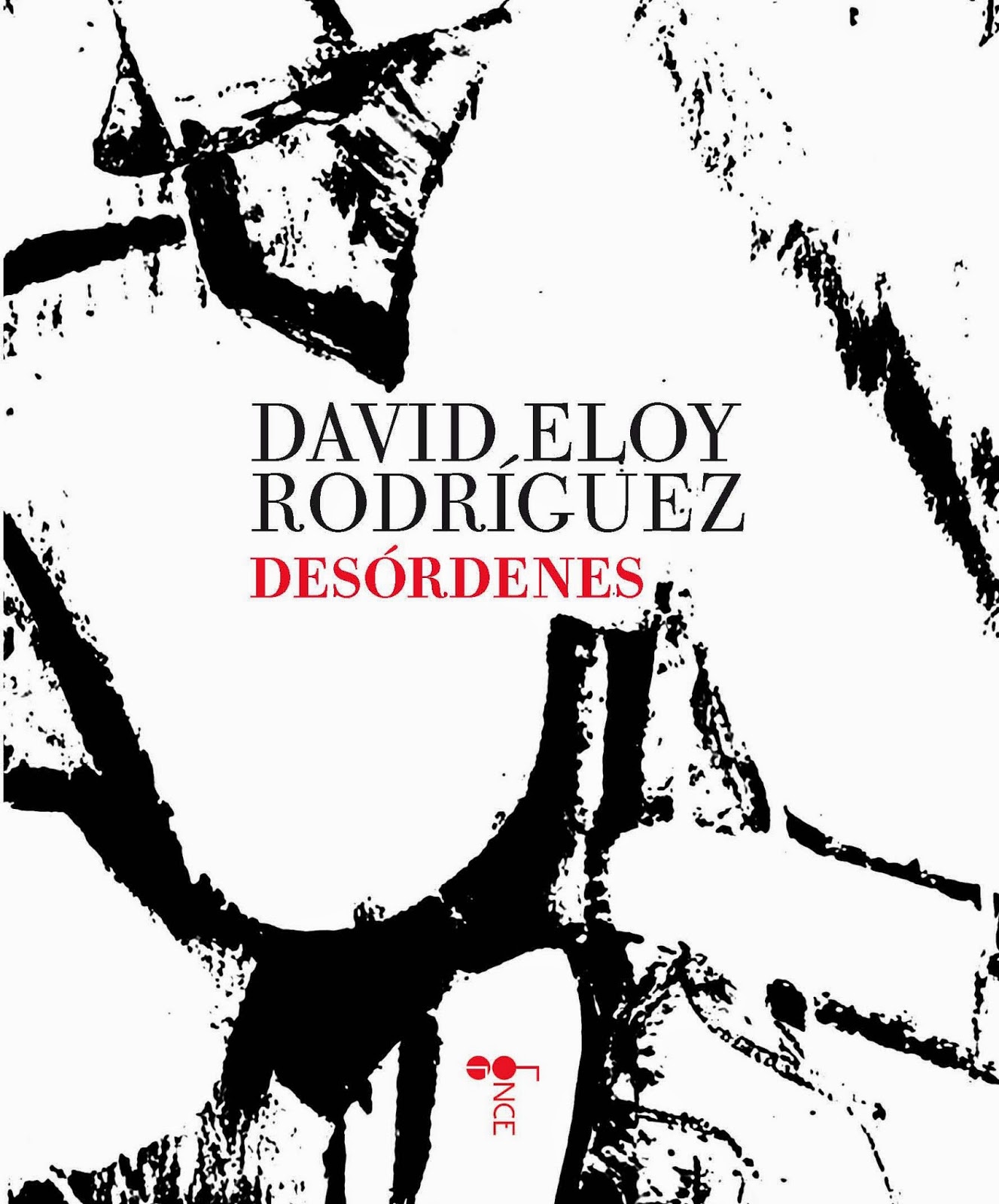
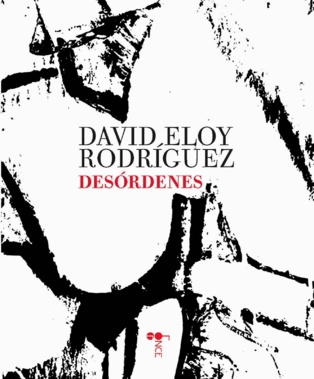









 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE