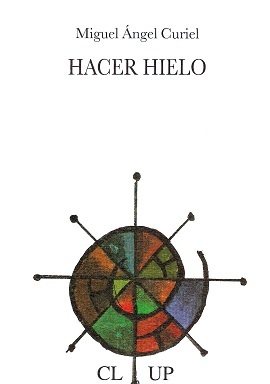
Miguel Ángel Curiel ha sido siempre un poeta de lo elemental, en el sentido de que lo es de los elementos: de lo telúrico con Piedras, de la luz con Luminarias y Diario de la luz, del aire con Mal de altura y Hálito.
Su último poemario, Hacer hielo (Universidad popular, 2012, Premio Nacional de Poesía “José Hierro”) forma parte del ciclo del agua junto con Por efecto de las aguas y Los sumergidos. Tampoco está ausente de su obra el fuego, que asoma por las páginas encendidas de El verano.
Nos hallamos, pues, en esta ya extendida y deslumbrante trayectoria poética, en medio de un mundo incluso anterior al mito, de fascinación ante los distintos aspectos bajo los que se nos presenta la naturaleza; y así también la palabra de Miguel Ángel Curiel es prerracional y, por supuesto, premítica: no trata de explicar qué nos ocurre en esta existencia sorprendente o por qué, sino solo de constatar qué sentido se desarrolla aquí en toda su pureza.
El proceso es complejo, no obstante la asombrosa sencillez de medios que siempre ha usado el poeta. Todo empieza con esa actitud de apertura total que nos dispone a “ver el mundo” por primera vez y que podemos llamar, para entendernos, inspiración: “Me alimento de visiones breves” (p. 33), a la que acuden las palabras todavía no hechas por los humanos sino por una naturaleza directamente encarnada en verbo: “¿Quién pone esos nombres al agua sino el aire?” (p. 27).
De esta manera, la realidad y las palabra son permeables una a otra, están todavía adheridas, confundibles, en la forma bruta de la visión, como muestra el poema en prosa “En una ciudad perdida” (pp. 17-20), donde leemos expresiones como “Necesitábamos traducir toda la luz posible”, con un “nosotros” con el que el poeta se funde con el personaje de su texto, rompiendo así también las barreras entre el espacio literario y el espacio de la realidad.
Y esto nos recuerda que con la escritura de Miguel Ángel Curiel, como con todo poeta definitivo, hay que replantearse las cuestiones de adscripción genérica, o simplemente olvidarlas.
Su lírica coincide con lo narrativo en algunos puntos, como en el poema que acabo de citar, también con la escritura autobiográfica casi canónica, como en “Historias del agua” (pp. 27-29), pero por todas partes podemos encontrar la presencia de la larga tradición de la literatura sapiencial o gnóstica: el aforismo, la reflexión, el enigma incluso. Luminarias ha llevado a su extremo esta desestabilización de los géneros literarios.
La débil frontera entre la palabra y lo expresado tiene el efecto, no de crear alegorías, simbolismos o correspondencias como en la práctica de la modernidad a partir de Baudelaire, sino de poner ante los ojos del lector lo que de sentido en sí mismo tiene el mundo, antes de que lo digamos, extraerle todo su ser.
Por ejemplo, cuando en “Lance” se nos describe la tensión del sedal por el peso del pez atrapado y leemos “La muerte / tira así de nosotros. / No quiere que se rompa / el sedal de la vida” (p. 13) erraríamos si lo interpretáramos como una sencilla alegoría sobre la muerte a la manera medieval o de la predicación sagrada.
Su último poemario, Hacer hielo (Universidad popular, 2012, Premio Nacional de Poesía “José Hierro”) forma parte del ciclo del agua junto con Por efecto de las aguas y Los sumergidos. Tampoco está ausente de su obra el fuego, que asoma por las páginas encendidas de El verano.
Nos hallamos, pues, en esta ya extendida y deslumbrante trayectoria poética, en medio de un mundo incluso anterior al mito, de fascinación ante los distintos aspectos bajo los que se nos presenta la naturaleza; y así también la palabra de Miguel Ángel Curiel es prerracional y, por supuesto, premítica: no trata de explicar qué nos ocurre en esta existencia sorprendente o por qué, sino solo de constatar qué sentido se desarrolla aquí en toda su pureza.
El proceso es complejo, no obstante la asombrosa sencillez de medios que siempre ha usado el poeta. Todo empieza con esa actitud de apertura total que nos dispone a “ver el mundo” por primera vez y que podemos llamar, para entendernos, inspiración: “Me alimento de visiones breves” (p. 33), a la que acuden las palabras todavía no hechas por los humanos sino por una naturaleza directamente encarnada en verbo: “¿Quién pone esos nombres al agua sino el aire?” (p. 27).
De esta manera, la realidad y las palabra son permeables una a otra, están todavía adheridas, confundibles, en la forma bruta de la visión, como muestra el poema en prosa “En una ciudad perdida” (pp. 17-20), donde leemos expresiones como “Necesitábamos traducir toda la luz posible”, con un “nosotros” con el que el poeta se funde con el personaje de su texto, rompiendo así también las barreras entre el espacio literario y el espacio de la realidad.
Y esto nos recuerda que con la escritura de Miguel Ángel Curiel, como con todo poeta definitivo, hay que replantearse las cuestiones de adscripción genérica, o simplemente olvidarlas.
Su lírica coincide con lo narrativo en algunos puntos, como en el poema que acabo de citar, también con la escritura autobiográfica casi canónica, como en “Historias del agua” (pp. 27-29), pero por todas partes podemos encontrar la presencia de la larga tradición de la literatura sapiencial o gnóstica: el aforismo, la reflexión, el enigma incluso. Luminarias ha llevado a su extremo esta desestabilización de los géneros literarios.
La débil frontera entre la palabra y lo expresado tiene el efecto, no de crear alegorías, simbolismos o correspondencias como en la práctica de la modernidad a partir de Baudelaire, sino de poner ante los ojos del lector lo que de sentido en sí mismo tiene el mundo, antes de que lo digamos, extraerle todo su ser.
Por ejemplo, cuando en “Lance” se nos describe la tensión del sedal por el peso del pez atrapado y leemos “La muerte / tira así de nosotros. / No quiere que se rompa / el sedal de la vida” (p. 13) erraríamos si lo interpretáramos como una sencilla alegoría sobre la muerte a la manera medieval o de la predicación sagrada.
Artículos relacionados
-
Desde una existencia previa llega "El retrato del uranio", de Raúl Nieto de la Torre
-
La poética nómada o el decir en la niebla de Menchu Gutiérrez
-
Antonio Gamoneda: "No vivimos un solo lenguaje"
-
Más allá del desastre: una semblanza de Ángela Figuera Aymerich
-
La paradoja de la identidad local en “Muchacha de Castilla”, de Mercedes Cebrián
Hacer aflorar el sentido del mundo
El instante mismo contiene en sí el exacto sentido de tensión extrema de que nos hace partícipe el poeta, plenitud significativa que no depende de las palabras con que lo trasmite.
Aparte de que se rompe aquí (y “romper” es la palabra que aparece en el poema) toda la lógica de la tradición interpretativa, que nos haría esperar que lo que quiere la muerte es precisamente quebrar el hilo de la vida, como en el viejo motivo de las Parcas.
En un sentido heideggeriano, pues, el poeta no nombra el mundo sino que hace aflorar su sentido, abre ahí el ser de las cosas en su plenitud. La célebre afirmación del filósofo de Friburgo de que el poeta es “el pastor del ser” se convierte, no obstante, en Curiel, en duda: “¿Era yo el más indicado para ser allí arriba el campanero, el pastor o el zahorí? ¿Era yo el dueño del eco?” (p. 41).
Y el poeta duda porque no se fía del lenguaje tanto como lo hacía el filósofo alemán, siempre le queda la sospecha de que el lenguaje, igual que puede dar a la luz la plenitud oculta de la experiencia, también puede nombrar el vacío y destapar nuestra vivencia como la insistencia de la nada (y aquí aparece en escena Mallarmé): “El nombre de las playas siempre es un nombre para llenar el vacío del lugar. El mar no necesita de nombres” (p. 55, cursiva del autor).
La esencialidad del tiempo
Otra de las “esencialidades” con que nos encontramos en el libro es la del tiempo. El tiempo como enigma o, mejor, como adivinanza: “¿Qué es que no es?”, con el impactante acierto de vincular la ambigüedad de su paso (¿destructor o regenerador?) con la vuelta a un recuerdo infantil y su persistencia en la forma material de la tierra:
“De niño subía arena a casa. / Esa arena, esa niñez / son ya lo mismo” (p. 21).
Precisamente el poema de donde tomo estos versos, “Lumbre en la arena”, es el que a mi parecer se relaciona más con el título del libro que el que le da nombre (p. 35): “En verano bajaban de las montañas / hombres cargados de nieve / y la vendían”. Un poema profundamente temporal que contrasta con la intemporalidad que nos quiere transmitir el título con ese infinitivo colgado de la permanencia: Hacer hielo.
Así completamos el ciclo del sentido que no puede existir más que en preguntas: lo elemental, el hielo, ¿hay que fabricarlo, como el poema fabrica el mundo con sus palabras?, ¿o simplemente hay que transportarlo desde la montaña para ofrecerlo al resto de los hombres? Si el poema “hace hielo”, esto es fija, en la forma sólida de letras sobre un papel, la naturaleza fluida y errabunda del agua, que no se deja atrapar, ¿está traicionando al agua y el resultado es un trozo muerto y frío de materia, aunque puro en su apariencia?
Las respuestas, si las hay, están incardinadas en la lectura del poemario, que devuelve al agua su fluidez después de haber quedado por un momento suspendida en el hielo de la página, un agua que nos sacude, como en esta imagen provocadora en la mejor tradición surrealista: “Hay un hilo de gusano. Un infinito hilo que sale de la boca del gobernador civil. Tiran de él hasta destejer al hombre” (p. 23); o que nos arrastra en su intensidad como el poema “Poder”: “El que huye tras las huellas en la nieve / lleva el sol en sus ojos / como un depósito de ceniza” (p. 32).
Con este logrado libro, digno merecedor del Premio Nacional de Poesía “José Hierro”, Miguel Ángel Curiel demuestra una vez más que es el poeta esencial de nuestro tiempo que está todavía por descubrir del todo.
Nadie como él se ha sumergido en aguas tan profundas y nos ha traído un poco de luz en forma de hielo, el futuro (¿o el pasado?) del agua, para regar-alumbrar estos pasos inciertos en la tierra, y nadie se ha acercado tanto a la pureza del decir, esquivando el expediente fácil del silencio o sus sucedáneos, porque sabe que “Todo lo que se le dice / a los muertos / siempre es poesía” (p. 61).
El instante mismo contiene en sí el exacto sentido de tensión extrema de que nos hace partícipe el poeta, plenitud significativa que no depende de las palabras con que lo trasmite.
Aparte de que se rompe aquí (y “romper” es la palabra que aparece en el poema) toda la lógica de la tradición interpretativa, que nos haría esperar que lo que quiere la muerte es precisamente quebrar el hilo de la vida, como en el viejo motivo de las Parcas.
En un sentido heideggeriano, pues, el poeta no nombra el mundo sino que hace aflorar su sentido, abre ahí el ser de las cosas en su plenitud. La célebre afirmación del filósofo de Friburgo de que el poeta es “el pastor del ser” se convierte, no obstante, en Curiel, en duda: “¿Era yo el más indicado para ser allí arriba el campanero, el pastor o el zahorí? ¿Era yo el dueño del eco?” (p. 41).
Y el poeta duda porque no se fía del lenguaje tanto como lo hacía el filósofo alemán, siempre le queda la sospecha de que el lenguaje, igual que puede dar a la luz la plenitud oculta de la experiencia, también puede nombrar el vacío y destapar nuestra vivencia como la insistencia de la nada (y aquí aparece en escena Mallarmé): “El nombre de las playas siempre es un nombre para llenar el vacío del lugar. El mar no necesita de nombres” (p. 55, cursiva del autor).
La esencialidad del tiempo
Otra de las “esencialidades” con que nos encontramos en el libro es la del tiempo. El tiempo como enigma o, mejor, como adivinanza: “¿Qué es que no es?”, con el impactante acierto de vincular la ambigüedad de su paso (¿destructor o regenerador?) con la vuelta a un recuerdo infantil y su persistencia en la forma material de la tierra:
“De niño subía arena a casa. / Esa arena, esa niñez / son ya lo mismo” (p. 21).
Precisamente el poema de donde tomo estos versos, “Lumbre en la arena”, es el que a mi parecer se relaciona más con el título del libro que el que le da nombre (p. 35): “En verano bajaban de las montañas / hombres cargados de nieve / y la vendían”. Un poema profundamente temporal que contrasta con la intemporalidad que nos quiere transmitir el título con ese infinitivo colgado de la permanencia: Hacer hielo.
Así completamos el ciclo del sentido que no puede existir más que en preguntas: lo elemental, el hielo, ¿hay que fabricarlo, como el poema fabrica el mundo con sus palabras?, ¿o simplemente hay que transportarlo desde la montaña para ofrecerlo al resto de los hombres? Si el poema “hace hielo”, esto es fija, en la forma sólida de letras sobre un papel, la naturaleza fluida y errabunda del agua, que no se deja atrapar, ¿está traicionando al agua y el resultado es un trozo muerto y frío de materia, aunque puro en su apariencia?
Las respuestas, si las hay, están incardinadas en la lectura del poemario, que devuelve al agua su fluidez después de haber quedado por un momento suspendida en el hielo de la página, un agua que nos sacude, como en esta imagen provocadora en la mejor tradición surrealista: “Hay un hilo de gusano. Un infinito hilo que sale de la boca del gobernador civil. Tiran de él hasta destejer al hombre” (p. 23); o que nos arrastra en su intensidad como el poema “Poder”: “El que huye tras las huellas en la nieve / lleva el sol en sus ojos / como un depósito de ceniza” (p. 32).
Con este logrado libro, digno merecedor del Premio Nacional de Poesía “José Hierro”, Miguel Ángel Curiel demuestra una vez más que es el poeta esencial de nuestro tiempo que está todavía por descubrir del todo.
Nadie como él se ha sumergido en aguas tan profundas y nos ha traído un poco de luz en forma de hielo, el futuro (¿o el pasado?) del agua, para regar-alumbrar estos pasos inciertos en la tierra, y nadie se ha acercado tanto a la pureza del decir, esquivando el expediente fácil del silencio o sus sucedáneos, porque sabe que “Todo lo que se le dice / a los muertos / siempre es poesía” (p. 61).

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas










 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE