Hace casi un siglo, Robert Walser planteaba en Jakob Von Gunten [1] un relato que giraba en torno a la vida de unos estudiantes en el Instituto Benjamenta. En esa novela, protagonizada sobre todo por personajes masculinos, la figura del maestro encarnaba todavía una autoridad reverenciada y temida por el alumnado.
La autoridad exterior en ese contexto se traducía en inculcación de unos mandamientos planteados como indiscutibles: “Vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar. (…) someterse es muchísimo más refinado que pensar (2011: 71) dice a propósito su protagonista Jakob.
A diferencia del Instituto Benjamenta, escuela donde se aprende a obedecer y ser mediocre, el escenario educativo en el que nos instala Mandíbula de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda (Candaya, Barcelona, 2017), protagonizada por personajes femeninos, invierte los roles: se trata de un colegio de elite del Opus Dei donde quienes fijan la ley de forma tácita son las alumnas (y sus familias) y quienes obedecen son los maestros, ellos mismos partícipes de la enseñanza como “vertedero de la mediocridad sobreestimada” (2017: 37).
En ambos casos, el miedo constituye el fundamento común de unas relaciones de poder desiguales. Así, aun cuando estas novelas se diferencian claramente, incluyendo los géneros en los que se inscriben, coinciden en su planteamiento de la enseñanza (al menos, aquella que prevalece) como un “sistema de castas” (2017: 45) tal como ironiza Ojeda.
Más que contraposición, lo que tenemos es una relación de complementariedad: mientras el Instituto Benjamenta enseña al alumnado a ser servil, dirigido a quienes nunca serán “más que un cero a la izquierda” como dice Walser, en el Colegio bilingüe Delta, High School for Girl, el servilismo está ligado a un profesorado que pareciera tener como función principal emitir títulos nobiliarios para su clientela distinguida e intocable [2] (algo que, por cierto, tiene clarísimas resonancias en nuestra actualidad). En ambos casos, la educación escolar instituida aparece ligada a un “asunto de estatus” basado en la autoridad y el orden (2017: 46).
La analogía es pertinente porque en ambas novelas el miedo juega un papel significativo. Sin embargo, mientras que en el caso de Walser el miedo se usa para reforzar la autoridad del profesorado, en Mandíbula son las alumnas (“chicas de clase alta que acostumbraban a burlarse de sus maestros”) las que inoculan miedo a los demás, aun si lo hacen a partir de la experimentación con sus propios temores y límites.
Es en ese espacio inverso donde esta novela, cargada de lirismo, aglutina la historia de unas amigas y de sus relaciones con un profesorado tan obediente como atemorizado. Adeptas a las creepypastas, este grupo de adolescentes explora sus miedos (potenciados por un imaginario religioso) mordiéndose y mordiendo. “El amor empieza con una mordida y un dejarse morder” dice una de las protagonistas de Ojeda.
La autoridad exterior en ese contexto se traducía en inculcación de unos mandamientos planteados como indiscutibles: “Vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar. (…) someterse es muchísimo más refinado que pensar (2011: 71) dice a propósito su protagonista Jakob.
A diferencia del Instituto Benjamenta, escuela donde se aprende a obedecer y ser mediocre, el escenario educativo en el que nos instala Mandíbula de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda (Candaya, Barcelona, 2017), protagonizada por personajes femeninos, invierte los roles: se trata de un colegio de elite del Opus Dei donde quienes fijan la ley de forma tácita son las alumnas (y sus familias) y quienes obedecen son los maestros, ellos mismos partícipes de la enseñanza como “vertedero de la mediocridad sobreestimada” (2017: 37).
En ambos casos, el miedo constituye el fundamento común de unas relaciones de poder desiguales. Así, aun cuando estas novelas se diferencian claramente, incluyendo los géneros en los que se inscriben, coinciden en su planteamiento de la enseñanza (al menos, aquella que prevalece) como un “sistema de castas” (2017: 45) tal como ironiza Ojeda.
Más que contraposición, lo que tenemos es una relación de complementariedad: mientras el Instituto Benjamenta enseña al alumnado a ser servil, dirigido a quienes nunca serán “más que un cero a la izquierda” como dice Walser, en el Colegio bilingüe Delta, High School for Girl, el servilismo está ligado a un profesorado que pareciera tener como función principal emitir títulos nobiliarios para su clientela distinguida e intocable [2] (algo que, por cierto, tiene clarísimas resonancias en nuestra actualidad). En ambos casos, la educación escolar instituida aparece ligada a un “asunto de estatus” basado en la autoridad y el orden (2017: 46).
La analogía es pertinente porque en ambas novelas el miedo juega un papel significativo. Sin embargo, mientras que en el caso de Walser el miedo se usa para reforzar la autoridad del profesorado, en Mandíbula son las alumnas (“chicas de clase alta que acostumbraban a burlarse de sus maestros”) las que inoculan miedo a los demás, aun si lo hacen a partir de la experimentación con sus propios temores y límites.
Es en ese espacio inverso donde esta novela, cargada de lirismo, aglutina la historia de unas amigas y de sus relaciones con un profesorado tan obediente como atemorizado. Adeptas a las creepypastas, este grupo de adolescentes explora sus miedos (potenciados por un imaginario religioso) mordiéndose y mordiendo. “El amor empieza con una mordida y un dejarse morder” dice una de las protagonistas de Ojeda.
Artículos relacionados
-
Una miscelánea que da voz al pasado: “Wattebled o el rastro de las cosas”
-
Un México poético e histórico en “Ni siquiera los muertos”, de Juan Gómez Bárcena
-
“Centroeuropa”, una metáfora de la historia
-
Superventas apasionante y necesario sobre la vida de Mussolini: “M. El hijo del siglo”
-
Espacios míticos en los “Parques cerrados” de Juan Campos Reina
Estructura elíptica y fragmentaria
La trama de Mandíbula comienza con el secuestro de una de las protagonistas –Fernanda Montero Oliva- por parte de una traumatizada Miss Clara, su profesora de Lengua y Literatura, previamente secuestrada por parte de algunos alumnos en otro instituto.
A partir de ahí no es difícil advertir cómo el propio movimiento narrativo de «Mandíbula», estructurado de forma elíptica y fragmentaria, desplaza hacia una zona inquietante y enigmática que nos interroga sobre nuestra vulnerabilidad, incluso si el delirio de estas alumnas no es otro que jugar a ser invulnerables en un edificio abandonado usado como “espacio libre de adultos” para experimentar consigo mismas y revelarse en lo que podría llamarse la «verdad de su inconsciente».
En particular, este grupo de quinceañeras del instituto, que se representa a sí mismo como “el grupo más perfecto” (2017: 61) se reúne allí para contarse historias de miedo y plantearse retos cada vez más osados, “ejercicios funambulistas” ligados a la búsqueda de un “exceso de experiencia” e incluso al deseo de conocer el mundo mediante el cuerpo.
El secuestro de Fernanda, sin embargo, devuelve a lo Real: a la fragilidad del pulso, a lo que en la experiencia se repite como traumático, más allá de la ilusión de control. El fantasma del hermano muerto de la protagonista y su madre que siente miedo de ella, los ataques de pánico y el trastorno de ansiedad de Miss Clara, atormentada por el recuerdo de su madre muerta, la venganza de Annise y el desamor materno, conforman una trilogía imprevista donde el sufrimiento y el tormento son el trasfondo común. Y es ese sufrimiento lo que de algún modo desajusta los papeles, lanzando al abismo –a la boca del cocodrilo- a una hija-becerra que sigue imitando a su madre muerta como su último acto de amor, a una hija-atormentada por el probable aunque incierto accidente de su hermano muerto y a una hija- rechazada que, sin embargo, insiste en su búsqueda desesperada de experimentar y reencontrar, detrás de la crueldad perversa o la violencia, una mandíbula amorosa que la proteja de la madre devoradora.
Entrar al miedo
Todas son “ratonas hambrientas de deseo” (2017: 61) en medio de un contexto religioso que convierte ese deseo en tabú mediante la prohibición y la culpabilización, incluso si la única evidencia es el silencio de todo, incluyendo el silencio de dios. No es casual que Ojeda, además de incluir como personaje a un psicoanalista del que nada sabemos (y que permanece para nosotros en un exasperante silencio), traiga en uno de sus epígrafes a Lacan: “Estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre”.
En efecto, la mandíbula de un cocodrilo puede ser una protección para su progenie pero también puede ser una trampa mortal. Exactamente como una madre: “[S]obrevivir a la mandíbula para convertirse en la mandíbula, tomar el lugar de lo monstruoso, es decir, el de la madre-Dios que le daba inicio al mundo del deseo” (2017: 151) dice la autora, entretejiendo el amor a su lado oculto que no es otro que el miedo, ese sentimiento bastante parecido “a estar siempre afuera del cuarto de una madre” (2017: 172).
Precisamente por todo lo que une a estas mujeres, Ojeda evita el maniqueísmo moral: la secuestradora ha sido ella misma víctima y la secuestrada ha sido ella misma victimaria, una “muchachita enferma”, llena de insectos en la cabeza, que se resiste a ser “educada”. La autora no está lejos de Lacan: aquello que no logra inscribirse en lo simbólico se repite, retorna bajo la forma de lo reprimido. Y en esa represión, lo abyecto –lo que el ser humano expulsa fuera y arroja como un desperdicio o un resto revulsivo, como diría Kristeva- hace su labor: poner lo horrible en el otro, incluso si ese horror aparece bajo la forma de la ira o la traición.
Detrás de las máscaras, no quedan quizás más que niñas trémulas, secretos inconfesables, ansias de una sexualidad encarcelada que demasiado a menudo se convierte en una mandíbula abierta y que el miedo aprieta. Porque incluso si el miedo al miedo puede ser más terrible todavía que el “horror blanco” o cualquier otra forma del miedo, ¿qué duda cabe que esa experiencia además de exponernos a nuestra indefensión o de mostrarnos el peligro puede arruinarlo todo: una amistad, una carrera, una vida? El daño está ahí y estalla en un secuestro. ¿Y quién no ha sido secuestrado, en algún momento, por sus miedos? ¿Quién no está expuesto a lo monstruoso, esa metáfora de lo desconocido y al riesgo de la locura, su punto más extremo, allí donde ya no es posible arrancar un sentido a nuestra experiencia?
Como el ángel terrible de Rilke, la belleza de Mandíbula no ahorra en su ficción la verdad de nuestras heridas. Ellas sangran, como las protagonistas de Ojeda. Sangran, se muerden, se lamen incluso, arrojadas al vacío donde un amor enterrado, una amistad creciendo debajo de la tierra o el llanto son más reales que la cercanía. También la madre muerta –y mediante ella, el retorno de lo siniestro- cierra su mandíbula. Lo que puede proteger puede también comer. Entrar al miedo, no vencerlo, dice Miss Clara, sucumbiendo a su yugo, anticipándose a la inmensa verdad de la nada. En esa verdad, puede que sólo la mutua empatía sea capaz de dar sentido a nuestra indefensión esencial.
La trama de Mandíbula comienza con el secuestro de una de las protagonistas –Fernanda Montero Oliva- por parte de una traumatizada Miss Clara, su profesora de Lengua y Literatura, previamente secuestrada por parte de algunos alumnos en otro instituto.
A partir de ahí no es difícil advertir cómo el propio movimiento narrativo de «Mandíbula», estructurado de forma elíptica y fragmentaria, desplaza hacia una zona inquietante y enigmática que nos interroga sobre nuestra vulnerabilidad, incluso si el delirio de estas alumnas no es otro que jugar a ser invulnerables en un edificio abandonado usado como “espacio libre de adultos” para experimentar consigo mismas y revelarse en lo que podría llamarse la «verdad de su inconsciente».
En particular, este grupo de quinceañeras del instituto, que se representa a sí mismo como “el grupo más perfecto” (2017: 61) se reúne allí para contarse historias de miedo y plantearse retos cada vez más osados, “ejercicios funambulistas” ligados a la búsqueda de un “exceso de experiencia” e incluso al deseo de conocer el mundo mediante el cuerpo.
El secuestro de Fernanda, sin embargo, devuelve a lo Real: a la fragilidad del pulso, a lo que en la experiencia se repite como traumático, más allá de la ilusión de control. El fantasma del hermano muerto de la protagonista y su madre que siente miedo de ella, los ataques de pánico y el trastorno de ansiedad de Miss Clara, atormentada por el recuerdo de su madre muerta, la venganza de Annise y el desamor materno, conforman una trilogía imprevista donde el sufrimiento y el tormento son el trasfondo común. Y es ese sufrimiento lo que de algún modo desajusta los papeles, lanzando al abismo –a la boca del cocodrilo- a una hija-becerra que sigue imitando a su madre muerta como su último acto de amor, a una hija-atormentada por el probable aunque incierto accidente de su hermano muerto y a una hija- rechazada que, sin embargo, insiste en su búsqueda desesperada de experimentar y reencontrar, detrás de la crueldad perversa o la violencia, una mandíbula amorosa que la proteja de la madre devoradora.
Entrar al miedo
Todas son “ratonas hambrientas de deseo” (2017: 61) en medio de un contexto religioso que convierte ese deseo en tabú mediante la prohibición y la culpabilización, incluso si la única evidencia es el silencio de todo, incluyendo el silencio de dios. No es casual que Ojeda, además de incluir como personaje a un psicoanalista del que nada sabemos (y que permanece para nosotros en un exasperante silencio), traiga en uno de sus epígrafes a Lacan: “Estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre”.
En efecto, la mandíbula de un cocodrilo puede ser una protección para su progenie pero también puede ser una trampa mortal. Exactamente como una madre: “[S]obrevivir a la mandíbula para convertirse en la mandíbula, tomar el lugar de lo monstruoso, es decir, el de la madre-Dios que le daba inicio al mundo del deseo” (2017: 151) dice la autora, entretejiendo el amor a su lado oculto que no es otro que el miedo, ese sentimiento bastante parecido “a estar siempre afuera del cuarto de una madre” (2017: 172).
Precisamente por todo lo que une a estas mujeres, Ojeda evita el maniqueísmo moral: la secuestradora ha sido ella misma víctima y la secuestrada ha sido ella misma victimaria, una “muchachita enferma”, llena de insectos en la cabeza, que se resiste a ser “educada”. La autora no está lejos de Lacan: aquello que no logra inscribirse en lo simbólico se repite, retorna bajo la forma de lo reprimido. Y en esa represión, lo abyecto –lo que el ser humano expulsa fuera y arroja como un desperdicio o un resto revulsivo, como diría Kristeva- hace su labor: poner lo horrible en el otro, incluso si ese horror aparece bajo la forma de la ira o la traición.
Detrás de las máscaras, no quedan quizás más que niñas trémulas, secretos inconfesables, ansias de una sexualidad encarcelada que demasiado a menudo se convierte en una mandíbula abierta y que el miedo aprieta. Porque incluso si el miedo al miedo puede ser más terrible todavía que el “horror blanco” o cualquier otra forma del miedo, ¿qué duda cabe que esa experiencia además de exponernos a nuestra indefensión o de mostrarnos el peligro puede arruinarlo todo: una amistad, una carrera, una vida? El daño está ahí y estalla en un secuestro. ¿Y quién no ha sido secuestrado, en algún momento, por sus miedos? ¿Quién no está expuesto a lo monstruoso, esa metáfora de lo desconocido y al riesgo de la locura, su punto más extremo, allí donde ya no es posible arrancar un sentido a nuestra experiencia?
Como el ángel terrible de Rilke, la belleza de Mandíbula no ahorra en su ficción la verdad de nuestras heridas. Ellas sangran, como las protagonistas de Ojeda. Sangran, se muerden, se lamen incluso, arrojadas al vacío donde un amor enterrado, una amistad creciendo debajo de la tierra o el llanto son más reales que la cercanía. También la madre muerta –y mediante ella, el retorno de lo siniestro- cierra su mandíbula. Lo que puede proteger puede también comer. Entrar al miedo, no vencerlo, dice Miss Clara, sucumbiendo a su yugo, anticipándose a la inmensa verdad de la nada. En esa verdad, puede que sólo la mutua empatía sea capaz de dar sentido a nuestra indefensión esencial.
Notas:
[1] Walser, Robert (2011): Jakob Von Gunten, Siruela, Madrid.
[2] En este contexto, no sólo está presente el clasismo, sino también la segregación racial. Como señala la autora, tanto negras como indígenas están excluidas de la High School for Girl.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas


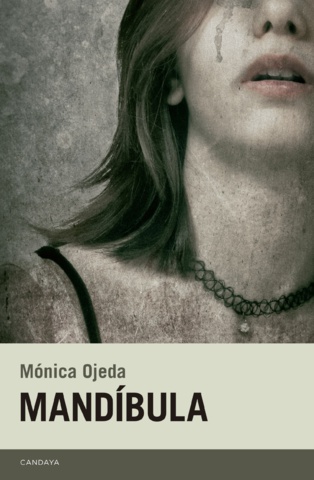









 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE