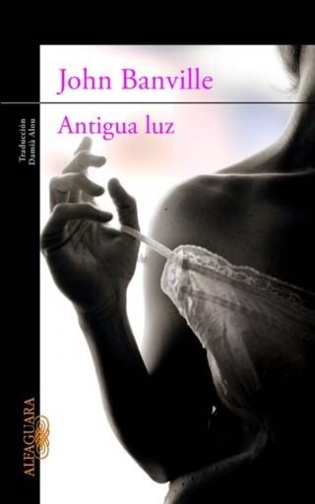
En una escena de Antigua Luz (Editorial Alfaguara, 2012), de John Banville, Alexander Clave, el protagonista, recuerda una mañana en la que permanecía echado bocarriba sobre la cama junto a su mujer, Lydia.
A través de una rendija en las cortinas pasaba un haz de luz que “había convertido la habitación en una cámara oscura” y en la pared quedó reflejado “un retrato invertido y recién creado por el alba del mundo exterior”.
Lydia había sufrido el primer brote nocturno de obsesiones tras la muerte de Cass, su única hija; la buscaba por toda la casa como si estuviera allí, lo mismo que esa realidad que ahora se les aparecía nítidamente: “Pensando aún que a lo mejor era un sueño, o una ilusión, le pregunté a Lydia si podía ver ese luminoso espejismo y me dijo que sí, sí, y me agarró la mano y la apretó con fuerza”.
Lydia y Alex perseguían otro sueño, pero nada ni nadie les devolvería a su hija. Después “el asombro del espectáculo (…) comenzó a difuminarse, a resbalar y deslizarse y ser absorbido por la textura vulgar y fibrosa de las cosas”.
Alexander Clave es un actor de teatro que rememora un antiguo episodio de su vida: la relación que, cuando tenía quince años, mantuvo con una mujer de treinta cinco, la señora Gray, madre de su mejor amigo. Esta historia, que sucedió medio siglo atrás, se entrelaza con el recuerdo de cómo él y su mujer han afrontado durante diez años el suicido de Cas –Cassandra–, ese “dolor compartido” que llega a convertirse en “telepatía de la congoja”.
Alex dirige la vista hacia el pasado que a menudo “parece un rompecabezas en el que faltan las piezas más importantes”, porque “el Tiempo y la Memoria son una quisquillosa empresa de decoradores interiores, siempre cambiando los muebles y rediseñando y reasignando habitaciones”.
El misterio rodea también el presente desde el que, en un largo monólogo, nos habla Alex, que ahora trabaja en una película sobre Axel Vander –personaje inspirado en el teórico de la deconstrucción Paul de Man–, protagonista de la novela Imposturas; “pájaro de muy curioso plumaje”, y de oscuro pasado antisemita, con el que Cass mantuvo una extraña relación.
El círculo argumental se completa con la entrada en escena de la joven estrella de cine Daw Davenport que, tras un intento de suicidio, emprenderá un viaje con Alex hacia Liguria, la región italiana donde Cass se arrojó al mar desde una torre.
Con este argumento, el ya clásico leitmotiv de iniciación sexual con una mujer madura y la enrevesada historia en la que conviven fantasmas, personajes que hacen de sí mismos y de aquellos a los que representan, podría escribirse alguna novela pretenciosa en la que se mezclaran sexo, intriga y bastantes dosis de melodrama.
Pero el estilo tiene la capacidad de convertir un argumento y un desenlace de aire folletinesco en una excelente novela del que es considerado uno de los mejores narradores de lengua inglesa.
“El estilo avanza dando triunfales zancadas, la trama camina detrás arrastrando los pies”, declaraba John Banville en una entrevista concedida a Rodrigo Fresán. Banville –con influencias de Samuel Beckett y Nabokov, según los críticos– se considera, sobre todo, heredero de Yeats y Henry James.
Al igual que Nabokov, Banville insiste en que “los novelistas no deben investigar, sino crear. Nuestro trabajo consiste en inventar. Los hechos y la verdad no son lo mismo”. Porque una gran novela, escribía Nabokov, “es, invariablemente, la creación de un mundo nuevo” y “el escritor es el primero en trazar su mapa y poner nombre a los objetos naturales que contiene”. Solo el estilo transforma una historia en una obra de arte.
A través de una rendija en las cortinas pasaba un haz de luz que “había convertido la habitación en una cámara oscura” y en la pared quedó reflejado “un retrato invertido y recién creado por el alba del mundo exterior”.
Lydia había sufrido el primer brote nocturno de obsesiones tras la muerte de Cass, su única hija; la buscaba por toda la casa como si estuviera allí, lo mismo que esa realidad que ahora se les aparecía nítidamente: “Pensando aún que a lo mejor era un sueño, o una ilusión, le pregunté a Lydia si podía ver ese luminoso espejismo y me dijo que sí, sí, y me agarró la mano y la apretó con fuerza”.
Lydia y Alex perseguían otro sueño, pero nada ni nadie les devolvería a su hija. Después “el asombro del espectáculo (…) comenzó a difuminarse, a resbalar y deslizarse y ser absorbido por la textura vulgar y fibrosa de las cosas”.
Alexander Clave es un actor de teatro que rememora un antiguo episodio de su vida: la relación que, cuando tenía quince años, mantuvo con una mujer de treinta cinco, la señora Gray, madre de su mejor amigo. Esta historia, que sucedió medio siglo atrás, se entrelaza con el recuerdo de cómo él y su mujer han afrontado durante diez años el suicido de Cas –Cassandra–, ese “dolor compartido” que llega a convertirse en “telepatía de la congoja”.
Alex dirige la vista hacia el pasado que a menudo “parece un rompecabezas en el que faltan las piezas más importantes”, porque “el Tiempo y la Memoria son una quisquillosa empresa de decoradores interiores, siempre cambiando los muebles y rediseñando y reasignando habitaciones”.
El misterio rodea también el presente desde el que, en un largo monólogo, nos habla Alex, que ahora trabaja en una película sobre Axel Vander –personaje inspirado en el teórico de la deconstrucción Paul de Man–, protagonista de la novela Imposturas; “pájaro de muy curioso plumaje”, y de oscuro pasado antisemita, con el que Cass mantuvo una extraña relación.
El círculo argumental se completa con la entrada en escena de la joven estrella de cine Daw Davenport que, tras un intento de suicidio, emprenderá un viaje con Alex hacia Liguria, la región italiana donde Cass se arrojó al mar desde una torre.
Con este argumento, el ya clásico leitmotiv de iniciación sexual con una mujer madura y la enrevesada historia en la que conviven fantasmas, personajes que hacen de sí mismos y de aquellos a los que representan, podría escribirse alguna novela pretenciosa en la que se mezclaran sexo, intriga y bastantes dosis de melodrama.
Pero el estilo tiene la capacidad de convertir un argumento y un desenlace de aire folletinesco en una excelente novela del que es considerado uno de los mejores narradores de lengua inglesa.
“El estilo avanza dando triunfales zancadas, la trama camina detrás arrastrando los pies”, declaraba John Banville en una entrevista concedida a Rodrigo Fresán. Banville –con influencias de Samuel Beckett y Nabokov, según los críticos– se considera, sobre todo, heredero de Yeats y Henry James.
Al igual que Nabokov, Banville insiste en que “los novelistas no deben investigar, sino crear. Nuestro trabajo consiste en inventar. Los hechos y la verdad no son lo mismo”. Porque una gran novela, escribía Nabokov, “es, invariablemente, la creación de un mundo nuevo” y “el escritor es el primero en trazar su mapa y poner nombre a los objetos naturales que contiene”. Solo el estilo transforma una historia en una obra de arte.
Artículos relacionados
-
“Centroeuropa”, una metáfora de la historia
-
Superventas apasionante y necesario sobre la vida de Mussolini: “M. El hijo del siglo”
-
Espacios míticos en los “Parques cerrados” de Juan Campos Reina
-
El Colectivo Juan de Madre fabrica una máquina del tiempo dentro de un libro
-
“Interior Azul”: 16 historias de mujeres con técnica de cortometraje
Poesía e ironía
El propósito de Banville es crear una prosa tan densa y exigente como la poesía; sin embargo su estilo no es "oscuro, solemne o complejo". "Trabajo mucho para que mis frases sean muy claras", manifestaba en otra entrevista, en la que añadía: "La frase es el logro más grande de la humanidad. Es un privilegio ser capaz de escribir buenas frases".
Alex Cleave está rodeado de mujeres vivas y muertas. Su primera pasión, Cecilia Gray, era la amante-madre, con “aspecto de chica juguetona”. Nunca se molestó en saber demasiado acerca de ella y su “palabreo de paparruchas románticas extraídas de revistas femeninas a las que era tan aficionada” suponían para él “los preliminares que tenía que soportar” antes de comenzar con los juegos sexuales.
Pero la señora Gray se convirtió para Alex en “la esencia de la feminidad, el patrón mediante el cual, de manera consciente o no, medía a todas las mujeres que hubo en mi vida después de ella”. Aprendió muchas cosas con ella: “la primera de las cuales era que había que perdonar a otro ser humano por ser humano”.
Frente a la chica “platónicamente perfecta, una criatura insulsa como un maniquí que no sudaba ni iba al retrete, que era dócil, me adoraba y obedecía todos mis deseos”, ella “era de una manera total, ineludible, y que a veces me llenaba de consternación, humana, con todas las fragilidades y defectos de las criaturas humanas”.
Así Alex, para quien el pasado en ocasiones aparece en forma de un detalle que ha de ser “recordado, verificado, catalogado y almacenado en la vitrina de cristal plomado de la memoria” recuerda aquella vez en que la señora Gray “soltó en la palma de su mano un pedo suave y repentino”. Ella lo arregló todo con su risa, y él acabó sintiéndose un privilegiado: “como si me hubiera invitado a estar con ella en un lugar al que nadie antes que yo había tenido acceso”.
Frente a la señora Gray, Lydia es la esposa-madre, la mujer más desconocida para Alex: “A lo mejor es que se ha convertido en parte de mí, una parte de lo que es el mayor de todos mis enigmas, a saber, yo mismo”. En una escena Alex oye roncar a su madre y “a causa de su aliento, el aire de la habitación olía a rancio”. Lydia tiene también "un leve olor a rancio en su pelo". Son los detalles, “siempre detalles, exactos e inverosímiles”.
Cass, la erudita hija que se suicidó a los 27 años, escapaba al modelo de la esencia de la feminidad que representaba la señora Gray. Aquejada de un trastorno mental, cuyo nombre ha sido acuñado por Banville –el síndrome de Mandelbaum– “Cass siempre había tenido sus escarceos con la muerte” o, más bien, “era una experta”:
La materia oscura de la memoria
Conservo celosamente los recuerdos de mi difunta hija, los guardo muy en secreto, como una delicada acuarela que hay que proteger de la cruda luz del día.
Al igual que toda gran ficción, Antigua Luz posee un elemento irónico y humorístico, que salpica el monólogo de Alex. La estrella Daw Devonport le hace recordar al vanidoso actor sus días de ardor juvenil: “Todo el mundo sabía que yo era un hombre fácil” y “una actriz afligida era algo a lo que no podía resistirse”.
Dawn pertenece a esa categoría especial de mujeres que refulgen, con “esa combinación de fragilidad y cierta masculinidad” que le recordaban a su hija. Pero Daw Devonport es también humana y ronca:
De todos modos me gusta oír roncar a una mujer; lo encuentro relajante. Estar echado en la oscuridad con ese sonoro ritmo junto a mí hace que me sienta como en un mar calmo por la noche, navegando en un pequeño esquife y mecido suavemente; el recuerdo sepultado del viaje amniótico, quizá.
Alex y Daw son los protagonistas de La invención del pasado, película basada en la biografía no autorizada de Axel Vander escrita por un tal JB (John Banville), un “tipo raro” que “gasta un aire furtivo y desasosegado, y siempre da la impresión de alejarse lentamente, nervioso, incluso cuando está sentado inmóvil”.
Alex ha de representar a Vander, de quien sospecha que estuvo cerca de su hija cuando ésta se suicidó. Daw actuará como Cora, la chica de Vander, que se ahogará al final de la película.
El trabajo de Cleave en La invención del pasado es el elemento estructural donde confluyen varios motivos. Su función es cerrar la trilogía de la que Antigua Luz forma parte junto con Eclipse (2002) e Imposturas (2003), y dejar una puerta abierta a una posible continuación; aunque el propio Banville le menciona a Rodrigo Fresán que, por ahora, no se plantea escribir una nueva entrega: “No está en mis planes; aunque The Cass Quartet tiene un sonido que me atrae”.
Alexander Cleave ha actuado muchas veces: “Qué frágil resulta este absurdo oficio en el que me he pasado la vida fingiendo ser otras personas, y sobre todo fingiendo no ser yo mismo”, pero en un momento de la novela se da cuenta de que no es “más que un viejo nervioso”:
Hace tiempo pensaba que, a pesar de todas las pruebas en contra, yo era dueño de mi propia vida. Ser, me decía, es actuar. Pero me pasaba por alto el juego de palabras fundamental. Ahora me doy cuenta de que más que actuar, he sido actuado por fuerzas no reconocidas, coacciones ocultas.
Los muertos se han convertido para Alex en su “materia oscura” y “llenan de manera impalpable los espacios vacíos del mundo”. Como si interpretara al Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, Alex Cleave nos recitará en su monólogo: “Cuando pienso en aquellos a los que he amado y perdido soy como alguien que vaga entre estatuas sin ojos en un jardín al anochecer”.
Y él mismo sentirá que su presencia incomoda a los objetos: “Quizás es la amable manera en que el mundo, al recibirme cada vez peor entre sus muebles, me va mostrando la puerta final, la puerta a través de la cual me enseñará la salida por última vez”, escribe Banville en una de sus frases magistrales, más cercanas a la poesía que a la novela, que nos provocan el estremecimiento artístico que Nabokov describía así:
Entonces observamos, con un placer a la vez sensual e intelectual, cómo el artista construye su castillo de naipes, y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal.
El propósito de Banville es crear una prosa tan densa y exigente como la poesía; sin embargo su estilo no es "oscuro, solemne o complejo". "Trabajo mucho para que mis frases sean muy claras", manifestaba en otra entrevista, en la que añadía: "La frase es el logro más grande de la humanidad. Es un privilegio ser capaz de escribir buenas frases".
Alex Cleave está rodeado de mujeres vivas y muertas. Su primera pasión, Cecilia Gray, era la amante-madre, con “aspecto de chica juguetona”. Nunca se molestó en saber demasiado acerca de ella y su “palabreo de paparruchas románticas extraídas de revistas femeninas a las que era tan aficionada” suponían para él “los preliminares que tenía que soportar” antes de comenzar con los juegos sexuales.
Pero la señora Gray se convirtió para Alex en “la esencia de la feminidad, el patrón mediante el cual, de manera consciente o no, medía a todas las mujeres que hubo en mi vida después de ella”. Aprendió muchas cosas con ella: “la primera de las cuales era que había que perdonar a otro ser humano por ser humano”.
Frente a la chica “platónicamente perfecta, una criatura insulsa como un maniquí que no sudaba ni iba al retrete, que era dócil, me adoraba y obedecía todos mis deseos”, ella “era de una manera total, ineludible, y que a veces me llenaba de consternación, humana, con todas las fragilidades y defectos de las criaturas humanas”.
Así Alex, para quien el pasado en ocasiones aparece en forma de un detalle que ha de ser “recordado, verificado, catalogado y almacenado en la vitrina de cristal plomado de la memoria” recuerda aquella vez en que la señora Gray “soltó en la palma de su mano un pedo suave y repentino”. Ella lo arregló todo con su risa, y él acabó sintiéndose un privilegiado: “como si me hubiera invitado a estar con ella en un lugar al que nadie antes que yo había tenido acceso”.
Frente a la señora Gray, Lydia es la esposa-madre, la mujer más desconocida para Alex: “A lo mejor es que se ha convertido en parte de mí, una parte de lo que es el mayor de todos mis enigmas, a saber, yo mismo”. En una escena Alex oye roncar a su madre y “a causa de su aliento, el aire de la habitación olía a rancio”. Lydia tiene también "un leve olor a rancio en su pelo". Son los detalles, “siempre detalles, exactos e inverosímiles”.
Cass, la erudita hija que se suicidó a los 27 años, escapaba al modelo de la esencia de la feminidad que representaba la señora Gray. Aquejada de un trastorno mental, cuyo nombre ha sido acuñado por Banville –el síndrome de Mandelbaum– “Cass siempre había tenido sus escarceos con la muerte” o, más bien, “era una experta”:
La materia oscura de la memoria
Conservo celosamente los recuerdos de mi difunta hija, los guardo muy en secreto, como una delicada acuarela que hay que proteger de la cruda luz del día.
Al igual que toda gran ficción, Antigua Luz posee un elemento irónico y humorístico, que salpica el monólogo de Alex. La estrella Daw Devonport le hace recordar al vanidoso actor sus días de ardor juvenil: “Todo el mundo sabía que yo era un hombre fácil” y “una actriz afligida era algo a lo que no podía resistirse”.
Dawn pertenece a esa categoría especial de mujeres que refulgen, con “esa combinación de fragilidad y cierta masculinidad” que le recordaban a su hija. Pero Daw Devonport es también humana y ronca:
De todos modos me gusta oír roncar a una mujer; lo encuentro relajante. Estar echado en la oscuridad con ese sonoro ritmo junto a mí hace que me sienta como en un mar calmo por la noche, navegando en un pequeño esquife y mecido suavemente; el recuerdo sepultado del viaje amniótico, quizá.
Alex y Daw son los protagonistas de La invención del pasado, película basada en la biografía no autorizada de Axel Vander escrita por un tal JB (John Banville), un “tipo raro” que “gasta un aire furtivo y desasosegado, y siempre da la impresión de alejarse lentamente, nervioso, incluso cuando está sentado inmóvil”.
Alex ha de representar a Vander, de quien sospecha que estuvo cerca de su hija cuando ésta se suicidó. Daw actuará como Cora, la chica de Vander, que se ahogará al final de la película.
El trabajo de Cleave en La invención del pasado es el elemento estructural donde confluyen varios motivos. Su función es cerrar la trilogía de la que Antigua Luz forma parte junto con Eclipse (2002) e Imposturas (2003), y dejar una puerta abierta a una posible continuación; aunque el propio Banville le menciona a Rodrigo Fresán que, por ahora, no se plantea escribir una nueva entrega: “No está en mis planes; aunque The Cass Quartet tiene un sonido que me atrae”.
Alexander Cleave ha actuado muchas veces: “Qué frágil resulta este absurdo oficio en el que me he pasado la vida fingiendo ser otras personas, y sobre todo fingiendo no ser yo mismo”, pero en un momento de la novela se da cuenta de que no es “más que un viejo nervioso”:
Hace tiempo pensaba que, a pesar de todas las pruebas en contra, yo era dueño de mi propia vida. Ser, me decía, es actuar. Pero me pasaba por alto el juego de palabras fundamental. Ahora me doy cuenta de que más que actuar, he sido actuado por fuerzas no reconocidas, coacciones ocultas.
Los muertos se han convertido para Alex en su “materia oscura” y “llenan de manera impalpable los espacios vacíos del mundo”. Como si interpretara al Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, Alex Cleave nos recitará en su monólogo: “Cuando pienso en aquellos a los que he amado y perdido soy como alguien que vaga entre estatuas sin ojos en un jardín al anochecer”.
Y él mismo sentirá que su presencia incomoda a los objetos: “Quizás es la amable manera en que el mundo, al recibirme cada vez peor entre sus muebles, me va mostrando la puerta final, la puerta a través de la cual me enseñará la salida por última vez”, escribe Banville en una de sus frases magistrales, más cercanas a la poesía que a la novela, que nos provocan el estremecimiento artístico que Nabokov describía así:
Entonces observamos, con un placer a la vez sensual e intelectual, cómo el artista construye su castillo de naipes, y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal.
Notas:
Banville, J., Antigua Luz (2012), traducción de Damià Alou. Madrid, Alfaguara.
Entrevistas y reportajes a los que se hace referencia:
Fresán, R. (2006), "Los otros territorios literarios", en El País.
PUNTI, J. (2006), "'Los escritores somos monstruos del ego', afirma John Banville", en El País.
FRESÁN, R (2012), "Antigua luz, la nueva galaxia de Banville", en ABC.
Las citas de Nabokov pertenecen a su Curso de literatura europea.
Banville, J., Antigua Luz (2012), traducción de Damià Alou. Madrid, Alfaguara.
Entrevistas y reportajes a los que se hace referencia:
Fresán, R. (2006), "Los otros territorios literarios", en El País.
PUNTI, J. (2006), "'Los escritores somos monstruos del ego', afirma John Banville", en El País.
FRESÁN, R (2012), "Antigua luz, la nueva galaxia de Banville", en ABC.
Las citas de Nabokov pertenecen a su Curso de literatura europea.

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas










 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE