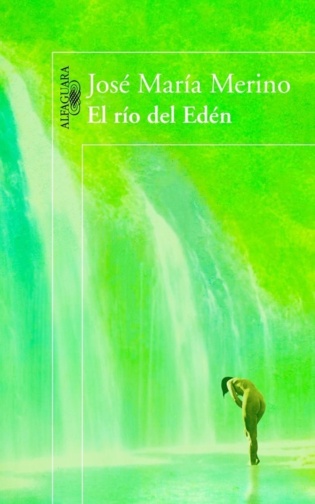
Tras la lectura de El río del Edén (Alfaguara, 2012), de José María Merino, lo primero que se plantea el lector dejando aparte la satisfacción (no ese lugar común consistente en desear que no se hubiese acabado) es lo bien que ha conseguido el autor elaborar un texto, una historia, de forma asequible, sin excesivas dificultades tanto de lectura como de pensamiento; sin haber hecho, ni muchísimo menos, la llamada literatura de tumbona, es decir, una de esas novelas que uno lee en la playita “cuando dispone de tiempo para leer” y que sobre todo, y por encima de todo, no debe hacerle pensar en nada trascendente, no debe “calentarle la cabeza”, sino distraer con mucha intriga, mucha sensualidad (que es como ahora se llama a la vulgar pornografía), mucho templario y muchos “malos”, que siempre adornan.
Merino hace todo lo contrario, es aviso a navegantes, pero no lo hace de forma difícil ni alambicada, sino con una historia humana a la que trata con enorme maestría.
Hay dos tiempos en la novela, el de los hechos que ocurren, digamos, al unísono de lo que se narra, y constantes flashbacks que nos hacen adentrarnos en los motivos de lo que luego sucede.
El primero es de lo más simple: un padre, Daniel, y su hijo, Silvio, mozo de catorce años con síndrome de Down, caminan hacia una laguna del Alto Tajo (consultado en Internet, parece ser que es la de Trastavilla aunque no se diga en el texto), para dejar allí las cenizas de la madre fallecida en accidente de coche.
Mientras tanto, en los flashbacks podemos asistir al enamoramiento primero de los progenitores de Silvio, su vida en común, las decisiones que Tere, la esposa, toma por su cuenta y que sientan mal al marido, aunque la razón se divide, el nacimiento del hijo subnormal, muy mal digerida por Daniel hasta el extremo de dejar de hacerle caso y separarse de su esposa o, mejor dicho, agarrarse a la excusa de que, conocido el peligro por ella, que no por él, podría haber impedido ese nacimiento.
Y también, vital para la compresión de la trama, aquella primera excursión que la pareja hizo en sus tiempos juveniles a esa laguna, y donde durante unos días fueron perfectamente felices (de ahí el Edén).
Papel preponderante tiene la leyenda sobre el conde don Julián y el tesoro del rey don Rodrigo escondido en esa laguna, mito del que Merino toma la traición como origen del juicio que continuamente se hace el protagonista sobre su relación con su esposa, traición mutua de don Rodrigo al conde, al haber seducido a su hija, correspondida con otra traición al facilitar el padre ofendido la invasión musulmana de la península.
Ese cruce de traiciones viene a ser, según Merino, el corrosivo que a la larga rompe esta relación y que podríamos perfectamente extender a otras parejas de cualquier lector o lectora. Traiciones que no forzosamente consisten, aunque también, en relaciones extramatrimoniales.
Cuando en una novela el protagonismo no se reduce a una persona sino que conceptos, objetos o lugares (el Dublín de Joyce, por ejemplo) asimismo lo adquieren, se agradece porque el mundo, y una novela no es sino reflejo de él, no se reduce a las personas aunque éstas ocupen el vértice de la pirámide.
Ese Edén, Paraíso, Aaru o Pardés, como se dice en hebreo procedente de una palabra persa, Valhala u Hortus Conclusus, esa laguna donde la naturaleza se manifiesta sólo en sus aspectos positivos y donde los protagonistas fueron felices, donde nada o apenas nada (la huella diminuta encontrada en esa excursión juvenil en perfecta soledad, el cinturón deteriorado por la intemperie y que ellos atribuyen a algún caballero de la época del rey don Rodrigo) rompe ese positivismo, es una entelequia, un sueño más propio del mito (incluyendo en esa categoría los mitos de las religiones monoteístas) que de la realidad, y eso es lo que viene a demostrar la historia que se narra.
Porque de pronto, en esa paradisíaca relación de dos personas que conviven porque se aman surge la traición o el hijo con quien el padre apenas habla porque no comprende, porque a menudo se pone pesado, mientras la madre sí lo trata como debe, no sobreprotegiéndolo sino intentando, por todos los medios que la ciencia psicológica o su propia intuición le proporcionan, potenciar su personalidad e incrementar su inteligencia.
Merino hace todo lo contrario, es aviso a navegantes, pero no lo hace de forma difícil ni alambicada, sino con una historia humana a la que trata con enorme maestría.
Hay dos tiempos en la novela, el de los hechos que ocurren, digamos, al unísono de lo que se narra, y constantes flashbacks que nos hacen adentrarnos en los motivos de lo que luego sucede.
El primero es de lo más simple: un padre, Daniel, y su hijo, Silvio, mozo de catorce años con síndrome de Down, caminan hacia una laguna del Alto Tajo (consultado en Internet, parece ser que es la de Trastavilla aunque no se diga en el texto), para dejar allí las cenizas de la madre fallecida en accidente de coche.
Mientras tanto, en los flashbacks podemos asistir al enamoramiento primero de los progenitores de Silvio, su vida en común, las decisiones que Tere, la esposa, toma por su cuenta y que sientan mal al marido, aunque la razón se divide, el nacimiento del hijo subnormal, muy mal digerida por Daniel hasta el extremo de dejar de hacerle caso y separarse de su esposa o, mejor dicho, agarrarse a la excusa de que, conocido el peligro por ella, que no por él, podría haber impedido ese nacimiento.
Y también, vital para la compresión de la trama, aquella primera excursión que la pareja hizo en sus tiempos juveniles a esa laguna, y donde durante unos días fueron perfectamente felices (de ahí el Edén).
Papel preponderante tiene la leyenda sobre el conde don Julián y el tesoro del rey don Rodrigo escondido en esa laguna, mito del que Merino toma la traición como origen del juicio que continuamente se hace el protagonista sobre su relación con su esposa, traición mutua de don Rodrigo al conde, al haber seducido a su hija, correspondida con otra traición al facilitar el padre ofendido la invasión musulmana de la península.
Ese cruce de traiciones viene a ser, según Merino, el corrosivo que a la larga rompe esta relación y que podríamos perfectamente extender a otras parejas de cualquier lector o lectora. Traiciones que no forzosamente consisten, aunque también, en relaciones extramatrimoniales.
Cuando en una novela el protagonismo no se reduce a una persona sino que conceptos, objetos o lugares (el Dublín de Joyce, por ejemplo) asimismo lo adquieren, se agradece porque el mundo, y una novela no es sino reflejo de él, no se reduce a las personas aunque éstas ocupen el vértice de la pirámide.
Ese Edén, Paraíso, Aaru o Pardés, como se dice en hebreo procedente de una palabra persa, Valhala u Hortus Conclusus, esa laguna donde la naturaleza se manifiesta sólo en sus aspectos positivos y donde los protagonistas fueron felices, donde nada o apenas nada (la huella diminuta encontrada en esa excursión juvenil en perfecta soledad, el cinturón deteriorado por la intemperie y que ellos atribuyen a algún caballero de la época del rey don Rodrigo) rompe ese positivismo, es una entelequia, un sueño más propio del mito (incluyendo en esa categoría los mitos de las religiones monoteístas) que de la realidad, y eso es lo que viene a demostrar la historia que se narra.
Porque de pronto, en esa paradisíaca relación de dos personas que conviven porque se aman surge la traición o el hijo con quien el padre apenas habla porque no comprende, porque a menudo se pone pesado, mientras la madre sí lo trata como debe, no sobreprotegiéndolo sino intentando, por todos los medios que la ciencia psicológica o su propia intuición le proporcionan, potenciar su personalidad e incrementar su inteligencia.
Artículos relacionados
-
“Centroeuropa”, una metáfora de la historia
-
Narraciones simultáneas y superpuestas en “Los errantes”, de Olga Tokarczuk
-
Una de las mejores falsificaciones de la historia en “La poeta y el asesino”
-
Nuestros miedos en un espejo: “El verano que mi madre tuvo los ojos verdes”
-
Gajanejos investiga el asesinato de catedráticos de la UCM en "Alma Mater"
La naturaleza, ese falso Edén que queremos soñar, no es sólo bondad y armonía sino también muerte y lucha: Silvio, el chicodaun, como se llama a sí mismo en varias ocasiones, es esa parte negativa de la naturaleza, ese defecto que inevitablemente habrá de tener toda Belleza para seguir siendo Belleza.
No aceptarlo, y eso es lo que le ocurre a Daniel al principio de la novela, es no querer, en realidad, la naturaleza, es seguir soñando el inexistente Edén.
Porque ese principio según el cual en una novela el o los protagonistas deben haber evolucionado entre el inicio y el remate de la historia, sí lo cumple radicalmente la novela de Merino.
Daniel comprende al fin el hecho de la existencia, más que comprenderlo a él mismo, de su hijo, la necesidad de esa verruga en el rostro hermoso de la naturaleza. El remate de esa comprensión viene cuando, muy al final de la novela, el chico se pierde en el monte, pasa una noche solo y el padre se desespera buscándolo.
Es la ausencia lo que nos hace valorar lo que tenemos, y ésa es otra verruga, nos dice el autor leonés, en la faz hermosa de la naturaleza: no sabemos ser de otra manera, también en ese sentido somos todos subnormales, pues lo normal, lo racional, sería que valorásemos las cosas y personas por tenerlas, no por carecer de ellas o perderlas.
Ese follón mental que Silvio muestra con los extraterrestres no es sino infantilismo, un infantilismo que el padre no aceptaba que lo sufriese aún con catorce años; pero ¿no es menos follón mental e infantilismo que él siga soñando con un Edén quimérico, e incluso la madre muerta, pues pide que sus cenizas reposen en la laguna?
Otro ingrediente “sabroso” para un buen degustador de la narrativa es la reducida pero eficaz cantidad de personajes secundarios. Las mujeres que aman a Daniel, aparte de Tere, y que sabias, también depravadas, y algo madres, le aconsejan o lo maltraen.
Aunque, como ya he dicho, el principal personaje secundario es el paisaje del Alto Tajo, y en eso las descripciones, que ni mucho menos son abusivas, devienen magistrales porque uno puede sentir incluso el olor algo podrido de los cañaverales que se hunden en el barro de la orilla o el aire puro de las alturas que, como cualquier amante de la montaña sabe, huele a algo tan indefinible como puede ser, justo, el no-olor.
Hay otro asunto formal que en absoluto dificulta la lectura pero resulta curioso: el uso de la segunda persona del singular como ente narrativo. Es truco que ya ha utilizado Juan Goytisolo en su literatura.
En Merino da la sensación como si Daniel, el protagonista, no sólo se hablase a sí mismo sino que después de la repetición a lo largo del texto del hecho de que existen varios Danieles, varias personalidades dentro del personaje, alguna de esas personalidades dialogase con las otras y se recriminase los diferentes errores o se alabase los aciertos cometidos en su vida, evitando, por supuesto, la fijación como voz narradora de una sola de esas personalidades.
Y todo eso sin llegar a la esquizofrenia sino desde la normalidad del ser humano, desde las diversas dicotomías a las que estamos sometidos por el hecho mismo de estar vivos y ser conscientes de ello.
Una lectura muy recomendable si uno no espera sólo un entretenimiento sino la eterna pregunta humana sobre qué diablos somos y qué diablos hacemos aquí, sobre cómo esa consciencia que nos caracteriza y nos hace permanecer, presuntamente, en la cumbre de la pirámide, es a menudo una traidora y una carcoma que va corroyendo el ser y, más que eso, la relación con los demás. Pregunta sin respuesta, obviamente, sólo con aproximaciones, y una de ellas la da Merino.[
No aceptarlo, y eso es lo que le ocurre a Daniel al principio de la novela, es no querer, en realidad, la naturaleza, es seguir soñando el inexistente Edén.
Porque ese principio según el cual en una novela el o los protagonistas deben haber evolucionado entre el inicio y el remate de la historia, sí lo cumple radicalmente la novela de Merino.
Daniel comprende al fin el hecho de la existencia, más que comprenderlo a él mismo, de su hijo, la necesidad de esa verruga en el rostro hermoso de la naturaleza. El remate de esa comprensión viene cuando, muy al final de la novela, el chico se pierde en el monte, pasa una noche solo y el padre se desespera buscándolo.
Es la ausencia lo que nos hace valorar lo que tenemos, y ésa es otra verruga, nos dice el autor leonés, en la faz hermosa de la naturaleza: no sabemos ser de otra manera, también en ese sentido somos todos subnormales, pues lo normal, lo racional, sería que valorásemos las cosas y personas por tenerlas, no por carecer de ellas o perderlas.
Ese follón mental que Silvio muestra con los extraterrestres no es sino infantilismo, un infantilismo que el padre no aceptaba que lo sufriese aún con catorce años; pero ¿no es menos follón mental e infantilismo que él siga soñando con un Edén quimérico, e incluso la madre muerta, pues pide que sus cenizas reposen en la laguna?
Otro ingrediente “sabroso” para un buen degustador de la narrativa es la reducida pero eficaz cantidad de personajes secundarios. Las mujeres que aman a Daniel, aparte de Tere, y que sabias, también depravadas, y algo madres, le aconsejan o lo maltraen.
Aunque, como ya he dicho, el principal personaje secundario es el paisaje del Alto Tajo, y en eso las descripciones, que ni mucho menos son abusivas, devienen magistrales porque uno puede sentir incluso el olor algo podrido de los cañaverales que se hunden en el barro de la orilla o el aire puro de las alturas que, como cualquier amante de la montaña sabe, huele a algo tan indefinible como puede ser, justo, el no-olor.
Hay otro asunto formal que en absoluto dificulta la lectura pero resulta curioso: el uso de la segunda persona del singular como ente narrativo. Es truco que ya ha utilizado Juan Goytisolo en su literatura.
En Merino da la sensación como si Daniel, el protagonista, no sólo se hablase a sí mismo sino que después de la repetición a lo largo del texto del hecho de que existen varios Danieles, varias personalidades dentro del personaje, alguna de esas personalidades dialogase con las otras y se recriminase los diferentes errores o se alabase los aciertos cometidos en su vida, evitando, por supuesto, la fijación como voz narradora de una sola de esas personalidades.
Y todo eso sin llegar a la esquizofrenia sino desde la normalidad del ser humano, desde las diversas dicotomías a las que estamos sometidos por el hecho mismo de estar vivos y ser conscientes de ello.
Una lectura muy recomendable si uno no espera sólo un entretenimiento sino la eterna pregunta humana sobre qué diablos somos y qué diablos hacemos aquí, sobre cómo esa consciencia que nos caracteriza y nos hace permanecer, presuntamente, en la cumbre de la pirámide, es a menudo una traidora y una carcoma que va corroyendo el ser y, más que eso, la relación con los demás. Pregunta sin respuesta, obviamente, sólo con aproximaciones, y una de ellas la da Merino.[

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas










 Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”
Isel Rivero: “Todos somos transeúntes de la historia y la hacemos”



 CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE