
Colin Tudge. Fuente: www.colintudge.com.
Aunque el título del libro del naturalista y escritor inglés Colin Tudge, Por qué los genes no son egoístas (Madrid, Arte Editorial, 2014), parecería sugerir que el objetivo central es contradecir simplemente las tesis de los sociobiólogos sobre la ley básica (el egoísmo genético) que, según ellos, rige el proceso evolutivo por selección natural, el texto es más ambicioso, como lo sugiere el subtítulo: Un reto a las peligrosas ideas que dominan nuestra vida.
El autor, nacido en Inglaterra, biólogo y zoólogo, así como conferenciante y divulgador científico, es un radical adversario del reduccionismo materialista imperante en una gran mayoría de científicos de nuestro tiempo. La tesis del libro consiste en hacernos ver que la pretensión de los sociobiólogos de situar en el egoísmo genético la tendencia central de todos los organismos vivos, también los humanos, además de ser falsa, viene a ser el síntoma de los errados caminos que muchos científicos están transitando, y que se resume en defender que el método científico es el único válido para acercarnos al conocimiento de la verdad profunda sobre la realidad, sin detenerse en admirar lo que tiene de misterio y cerrándose de este modo a la mirada de la metafísica, de la trascendencia y de la espiritualidad.
En el mundo animal descubrimos ya que la vida no es egoísta, sino abierta a la cooperación con la especie. Pero la cooperación altruista se manifiesta plenamente en la especie humana, aunque dentro siempre de las tendencias generales de la evolución. En este artículo reflexionamos sobre la génesis del egoísmo y la cooperación, preferentemente en las especies animales. En otro artículo nos referimos a la especie humana.
En definitiva, a partir de la crítica de las tesis del egoísmo genético, Colin Tudge nos va mostrando las insuficiencias epistemológicas del método científico, y la necesidad de echar mano de la metafísica y de la religiosidad para dar cuenta de la realidad más profunda de lo que hay. En definitiva, la tesis del egoísmo genético, además de no ser una teoría científica sino meras afirmaciones retóricas sin fundamento, resulta sobrepasada en la actualidad por los avances científicos tanto en el campo de la genética, de la biología molecular, de la etología y de la ecología, así como en el ámbito de los comportamientos sociales de los humanos. Lo que todos esos ámbitos del saber nos están diciendo es que, aunque se da la lucha y la competencia, la base fundamental en el ámbito de la vida está configurada por la cooperación y el altruismo.
Por lo tanto, necesitamos recomponer el diálogo entre la ciencia, la filosofía/metafísica y las religiones, para superar este dogma teórico, imperante desde el ámbito de la genética a la sociología, para vivir más de acuerdo con las claves más auténticas de la vida.
Nuestra reflexión en torno al pensamiento de Colin Tudge tendrá dos momentos. En el primero, en este artículo, estudiaremos cómo sus aportaciones permiten replantear la discusión en torno al egoísmo genético, en diálogo con autores como Wilson o Dawkins, entre otros. En el segundo momento, que será objeto de un artículo posterior, ponderaremos la forma en que Tudge conduce a una relectura de la apertura del ser humano a la metafísica, a la transcendencia y a la espiritualidad.
Poner en cuestión una ley central
Han sido muchos los autores que han llamado la atención sobre la incorrecta interpretación de la selección natural darwiniana en clave egoísta y despiadada por la supervivencia del más fuerte, entendiendo que sólo el egoísmo genético es el que produce en los individuos la eficacia suficiente como para sobrevivir. Es ya clásica la crítica de P. Kropotkin [1] a esta interpretación de la selección natural de Darwin, proponiendo como ley básica de la existencia no la lucha egoísta sino la cooperación.
Esta crítica primera se ha ido enriqueciendo después por la aportación de múltiples análisis críticos que destacan el trasfondo ideológico de la sociedad victoriana de la Inglaterra del siglo XIX, dominada por el capitalismo emergente, como causante de una interpretación desviada de la selección natural. La situación sociológica de esa época habría contagiado a las diversas teorías científicas, en este caso a la selección natural darwiniana, de la convicción de que sólo con una feroz lucha por los propios intereses se puede llegar a sobrevivir, en un mundo dominado por la escasez de recursos y rodeado de individuos dominados por similares intereses e idénticas convicciones.
A la hora de analizar la relación entre la tesis de la selección natural de Darwin y su interpretación en clave de egoísmo genético, las posturas suelen dividirse entre quienes consideran que Darwin no era consciente de esta contaminación ideológica de su teoría científica, y quienes defienden, por el contrario, que era consciente de que ambos niveles van estrechamente unidos. Colin Tudge se inclina por la primera postura, y para mostrarlo se extiende, en el primer capítulo (Lo que Darwin dijo realmente y por qué lo dijo), en el análisis del trasfondo social y político de su época, así como del sentido de las afirmaciones centrales de la teoría darwiniana.
La sociología del conocimiento nos ha hecho ver desde hace tiempo la estrecha relación entre ideas y contextos culturales, entre conocimiento e interés (Habermas), por lo que no tiene nada de raro que “Darwin, como todos nosotros, heredó varios cientos de años de bagaje intelectual y espiritual” (C. Tudge, p. 26). A pesar de ser Darwin un hombre amable y un liberal humanitario, la imagen que nos presenta del mundo en el que vive es muy pesimista. Haciendo un recorrido por la historia humana, nos encontramos con una opinión pesimista generalizada de los humanos, dotados de una naturaleza agresiva, así como una visión pesimista de la historia. Incluso se advierte este pesimismo al interior de la historia de las grandes religiones.
Tudge considera que una de las excepciones fue Rousseau, para quien el ser humano nacía bueno e inocente, y luego era corrompido por la sociedad. Pero la opinión mayoritaria parece ser más bien la contraria, defendida por los clásicos de la filosofía política: el hombre nace malo y violento (homo homini lupus) y es la sociedad con sus normas y orientaciones educativas y socializadoras la que tratará de civilizarlo y domarlo. De ahí que le resulte claro a C. Tudge que en la época que le tocó vivir a Darwin predominaba “el antiguo pesimismo y una visión muy sombría de la naturaleza y de los seres humanos” (p. 33), situación que influyó de forma importante en el sesgo de su teoría evolutiva.
Pero la realidad es que el pensamiento de Darwin no es tan extremo como algunos de sus discípulos y seguidores posteriores defienden. Ni entendió su teoría de la selección natural en clave de lucha egoísta, ni fue su visión de la realidad tan materialista reduccionista, ni se posicionó de forma tan clara frente a la creencia en Dios. Tudge recurre a su vida y sus escritos, para hacernos ver que, en primer lugar, su comprensión de la selección natural en clave de lucha de los más aptos por la supervivencia era más una interpretación de Spencer (darwinismo social) que del propio Darwin.
El centro de su teoría se reducía a defender que todas las criaturas vivas tienen la tendencia a multiplicar su descendencia; de tal modo que, debido a la escasez de recursos (Malthus), se produce una lucha por la vida, y la naturaleza selecciona a los individuos mejor adaptados a las condiciones del ambiente. Tudge se esfuerza en hacernos ver que Darwin daba a la expresión lucha por la vida un sentido muy amplio, no teniendo una idea tan negativa de la naturaleza como Spencer, sino admirándose ante su orden y hermosura, llevándole a contemplarla como un misterio.
Pero los darwinistas posteriores han extremado la idea de la selección natural, agudizando la idea de que la vida está guiada por la competencia feroz, agudizando la postura de un materialismo extremo y un ateísmo fundamentalista, aspectos que no defendió en ningún momento Darwin.
La perspectiva altruista y cooperadora
Como ya sabemos, la teoría evolucionista actual se enriqueció, en las primeras décadas del siglo XX (teoría sintética de la evolución), con las aportaciones de la genética mendeliana, redescubierta conjuntamente en 1900 por De Vries, Correns y Tschermak, y completada más tarde por Watson y Crick con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 [2].
A partir de ese momento, con el progresivo conocimiento de las estructuras genéticas de la vida, emerge, según Tdgen una segunda etapa en la historia del darwinismo, dejando de lado el evolucionismo de la primera, dominada por una visión romántica, esteticista y espiritual de la naturaleza, inclinada a maravillarse de la belleza del mundo de la vida, que al mismo tiempo que estaba empapada por un sentimiento de humildad empujaba a los científicos a la contemplación del misterio que se intuía tras ella.
El autor, nacido en Inglaterra, biólogo y zoólogo, así como conferenciante y divulgador científico, es un radical adversario del reduccionismo materialista imperante en una gran mayoría de científicos de nuestro tiempo. La tesis del libro consiste en hacernos ver que la pretensión de los sociobiólogos de situar en el egoísmo genético la tendencia central de todos los organismos vivos, también los humanos, además de ser falsa, viene a ser el síntoma de los errados caminos que muchos científicos están transitando, y que se resume en defender que el método científico es el único válido para acercarnos al conocimiento de la verdad profunda sobre la realidad, sin detenerse en admirar lo que tiene de misterio y cerrándose de este modo a la mirada de la metafísica, de la trascendencia y de la espiritualidad.
En el mundo animal descubrimos ya que la vida no es egoísta, sino abierta a la cooperación con la especie. Pero la cooperación altruista se manifiesta plenamente en la especie humana, aunque dentro siempre de las tendencias generales de la evolución. En este artículo reflexionamos sobre la génesis del egoísmo y la cooperación, preferentemente en las especies animales. En otro artículo nos referimos a la especie humana.
En definitiva, a partir de la crítica de las tesis del egoísmo genético, Colin Tudge nos va mostrando las insuficiencias epistemológicas del método científico, y la necesidad de echar mano de la metafísica y de la religiosidad para dar cuenta de la realidad más profunda de lo que hay. En definitiva, la tesis del egoísmo genético, además de no ser una teoría científica sino meras afirmaciones retóricas sin fundamento, resulta sobrepasada en la actualidad por los avances científicos tanto en el campo de la genética, de la biología molecular, de la etología y de la ecología, así como en el ámbito de los comportamientos sociales de los humanos. Lo que todos esos ámbitos del saber nos están diciendo es que, aunque se da la lucha y la competencia, la base fundamental en el ámbito de la vida está configurada por la cooperación y el altruismo.
Por lo tanto, necesitamos recomponer el diálogo entre la ciencia, la filosofía/metafísica y las religiones, para superar este dogma teórico, imperante desde el ámbito de la genética a la sociología, para vivir más de acuerdo con las claves más auténticas de la vida.
Nuestra reflexión en torno al pensamiento de Colin Tudge tendrá dos momentos. En el primero, en este artículo, estudiaremos cómo sus aportaciones permiten replantear la discusión en torno al egoísmo genético, en diálogo con autores como Wilson o Dawkins, entre otros. En el segundo momento, que será objeto de un artículo posterior, ponderaremos la forma en que Tudge conduce a una relectura de la apertura del ser humano a la metafísica, a la transcendencia y a la espiritualidad.
Poner en cuestión una ley central
Han sido muchos los autores que han llamado la atención sobre la incorrecta interpretación de la selección natural darwiniana en clave egoísta y despiadada por la supervivencia del más fuerte, entendiendo que sólo el egoísmo genético es el que produce en los individuos la eficacia suficiente como para sobrevivir. Es ya clásica la crítica de P. Kropotkin [1] a esta interpretación de la selección natural de Darwin, proponiendo como ley básica de la existencia no la lucha egoísta sino la cooperación.
Esta crítica primera se ha ido enriqueciendo después por la aportación de múltiples análisis críticos que destacan el trasfondo ideológico de la sociedad victoriana de la Inglaterra del siglo XIX, dominada por el capitalismo emergente, como causante de una interpretación desviada de la selección natural. La situación sociológica de esa época habría contagiado a las diversas teorías científicas, en este caso a la selección natural darwiniana, de la convicción de que sólo con una feroz lucha por los propios intereses se puede llegar a sobrevivir, en un mundo dominado por la escasez de recursos y rodeado de individuos dominados por similares intereses e idénticas convicciones.
A la hora de analizar la relación entre la tesis de la selección natural de Darwin y su interpretación en clave de egoísmo genético, las posturas suelen dividirse entre quienes consideran que Darwin no era consciente de esta contaminación ideológica de su teoría científica, y quienes defienden, por el contrario, que era consciente de que ambos niveles van estrechamente unidos. Colin Tudge se inclina por la primera postura, y para mostrarlo se extiende, en el primer capítulo (Lo que Darwin dijo realmente y por qué lo dijo), en el análisis del trasfondo social y político de su época, así como del sentido de las afirmaciones centrales de la teoría darwiniana.
La sociología del conocimiento nos ha hecho ver desde hace tiempo la estrecha relación entre ideas y contextos culturales, entre conocimiento e interés (Habermas), por lo que no tiene nada de raro que “Darwin, como todos nosotros, heredó varios cientos de años de bagaje intelectual y espiritual” (C. Tudge, p. 26). A pesar de ser Darwin un hombre amable y un liberal humanitario, la imagen que nos presenta del mundo en el que vive es muy pesimista. Haciendo un recorrido por la historia humana, nos encontramos con una opinión pesimista generalizada de los humanos, dotados de una naturaleza agresiva, así como una visión pesimista de la historia. Incluso se advierte este pesimismo al interior de la historia de las grandes religiones.
Tudge considera que una de las excepciones fue Rousseau, para quien el ser humano nacía bueno e inocente, y luego era corrompido por la sociedad. Pero la opinión mayoritaria parece ser más bien la contraria, defendida por los clásicos de la filosofía política: el hombre nace malo y violento (homo homini lupus) y es la sociedad con sus normas y orientaciones educativas y socializadoras la que tratará de civilizarlo y domarlo. De ahí que le resulte claro a C. Tudge que en la época que le tocó vivir a Darwin predominaba “el antiguo pesimismo y una visión muy sombría de la naturaleza y de los seres humanos” (p. 33), situación que influyó de forma importante en el sesgo de su teoría evolutiva.
Pero la realidad es que el pensamiento de Darwin no es tan extremo como algunos de sus discípulos y seguidores posteriores defienden. Ni entendió su teoría de la selección natural en clave de lucha egoísta, ni fue su visión de la realidad tan materialista reduccionista, ni se posicionó de forma tan clara frente a la creencia en Dios. Tudge recurre a su vida y sus escritos, para hacernos ver que, en primer lugar, su comprensión de la selección natural en clave de lucha de los más aptos por la supervivencia era más una interpretación de Spencer (darwinismo social) que del propio Darwin.
El centro de su teoría se reducía a defender que todas las criaturas vivas tienen la tendencia a multiplicar su descendencia; de tal modo que, debido a la escasez de recursos (Malthus), se produce una lucha por la vida, y la naturaleza selecciona a los individuos mejor adaptados a las condiciones del ambiente. Tudge se esfuerza en hacernos ver que Darwin daba a la expresión lucha por la vida un sentido muy amplio, no teniendo una idea tan negativa de la naturaleza como Spencer, sino admirándose ante su orden y hermosura, llevándole a contemplarla como un misterio.
Pero los darwinistas posteriores han extremado la idea de la selección natural, agudizando la idea de que la vida está guiada por la competencia feroz, agudizando la postura de un materialismo extremo y un ateísmo fundamentalista, aspectos que no defendió en ningún momento Darwin.
La perspectiva altruista y cooperadora
Como ya sabemos, la teoría evolucionista actual se enriqueció, en las primeras décadas del siglo XX (teoría sintética de la evolución), con las aportaciones de la genética mendeliana, redescubierta conjuntamente en 1900 por De Vries, Correns y Tschermak, y completada más tarde por Watson y Crick con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 [2].
A partir de ese momento, con el progresivo conocimiento de las estructuras genéticas de la vida, emerge, según Tdgen una segunda etapa en la historia del darwinismo, dejando de lado el evolucionismo de la primera, dominada por una visión romántica, esteticista y espiritual de la naturaleza, inclinada a maravillarse de la belleza del mundo de la vida, que al mismo tiempo que estaba empapada por un sentimiento de humildad empujaba a los científicos a la contemplación del misterio que se intuía tras ella.
1. La lógica del gen egoísta
En contraposición a esta postura, va emergiendo un modo de entender la naturaleza y el mundo de la vida como un mecano, compuesto por piezas autónomas aunque estrechamente interrelacionadas, sometidas a las orientaciones del código genético encerrado en el ADN. Por de pronto, la lucha por la vida que constituye la selección natural, no tendrá como sujeto ni las especies, ni los individuos vivos, sino los genes. El gen se convierte en el auténtico protagonista del proceso evolutivo, cuya dinámica no es otra que el egoísmo genético. Estos primeros pasos fueron desarrollados por G. C. Williams, W. D. Hamilton, J. Maynard Smith, E. O. Wilson, el fundador de la sociobiología, y popularizados por R. Dawkins en su libro El gen egoísta.
El problema más fuerte con el que la corriente sociobiológica se encontraba era cómo entender y conjugar la lógica egoísta con la presencia de comportamientos (con sus genes correspondientes) altruistas. La respuesta consistía en advertir que los supuestos comportamientos “altruistas” no eran tales, porque se hacían siempre a favor de parientes genéticos (selección de parentesco, en definitiva, un altruismo blando), o bien dentro de una estrategia de altruismo recíproco (Trivers), que respondía a una visión a largo plazo de “hoy por ti, mañana por mí”, habiéndose fijado esta estrategia en los genes, merced a la denominada estrategia evolutivamente estable (EEE) [3].
Las evidencias empíricas de este egoísmo genético proceden, en primer lugar, de las investigaciones de W. D. Hamilton sobre las abejas, descubriendo que el altruismo de las obreras se debe al mayor parentesco con la reina del que tienen los zánganos. Y lo mismo ocurre con otros insectos sociales y con diversas especies de hormigas. En estos casos, estaría claro para Hamilton que el comportamiento de estos animales estaría llevado fundamentalmente por la dinámica de los genes, y no tanto por la tendencia de los individuos portadores de dichos genes. La pretensión de los sociobiólogos, aunque no de todos, es que esta lógica comportamental genética se puede aplicar también a los humanos.
En definitiva, para estos teóricos, desde el momento de la formación de los gametos se produciría una competencia entre los diversos genes para aumentar las posibilidades de replicarse y estar presentes en la siguiente generación. Esta visión de egoísmo genético exagerada se apoya, en opinión de Tudge, con un materialismo reduccionista, que conforma una corriente ultra-darwinista, uno de cuyos representantes más significativos es R. Dawkins.
2. Colaboración frente a egoísmo
Tudge se detiene meticulosamente en mostrar que los planteamientos de los sociobiólogos, o ultra-darwinistas, están equivocados. En mi opinión, esta es la parte del libro más interesante, en la medida en que aporta multitud de datos del ámbito de la biología y de la genética para demostrar la equivocación de los planteamientos sociobiólogos. Además, nos hace ver que las afirmaciones de estos teóricos están más allá del nivel científico, en la medida en que se hallan impregnadas por una interpretación filosófica (Tudge lo considera pura retórica), de tal forma que lo que presentan como evidencias científicas irrefutables no pasa de ser una mezcla de datos científicos con interpretaciones (pre-juicios, en el mejor sentido del término) filosóficas, una filosofía deudora del materialismo reduccionista.
Está claro que viendo los comportamientos de los seres vivos, se revela en una primera impresión momentos de competencia entre individuos y genes, ya desde las primeras fases del proceso embriológico. Pero, como nos indica Tudge, a la hora de interpretar estos fenómenos “en importante ver dónde acaba la ciencia y dónde empieza la retórica. Efectivamente, estamos influidos por nuestros genes, pero ¿es útil -¿es correcto?- sugerir que la vida es simplemente una jerarquía gobernada por un jefe llamado ADN?” (p. 76). La respuesta de Tudge es tajante: no. Pero tampoco es una afirmación que se pueda apoyar en Darwin. Y aunque lo fuera, tampoco podemos utilizar la autoridad de Darwin para deducir, sin más, que es verdadera.
Es decir, “podríamos decir que el énfasis en la competencia que subyace a la metáfora del gen “egoísta” es darwiniano, pero no necesitamos asumir que (por incuestionablemente grande que fuese Darwin), por lo tanto, es correcto” (p. 77). Calificar de egoísta el comportamiento de los genes es un antropomorfismo que no se justifica, en la medida en que no se trata de una afirmación científica, sino más bien una proyección retórica, interpretativa, propia de un modo de ver la realidad como empujada por una lógica cruel y despiadada.
Es también consecuencia, dice Tudge, de la envidia que tienen algunos biólogos respecto a la física, pretendiendo someter a dimensiones matemáticas todos los ámbitos de su investigación. Pero de este modo, estos biólogos “han malinterpretado la naturaleza de su propia disciplina”, en la medida en que “la biología tiene más en común con la literatura que con la física. En las grandes novelas o, de hecho, en los culebrones, se entretejen una serie de sub-tramas, como ocurre en la vida. La competitividad de la vida es sólo un tema entre otros muchos. Sólo que resulta ser sobre el que Darwin arrojó luz, y es fácil de expresar matemáticamente” (p. 78).
Pero la realidad es más compleja que todo eso. Así, para Tudge, “aunque la competición es una cuestión inevitable, la esencia de la vida es la cooperación. La vida no es una pelea. Es un diálogo, y un diálogo constructivo a fin de cuentas. Si no lo fuera, no habría vida en absoluto” (p. 78). Pero no bastan las afirmaciones; hay que probarlas. Y Tudge presenta estas pruebas en los capítulos siguientes. Una mirada detenida a la vida nos hace ver que no predomina la competencia sino la cooperación. Muchos de los acontecimientos más importantes de la evolución, no han tenido nada que ver con la selección natural.
El autor hace referencia, por ejemplo, a la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, al final del Cretácico. Si el asteroide que impactó en la península de Yucatán no hubiera contaminado la atmósfera de la tierra, no habrían desaparecido los dinosaurios, ni habrían tenido los mamíferos la posibilidad de desarrollarse y adueñarse de la tierra. En un principio, la sustitución de los dinosaurios por los mamíferos se interpretó en clave de lucha por la supervivencia, en la que vencieron los mamíferos por tener cerebros más capaces que los dinosaurios. Dado que no fue así, sino consecuencia del impacto del meteorito, ¿se trata de un fenómeno de selección natural o de algo simplemente aleatorio?
Además, aunque la selección natural juega un papel significativo y determinante en el proceso evolutivo, es importante entenderla de forma adecuada. Cuando se dice que el proceso evolutivo se realiza en una “lucha por la vida” entre especies, individuos o genes, damos por hecho que la palabra “lucha” supone conflicto, pelea. Pero la selección natural funciona incluso cuando no hay pelea. Un segundo ejemplo que proporciona Tudgen se refiere al intercambio de especies animales entre América del Norte y del Sur.
La forma unida que posee actualmente América es consecuencia de la fusión entre dos continentes separados, que tenían su propia fauna. La mayoría de los mamíferos marsupiales que habitaban en América del Sur han desaparecido, al igual que muchos roedores y diferentes especies de monos. Desde la parte norte pasaron especies animales al sur, y viceversa. Pero sólo unas pocas especies del sur sobrevivieron con éxito en el norte, y mientras que la mayoría de las del norte permanecieron. “La explicación “darwiniana” estándar, argumenta Tudge, como la historia de los dinosaurios y mamíferos, es la del conflicto y la victoria. Los “bobos” animales sureños perdieron contra los “listos” animales norteños, que debieron ser inteligentes porque todavía están entre nosotros, mientras que la mayoría de los sureños no” (p.87).
Pero la verdadera explicación de este fenómeno la propuso no hace mucho la zoóloga sudafricana Elisabet Vrba: en el momento en el que se unen las dos partes de América, el mundo se fue enfriando progresivamente, lo que obligó a los animales del norte a ir hacia el sur; si no lo hubieran hecho, habrían desaparecido por el mal clima. El sur también se fue enfriando, y los bosques tropicales nativos se fueron retirando, reemplazados por un tipo de bosques a los que las especies del norte estaban mejor adaptados. Conclusión: “no vemos, argumenta Tudge, una lucha directa entre especies del norte y del sur. Vemos un grupo de animales (los del norte) rastreando una forma de vegetación a la que estaban adaptados, según se iban desplazando hacia el sur. Entre tanto, otro grupo (los del sur) se iban viendo cada vez más privados del tipo de vegetación con el que habían tratado durante su evolución” (p. 88). Los mejor adaptados al entorno cambiante sobrevivieron; los otros, desaparecieron.
Es verdad, como reconoce Tudge, que estos escenarios los solemos interpretar en clave de competencia: unas especies fueron más competentes que otras a la hora de adaptarse al entorno; pero eso no siempre supone lucha, conflicto y violencia egoísta entre las diferentes especies. Ya el hecho de mantenerse en la vida podríamos decir que es una lucha, pero eso es un modo de retorcer el sentido de la palabra competencia. De ahí que señale Tdge: “sugiero que encargarse de la propia vida y competir con otras criaturas son dos cosas bastante distintas. Es simplemente un error mezclar las dos cosas” (p. 90).
De ahí que no tiene sentido aplicar a los genes el calificativo de egoístas. La vida es, en su más profunda raíz, cooperadora; la mejor estrategia para sobrevivir es cooperar. La vida no es lucha, sino diálogo y simbiosis. Es cierto que, en algunas ocasiones, en el diálogo se puede dar competición; pero “la esencia del diálogo es la cooperación” (p. 91).
En contraposición a esta postura, va emergiendo un modo de entender la naturaleza y el mundo de la vida como un mecano, compuesto por piezas autónomas aunque estrechamente interrelacionadas, sometidas a las orientaciones del código genético encerrado en el ADN. Por de pronto, la lucha por la vida que constituye la selección natural, no tendrá como sujeto ni las especies, ni los individuos vivos, sino los genes. El gen se convierte en el auténtico protagonista del proceso evolutivo, cuya dinámica no es otra que el egoísmo genético. Estos primeros pasos fueron desarrollados por G. C. Williams, W. D. Hamilton, J. Maynard Smith, E. O. Wilson, el fundador de la sociobiología, y popularizados por R. Dawkins en su libro El gen egoísta.
El problema más fuerte con el que la corriente sociobiológica se encontraba era cómo entender y conjugar la lógica egoísta con la presencia de comportamientos (con sus genes correspondientes) altruistas. La respuesta consistía en advertir que los supuestos comportamientos “altruistas” no eran tales, porque se hacían siempre a favor de parientes genéticos (selección de parentesco, en definitiva, un altruismo blando), o bien dentro de una estrategia de altruismo recíproco (Trivers), que respondía a una visión a largo plazo de “hoy por ti, mañana por mí”, habiéndose fijado esta estrategia en los genes, merced a la denominada estrategia evolutivamente estable (EEE) [3].
Las evidencias empíricas de este egoísmo genético proceden, en primer lugar, de las investigaciones de W. D. Hamilton sobre las abejas, descubriendo que el altruismo de las obreras se debe al mayor parentesco con la reina del que tienen los zánganos. Y lo mismo ocurre con otros insectos sociales y con diversas especies de hormigas. En estos casos, estaría claro para Hamilton que el comportamiento de estos animales estaría llevado fundamentalmente por la dinámica de los genes, y no tanto por la tendencia de los individuos portadores de dichos genes. La pretensión de los sociobiólogos, aunque no de todos, es que esta lógica comportamental genética se puede aplicar también a los humanos.
En definitiva, para estos teóricos, desde el momento de la formación de los gametos se produciría una competencia entre los diversos genes para aumentar las posibilidades de replicarse y estar presentes en la siguiente generación. Esta visión de egoísmo genético exagerada se apoya, en opinión de Tudge, con un materialismo reduccionista, que conforma una corriente ultra-darwinista, uno de cuyos representantes más significativos es R. Dawkins.
2. Colaboración frente a egoísmo
Tudge se detiene meticulosamente en mostrar que los planteamientos de los sociobiólogos, o ultra-darwinistas, están equivocados. En mi opinión, esta es la parte del libro más interesante, en la medida en que aporta multitud de datos del ámbito de la biología y de la genética para demostrar la equivocación de los planteamientos sociobiólogos. Además, nos hace ver que las afirmaciones de estos teóricos están más allá del nivel científico, en la medida en que se hallan impregnadas por una interpretación filosófica (Tudge lo considera pura retórica), de tal forma que lo que presentan como evidencias científicas irrefutables no pasa de ser una mezcla de datos científicos con interpretaciones (pre-juicios, en el mejor sentido del término) filosóficas, una filosofía deudora del materialismo reduccionista.
Está claro que viendo los comportamientos de los seres vivos, se revela en una primera impresión momentos de competencia entre individuos y genes, ya desde las primeras fases del proceso embriológico. Pero, como nos indica Tudge, a la hora de interpretar estos fenómenos “en importante ver dónde acaba la ciencia y dónde empieza la retórica. Efectivamente, estamos influidos por nuestros genes, pero ¿es útil -¿es correcto?- sugerir que la vida es simplemente una jerarquía gobernada por un jefe llamado ADN?” (p. 76). La respuesta de Tudge es tajante: no. Pero tampoco es una afirmación que se pueda apoyar en Darwin. Y aunque lo fuera, tampoco podemos utilizar la autoridad de Darwin para deducir, sin más, que es verdadera.
Es decir, “podríamos decir que el énfasis en la competencia que subyace a la metáfora del gen “egoísta” es darwiniano, pero no necesitamos asumir que (por incuestionablemente grande que fuese Darwin), por lo tanto, es correcto” (p. 77). Calificar de egoísta el comportamiento de los genes es un antropomorfismo que no se justifica, en la medida en que no se trata de una afirmación científica, sino más bien una proyección retórica, interpretativa, propia de un modo de ver la realidad como empujada por una lógica cruel y despiadada.
Es también consecuencia, dice Tudge, de la envidia que tienen algunos biólogos respecto a la física, pretendiendo someter a dimensiones matemáticas todos los ámbitos de su investigación. Pero de este modo, estos biólogos “han malinterpretado la naturaleza de su propia disciplina”, en la medida en que “la biología tiene más en común con la literatura que con la física. En las grandes novelas o, de hecho, en los culebrones, se entretejen una serie de sub-tramas, como ocurre en la vida. La competitividad de la vida es sólo un tema entre otros muchos. Sólo que resulta ser sobre el que Darwin arrojó luz, y es fácil de expresar matemáticamente” (p. 78).
Pero la realidad es más compleja que todo eso. Así, para Tudge, “aunque la competición es una cuestión inevitable, la esencia de la vida es la cooperación. La vida no es una pelea. Es un diálogo, y un diálogo constructivo a fin de cuentas. Si no lo fuera, no habría vida en absoluto” (p. 78). Pero no bastan las afirmaciones; hay que probarlas. Y Tudge presenta estas pruebas en los capítulos siguientes. Una mirada detenida a la vida nos hace ver que no predomina la competencia sino la cooperación. Muchos de los acontecimientos más importantes de la evolución, no han tenido nada que ver con la selección natural.
El autor hace referencia, por ejemplo, a la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, al final del Cretácico. Si el asteroide que impactó en la península de Yucatán no hubiera contaminado la atmósfera de la tierra, no habrían desaparecido los dinosaurios, ni habrían tenido los mamíferos la posibilidad de desarrollarse y adueñarse de la tierra. En un principio, la sustitución de los dinosaurios por los mamíferos se interpretó en clave de lucha por la supervivencia, en la que vencieron los mamíferos por tener cerebros más capaces que los dinosaurios. Dado que no fue así, sino consecuencia del impacto del meteorito, ¿se trata de un fenómeno de selección natural o de algo simplemente aleatorio?
Además, aunque la selección natural juega un papel significativo y determinante en el proceso evolutivo, es importante entenderla de forma adecuada. Cuando se dice que el proceso evolutivo se realiza en una “lucha por la vida” entre especies, individuos o genes, damos por hecho que la palabra “lucha” supone conflicto, pelea. Pero la selección natural funciona incluso cuando no hay pelea. Un segundo ejemplo que proporciona Tudgen se refiere al intercambio de especies animales entre América del Norte y del Sur.
La forma unida que posee actualmente América es consecuencia de la fusión entre dos continentes separados, que tenían su propia fauna. La mayoría de los mamíferos marsupiales que habitaban en América del Sur han desaparecido, al igual que muchos roedores y diferentes especies de monos. Desde la parte norte pasaron especies animales al sur, y viceversa. Pero sólo unas pocas especies del sur sobrevivieron con éxito en el norte, y mientras que la mayoría de las del norte permanecieron. “La explicación “darwiniana” estándar, argumenta Tudge, como la historia de los dinosaurios y mamíferos, es la del conflicto y la victoria. Los “bobos” animales sureños perdieron contra los “listos” animales norteños, que debieron ser inteligentes porque todavía están entre nosotros, mientras que la mayoría de los sureños no” (p.87).
Pero la verdadera explicación de este fenómeno la propuso no hace mucho la zoóloga sudafricana Elisabet Vrba: en el momento en el que se unen las dos partes de América, el mundo se fue enfriando progresivamente, lo que obligó a los animales del norte a ir hacia el sur; si no lo hubieran hecho, habrían desaparecido por el mal clima. El sur también se fue enfriando, y los bosques tropicales nativos se fueron retirando, reemplazados por un tipo de bosques a los que las especies del norte estaban mejor adaptados. Conclusión: “no vemos, argumenta Tudge, una lucha directa entre especies del norte y del sur. Vemos un grupo de animales (los del norte) rastreando una forma de vegetación a la que estaban adaptados, según se iban desplazando hacia el sur. Entre tanto, otro grupo (los del sur) se iban viendo cada vez más privados del tipo de vegetación con el que habían tratado durante su evolución” (p. 88). Los mejor adaptados al entorno cambiante sobrevivieron; los otros, desaparecieron.
Es verdad, como reconoce Tudge, que estos escenarios los solemos interpretar en clave de competencia: unas especies fueron más competentes que otras a la hora de adaptarse al entorno; pero eso no siempre supone lucha, conflicto y violencia egoísta entre las diferentes especies. Ya el hecho de mantenerse en la vida podríamos decir que es una lucha, pero eso es un modo de retorcer el sentido de la palabra competencia. De ahí que señale Tdge: “sugiero que encargarse de la propia vida y competir con otras criaturas son dos cosas bastante distintas. Es simplemente un error mezclar las dos cosas” (p. 90).
De ahí que no tiene sentido aplicar a los genes el calificativo de egoístas. La vida es, en su más profunda raíz, cooperadora; la mejor estrategia para sobrevivir es cooperar. La vida no es lucha, sino diálogo y simbiosis. Es cierto que, en algunas ocasiones, en el diálogo se puede dar competición; pero “la esencia del diálogo es la cooperación” (p. 91).
3. La estrategia cooperadora de la vida
Cuando los biólogos tratan de explicar qué es la vida, qué rasgos diferencian a los seres vivos de los no vivos, y cuáles han sido los primeros momentos del surgimiento de la vida, se enfrentan a interrogantes difíciles de responder. Lo que parece claro es que uno de los rasgos básicos de los seres vivos es su metabolismo: su capacidad de intercambiar con el entorno las sustancias que necesitan para seguir viviendo, porque la vida no es una cosa estática, sino como una llama, un permanente fluir. Además, otro elemento básico de la vida es su capacidad de replicarse a través de la información contenida en el ADN. No nos interesa aquí detenernos en las discusiones sobre si fue el ADN anterior al ARN, y cómo se fue conformando la estructura de las primeras células eucariotas.
La interpretación de los sociobiólogos ha consistido en ver las raíces de la vida en los genes contenidos en el ADN, que seguirían una estrategia individualista de replicarse y luchar con los demás genes para mantenerse presentes en las siguientes generaciones. Pero, si nos fijamos en el funcionamiento de la célula, y en su metabolismo, nos damos cuenta de que el ADN no está solo, sino que depende del resto de las diferentes partes de la célula para llevar a cabo el ciclo metabólico y replicarse. Como ha indicado acertadamente Denis Noble [4], el código genético contenido en el ADN no podría ni generarse ni sobrevivir al margen del resto de los componentes de la célula en cuyo núcleo se instala.
Así, frente a la tendencia de los neo-darwinistas más radicales por absolutizar el valor del ADN y su supuesta lógica egoísta, la vida se nos aparece más bien como una amplia orquesta de elementos bien coordinados, cuya lógica es la colaboración y el trabajo en equipo, no la lucha egoísta por el propio lucimiento y supervivencia al margen del resto. Es más, seguir esa lógica supondría su destrucción y desaparición.
Además, tras múltiples avatares explicativos sobre el origen de las primeras células eucariotas, se ha impuesto la explicación propuesta y popularizada, entre otros, por Lynn Margulis [5], consistente en defender que no se dio un proceso gradual, como mantiene el evolucionismo gradualista clásico, sino que más bien fue el resultado de un proceso simbiótico y colaborativo de varias entidades, tres seguramente, que durante un tiempo anterior sobrevivían separadas (Tudge, pp. 104-108). Esto explicaría por qué se mantienen todavía restos de ADN fuera del núcleo, en las mitocondrias (ADN mitocondrial), corpúsculos situados en el citoplasma de las células, y que son fundamentales para el aprovisionamiento de energía en el proceso metabólico de los seres vivos.
En definitiva, todo el proceso de la conformación de la célula no sería tanto consecuencia de una lucha egoísta de sus diferentes elementos, sino más bien el resultado de un proceso de cooperación. Esto lleva a concluir que “la esencia de las relaciones entre el ADN y el resto de los sistemas no es de tipo amo-sirvientes, sino más bien del tipo diálogo. El ADN en sí mismo no puede replicarse sin ayuda de una gran cantidad de otras moléculas, entre las cuales las proteínas son los jugadores clave (y, por supuesto, el ADN es el jugador clave en la creación de dichas proteínas en primer lugar). Con todo el énfasis: el ADN no es “auto-replicante”. Para conseguir cualquier cosa, el ADN necesita la ayuda de sus amigos. Este último comentario es, por supuesto, tanto antropomórfico como retórico. Sí, efectivamente: pero no mucho más que el del “gen egoísta”. “ADN y sus colegas” refleja la realidad de la vida al menos con tanta precisión como “gen egoísta”, aunque las connotaciones sean claramente diferentes” (p. 101).
Por tanto, nos hallamos ante dos interpretaciones diferentes sobre el mimo hecho de la conformación y el funcionamiento de las claves básicas de la vida. Mientras Dawkins ve todas las interacciones entre los diversos materiales que conforman la estructura básica de la vida como una estrategia egoísta, D. Noble, C. Tudge y otros muchos ven ahí un juego de estrechas simbiosis y cooperaciones. Tudge considera que ambas visiones son en cierta medida verdaderas, porque expresan aspectos de la verdad. Pero, aunque en ciertos momentos del proceso evolutivo se dan aspectos de lucha y competición, la estructura básica es cooperativa.
Incluso no se podría dar lucha y conflicto, si no estuvieran apoyados en la estructura básica cooperativa. Cualquier pieza de la vida necesita de las demás para existir. De ese modo, como indica Tudge, vemos que “mientras que la competición es un hecho de la vida – en la mayoría de las circunstancias, un hecho más o menos inevitable- la colaboración, la cooperación, es la esencia de la vida (…). La vida es esencialmente cooperativa. Si no lo fuera no podría funcionar” (p. 103).
Si de la biología molecular pasamos al ámbito de la etología animal, Tudge advierte que en su estrategia comportamental encontramos una similar estructura cooperativa. Ningún animal es una isla; todos necesitan contacto y sociabilidad con los demás, aunque cada especie lo vive de forma diferente. La sociabilidad de unos es una fórmula recibida y ejercida genéticamente, de tal forma que sus acciones tienen poca flexibilidad, a diferencia de otras especies más evolucionadas, que poseen una mayor dosis de variabilidad para interactuar con el entorno y con los demás individuos de su especie o de otras especies.
Los sociobiólogos, a diferencia de los pioneros de la etología, como K. Lorenz (quien describía los comportamientos innatos y aprendidos desde un esquema comportamental de cada especie, el etograma, que presuponía la selección de grupo [6], defienden la selección individual, balo la fórmula del egoísmo genético. Tudge nos muestra, analizando los comportamientos animales, una interpretación de la conducta animal en clave de colaboración, desde las estrategias de las parejas sexuales para procrear y sacar adelante la prole, las estrategias de buscar el alimento en grupo, las diversas fórmulas de vigilancia y llamada de atención ante la presencia de los depredadores, hasta abarcar todos los comportamientos sociales.
4. La unidad del proceso evolutivo: animales y hombres
Además, Tudge está de acuerdo con los que advierten una estrecha relación entre la sociabilidad animal y su capacidad cerebral o “intelectual”. Cuando se admiran determinadas conductas complejas de las especies animales, se suele proyectar sobre ellas, de forma antropomórfica, una capacidad inteligente, e incluso consciente.
Pero, nos indica que “la mera complejidad del comportamiento no siempre significa inteligencia o consciencia” (p. 115). El comportamiento de las hormigas, o de cualquier insecto social es muy complejo, pero no significa que tengan consciencia. Pero lo que sí parece claro es que el aumento de la capacidad cerebral y de la inteligencia correspondiente capacita para una mayor complejidad del comportamiento social (así lo muestran las investigaciones de Dunbar sobre relación entre capacidad cerebral y tamaño de los grupos sociales).
Como ya nos dicen los estudiosos de la historia del cerebro y de los comportamientos animales, el aumento de la inteligencia tiene como premio una mayor capacidad para la adaptación con el ambiente y la colaboración con los demás individuos de la misma especie. Pero también exige un precio: un sistema nervioso complejo que es centralizado desde el cerebro; y, para ello, se requiere una estrategia alimenticia más rica, que, a su vez, supone una mayor capacidad para conformar una estrategia social que permita una caza más eficaz, la distribución solidaria de lo cazado, y una serie de costumbres e instituciones sociales que sustenten estas estrategias (cfr. Tudge, cap. 5, pp. 109 y ss.). De este modo, parece concluirse que “los animales sociales son los más listos”, y recíprocamente: “los más listos son los más sociables”.
La inteligencia, para Tudge, no es patrimonio de los humanos; también los animales son listos e inteligentes. Asistimos desde hace mucho tiempo a una lucha interminable entre dos opiniones encontradas a la hora de argumentar sobre la similitud o diferencia entre la conducta inteligente humana y la animal. Está claro que los ámbitos donde anteriormente se pensaba que se daba una diferencia cualitativa entre hombres y animales (uso y construcción de herramientas, comportamientos sociales y otros elementos “culturales”), hoy día se consideran insuficientes, advirtiéndose en determinados animales conductas muy complejas y similares a las de los humanos.
Los primeros etólogos, y sobre todo los investigadores más recientes de los comportamientos de los grandes simios (J. Goodal con los chimpancés, D. Fosey con los gorilas, y B. M. F. Galdikas con los orangutanes [7], además de Frans de Waal y M. Tomasello), han ido mostrando que los comportamientos de los primates son más complejos y más parecidos a los nuestros de lo que creíamos y queríamos esperar. La inteligencia no supone sólo complejidad, sino sobre todo flexibilidad y adaptabilidad al entorno y al resto de compañeros de especie.
En sus comportamientos, los investigadores advierten la fuerte presencia de estrategias cooperativas, frente a las de lucha y competencia, además de ser capaces de establecer un cierto tipo de relación lingüística con los humanos (Tudge, pp. 127 y ss.). Las investigaciones de Sue Savage-Rumbaugh con bonobos, nos han mostrado cómo algunos de ellos (el joven Kanzi) pueden aprender un determinado número de símbolos de un lenguaje parecido al de los sordomudos, pudiendo también expresar alguna frase de sintaxis sencilla. En situación de vida en libertad, fuera del laboratorio, estos animales no son capaces de desarrollar estas habilidades, que aparecen, en dimensiones relativas, cuando los investigadores les ponen en situación de interactuar con ellos.
Tanto a la hora de interpretar estas habilidades de los animales como su capacidad cooperativa y socializadora, es fundamental, como indica J. Goodal, ser capaces de empatizar con ellos, no verlos desde fuera, con una mirada fría y objetiva del científico. Sólo así se puede llegar a entenderlos. Pero no cabe duda de que esta mirada empatizadora puede conllevar un exceso de proyección antropomórfica. Así, observando las conductas animales, se han proyectado sobre ellas la versión del egoísmo genético, viéndose en esas relaciones una lucha por establecer jerarquías de poder, como lo indicaría la denominada “ley del picoteo”, y otras similares.
En cambio, Tudge, apelando a lo que K. Lorenz muestra en El anillo del rey Salomón [8], nos hace ver que, frente a la teoría del darwinismo social espenceriano (los que quedan en lo más alto de la pirámide social son los más grandes y fuertes), la forma de distribuir la jerarquía social entre ellos es mucho más sutil. Dice Lorenz: “No sólo la fuerza física, sino el valor personal, la energía e incluso la seguridad en uno mismo, de cada pájaro individualmente, son decisivos” (o.c., p. 147).
Así, entre los animales, los jefes de un colectivo social no son siempre los más fuertes, sino aquellos que son aceptados por el grupo, en función de una serie de cualidades más amplia y compleja de lo que parece. En muchas ocasiones, como advierte en sus investigaciones Fr. de Waal, los grupos de chimpancés prefieren elegir como jefe a uno que sabe mantener la paz, asegurando la calma y la solidez del grupo, que a quien posee la fuerza y otras cualidades más agresivas. Tudge recoge algunas de las conclusiones que este conocido primatólogo holantes, Frans de Waal, presenta sobre los comportamientos sociales de los primates, sobre todo de los chimpancés y bonobos [9].
La primera conclusión apela a la complejidad de los comportamientos de este tipo de animales, superando el simplismo con el que los analizaban los conductistas y la sensibilidad anterior. En segundo lugar, los individuos no están continuamente luchando por la supremacía grupal. El tercer punto es el más interesante para lo que estamos reflexionando aquí: “el altruismo (definido en términos no-moralistas como el comportamiento que ayuda a los otros individuos, incluso a costa del que ayuda) es común en toda clase de animales y no siempre puede explicarse por la selección de parentesco” (Tudge, p. 135).
Por tanto, como cuarto punto, la empatía es real; empatía que no es lo mismo que simpatía, nos advierte Tudge. La simpatía nos lleva a sentir lástima por el otro, mientras que la empatía quiere decir que “tú, de un modo más o menos literal, sientes su dolor o su alegría; o al menos quiere decir que tus propios pensamientos y emociones están en sintonía con los suyos” (p. 135).
A la vista de todo esto, no podemos por menos que reconocer, como ya lo hizo Darwin en El origen del hombre, que no parece haber cualidad humana que no se pueda encontrar en otros animales. En fechas más recientes, J. Ruffié ha enfatizado también el hecho de que el hombre no inventa nada, sino que lleva hasta límites insospechados y más complejos lo que comienza por estará presente entre los animales [10]. Habría que ver cómo de radical es esa “nada” de Ruffié, así como la afirmación de Darwin.
Junto a la capacidad social de los simios, se suele apelar a una supuesta incipiente sensibilidad moral. La socialidad y la capacidad de cooperación no suponen de por sí capacidad moral; se necesita para ello la auto-consciencia y la libertad. A pesar de ello, Fr. De Waal quiere ver en sus investigaciones una cierta sensibilidad entre los chimpancés hacia el sentido de la justicia y el trato igualitario, que le empujan a ver en estos animales una cierta capacidad pre-moral [11]. Pero, aunque la socialidad es condición de posibilidad y apuntala la moralidad, no la supone. De todos modos, parece claro que la orientación de los genes empuja a los animales, y a los humanos, hacia la cooperación, la generosidad y la moralidad, “mucho más de lo que nos inclina a ser egoístas y enemistados. Resumiendo, nosotros y los otros animales somos básicamente buenos” (p. 138).
Cuando los biólogos tratan de explicar qué es la vida, qué rasgos diferencian a los seres vivos de los no vivos, y cuáles han sido los primeros momentos del surgimiento de la vida, se enfrentan a interrogantes difíciles de responder. Lo que parece claro es que uno de los rasgos básicos de los seres vivos es su metabolismo: su capacidad de intercambiar con el entorno las sustancias que necesitan para seguir viviendo, porque la vida no es una cosa estática, sino como una llama, un permanente fluir. Además, otro elemento básico de la vida es su capacidad de replicarse a través de la información contenida en el ADN. No nos interesa aquí detenernos en las discusiones sobre si fue el ADN anterior al ARN, y cómo se fue conformando la estructura de las primeras células eucariotas.
La interpretación de los sociobiólogos ha consistido en ver las raíces de la vida en los genes contenidos en el ADN, que seguirían una estrategia individualista de replicarse y luchar con los demás genes para mantenerse presentes en las siguientes generaciones. Pero, si nos fijamos en el funcionamiento de la célula, y en su metabolismo, nos damos cuenta de que el ADN no está solo, sino que depende del resto de las diferentes partes de la célula para llevar a cabo el ciclo metabólico y replicarse. Como ha indicado acertadamente Denis Noble [4], el código genético contenido en el ADN no podría ni generarse ni sobrevivir al margen del resto de los componentes de la célula en cuyo núcleo se instala.
Así, frente a la tendencia de los neo-darwinistas más radicales por absolutizar el valor del ADN y su supuesta lógica egoísta, la vida se nos aparece más bien como una amplia orquesta de elementos bien coordinados, cuya lógica es la colaboración y el trabajo en equipo, no la lucha egoísta por el propio lucimiento y supervivencia al margen del resto. Es más, seguir esa lógica supondría su destrucción y desaparición.
Además, tras múltiples avatares explicativos sobre el origen de las primeras células eucariotas, se ha impuesto la explicación propuesta y popularizada, entre otros, por Lynn Margulis [5], consistente en defender que no se dio un proceso gradual, como mantiene el evolucionismo gradualista clásico, sino que más bien fue el resultado de un proceso simbiótico y colaborativo de varias entidades, tres seguramente, que durante un tiempo anterior sobrevivían separadas (Tudge, pp. 104-108). Esto explicaría por qué se mantienen todavía restos de ADN fuera del núcleo, en las mitocondrias (ADN mitocondrial), corpúsculos situados en el citoplasma de las células, y que son fundamentales para el aprovisionamiento de energía en el proceso metabólico de los seres vivos.
En definitiva, todo el proceso de la conformación de la célula no sería tanto consecuencia de una lucha egoísta de sus diferentes elementos, sino más bien el resultado de un proceso de cooperación. Esto lleva a concluir que “la esencia de las relaciones entre el ADN y el resto de los sistemas no es de tipo amo-sirvientes, sino más bien del tipo diálogo. El ADN en sí mismo no puede replicarse sin ayuda de una gran cantidad de otras moléculas, entre las cuales las proteínas son los jugadores clave (y, por supuesto, el ADN es el jugador clave en la creación de dichas proteínas en primer lugar). Con todo el énfasis: el ADN no es “auto-replicante”. Para conseguir cualquier cosa, el ADN necesita la ayuda de sus amigos. Este último comentario es, por supuesto, tanto antropomórfico como retórico. Sí, efectivamente: pero no mucho más que el del “gen egoísta”. “ADN y sus colegas” refleja la realidad de la vida al menos con tanta precisión como “gen egoísta”, aunque las connotaciones sean claramente diferentes” (p. 101).
Por tanto, nos hallamos ante dos interpretaciones diferentes sobre el mimo hecho de la conformación y el funcionamiento de las claves básicas de la vida. Mientras Dawkins ve todas las interacciones entre los diversos materiales que conforman la estructura básica de la vida como una estrategia egoísta, D. Noble, C. Tudge y otros muchos ven ahí un juego de estrechas simbiosis y cooperaciones. Tudge considera que ambas visiones son en cierta medida verdaderas, porque expresan aspectos de la verdad. Pero, aunque en ciertos momentos del proceso evolutivo se dan aspectos de lucha y competición, la estructura básica es cooperativa.
Incluso no se podría dar lucha y conflicto, si no estuvieran apoyados en la estructura básica cooperativa. Cualquier pieza de la vida necesita de las demás para existir. De ese modo, como indica Tudge, vemos que “mientras que la competición es un hecho de la vida – en la mayoría de las circunstancias, un hecho más o menos inevitable- la colaboración, la cooperación, es la esencia de la vida (…). La vida es esencialmente cooperativa. Si no lo fuera no podría funcionar” (p. 103).
Si de la biología molecular pasamos al ámbito de la etología animal, Tudge advierte que en su estrategia comportamental encontramos una similar estructura cooperativa. Ningún animal es una isla; todos necesitan contacto y sociabilidad con los demás, aunque cada especie lo vive de forma diferente. La sociabilidad de unos es una fórmula recibida y ejercida genéticamente, de tal forma que sus acciones tienen poca flexibilidad, a diferencia de otras especies más evolucionadas, que poseen una mayor dosis de variabilidad para interactuar con el entorno y con los demás individuos de su especie o de otras especies.
Los sociobiólogos, a diferencia de los pioneros de la etología, como K. Lorenz (quien describía los comportamientos innatos y aprendidos desde un esquema comportamental de cada especie, el etograma, que presuponía la selección de grupo [6], defienden la selección individual, balo la fórmula del egoísmo genético. Tudge nos muestra, analizando los comportamientos animales, una interpretación de la conducta animal en clave de colaboración, desde las estrategias de las parejas sexuales para procrear y sacar adelante la prole, las estrategias de buscar el alimento en grupo, las diversas fórmulas de vigilancia y llamada de atención ante la presencia de los depredadores, hasta abarcar todos los comportamientos sociales.
4. La unidad del proceso evolutivo: animales y hombres
Además, Tudge está de acuerdo con los que advierten una estrecha relación entre la sociabilidad animal y su capacidad cerebral o “intelectual”. Cuando se admiran determinadas conductas complejas de las especies animales, se suele proyectar sobre ellas, de forma antropomórfica, una capacidad inteligente, e incluso consciente.
Pero, nos indica que “la mera complejidad del comportamiento no siempre significa inteligencia o consciencia” (p. 115). El comportamiento de las hormigas, o de cualquier insecto social es muy complejo, pero no significa que tengan consciencia. Pero lo que sí parece claro es que el aumento de la capacidad cerebral y de la inteligencia correspondiente capacita para una mayor complejidad del comportamiento social (así lo muestran las investigaciones de Dunbar sobre relación entre capacidad cerebral y tamaño de los grupos sociales).
Como ya nos dicen los estudiosos de la historia del cerebro y de los comportamientos animales, el aumento de la inteligencia tiene como premio una mayor capacidad para la adaptación con el ambiente y la colaboración con los demás individuos de la misma especie. Pero también exige un precio: un sistema nervioso complejo que es centralizado desde el cerebro; y, para ello, se requiere una estrategia alimenticia más rica, que, a su vez, supone una mayor capacidad para conformar una estrategia social que permita una caza más eficaz, la distribución solidaria de lo cazado, y una serie de costumbres e instituciones sociales que sustenten estas estrategias (cfr. Tudge, cap. 5, pp. 109 y ss.). De este modo, parece concluirse que “los animales sociales son los más listos”, y recíprocamente: “los más listos son los más sociables”.
La inteligencia, para Tudge, no es patrimonio de los humanos; también los animales son listos e inteligentes. Asistimos desde hace mucho tiempo a una lucha interminable entre dos opiniones encontradas a la hora de argumentar sobre la similitud o diferencia entre la conducta inteligente humana y la animal. Está claro que los ámbitos donde anteriormente se pensaba que se daba una diferencia cualitativa entre hombres y animales (uso y construcción de herramientas, comportamientos sociales y otros elementos “culturales”), hoy día se consideran insuficientes, advirtiéndose en determinados animales conductas muy complejas y similares a las de los humanos.
Los primeros etólogos, y sobre todo los investigadores más recientes de los comportamientos de los grandes simios (J. Goodal con los chimpancés, D. Fosey con los gorilas, y B. M. F. Galdikas con los orangutanes [7], además de Frans de Waal y M. Tomasello), han ido mostrando que los comportamientos de los primates son más complejos y más parecidos a los nuestros de lo que creíamos y queríamos esperar. La inteligencia no supone sólo complejidad, sino sobre todo flexibilidad y adaptabilidad al entorno y al resto de compañeros de especie.
En sus comportamientos, los investigadores advierten la fuerte presencia de estrategias cooperativas, frente a las de lucha y competencia, además de ser capaces de establecer un cierto tipo de relación lingüística con los humanos (Tudge, pp. 127 y ss.). Las investigaciones de Sue Savage-Rumbaugh con bonobos, nos han mostrado cómo algunos de ellos (el joven Kanzi) pueden aprender un determinado número de símbolos de un lenguaje parecido al de los sordomudos, pudiendo también expresar alguna frase de sintaxis sencilla. En situación de vida en libertad, fuera del laboratorio, estos animales no son capaces de desarrollar estas habilidades, que aparecen, en dimensiones relativas, cuando los investigadores les ponen en situación de interactuar con ellos.
Tanto a la hora de interpretar estas habilidades de los animales como su capacidad cooperativa y socializadora, es fundamental, como indica J. Goodal, ser capaces de empatizar con ellos, no verlos desde fuera, con una mirada fría y objetiva del científico. Sólo así se puede llegar a entenderlos. Pero no cabe duda de que esta mirada empatizadora puede conllevar un exceso de proyección antropomórfica. Así, observando las conductas animales, se han proyectado sobre ellas la versión del egoísmo genético, viéndose en esas relaciones una lucha por establecer jerarquías de poder, como lo indicaría la denominada “ley del picoteo”, y otras similares.
En cambio, Tudge, apelando a lo que K. Lorenz muestra en El anillo del rey Salomón [8], nos hace ver que, frente a la teoría del darwinismo social espenceriano (los que quedan en lo más alto de la pirámide social son los más grandes y fuertes), la forma de distribuir la jerarquía social entre ellos es mucho más sutil. Dice Lorenz: “No sólo la fuerza física, sino el valor personal, la energía e incluso la seguridad en uno mismo, de cada pájaro individualmente, son decisivos” (o.c., p. 147).
Así, entre los animales, los jefes de un colectivo social no son siempre los más fuertes, sino aquellos que son aceptados por el grupo, en función de una serie de cualidades más amplia y compleja de lo que parece. En muchas ocasiones, como advierte en sus investigaciones Fr. de Waal, los grupos de chimpancés prefieren elegir como jefe a uno que sabe mantener la paz, asegurando la calma y la solidez del grupo, que a quien posee la fuerza y otras cualidades más agresivas. Tudge recoge algunas de las conclusiones que este conocido primatólogo holantes, Frans de Waal, presenta sobre los comportamientos sociales de los primates, sobre todo de los chimpancés y bonobos [9].
La primera conclusión apela a la complejidad de los comportamientos de este tipo de animales, superando el simplismo con el que los analizaban los conductistas y la sensibilidad anterior. En segundo lugar, los individuos no están continuamente luchando por la supremacía grupal. El tercer punto es el más interesante para lo que estamos reflexionando aquí: “el altruismo (definido en términos no-moralistas como el comportamiento que ayuda a los otros individuos, incluso a costa del que ayuda) es común en toda clase de animales y no siempre puede explicarse por la selección de parentesco” (Tudge, p. 135).
Por tanto, como cuarto punto, la empatía es real; empatía que no es lo mismo que simpatía, nos advierte Tudge. La simpatía nos lleva a sentir lástima por el otro, mientras que la empatía quiere decir que “tú, de un modo más o menos literal, sientes su dolor o su alegría; o al menos quiere decir que tus propios pensamientos y emociones están en sintonía con los suyos” (p. 135).
A la vista de todo esto, no podemos por menos que reconocer, como ya lo hizo Darwin en El origen del hombre, que no parece haber cualidad humana que no se pueda encontrar en otros animales. En fechas más recientes, J. Ruffié ha enfatizado también el hecho de que el hombre no inventa nada, sino que lleva hasta límites insospechados y más complejos lo que comienza por estará presente entre los animales [10]. Habría que ver cómo de radical es esa “nada” de Ruffié, así como la afirmación de Darwin.
Junto a la capacidad social de los simios, se suele apelar a una supuesta incipiente sensibilidad moral. La socialidad y la capacidad de cooperación no suponen de por sí capacidad moral; se necesita para ello la auto-consciencia y la libertad. A pesar de ello, Fr. De Waal quiere ver en sus investigaciones una cierta sensibilidad entre los chimpancés hacia el sentido de la justicia y el trato igualitario, que le empujan a ver en estos animales una cierta capacidad pre-moral [11]. Pero, aunque la socialidad es condición de posibilidad y apuntala la moralidad, no la supone. De todos modos, parece claro que la orientación de los genes empuja a los animales, y a los humanos, hacia la cooperación, la generosidad y la moralidad, “mucho más de lo que nos inclina a ser egoístas y enemistados. Resumiendo, nosotros y los otros animales somos básicamente buenos” (p. 138).

Gaia. Fuente: Wikipedia.
La cooperación en el ámbito de Gaia
Ampliando la mirada, Tudge entiende que la cooperación que se advierte entre los animales y las diferentes especies, “se extiende por toda la naturaleza. La competición es un hecho. Pero la cooperación es la esencia”. Esto es lo que nos ha mostrado la teoría de Gaia, defendida por el ecólogo J. Lovelock, quien no sólo considera que entre los diferentes componentes de nuestro planeta hay colaboración, sino que funciona como un único organismo vivo [12].
Su hipótesis de Gaia defiende que la tierra conforma un conjunto similar a un organismo, en el que interactúan tanto los elementos vivos como la materia no viva. Ningún elemento terráqueo existe al margen del resto, sino que es dependiente de los demás. Ahora bien, las relaciones entre todos los elementos no son lineales, sino más bien abiertas e impredecibles. A pesar de ello, es capaz de alcanzar una cierta homeostasis, es decir, la capacidad de mantener el medio ambiente interno de una forma tal que promueve y asegura su propia supervivencia.
Tudge considera que el conjunto de Gaia se caracteriza por varias características específicas: complejidad, interrelación, no-linealidad, homeostasis, imprevisibilidad e insescrutabilidad última. La complejidad de Gaia es evidente. Está compuesta por materia inanimada y por una multitud de especies vivas, que por desgracia están desapareciendo progresivamente de una forma alarmante, sobre todo por efecto de la intervención humana.
Los diversos ingredientes de esa complejidad están en permanente interrelación, porque ninguno de ellos es una isla, ni siquiera la especie humana. Ejemplo de ello es la asombrosa relación que se advierte entre las plantas y los hongos, las diversas plantas y el conjunto de las especies animales, y entre éstos y los humanos. Todos estos ejemplos nos están corroborando, nos dice Tudge, que la colaboración es lo que realmente cuenta en la naturaleza (p. 149).
Pero esta correlación, como ya lo hemos apuntado, no es de tipo lineal, sino abierta e impredecible, porque no está basada en la relación causa-efecto, sino que se dan mutaciones, saltos cualitativos, resultados múltiples de un solo factor causal, etc. A pesar de esa impredecibilidad, Gaia es capaz de mantener una homeostasis armoniosa, que equilibra los diversos desequilibrios advenidos, recomponiendo lo que en un momento determinada se ha descompuesto.
Se trata, por tanto, de una realidad abierta y dinámica, que no se parece a una máquina que tiene ya marcados sus ritmos y sus leyes, sino a un organismo vivo, que está en permanente dinamismo de dar de sí para seguir manteniéndose viva y organizada. La tierra, el aire y al mar, con sus diferentes organismos vivos, no están separados, sino íntimamente interrelacionados, manteniéndose un especial equilibrio entre su dinamismo y su equilibrio.
Además, los seres vivos, y también los humanos, no son sólo pasajeros o usuarios del envoltorio ecológico que es la tierra, sino que son actores clave en el dinamismo que interviene en el mantenimiento de su homeostasis. Aunque hubo mucho escepticismo y serias dudas ante las tesis de Lovelok sobre Gaia, Tudge considera que sus tesis están fuera de duda, y “la evidencia principal parece ahora incontrovertible: la química, el clima y la estructura física de la Tierra en su conjunto, están profundamente influenciadas por la presencia de la vida.
Sin vida, nuestro planeta sería una apestosa roca abrasadora con una atmósfera que sería letal, en segundos, para cualquier criatura de hoy en día; y está claro que las criaturas vivientes, incluyéndonos a nosotros mismos, hemos estando ejerciendo una tremenda influencia desde que empezó la vida” (p. 159).
La influencia que los seres vivos realizan sobre su entorno se halla encaminada a lograr que su tipo de vida sea más fácil. “La vida genera los cambios que son buenos para la vida. Esta es la esencia de la homeostasis. El mundo es, efectivamente, un organismo, y Gaia es, efectivamente, un nombre apropiado para él” (p. 159).
Ahora bien, hemos indicado que la homeostasis que logra Gaia no está reñida con la imprevisibilidad y el desequilibrio. Al contrario, se trata de dos aspectos que se complementan y se alimentan necesariamente. De ahí que, como indica Tudge, es difícil evitar ver una clara teleología en el funcionamiento de Gaia. La complejidad de los componentes minerales y gaseosos que componen la tierra es enorme, pero si cualquier componente fuera diferente en su estructura y cantidad, el conjunto no podría evitar colapsar.
Lo mismo ocurre con el principio antrópico en relación al conjunto de la historia del universo. De ahí que se pueda atribuir a Gaia la última característica que ya indicamos: su inescrutabilidad última. Así, la conclusión que Tudge saca de todo esto es que “la vida y la tierra son profundamente misteriosas” (p. 172).
Contra la opinión de los científicos anclados en el reduccionismo materialista, que piensan que tarde o temprano acabaremos por descubrir todos los secretos de la tierra y del cosmos, la evidencia es que cada nuevo descubrimiento produce un amplio abanico de nuevas cuestiones, y ante esta enorme complejidad no podemos por menos que abrirnos ante la experiencia del misterio, como horizonte último de nuestro universo. En definitiva, “toda la humanidad, incluyendo los científicos, tiene que aprender a vivir con el misterio; y con el misterio debería venir la humildad (¿no?)” (p. 172).
Ante la complejidad del funcionamiento de la selección natural, “resulta tentador, argumenta Tudge, pensar que la selección natural funciona no simplemente por el bien de las criaturas individuales o de sus genes, sino por el bien de Gaia misma. Todas las cosas funcionan por grupos particulares de organismos, y todos los organismos juntos se comportan de manera que beneficien a la totalidad” (p. 175).
Es evidente que estas argumentaciones nos sacan del ámbito de la ciencia para situarnos en el de la metafísica, como Tudge ha ido repitiendo de forma intermitente. Pero es algo que para él resulta inevitable, en la medida en que la ciencia nos muestra continuamente sus limitaciones y la necesidad de apuntar y de tener que situarse ante cuestiones que no puede responder, que la sitúan ante el misterio de la realidad, donde es la filosofía, la metafísica y la teología las únicas capaces de encarar y de darnos alguna salida a estas cuestiones. A esto nos referimos en un segundo artículo, en que seguiremos comentando el pensamiento de Colin Tudge.
Ampliando la mirada, Tudge entiende que la cooperación que se advierte entre los animales y las diferentes especies, “se extiende por toda la naturaleza. La competición es un hecho. Pero la cooperación es la esencia”. Esto es lo que nos ha mostrado la teoría de Gaia, defendida por el ecólogo J. Lovelock, quien no sólo considera que entre los diferentes componentes de nuestro planeta hay colaboración, sino que funciona como un único organismo vivo [12].
Su hipótesis de Gaia defiende que la tierra conforma un conjunto similar a un organismo, en el que interactúan tanto los elementos vivos como la materia no viva. Ningún elemento terráqueo existe al margen del resto, sino que es dependiente de los demás. Ahora bien, las relaciones entre todos los elementos no son lineales, sino más bien abiertas e impredecibles. A pesar de ello, es capaz de alcanzar una cierta homeostasis, es decir, la capacidad de mantener el medio ambiente interno de una forma tal que promueve y asegura su propia supervivencia.
Tudge considera que el conjunto de Gaia se caracteriza por varias características específicas: complejidad, interrelación, no-linealidad, homeostasis, imprevisibilidad e insescrutabilidad última. La complejidad de Gaia es evidente. Está compuesta por materia inanimada y por una multitud de especies vivas, que por desgracia están desapareciendo progresivamente de una forma alarmante, sobre todo por efecto de la intervención humana.
Los diversos ingredientes de esa complejidad están en permanente interrelación, porque ninguno de ellos es una isla, ni siquiera la especie humana. Ejemplo de ello es la asombrosa relación que se advierte entre las plantas y los hongos, las diversas plantas y el conjunto de las especies animales, y entre éstos y los humanos. Todos estos ejemplos nos están corroborando, nos dice Tudge, que la colaboración es lo que realmente cuenta en la naturaleza (p. 149).
Pero esta correlación, como ya lo hemos apuntado, no es de tipo lineal, sino abierta e impredecible, porque no está basada en la relación causa-efecto, sino que se dan mutaciones, saltos cualitativos, resultados múltiples de un solo factor causal, etc. A pesar de esa impredecibilidad, Gaia es capaz de mantener una homeostasis armoniosa, que equilibra los diversos desequilibrios advenidos, recomponiendo lo que en un momento determinada se ha descompuesto.
Se trata, por tanto, de una realidad abierta y dinámica, que no se parece a una máquina que tiene ya marcados sus ritmos y sus leyes, sino a un organismo vivo, que está en permanente dinamismo de dar de sí para seguir manteniéndose viva y organizada. La tierra, el aire y al mar, con sus diferentes organismos vivos, no están separados, sino íntimamente interrelacionados, manteniéndose un especial equilibrio entre su dinamismo y su equilibrio.
Además, los seres vivos, y también los humanos, no son sólo pasajeros o usuarios del envoltorio ecológico que es la tierra, sino que son actores clave en el dinamismo que interviene en el mantenimiento de su homeostasis. Aunque hubo mucho escepticismo y serias dudas ante las tesis de Lovelok sobre Gaia, Tudge considera que sus tesis están fuera de duda, y “la evidencia principal parece ahora incontrovertible: la química, el clima y la estructura física de la Tierra en su conjunto, están profundamente influenciadas por la presencia de la vida.
Sin vida, nuestro planeta sería una apestosa roca abrasadora con una atmósfera que sería letal, en segundos, para cualquier criatura de hoy en día; y está claro que las criaturas vivientes, incluyéndonos a nosotros mismos, hemos estando ejerciendo una tremenda influencia desde que empezó la vida” (p. 159).
La influencia que los seres vivos realizan sobre su entorno se halla encaminada a lograr que su tipo de vida sea más fácil. “La vida genera los cambios que son buenos para la vida. Esta es la esencia de la homeostasis. El mundo es, efectivamente, un organismo, y Gaia es, efectivamente, un nombre apropiado para él” (p. 159).
Ahora bien, hemos indicado que la homeostasis que logra Gaia no está reñida con la imprevisibilidad y el desequilibrio. Al contrario, se trata de dos aspectos que se complementan y se alimentan necesariamente. De ahí que, como indica Tudge, es difícil evitar ver una clara teleología en el funcionamiento de Gaia. La complejidad de los componentes minerales y gaseosos que componen la tierra es enorme, pero si cualquier componente fuera diferente en su estructura y cantidad, el conjunto no podría evitar colapsar.
Lo mismo ocurre con el principio antrópico en relación al conjunto de la historia del universo. De ahí que se pueda atribuir a Gaia la última característica que ya indicamos: su inescrutabilidad última. Así, la conclusión que Tudge saca de todo esto es que “la vida y la tierra son profundamente misteriosas” (p. 172).
Contra la opinión de los científicos anclados en el reduccionismo materialista, que piensan que tarde o temprano acabaremos por descubrir todos los secretos de la tierra y del cosmos, la evidencia es que cada nuevo descubrimiento produce un amplio abanico de nuevas cuestiones, y ante esta enorme complejidad no podemos por menos que abrirnos ante la experiencia del misterio, como horizonte último de nuestro universo. En definitiva, “toda la humanidad, incluyendo los científicos, tiene que aprender a vivir con el misterio; y con el misterio debería venir la humildad (¿no?)” (p. 172).
Ante la complejidad del funcionamiento de la selección natural, “resulta tentador, argumenta Tudge, pensar que la selección natural funciona no simplemente por el bien de las criaturas individuales o de sus genes, sino por el bien de Gaia misma. Todas las cosas funcionan por grupos particulares de organismos, y todos los organismos juntos se comportan de manera que beneficien a la totalidad” (p. 175).
Es evidente que estas argumentaciones nos sacan del ámbito de la ciencia para situarnos en el de la metafísica, como Tudge ha ido repitiendo de forma intermitente. Pero es algo que para él resulta inevitable, en la medida en que la ciencia nos muestra continuamente sus limitaciones y la necesidad de apuntar y de tener que situarse ante cuestiones que no puede responder, que la sitúan ante el misterio de la realidad, donde es la filosofía, la metafísica y la teología las únicas capaces de encarar y de darnos alguna salida a estas cuestiones. A esto nos referimos en un segundo artículo, en que seguiremos comentando el pensamiento de Colin Tudge.
Notas:
[1] Cfr. KROPOTKIN, P., El apoyo mutuo. Un factor de la evolución, Madrid, ZERO ZYX, 1970/1978; Id., La selección natural y el apoyo mutuo, Madrid, CSIC/Los Libros de la Catarata, 2009.
[2] Una completa y sencilla introducción a la historia de la genética se halla en A. BARAHONA/F. J. AYALA, El siglo de los genes. Patrones de explicación en genética, Madrid, Alianza, 2009.
[3]La bibliografía sobre la Sociobiología es muy amplia. Para los aspectos más básicos, cfr. M. RUSE, Sociobiología, Madrid, Cátedra, 1983.
[4] Cfr. NOBLE, Denis, La música de la vida. Más allá del genoma humano, Madrid, Akal, 2008.
[5] Cfr. MARGULIS, Lynn/SAGAN, Dorion, Microcosmos. Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos, Barcelona, Tusquets, 1995 (3ª ed.: 2013); Id., Captando genomas. Una teoría sobre el origen de las especies, Madrid, Kairós, 2003; CAIRNS-SMITH, A. G., Siete pistas sobre el origen de la vida. Una historia científica en clave detectivesca, Madrid, Alianza, 1985 (2ª ed.: 2013).
[6] Cfr. LORENZ, K., Sobre la agresión. El pretendido mal, Madrid, Siglo XXI, 1972.
[7] Adviértase el dato de que son mujeres las que más se han distinguido en este tipo de investigaciones: Cfr. JAHME, Carole, Bellas y bestias. El papel de las mujeres en los estudios sobre primates, Madrid, Ateles Editores, 2002; MARTÍNES PULIDO, C., La presencia femenina en el pensamiento biolóigico, Madrid, Minerva Edic., 2006; Id., El papel de la mujer en la evolución humana, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003; Id., La senda mutilada. La evolución en femenino, Madrid, Minerva/Biblioteca Nueva, 2012. Este dato no es inocente, en la medida en que la mirada femenina es más sensible a descubrir colaboración donde la mirada masculina ve lucha y búsqueda del interés individual o gremial.
[8] Cfr. LORENZ, K., King Salomon’s Ring (El Anillo del Rey Salomón), Londres, Ed. Methuen, 1961, ,p. 147. Cita tomada de Tudge, o.c., p. 133.
[9] Cfr. WAAL, Frans de, La edad de la empatía. ¿Somos altruistas por naturaleza?, Barcelona, Tusquets, 2011.
[10] Cfr. RUFFIÉ, Jacques, De la biología a la cultura, Barcelona, Muchnik Editores, 1982.
[11] Cfr. WAAL, Frans de, Bien natural. Los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales, Barcelona, Herder, 1997; Id., Primates y filósofos. La evolución de la moral del simio al hombre, Barcelona, Crítica, 2007; Id., El bonobo y los diez mandamientos. En busca de la ética entre los primates, Barcelona, Tusquets, 2014; BEKOFF, Marc/PIERCE, Jessica, Justicia salvaje. La vida moral de los animales, Barcelona, Turner, 2010.
[12] Cfr. THOMPSON, W. I. (ed.), Gaia. Implicaciones de la nueva biología, Barcelona, Kairós, 1989 (3º Ed.: 1995).

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

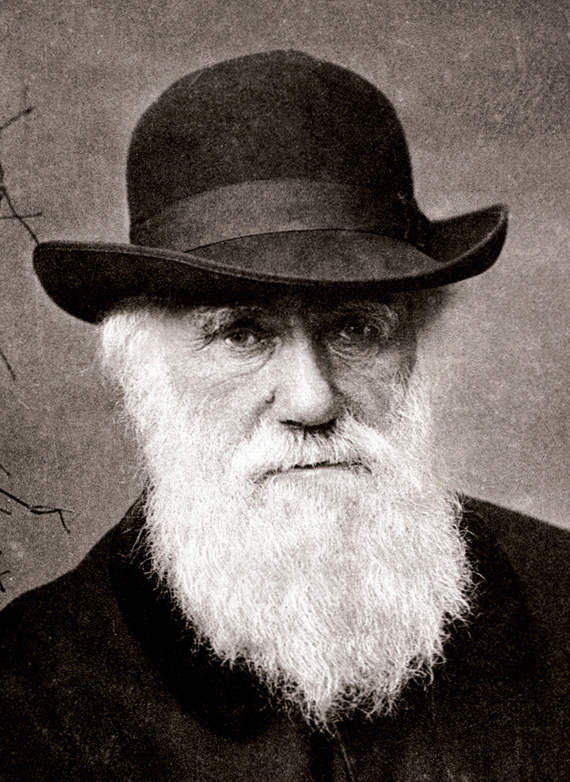
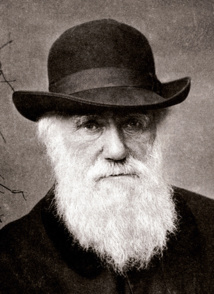


 Jesús fue profeta, sanador y exorcista, según la historia
Jesús fue profeta, sanador y exorcista, según la historia CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE