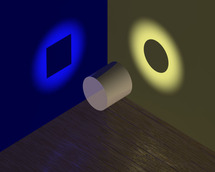
Imagen ilustrativa de la dualidad onda-partícula, en la que se puede ver cómo un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas. Fuente: Wikimedia Commons.
Se ha cumplido un año de la publicación por Tusquets de la traducción española de Quantum enigma. Physics encounters consciousness, de Bruce Rosenblum y Fred Kuttner. Estos dos autores –físicos de la máxima cualificación que trabajan en la Universidad de California– han decidido romper el acuerdo tácito existente en la comunidad de los científicos cuánticos, de no ahondar en las consecuencias ontológicas (y no sólo “a todos los efectos prácticos”) de las paradojas del mundo subatómico.
Aunque el enigma cuántico ha ocupado a los físicos durante ocho décadas, sigue sin estar resuelto. Puede que nuestra formación y nuestro talento como físicos no nos conviertan en profesionales especialmente cualificados para su comprensión. Por eso, aunque nos cueste, debemos abordar el problema con modestia.
La interpretación de lo que ocurre en la frontera donde la física sólida se difumina es objeto de debate entre los físicos que la han abordado en serio… Y es innegable que la física se ha encontrado con la conciencia. Según las interpretaciones más al uso, dicho encuentro no tiene por qué convertirse en una relación. No obstante, ninguna interpretación lo evita.
Así lo expresó el premio Nobel Eugene Wigner: “Cuando el dominio de la teoría física se amplió para abarcar los fenómenos microscópicos mediante la formulación de la mecánica cuántica, el concepto de conciencia saltó de nuevo a la palestra. No era posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera plenamente consistente sin ninguna referencia a la conciencia.”
Aun así, el estamento físico no acepta que el estudio de la conciencia misma esté entre sus competencias. Y con buen criterio. La conciencia está demasiado mal definida, demasiado sesgada emocionalmente. No es de la clase de cosas de que nos ocupamos los físicos. Pero la discusión de la relación entre mecánica cuántica y conciencia es ineludible. (El enigma cuántico, p. 19)
Estudio de la conciencia desde la física
Acerca del enigma a que se refieren Rosenblum y Kuttner casi todo el mundo “ha oído campanas”… como si se tratara de un secreto de familia que nadie puede impedir que salga a la luz, por más que se le intente silenciar o quitarle importancia. De lo que, en definitiva, se trata es de las implicaciones del célebre papel del observador en la definición de los modos de realidad física (¿onda o partícula?) o hasta de la realidad objetiva misma (colapso observacional).
A partir de ahí, los autores insisten en que el encuentro con nuestra dimensión subjetiva, con la conciencia –o mejor, consciencia– es de todo punto ineludible en física cuántica. Los sorprendentes experimentos que se proponen y realizan para verificar sus postulados no dejan escapatoria: “nosotros”, los observadores conscientes, somos decisivos en orden a la definición de lo que es real a nivel cuántico. Y la interpretación-actitud de Copenhague no pasa de ser, aseguran, un intento voluntarista de contornear un problema que es altamente perturbador a la hora de conducir investigaciones orientadas a objetivos prácticos.
Ahora bien, la frase arreglalotodo “funciona y basta” deja de tener sentido una vez que los efectos cuánticos más alucinantes (superposición de estados, entrelazamiento, indescernibilidad ontológica en el condensado Bose-Einstein…) se ponen de manifiesto también a escala macroscópica.
Productos mediáticos como la película ¿Y tú qué sabes? han sido negativos para el desbloqueo del “tema prohibido” que se aborda en el libro. Porque si bien pudo llamar superficialmente la atención del público, la ínfima calidad del film y el batiburrillo de ideas delirantes que contiene han contribuido, más que nada, a reforzar los prejuicios. Muy diferente es el caso de obras de calidad, como El Tao de la Física, de Fritjof Capra, o "Física y Vedanta", del profesor Charan Panda (Universidad de Orissa, India), libro este último cuya traducción española acaba de publicar Etnos y que he tenido el placer de llevar a cabo.
Aunque el enigma cuántico ha ocupado a los físicos durante ocho décadas, sigue sin estar resuelto. Puede que nuestra formación y nuestro talento como físicos no nos conviertan en profesionales especialmente cualificados para su comprensión. Por eso, aunque nos cueste, debemos abordar el problema con modestia.
La interpretación de lo que ocurre en la frontera donde la física sólida se difumina es objeto de debate entre los físicos que la han abordado en serio… Y es innegable que la física se ha encontrado con la conciencia. Según las interpretaciones más al uso, dicho encuentro no tiene por qué convertirse en una relación. No obstante, ninguna interpretación lo evita.
Así lo expresó el premio Nobel Eugene Wigner: “Cuando el dominio de la teoría física se amplió para abarcar los fenómenos microscópicos mediante la formulación de la mecánica cuántica, el concepto de conciencia saltó de nuevo a la palestra. No era posible formular las leyes de la mecánica cuántica de manera plenamente consistente sin ninguna referencia a la conciencia.”
Aun así, el estamento físico no acepta que el estudio de la conciencia misma esté entre sus competencias. Y con buen criterio. La conciencia está demasiado mal definida, demasiado sesgada emocionalmente. No es de la clase de cosas de que nos ocupamos los físicos. Pero la discusión de la relación entre mecánica cuántica y conciencia es ineludible. (El enigma cuántico, p. 19)
Estudio de la conciencia desde la física
Acerca del enigma a que se refieren Rosenblum y Kuttner casi todo el mundo “ha oído campanas”… como si se tratara de un secreto de familia que nadie puede impedir que salga a la luz, por más que se le intente silenciar o quitarle importancia. De lo que, en definitiva, se trata es de las implicaciones del célebre papel del observador en la definición de los modos de realidad física (¿onda o partícula?) o hasta de la realidad objetiva misma (colapso observacional).
A partir de ahí, los autores insisten en que el encuentro con nuestra dimensión subjetiva, con la conciencia –o mejor, consciencia– es de todo punto ineludible en física cuántica. Los sorprendentes experimentos que se proponen y realizan para verificar sus postulados no dejan escapatoria: “nosotros”, los observadores conscientes, somos decisivos en orden a la definición de lo que es real a nivel cuántico. Y la interpretación-actitud de Copenhague no pasa de ser, aseguran, un intento voluntarista de contornear un problema que es altamente perturbador a la hora de conducir investigaciones orientadas a objetivos prácticos.
Ahora bien, la frase arreglalotodo “funciona y basta” deja de tener sentido una vez que los efectos cuánticos más alucinantes (superposición de estados, entrelazamiento, indescernibilidad ontológica en el condensado Bose-Einstein…) se ponen de manifiesto también a escala macroscópica.
Productos mediáticos como la película ¿Y tú qué sabes? han sido negativos para el desbloqueo del “tema prohibido” que se aborda en el libro. Porque si bien pudo llamar superficialmente la atención del público, la ínfima calidad del film y el batiburrillo de ideas delirantes que contiene han contribuido, más que nada, a reforzar los prejuicios. Muy diferente es el caso de obras de calidad, como El Tao de la Física, de Fritjof Capra, o "Física y Vedanta", del profesor Charan Panda (Universidad de Orissa, India), libro este último cuya traducción española acaba de publicar Etnos y que he tenido el placer de llevar a cabo.
La falsa solución de la decoherencia
La penúltima moda supuestamente resolutoria (o más bien “disolutoria”) del enigma, la basada en la decoherencia, no es un hallazgo tan brillante como algunos creen.
Quienes piensan que las interferencias múltiples de las realidades del nivel cuántico con las del mundo macroscópico bastan para operar la reducción de lo indefinido a definido y de lo ubicuo a localizado, no tienen en cuenta dos cosas: 1) que al final de toda cadena de interacciones (con el instrumental y sus partes, etc.) siempre hay alguien observando... Los contadores Geiger y demás aparatos no son ojos, sino dispositivos artificiales que se limitan a extender la potencia de los ojos auténticos, los cuales –conviene recordarlo– no son, a su vez, nada más que unos delicados dispositivos naturales que transmiten imágenes al foco de consciencia del individuo, que es lo que verdaderamente ve.
Y 2) que las interacciones múltiples que originan, se supone, la reducción al nivel clásico por decoherencia, no pueden ser causaciones clásicas -es decir, “influencias” y “rozamientos” varios -como algunos autores parecen querer dar a entender- sino que tendrían que ser necesariamente condicionamientos cuánticos, esto es, observaciones, o quizá nociones de presencia, mucho más básicas que lo que entendemos por “observación” (dicho en otras palabras, la solución a la famosa paradoja del gato de Schrödinger podría ser que el propio gato, con su noción gatuna del entorno, fuese el que redujera la superposición de estados a uno solo, mucho antes de que el físico “cartesiano” se dignase abrir la caja).
“El papel de la consciencia -insisten los autores de El enigma cuántico- es imposible de suprimir ni de obviar en el nivel cuántico. Es justamente en esto en lo que consiste el enigma.” Pues bien, después de leer y releer este libro, y de haber traducido Física y Vedanta (cuyo título original es Maya in Physics una idea se me ha ido imponiendo, una idea tenaz que razonablemente no puedo rechazar y que deseo compartir.
Ubicua consciencia
¿Y si la consciencia no fuese algo excepcional –esa “rara emergencia”…– sino realidad ubicua? ¿Y si esa extraña “propiedad” de los organismos superiores, no fuese eso exactamente, sino una dimensión cósmica que centra o focaliza el “órgano mágico” llamado cerebro?
Esta idea no es, por lo demás, original en absoluto. Me la he estado encontrando, negro sobre blanco, todo el tiempo que he estado traduciendo Maya in Physics. Es de hecho una convicción que asumen, hoy en día, millones de personas: todos los seguidores de la corriente más metafísica del hinduísmo. Y la hizo suya, por cierto, Erwin Schrödinger.
El misterio de la consciencia es, en efecto –y a esto se refieren también Rosenblum y Kuttner – inseparable del enigma cuántico, por distintas que sean las dos cosas. Y hasta es posible que si alguien supiera definir rigurosamente la consciencia, el enigma cuántico se desvanecería. Pero… viviéndola nadie sabe definirla. Sí que se ha logrado, al menos, formular de manera clara el problema fuerte que su misma existencia y su “producción” por el cerebro plantean.
La penúltima moda supuestamente resolutoria (o más bien “disolutoria”) del enigma, la basada en la decoherencia, no es un hallazgo tan brillante como algunos creen.
Quienes piensan que las interferencias múltiples de las realidades del nivel cuántico con las del mundo macroscópico bastan para operar la reducción de lo indefinido a definido y de lo ubicuo a localizado, no tienen en cuenta dos cosas: 1) que al final de toda cadena de interacciones (con el instrumental y sus partes, etc.) siempre hay alguien observando... Los contadores Geiger y demás aparatos no son ojos, sino dispositivos artificiales que se limitan a extender la potencia de los ojos auténticos, los cuales –conviene recordarlo– no son, a su vez, nada más que unos delicados dispositivos naturales que transmiten imágenes al foco de consciencia del individuo, que es lo que verdaderamente ve.
Y 2) que las interacciones múltiples que originan, se supone, la reducción al nivel clásico por decoherencia, no pueden ser causaciones clásicas -es decir, “influencias” y “rozamientos” varios -como algunos autores parecen querer dar a entender- sino que tendrían que ser necesariamente condicionamientos cuánticos, esto es, observaciones, o quizá nociones de presencia, mucho más básicas que lo que entendemos por “observación” (dicho en otras palabras, la solución a la famosa paradoja del gato de Schrödinger podría ser que el propio gato, con su noción gatuna del entorno, fuese el que redujera la superposición de estados a uno solo, mucho antes de que el físico “cartesiano” se dignase abrir la caja).
“El papel de la consciencia -insisten los autores de El enigma cuántico- es imposible de suprimir ni de obviar en el nivel cuántico. Es justamente en esto en lo que consiste el enigma.” Pues bien, después de leer y releer este libro, y de haber traducido Física y Vedanta (cuyo título original es Maya in Physics una idea se me ha ido imponiendo, una idea tenaz que razonablemente no puedo rechazar y que deseo compartir.
Ubicua consciencia
¿Y si la consciencia no fuese algo excepcional –esa “rara emergencia”…– sino realidad ubicua? ¿Y si esa extraña “propiedad” de los organismos superiores, no fuese eso exactamente, sino una dimensión cósmica que centra o focaliza el “órgano mágico” llamado cerebro?
Esta idea no es, por lo demás, original en absoluto. Me la he estado encontrando, negro sobre blanco, todo el tiempo que he estado traduciendo Maya in Physics. Es de hecho una convicción que asumen, hoy en día, millones de personas: todos los seguidores de la corriente más metafísica del hinduísmo. Y la hizo suya, por cierto, Erwin Schrödinger.
El misterio de la consciencia es, en efecto –y a esto se refieren también Rosenblum y Kuttner – inseparable del enigma cuántico, por distintas que sean las dos cosas. Y hasta es posible que si alguien supiera definir rigurosamente la consciencia, el enigma cuántico se desvanecería. Pero… viviéndola nadie sabe definirla. Sí que se ha logrado, al menos, formular de manera clara el problema fuerte que su misma existencia y su “producción” por el cerebro plantean.
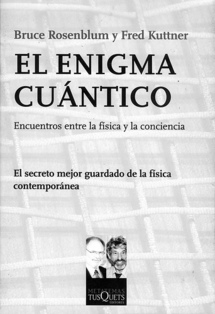
Lo ha hecho David Chalmers, que sigue profundizando incansablemente en el tema y lanzando interesantes propuestas desde el Consciousness Center de la Universidad Nacional de Australia, que él dirige. Y nos lo ha recordado hace pocas semanas la neuróloga británica Susan Greenfield en una entrevista diario La Vanguardia (La Contra, 22/06/2011):
El gran misterio es: ¿cómo ese pedazo de carne que es el cerebro consigue generar consciencia? Ni siquiera somos capaces de imaginar qué esperamos obtener como respuesta a esta pregunta… ¿una fórmula? ¿una imagen? No sabemos. Ni idea.
La concepción de lo Divino impersonal en la corriente hindú Advaita es pertinente en relación a esta cuestión, aparte de ser -reconozcámoslo- impresionante en su escueta sencillez. Dice Charan Panda:
La Vedanta afirma que Brahman es Conciencia Pura. ¿Es la conciencia un atributo de Brahman? (…) La Vedanta Advaita no acepta en absoluto semejante idea. Un atributo es algo que posee un objeto, y no puede haber atributo sin objeto que lo posea. Esto es verdad para cualquier cosa que haya sido producida, pero deja de serlo cuando se trata de la Realidad primaria y fundamental. La Vedanta Advaita afirma que Brahman es Conciencia Pura y que no es ningún objeto que posee un cierto atributo, para el caso, la conciencia. (pp. 266-267)
Y un poco más adelante:
Manu opina que la existencia de Brahman no puede ser demostrada por caminos lógicos, y que, en este sentido, Brahman es incognoscible (avijñaya). (…) Y sin embargo, las escrituras sagradas hindúes nos señalan que sí es posible conocer a Brahman. La posibilidad de conocer algo (lógicamente) incognoscible parece una absoluta contradicción, pero no lo es.
El fondo de uno mismo es Brahman. Y no hay nada más que ese fondo absoluto de uno mismo, el ser de Sí Mismo. Y el ser propio, es decir, Uno Mismo, es experimentado, vivido, sin mediación alguna. Se trata, pues, de “experiencia inmediata”. Brahman es… Uno Mismo, esa conciencia (absoluta) de la que cada individuo tiene experiencia directa, ¡sin mediaciones que valgan! (pp. 275-276)
Transgredir el materialismo oficial
Desde que, hacia 1930, nació la sospecha de que el observador consciente jugaba un papel en la definición de la realidad cuántica , la comunidad de los físicos ha estado oscilando entre (minoritariamente) atreverse a transgredir el materialismo oficial, aunque sin aportar una argumentación metacientífica –es decir, filosófica– lo sufucientemente sólida, y (mayoritariamente) barrer el problema, el enigma cuántico, debajo de la alfombra.
“La consciencia en cuanto tal no es un tema de la competencia de los físicos”, dicen Rosenblum y Kuttner. Tienen razón. Pero su mismo libro nos demuestra que los físicos no son –y además no es deseable que sean– sólo físicos. Y nos empuja a defender con el máximo vigor la necesidad de los investigadores transdisciplinares, unos “especialistas” que si no existen ya en mayor número y juegan ya un mayor papel es simplemente porque el Mercado (“los mercados”) no los valora. O más bien los valora negativamente, siendo así que su presencia social relevante contribuiría grandemente a cuestionarlo y a debilitar su poder… Pero dejemos este tema, que es desde luego harina de otro costal.
¿Qué podrían aportar los noólogos a la resolución del enigma cuántico? Antes de esbozar cualquier respuesta, digamos que debe ser por una buena razón por la que la física del nivél básico, la cuántica, nos da este “pequeño aviso” referente a la consciencia. Algo tendremos que entender por ese lado… Como que la metodología de la aproximación cognitiva a la consciencia no puede ser la misma que la que, históricamente, ha suministrado la física a las ciencias “objetivas”, y sobre cuya base se ha construido el método científico.
Lo inmediato no puede ser conocido del mismo modo que lo que necesita mediación, y esto explica el azoramiento de los científicos cuando tocan el tema de la consciencia: su estricto monismo metodológico les atenaza, impidiéndoles tratar con naturalidad algo para lo que su método simplemente no sirve.
Como nos recuerda Panda, lo inmediato no se demuestra, dado que cualquier demostración carece entonces de sentido. ¿Se llama esto misticismo? Sí, seguramente… Y es, al final, el único camino válido para tratar con la consciencia, en serio y desde dentro. No objetualizándola, lo que implica perder de vista su esencia (como el científico daltónico que “sabía mucho de los colores” sin haber visto jamás ninguno). Pero se trata de un misticismo rompe-esquemas, “muy normalito”, que consiste simplemente en ver lo que es ser consciente. No en “pensar acerca de ello”, sino sólo en percatarse de esta luz, vivida a cada instante, de… ser. Esta sencila meditación es, por supuesto, a-religiosa. Y no podría ser de otro modo, porque, lejos de la retórica manipuladora con que envuelven el término los confesionalismos, la mística auténtica no es sino un aspecto más de la vida (y de la Vida, claro, también).
Pero, se objetará, el profesor Charan Panda pertenece a una confesión religiosa, el hinduísmo. Es verdad, y él hace gala de ello de la primera a la última página de Física y Vedanta. Conviene tenerlo en cuenta, pero el que sea así no reduce el interés de lo que expone, que se refiere a cómo concibe la relación entre el absoluto-conciencia y el absoluto-divinidad una tradición como la védica, más interiorista que revelacionista. Es como relación de identidad, tal como acabamos de ver.
La Física como Ontología científica
Volviendo al tema del artículo ¿aporta o no algo, finalmente, en el aspecto estrictamente científico, la aproximación directa a la consciencia…, algo que contribuya a esclarecer el enigma cuántico? Pienso que sí. Aporta una certeza fundamental: que la consciencia es. Que es SER. El cógito de Descartes, la meditación cumbre de las Meditaciones, al ser vivenciado y constatado introspectivamente por un gran número de personas, deviene público en cierto modo. Y es, de paso, liberado del superfluo “pienso”, que no hace sino desviar la atención de la auténtica constatación esencial y simplicísima: soy.
Pero ¿en qué puede esto contribuir a desentrañar el enigma cuántico? Veamos… La base última accesible de la fysis ES. Y está, además, indisolublemente entrelazada con algo, la consciencia, que también ES… Un encuentro, pues, con oν (“on”, ser) por dos caminos distintos. Procede, llegados aquí, plantear otra pregunta: ¿y si la Física, mucho más claramente desde la revolución cuántica, apuntara (sin que ni siquera lo sepa la inmensa mayoría de los físicos) a transformarse en Ontología científica, movida a ello por la vocación irrenunciable de esa Philosophia Naturalis que en el fondo siempre ha sido? Ahora bien, si, como decía Aristóteles, el ser es uno pero se dice de muchas maneras, a él se llegará sin duda por diferentes caminos…, dos al menos, con un seguro punto de convergencia: aquel donde –como titulan Rosenblum y Kuttner un capítulo de su libro– “el misterio se encuentra con el enigma”.
Si esta conjetura va bien encaminada, la sorprendente implicación de la “consciencia observante” en la definición de lo que es real en el mundo cuántico –un hecho que constituye justamente el enigma que da título al libro que comentamos– nos estará hablando de la no-escisión del Ser en sujeto (subjetividad) y objeto, a niveles profundos. Algo que intuía Jung al postular la existencia de un UNUS MUNDUS, de un plano-sustrato en el que el “espíritu” y la “materia” no están diferenciados.
Es en ese sentido en el que entiendo que la hipótesis de una “conciencia ubicua” con focalizaciones múltiples, los seres -la intuición paralela, en suma, de Brahman y el Alma del Mundo- puede permitir entender racionalmente -aunque no al modo racionalista- el gran enigma que nos mete, a nosotros mismos, dentro del experimento cuántico.
El presente artículo de José Luis San Miguel de Pablos hace referencia, en primer lugar, al libro El enigma cuántico (Bruce Rosenblum y Fred Kuttner, Tusquets Metatemas, 2011), y secundariamente a Física y Vedanta (Charan Panda, Etnos, 2011). Véase asimismo el capítulo 18 (“El encaje de Nous y Fysis”) del libro del autor "Filosofía de la Naturaleza. La otra mirada" (Kairós, 2010).
El gran misterio es: ¿cómo ese pedazo de carne que es el cerebro consigue generar consciencia? Ni siquiera somos capaces de imaginar qué esperamos obtener como respuesta a esta pregunta… ¿una fórmula? ¿una imagen? No sabemos. Ni idea.
La concepción de lo Divino impersonal en la corriente hindú Advaita es pertinente en relación a esta cuestión, aparte de ser -reconozcámoslo- impresionante en su escueta sencillez. Dice Charan Panda:
La Vedanta afirma que Brahman es Conciencia Pura. ¿Es la conciencia un atributo de Brahman? (…) La Vedanta Advaita no acepta en absoluto semejante idea. Un atributo es algo que posee un objeto, y no puede haber atributo sin objeto que lo posea. Esto es verdad para cualquier cosa que haya sido producida, pero deja de serlo cuando se trata de la Realidad primaria y fundamental. La Vedanta Advaita afirma que Brahman es Conciencia Pura y que no es ningún objeto que posee un cierto atributo, para el caso, la conciencia. (pp. 266-267)
Y un poco más adelante:
Manu opina que la existencia de Brahman no puede ser demostrada por caminos lógicos, y que, en este sentido, Brahman es incognoscible (avijñaya). (…) Y sin embargo, las escrituras sagradas hindúes nos señalan que sí es posible conocer a Brahman. La posibilidad de conocer algo (lógicamente) incognoscible parece una absoluta contradicción, pero no lo es.
El fondo de uno mismo es Brahman. Y no hay nada más que ese fondo absoluto de uno mismo, el ser de Sí Mismo. Y el ser propio, es decir, Uno Mismo, es experimentado, vivido, sin mediación alguna. Se trata, pues, de “experiencia inmediata”. Brahman es… Uno Mismo, esa conciencia (absoluta) de la que cada individuo tiene experiencia directa, ¡sin mediaciones que valgan! (pp. 275-276)
Transgredir el materialismo oficial
Desde que, hacia 1930, nació la sospecha de que el observador consciente jugaba un papel en la definición de la realidad cuántica , la comunidad de los físicos ha estado oscilando entre (minoritariamente) atreverse a transgredir el materialismo oficial, aunque sin aportar una argumentación metacientífica –es decir, filosófica– lo sufucientemente sólida, y (mayoritariamente) barrer el problema, el enigma cuántico, debajo de la alfombra.
“La consciencia en cuanto tal no es un tema de la competencia de los físicos”, dicen Rosenblum y Kuttner. Tienen razón. Pero su mismo libro nos demuestra que los físicos no son –y además no es deseable que sean– sólo físicos. Y nos empuja a defender con el máximo vigor la necesidad de los investigadores transdisciplinares, unos “especialistas” que si no existen ya en mayor número y juegan ya un mayor papel es simplemente porque el Mercado (“los mercados”) no los valora. O más bien los valora negativamente, siendo así que su presencia social relevante contribuiría grandemente a cuestionarlo y a debilitar su poder… Pero dejemos este tema, que es desde luego harina de otro costal.
¿Qué podrían aportar los noólogos a la resolución del enigma cuántico? Antes de esbozar cualquier respuesta, digamos que debe ser por una buena razón por la que la física del nivél básico, la cuántica, nos da este “pequeño aviso” referente a la consciencia. Algo tendremos que entender por ese lado… Como que la metodología de la aproximación cognitiva a la consciencia no puede ser la misma que la que, históricamente, ha suministrado la física a las ciencias “objetivas”, y sobre cuya base se ha construido el método científico.
Lo inmediato no puede ser conocido del mismo modo que lo que necesita mediación, y esto explica el azoramiento de los científicos cuando tocan el tema de la consciencia: su estricto monismo metodológico les atenaza, impidiéndoles tratar con naturalidad algo para lo que su método simplemente no sirve.
Como nos recuerda Panda, lo inmediato no se demuestra, dado que cualquier demostración carece entonces de sentido. ¿Se llama esto misticismo? Sí, seguramente… Y es, al final, el único camino válido para tratar con la consciencia, en serio y desde dentro. No objetualizándola, lo que implica perder de vista su esencia (como el científico daltónico que “sabía mucho de los colores” sin haber visto jamás ninguno). Pero se trata de un misticismo rompe-esquemas, “muy normalito”, que consiste simplemente en ver lo que es ser consciente. No en “pensar acerca de ello”, sino sólo en percatarse de esta luz, vivida a cada instante, de… ser. Esta sencila meditación es, por supuesto, a-religiosa. Y no podría ser de otro modo, porque, lejos de la retórica manipuladora con que envuelven el término los confesionalismos, la mística auténtica no es sino un aspecto más de la vida (y de la Vida, claro, también).
Pero, se objetará, el profesor Charan Panda pertenece a una confesión religiosa, el hinduísmo. Es verdad, y él hace gala de ello de la primera a la última página de Física y Vedanta. Conviene tenerlo en cuenta, pero el que sea así no reduce el interés de lo que expone, que se refiere a cómo concibe la relación entre el absoluto-conciencia y el absoluto-divinidad una tradición como la védica, más interiorista que revelacionista. Es como relación de identidad, tal como acabamos de ver.
La Física como Ontología científica
Volviendo al tema del artículo ¿aporta o no algo, finalmente, en el aspecto estrictamente científico, la aproximación directa a la consciencia…, algo que contribuya a esclarecer el enigma cuántico? Pienso que sí. Aporta una certeza fundamental: que la consciencia es. Que es SER. El cógito de Descartes, la meditación cumbre de las Meditaciones, al ser vivenciado y constatado introspectivamente por un gran número de personas, deviene público en cierto modo. Y es, de paso, liberado del superfluo “pienso”, que no hace sino desviar la atención de la auténtica constatación esencial y simplicísima: soy.
Pero ¿en qué puede esto contribuir a desentrañar el enigma cuántico? Veamos… La base última accesible de la fysis ES. Y está, además, indisolublemente entrelazada con algo, la consciencia, que también ES… Un encuentro, pues, con oν (“on”, ser) por dos caminos distintos. Procede, llegados aquí, plantear otra pregunta: ¿y si la Física, mucho más claramente desde la revolución cuántica, apuntara (sin que ni siquera lo sepa la inmensa mayoría de los físicos) a transformarse en Ontología científica, movida a ello por la vocación irrenunciable de esa Philosophia Naturalis que en el fondo siempre ha sido? Ahora bien, si, como decía Aristóteles, el ser es uno pero se dice de muchas maneras, a él se llegará sin duda por diferentes caminos…, dos al menos, con un seguro punto de convergencia: aquel donde –como titulan Rosenblum y Kuttner un capítulo de su libro– “el misterio se encuentra con el enigma”.
Si esta conjetura va bien encaminada, la sorprendente implicación de la “consciencia observante” en la definición de lo que es real en el mundo cuántico –un hecho que constituye justamente el enigma que da título al libro que comentamos– nos estará hablando de la no-escisión del Ser en sujeto (subjetividad) y objeto, a niveles profundos. Algo que intuía Jung al postular la existencia de un UNUS MUNDUS, de un plano-sustrato en el que el “espíritu” y la “materia” no están diferenciados.
Es en ese sentido en el que entiendo que la hipótesis de una “conciencia ubicua” con focalizaciones múltiples, los seres -la intuición paralela, en suma, de Brahman y el Alma del Mundo- puede permitir entender racionalmente -aunque no al modo racionalista- el gran enigma que nos mete, a nosotros mismos, dentro del experimento cuántico.
El presente artículo de José Luis San Miguel de Pablos hace referencia, en primer lugar, al libro El enigma cuántico (Bruce Rosenblum y Fred Kuttner, Tusquets Metatemas, 2011), y secundariamente a Física y Vedanta (Charan Panda, Etnos, 2011). Véase asimismo el capítulo 18 (“El encaje de Nous y Fysis”) del libro del autor "Filosofía de la Naturaleza. La otra mirada" (Kairós, 2010).

 Tendencias Científicas
Tendencias Científicas

 Jesús fue profeta, sanador y exorcista, según la historia
Jesús fue profeta, sanador y exorcista, según la historia CIENCIA ON LINE
CIENCIA ON LINE