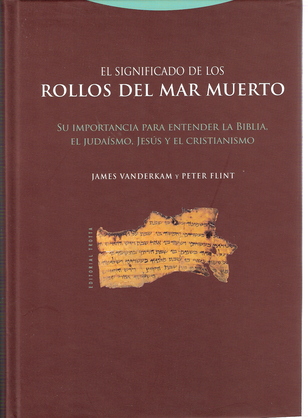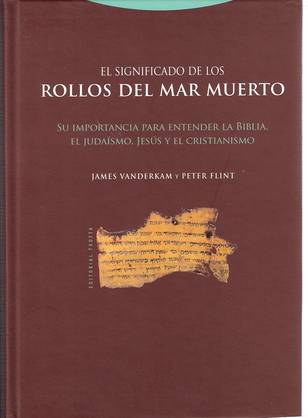NotasHoy escribe Antonio Piñero El capítulo 5 del libro de VanderKam y Flint que comentamos es interesante para quienes no tienen ideas claras sobre qué es el texto masorético de la Biblia hebrea, cuáles son los manuscritos antiguos que han servido para edición de la moderna --y prácticamente única-- edición científica existente, la de Kittel-Kahle, qué es el Pentateuco samaritano y sus características, cómo es la Biblia griega de los Setenta (LXX) y qué libros trae que no fueron aceptados luego como canónicos por los rabinos de finales del siglo I de nuestra era y sí, en general, por los católicos. Son muy interesantes los resultados del capítulo 6 (Los Rollos bíblicos y el texto de la Biblia del Antiguo Testamento) para las cuestiones en torno a la revelación e inspiración de la Biblia. Creo q son un revulsivo contra los que creen en una inspiración al dictado y al pie de la letra por parte de Dios o un ángel del texto sagrado. La Biblia que leían los qumranitas tiene muchísimas variantes --adiciones, substracciones y variaciones sobre los mismos textos, que pueden dejar asombrados a cualquiera—- respecto al texto considerado hoy canónico (¡por cierto copiado del ms. B19 de Leningrado del siglo XI -no es un error: décimo primero- d.C.!). Hasta hace relativamente poco se creía –siguiendo los estudios de Frank M. Cross- que el texto de la Biblia se había transmitido en tres grandes vertientes: 1 El texto palestino, generado y transmitido durante siglos en el Israel antiguo. 2. El texto babilónico, el transportado a Babilonia por los exiliados desde el 587 a.C. (caída de Jerusalén ante las tropas de Nabucodonosor) 3. El texto egipcio, traducido al griego en Alejandría Otro investigador señero Emmanuel Tov, ha corregido este panorama y ha propuesto que los textos de Qumrán muestran aún más diversidad, más tipos textuales: • Textos presamaritanos o palestinenses • Textos protomasoréticos o protorrabínicos • Textos de la supuesta Biblia hebrea que fue la base de los LXX. • Textos no alineados o libres • Textos también libres pero compuestos “según la práctica de Qumrán”. Por último Eugene Ulrich, el último editor de la serie oficial de volúmenes de edición de los textos qumranita, ya mencionada, Discoveries in the Judaean Desert, ha propuesto que un análisis detenido de los textos de Qumrán, aparte del texto Samaritano y del de los LXX, muestran restos de ¡nada menos! doce ediciones literarias (cada una con sus variantes) y ¡quizás de diecisiete! Ello supone que el texto sagrado no era fijo, sino fluido, que no se considerada como revelado al pie de la letra, sino según el sentido, y que los escribas, o quienes les dictaban, se creían capacitados para recomponerlos y cambiarlos a su manera, probablemente porque también se creían inspirados por el Espíritu para hacerlo. Creo que queda claro el porqué de un hecho capital: hoy día los descubrimientos de Qumrán más otras constataciones no permiten sostener de ningún modo un texto fijo de la Biblia, con vocales y consonantes, hasta quizás el siglo VII d.C. y cómo la teoría de la inspiración literal es insostenible: ¿cuál de esos múltiples textos, siempre considerados sagrados, es el inspirado en realidad por el Espíritu Santo? Respecto al canon de las Escrituras entre los habitantes de Qumrán: ¿cómo se logra saber qué libros eran para ellos ya sagrados y cómo se iba preparando para que en siglos posteriores se declararan canónicos? La respuesta es compleja y VanderKam y Flint enumeran diversas razones que resumo. Eran sagrados si se indicaba: • Que tenían estatus de “escrito”, atestiguado por la fórmula “según está escrito en el libro…” • Si un libro se adscribía a un profeta reconocido, por ejemplo, David, Salomón, Isaías, que se sabía inspirado • Si se sostenía repetidas veces que su mensaje provenía de Dios o de un ángel. • Si un libro es copiado muchas veces, es decir, si se conservan de él muchos manuscritos, lo que indica su importancia y respeto hacia él. • Si un libro es considerado digno de ser traducido al griego o al arameo. • Si se hacen comentarios (pesharim) acerca de su texto o se construyen profecías a base de él. • Si libros de Qumrán se muestran como dependientes de un texto anterior, que se supone ya autoritativo; por ejemplo, textos como el Génesis apócrifo, Jubileos o 1 Henoc (a propósito: la tradición española procede del latín, y "Henoc" se escribe con /h/; escribirlo sin ella es acomodarse a la tradición inglesa y no tener en cuenta (como hacen desgraciadamente los traductores del libro que comentamos, quizá por ignorancia de una tradición venerable) los siglos de la tradición española. Seguiremos con nuestro repaso del interesante libro de VanderKam y Flint. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 7 de Enero 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
La anterior “Apología de nuestro padre Marcial Maciel” no fue solo un intento de abordar un tema extremadamente grave con cierto humor (negro), sino empezar a mostrar hasta dónde llega, en el caso de la pederastia eclesiástica (como, por lo demás, en tantos otros), el autoengaño más penoso y las mentiras más burdas y repulsivas. Hoy y la próxima semana constataremos otro caso combinado de autoengaño y mentira, que es además –dicho sea de paso– el que ha sugerido una serie que nos tendrá largamente entretenidos. Existen maneras muy distintas de prestar servicios al mal, y una de las más paradójicas –pero muy frecuentes– consiste en crear bonitas ilusiones a base de falsear la realidad y cometer injusticias. Este es el caso de un libro reciente, publicado por la editorial Desclée de Brouwer, titulado Tolerancia cero. La cruzada de Benedicto XVI contra la pederastia. El autor es un sacerdote católico, director de una revista católica, cuyo nombre prefiero piadosamente omitir. No solo porque el nombre de esta persona no parece merecer –como se verá enseguida– propaganda alguna, sino también porque no me interesa exponer aquí los límites de un individuo determinado, sino de un modo de hacer las cosas y de un discurso que hoy la Iglesia católica, como institución, está manteniendo. En efecto, este libro es la expresión de otra vuelta de tuerca del interminable cinismo eclesiástico. De hecho, el libro como tal carece de calidad: está escrito a todas luces con mucha precipitación, en buena parte siguiendo el método de “cortar y pegar”, y con claras deficiencias de documentación, por alguien carente de especial talento literario y argumentativo. Muchas páginas no hacen sino reproducir documentos eclesiásticos conocidos, y las páginas en que se constatan los abusos de pederastia hablan de cosas ya conocidas y anteriormente expuestas. Esta falta de calidad no ha sido, empero, óbice para su publicación. Dada la amplia red de editoriales de las que dispone la Iglesia católica, el cura que escribe un libro en este país tiene asegurada su publicación, máxime si de lo que se trata es de hacer apología de Su Santidad. (Para quien esté interesado en libros de calidad sobre el tema –en cuanto a investigación, capacidad analítica, cuidada prosa, voluntad de verdad e interés teórico, me permito recomendarles ya el del sociólogo y psicoanalista mejicano Fernando M. González: <em>Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo. Testimonios y documentos inéditos</em>, Tusquets, Barcelona, 2010; lo comentaremos pronto en este blog). La tesis del libro Tolerancia cero es muy fácil de enunciar, y está contenida ya en su mismo título: en la Iglesia católica ha habido en los últimos años no pocos casos de pederastia en diversos países, que han sido tapados con la complicidad de muchos obispos y cardenales (en ocasiones, también ellos pederastas). Sin embargo, la cristiandad puede estar tranquila: su santidad el Papa Benedicto XVI ha lanzado una política de “tolerancia cero”. Este hombre bueno y sensible, que derrama lágrimas (las lágrimas del Papa se citan en varios lugares del libro, empezando por el prólogo, como muestra de sublimidad moral) y al que las víctimas le agradecen que les dedique unos pocos minutos de su tiempo, no deja de hablar contra la pederastia allí donde va. Azote y martillo de pederastas, ha emprendido una "cruzada" contra la lacra de la pederastia –y, de paso, contra toda corrupción eclesial–. Los católicos nada deben temer. La roca de Pedro es la encarnación de la moralidad: la oscuridad y los abusos son ya cosa del pasado. A partir de ahora: tolerancia cero. “El papa no forma parte del problema, sino que es el principio de la solución”. Ojalá la tesis de este libro –este cuento de hadas– fuera cierta. Ojalá. Por desgracia, la realidad refuta la fantasía. Dejando aparte el hecho de que el autor –como, por lo demás, los analistas eclesiásticos de turno– nunca plantea siquiera la pregunta de cuáles pueden haber sido las verdaderas dimensiones de los abusos sexuales perpetrados por los miembros del sacerdocio a lo largo de la Historia, la idea de que ha empezado una nueva era gracias a un moral Benedicto XVI es falsa. Penosa y rotundamente falsa. Flagrante y demostrablemente falsa. Para abrir boca, comencemos con algún ejemplo del modo sibilino en que el autor, en momentos clave, crea un discurso confuso y tergiversa la verdad: “En noviembre de 2004, Juan Pablo II, ya enfermo y bajo la férula de una curia desbocada y comandada por el cardenal Sodano, abrazaba y elogiaba públicamente a Marcial Maciel. Desde las oficinas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal bávaro Joseph Ratzinger, recelaba del abrazo. Conocía lo que se iba acumulando sobre su mesa de trabajo”. En este párrafo, las verdades (ciertamente, en la eucaristía que celebró el 60º aniversario de la ordenación sacerdotal de Maciel, se leyó una carta elogiosa del Papa Juan Pablo II) se entreveran sutilmente con las medias verdades, con falsedades, y también con lo que se deja sin decir ni explicar. La mención de la enfermedad de Wojtyla, ¿está destinada a minimizar la responsabilidad de este en su respaldo a Maciel? Pero el autor sabe perfectamente que este papa llevaba décadas apoyando a Maciel, quien acompañó a Juan Pablo II en numerosos viajes a México y del que obtuvo nombramientos de consultor en diversos ámbitos eclesiásticos. Y ¿el papa está bajo la férula de su curia, y no al revés? Y la curia de la Iglesia a finales de 2004 ¿estaba “desbocada”? ¿Está compuesta la curia romana por caballos, no por seres humanos responsables? Inquietante, ¿no? Y la curia romana “desbocada”, ¿por qué arte de birlibirloque ha dejado de desbocarse? ¿Así que Sodano es el chivo expiatorio? (pregúntense Vds. cuál habría sido la versión si, en lugar de Ratzinger, Sodano hubiera sido elegido papa). ¿Y Ratzinger “recela del abrazo” por lo que “se iba acumulando”? ¿Desde cuándo “se iba acumulando” algo sobre su mesa, si hasta seis días después de la fecha a la que el autor se refiere Ratzinger no dio luz verde para abrir una investigación? Ah, pero… ¿es que entonces Ratzinger sabía algo ya desde antes…? Pero si sabía o sospechaba ¿desde cuándo? ¿Y por qué no mandó abrir antes una investigación? Y si Ratzinger sabía cosas, cosas tan graves como para recelar del abrazo a Maciel, ¿es que se las ocultó al Papa? ¿Es que permitió a sabiendas que Juan Pablo II apoyara públicamente a un abusador de menores? Sobre todas estas cuestiones, el señor cura corre un tupido velo. Por el momento dejaremos aparcado el tema de Karol Wojtyla, un individuo cuya indudable clarividencia moral y espiritual le llevó a apoyar durante décadas, hasta el mismísimo final de su mandato, a un pederasta y morfinómano sobre el que –como veremos– pesaban denuncias e investigaciones desde los años 50 en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No hay duda de que a Karol el Espíritu Santo le inspiraba de manera francamente especialísima. Centrémonos ahora en Ratzinger. El autor habla de: “La política de tolerancia cero de Benedicto XVI, no sólo contra la pederastia, sino contra todo tipo de corrupción eclesial” Para “probar” su aserto, el autor cita una gran cantidad de bonitas declaraciones papales contra la pederastia, extraídas de los últimos cuatro años: que si la carta a los obispos de Irlanda, que si declaraciones en Roma, en USA o en Australia. Página tras página, el autor desgrana los discursos y escritos de Benedicto XVI (también, en ocasiones de otros: las inspiradas palabras de Rouco Varela merecen al menos dos páginas enteras). Ahora bien, ¿qué prueba eso, sino que los jerarcas eclesiásticos son expertos en palabrería? ¿Qué esperaba este señor que dijeran el Papa y los cardenales –aunque algunos han dicho que las cosas no son tan graves– en documentos públicos en un momento en que eran el centro de las miradas de la opinión pública porque víctimas y periodistas habían destapado los desmanes eclesiásticos? ¿Tal vez que publicaran unas “Instrucciones del Vaticano a los sacerdotes sobre cómo bajar los pantalones a los nenes”, o tal vez una “Lista de eximentes para los buenos pederastas, con la promesa final de la salvación eterna”? Es obvio, señor cura, que lo que vamos a oír ahora son condenas, ¿no? Pero es obvio que esas condenas no prueban absolutamente nada, porque, como dice el Evangelio y es obvio, a las personas no se las conoce de verdad por sus palabras, sino por sus obras. ¿Es que el señor cura aún no ha aprendido esta lección tan elemental? Pues parece que no. Pero veamos otro ejemplo del peculiar modo del autor de contar los hechos: “[Marcial Maciel] fue acusado como abusador sexual por algunos miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios, particularmente a partir de 1997” ¿Qué significa “particularmente”? El autor del libro da a entender a sus lectores que las jerarquías de la Iglesia Católica sabe de las acusaciones contra Maciel solo a finales del s. XX. <strong>Esta es otra manera de tergiversar la verdad</strong>. En efecto: 1) En 1944, Maciel (que tenía entonces 24 años) fue acusado, ante el obispo de Cuernavaca, por abuso sexual a un joven de su institución. 2) Entre 1948 y 1950, Maciel fue acusado ante la Sagrada Congregación de Religiosos (SCR), por mentiras y usos indebidos tanto de la dirección espiritual como de la confesión. 3) En 1954, fue acusado ante el arzobispo primado de Méjico por uso indebido de la confesión y por adicción a la morfina, en carta que este envió a la SCR. 4) En agosto de 1956, ante la SCR, Marciel fue acusado de abusos sexuales y adicción a la morfina, lo que trajo como consecuencia su primera suspensión (aunque no solo hizo lo que quiso en ese período, sino que –ya veremos cómo– volvió pronto a ser autorizado). 5) En abril de 1962, ante la SCR, fue acusado por el vicepresidente del colegio Oficial de farmacéuticos de San Sebastián, Manuel Castro Pérez, de toxicomanía, y de intentos de soborno a él mismo y a la policía española; el asunto llegó a la Sagrada Congregación de Religiosos (aunque, de nuevo, la eficaz intervención de altas instancias eclesiásticas echó tierra sobre el asunto)... ¿Hace falta seguir? Nuestro autor prosigue: “Benedicto XVI […] alguien a quien injustamente se le acusa de mantener un ‘silencio cómplice’ ante la depravación”. “Si ha habido un caso que resulta ser paradigmático en la lucha de la Iglesia contra la pederastia y los abusos del clero a menores ha sido el del P. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, un sacerdote influyente en los ámbitos vaticanos. Es una muestra más de que nadie escapa a la reforma emprendida por el Papa. Incluso debajo de las propias alfombras vaticanas hay que limpiar” . ¿Papa “injustamente acusado”? El caso Maciel, ¿“caso paradigmático en la lucha de la Iglesia contra la pederastia”? Uno se pregunta si ha leído bien. Pero sí: ha leído bien. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará. Empecemos, pues, a llamar a las cosas claramente por su nombre. 1º) A cualquier individuo que tenga una idea aproximada de cómo funciona este mundo le resultará francamente muy difícil de creer que Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981, no supiera quién era realmente Marcial Maciel antes de febrero de 1997. No solo porque en las altas esferas estas cosas se saben, sino también porque, como hemos visto, a diferencia de lo que el autor del libro da a entender, diversas acusaciones se habían efectuado contra Maciel –la mayor parte llegaron a Roma– desde hacía medio siglo. Aparte de casos ya citados, en 1983 –ya en época de Ratzinger en la prefectura– salieron a la luz en México los abusos sexuales de algunos sacerdotes de los Legionarios de Cristo (salieron a la luz porque algunas madres de niños abusados interpusieron denuncias en los tribunales civiles), etc. ¿Ratzinger carecía de elementos de juicio en los años 80…? 2º) Pero incluso si se prefiere creer que Ratzinger estuvo en babia durante décadas, no pudo ignorar las denuncias que salieron a la luz el 23 de febrero de 1997, cuando los periodistas Jason Berry y Gerald Renner, de The Hartford Courant (Hartford, Connecticut, USA) publicaron su artículo-denuncia en el citado diario. Y desde luego tampoco ignoró las dos denuncias posteriores, una presentada por el abogado de la archidiócesis de México, el sacerdote Antonio Roqueñí –el 17 de octubre de 1998– ante la canonista acreditada por el Vaticano Martha Wegan (y de manera aún más formal el 18 de febrero de 1999). Y la otra, presentada en 1999 directamente a Ratzinger por el obispo mejicano Carlos Talavera, de parte del entonces sacerdote Alberto Athié, quien se había comprometido con un exlegionario ya fallecido en tristes circunstancias a entregar su testimonio. A estas alturas, es claro como el agua clara que en 1997 Ratzinger ya sabía al menos una parte de lo que había (y podía imaginarse el resto). 3º) Ratzinger sabía, pero decidió echar tierra sobre el asunto. En 1999, ante la imposibilidad del sacerdote Alberto Athié para acceder a Ratzinger y denunciar lo que sabía, el obispo mejicano Carlos Talavera se entrevistó con Ratzinger para contarle lo que se sabía sobre los abusos. Según el obispo le contó luego a Athié, la respuesta del gran Ratzinger fue, palabra más, palabra menos, la siguiente: “Lo lamento, pero no es prudente hacer nada en este caso. Marcial Maciel es una persona muy allegada al Papa y además ha hecho mucho bien por la Iglesia”. ¡Qué grandes verdades salen de la boca de Ratzinger (verdades, claro, que el señor cura no cita)! Marciel aportaba a la Iglesia vocaciones –con niños a menudo abusados y abusadores–, y era uno de los principales recaudadores de fondos para la Iglesia católica entre las elites; alguien que recaudaba anualmente muchos millones de dólares (de hecho, como veremos, un factor determinante para la reinstauración de Maciel en su puesto en 1958 parece haber sido su capacidad recaudatoria), que entre otras cosas sirvieron para hacer –según testimonio de numerosos exlegionarios– regalos personales y generosas cantidades en metálico a jerarcas eclesiásticos durante décadas. Que este mensaje fue el que dio Ratzinger al obispo Talavera lo corroboran: A. Las declaraciones de la canonista Martha Wegan, quien dijo al sacerdote Antonio Roqueñí y a José Barba – representante de los ocho exlegionarios denunciantes – lo que Ratzinger y los suyos le habían dicho: “Señores, me indicaron que el asunto era muy delicado y está retenido indefinidamente. No hubo más explicación”. (Por cierto, según testimonio de José Barba, Wegan comentó que era “mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de fieles católicos pierdan la fe"). B. El hecho incontrovertible de que Ratzinger no autorizó la apertura de una investigación contra Maciel hasta transcurridos más de cinco años. Hasta finales de 2004 (con Marciel Maciel con 84 años cumpliditos), Ratzinger no autoriza una investigación. Hasta entonces, Ratzinger no hizo nada más que impedir la investigación. Solo un tarado mental, un cobarde o un cínico impenitente puede negar esta evidencia: la pura, simple y dolorosa verdad es que Joseph Ratzinger ha sido –como tantos de sus obispos y de sus cardenales (algunos de ellos, también ya confesos pederastas)– un encubridor de pederastas. Y que, como tal, debería ser juzgado por los tribunales (no lo será). Y el autor de Tolerancia cero –al igual que las legiones de buenos cristianos que comparten sus ideas– es, con su apología de Ratzinger, un servil cómplice de un encubridor de pederastas (que debería enrojecer de vergüenza por haber escrito el libro que ha escrito; no enrojecerá). Pero ¿por qué Ratzinger permitió abrir una investigación a finales de 2004? La próxima semana analizaremos este dato, al hilo de las falsedades del libro mencionado, cuyo autor –como fácilmente se comprueba– distorsiona la realidad a su antojo, mintiéndose a sí mismo y ante los demás sobre cuestiones esenciales de modo cínico y lamentable. Continuará el próximo jueves. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Jueves, 6 de Enero 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero Sobre el descubrimiento de los Manuscritos se ha escrito mucho y los detalles están en casi todas las publicaciones generalistas al respecto. La ventaja de este capítulo en el libro de VanderKam-Flint es que va siguiendo el capítulo 12, completado con otras partes del libro, del volumen de uno de los descubridores científicos de los textos y uno de sus primeros fotógrafos, John Trever (The Untold Story of Qumran, Revell, Westwood, 1965). Las conclusiones de este autor se basan en informes de los beduinos y sirios que fueron los autores materiales y en el testimonio de otras personas, completado con pasajes de libros que transmiten datos muy cercanos a los hechos. El descubrimiento de los manuscritos se produjo en 1946 o 1947; imposible saberlo con exactitud; en 1948, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Eleazar L. Sukenik, ya había caído en la cuenta de la importancia de los textos; en 1949 William Allbright ya alertó de que se “trataba del mayor descubrimiento de manuscritos” de los tiempos moderno, pero hasta 1952 no se descubrió una cueva ulterior (la cueva 1 fue excavada en 1948), y en ese mismo año apareció también la famosa Cueva IV que ha proporcionado restos de unos 600 manuscritos. Desde el 1952 hasta 1956 se descubrió el resto, hasta la Cueva 11. Además se descubrieron otros yacimientos de manuscritos como Khirbet Mir, Nahal Hever y Murabba‘at. Respecto a la datación de los manuscritos, el lector encontrará en el libro de VanderKam y Flint cumplida información de los métodos usuales de la paleografía, del carbono 14 y de la espectrometría del acelerador de masas. Personalmente, me parece que lo que más puede llamar la atención es la coincidencia de fechas aproximadas alcanzada para los diversos manuscritos entre la datación por el tipo de letra empleados (paleografía) y los métodos radiológicos. Los textos más antiguos proceden de más menos 250 a.C. y los más recientes hasta el 135 d.C. (los de Nahal Hever). Teóricamente podrían encontrarse textos de procedencia cristiana en ellos, dadas las fechas, con la salvedad de que algunos o la inmensa mayoría manuscritos –en los que se ha dicho que hay testimonios cristianos- proceda indudablemente de fecha anterior al siglo I. Naturalmente esto hace imposible la hipótesis de un origen cristiano para la inmensa mayor´`ia de los textos. Aquí la arqueología y la paleografía más el carbono 14 tienen la última palabra y no las especulaciones de ciertos eruditos que sostienen -descabelldamente- que los manuscritos son cristianos, pero que están escritos en lenguaje cifrado. Respecto a los estudios arqueológicos sobre la zona donde se asienta Qumrán, me ha producido alegría saber que las investigaciones modernas han confirmado grosso modo lo que habíamos estudiado hace muchos años en el libro sobre la arqueología de Qumrán de Roger de Vaux, el famoso dominico arqueólogo: • El asentamiento fue construido en tiempos de Juan Hircano hacia más menos el 100 a.C., o un poco antes. • Hubo un terremoto hacia el 31 a.C. que hizo que el asentamiento fuera parcialmente abandonado (no del todo como había supuesto de Vaux). • Durante el reinado de Arquelao (entre el 4 a.C. y el 6 d.C.) se habitó de nuevo con todo su esplendor, rehabilitándose todo. • En el año 68 d.C. fue semidestruido por los soldados de la Legión Décima, al mando de Vespasiano (y Tito), y hubo una ocupación romana hasta finales del siglo I. • Tras un período de abandono, los edificios fuero reocupados durante la Segunda Guerra contra los romanos (132-135 d.C.) y finalmente abandonado hasta hoy día. Personalmente me ha llamado la atención el tema de las tumbas (unas 1.200) en el cementerio principal en torno al asentamiento, donde se han encontrado huesos de mujeres y niños. Estudié hace tiempo que era posible que algunos de los sectarios habitantes de Qumrán fueran casados (Plinio el Viejo afirma, sin embargo (Historia Natural V 17,4), que los allí residentes eran célibes), y que realmente moraban no en los edificios principales sino en tiendas de alrededor, y que luego fueron enterrados en la zona. El libro de VanderKam y Flint, por el contrario, confirma lo que ya había oído de labios de Julio Trebolle: esas tumbas no son de sectarios… ¡sino de beduinos trashumantes del entorno del siglo XVIII! Por tanto, es más que posible que Plinio el Viejo tuviera razón. En cuanto a la estimación del número de las gentes que llegaron a habitar el asentamiento y sus alrededores sigue la de hace años: en torno a 150-200 personas simultáneamente. El capítulo 4 –“La tecnología y los manuscritos del Mar Muerto”- aporta datos interesantísimos, de los que yo no tenía sino ideas vagas y muy generales, y que –supongo- interesarán mucho a un cierto espectro de lectores: el uso moderno de los análisis de ADN y de la “reacción de la cadena de polimerasa” para evaluar cuándo fueron muertos los animales que suministraron las pieles para los pergaminos donde están copiados los textos. Los datos obtenidos sirven para datar la copia de esos textos, y lo que es también importante: ayuda para la reunión de fragmentos dispersos cuando se descubre que los diversos textos proceden de un mismo pergamino. En cuanto a los papiros, ha avanzado mucho la detección de los fragmentos al comparar la "huella digital" de cada hoja de papiro, a saber: cada hoja es como la yema de los dedos humanos: tiene un disposición de sus fibras única. Los fragmentos que la tengan igual pertenecen sin duda al mismo manuscrito. Otras curiosidades interesantes para un profano son las descripciones de los métodos de restauración de los manuscritos, que van desde los cuidados de los expertos hasta conseguir eliminar los resto de “Cello” (cinta adhesiva de acetato de celulosa que se acababa de comercializar hacia mediados de la década de los 50) con los que habían pegado los fragmentos, y que al oxidarse los habían dañado, hasta modernas técnicas de eliminación de manchas, de cristales de sal y de hongos, junto con los "trucos" profesionales para lograr excelentes fotografías de los textos (infrarrojos, etc.). VanderKam y Flint describen con exactitud las últimas recopilaciones en tres CD-Rom de fotografías digitales de todos los manuscritos: unas 2.700 placas con buena resolución. Cualquiera puede ahora adquirirlos y leer los textos si domina el hebreo, el arameo, el griego y la paleografía correspondiente, sin ningún tipo de secretismo. También se describen las características del programa "Accordance" que combina una cierta facilidad de uso con potentes opciones de búsqueda, y que ofrece la información gramatical precisa de cada palabra como género, número, aspecto, conjugación y forma léxica concreta. Termina este intenso capítulo con los “links” a los sitios más recomendables de Internet para estudiar los Manuscritos. Total: un mundo impresionante de medios al alcance de todo el mundo. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 5 de Enero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El título de esta postal es el de un libro que acabo de leer y que deseo comentar para los lectores. Hago una pausa en el tema que nos ha ocupado en los días pasados –sobre la línea básica de pensamiento de 1 Corintios, que continuaremos más tarde-, para ofrecer la reseña que comienza hoy. He aquí la fica completa del libro: James VanderKam y Peter Flint, El significado de los rollos del Mar Muerto. Su importancia para entender la Biblia, el judaísmo, Jesús y el cristianismo, Editorial Trotta, 2010, 477 de formato amplio, con cuadros y figuras. Traducción de Andrés Piquer y Pablo Torijano. ISBN: 978-84-9879-091-7. Este libro es en líneas generales una puesta al día de lo que se sabe científicamente sobre los manuscritos del Muerto hasta 2002, fecha de publicación de la edición inglesa. Una ojeada a su contenido es, como casi siempre, de lo más instructivo. El libro comienza con un capítulo sobre la historia de los descubrimientos, cómo se datan los manuscritos y que resultados ofrece la arqueología realizada por varios equipos de expertos desde 1947. Luego se abre una sección sobre los Rollos y la Biblia: • Cuántos manuscritos se han encontrado: unas 225 de los más o menos 900 en los que cifra hoy el número de códice del Mar Muerto, son copias de libros bíblicos; • Qué texto del Antiguo Testamento poseían los “habitantes” de Qumrán: uno que es presumiblemente muy anterior al que nosotros tenemos hoy; • En qué afecta el conocimiento de estos textos qumránicos bíblicos a nuestro conocimiento del Antiguo Testamento hoy día y, • Cómo podemos comprender el canon, o lista de libros sagrados del Antiguo Testamento a la luz de cómo utilizaban la Biblia los qumranitas. Hay en este apartado un interesante apéndice sobre apócrifos y pseudoepígrafos (libros que aparecen con autor evidentemente falso, como Henoc, Adán, Abrahán, etc.). La atención se centra posteriormente sobre los manuscritos que no son bíblicos: unos 675, muchos de los cuales se hallan en un estado terriblemente fragmentario. Los autores, VanderKam y Flint, ofrecen un inventario relativamente detenido de los textos más importantes, de modo que el lector se hace una perfecta idea de qué códices pueden interesarle. Interesante aquí es la breve historia de las teorías de los investigadores acerca del grupo que está detrás de los manuscritos: ¿eran esenios, saduceos, fariseos, otros…? ¿Cuál era la teología del grupo en sus líneas distintivas? También se intenta responder a la pregunta de cómo situar a ese conjunto de personas, sociológica y teológicamente, dentro del mosaico de grupos del judaísmo del momento. Fue éste el tiempo en el que las tropas romanas, mandadas por Vespasiano destruyeron el asentamiento en su avance contra Jerusalén en la Gran Guerra Judía del 66 al 73. Hay también otro apartado que describe el modo cómo interpretaban su Biblia los sectarios de Qumrán. La sección IV puede ser una de los más interesantes para los lectores del blog, porque trata en general de los “Rollos y el Nuevo Testamento”. Hay las secciones usuales, que no dejan de cautivar la atención: Juan Bautista, Jesús, los Evangelios y Qumrán; Los Hechos de los apóstoles y Pablo y el resto de autores de las Epístolas neotestamentarias a la luz de la teología de los Manuscritos. Un apartado menos corriente, pro en extremo interesante, es el del Apocalipsis y los textos qumránicos. Por último, el libro presenta un apartado de historia social sobre los grupos de investigadores que han contribuido a lo largo de los decenios pasados, desde 1947 a 2002, a la publicación: • Las vicisitudes de la publicación con sus enormes retrasos; • Las publicaciones sensacionalistas de algunos con la idea central de que o bien los Rollos deben entenderse como la historia cifrada del cristianismo, o bien • Cómo –en este transfondo- el Vaticano pudo estar interesado en acallar su contenido, • Algunos procesos judiciales curiosos que demuestran cómo lo investigadores no son a veces tan limpios, etc. Los dos autores tienen especial cuidado en dejar en claro cómo la inmensa mayoría de los textos sensacionalistas, por no decir todos, son en verdad un fraude para forrarse los bolsillos…, etc. Dentro de las apéndices hay que destacar listados utilísimos, como el índice de pasajes bíblicos presentes en los Rollos; otro índice de textos apócrifos y pseudoepígrafos usados pos los autores de esos manuscritos y que traducciones y ediciones hay de los textos del Mar Muerto, aunque aquí los autores se centran ante todo en la bibliografía en lengua inglesa. Hay que decir que aunque hayan pasado 8 años desde la edición norteamericana del libro que comentamos hasta hoy, la información básica ha cambiado poco. Sólo añadir que los volúmenes aún no aparecidos de la publicación oficial de los Manuscritos, <em>“Discoveries of the Judaean Desert</em>”, citados en la p. 406, han visto la luz todos, incluido un volumen último de Eugene Ulrich, el nº 40, que republica el texto de Isaías, que había aparecido en 1950. En verdad no se trata de una mera reedición, sino de un texto nuevo con más de 2000 variantes. He consultado a mi colega Julio Trebolle, que ha sido uno de los miembros del Comité último para la publicación de los textos de Qumrán, y me dice que ya está todo, absolutamente todo, publicado. Quedan fragmentos minúsculos, menores que un sello de correo, ilegibles e inútiles hoy por hoy. Se acabó, por tanto, cualquier sospecha de secretismo. Además, como diremos, hay fotografías electrónicas de todos los textos. Como se ve el volumen parece muy interesante. Quizás, para el gusto europeo, está confeccionado un tanto “desde el punto de vista del interés de” o “a lo norteamericano”. Pero no importa, puesto que el material ofrecido es de primera mano. Los autores han pertenecido desde hace muchos años a la Comisión de publicaciones. Por último, la traducción encomendada a dos colegas de la Complutense es buena, en el sentido de que los dos son expertos en la materia y saben muy bien qué se llevan entre manos; por tanto no hay errores de comprensión. Veo, sin embargo, que desde el punto de vista del tenor, lisura y belleza del castellano, hubiera sido necesario un pequeño repasito, para corregir ciertas deficiencias de expresión propias de quienes se han formado en el extranjero. Seguiremos comentando algunos aspectos del contenido de este interesante volumen –¡enhorabuena a Trotta!- en los días siguientes. Hacen falta muchas publicaciones de este estilo, porque el sensacionalismo se dispara por sí mismo en todos los ambientes y se extiende como fuego por cañaveral, pero los resultados científicos tardan mucho en propagarse, y a veces no consiguen contrarrestar el veneno vertido. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 4 de Enero 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Las perlas rotas y reconstruidas (c. 5) Sigue el episodio de las perlas sin una clara conexión con la narración nuclear. Ni los datos cronológicos (altera die) ni los geográficos (in foro) ofrecen datos suficientes para situar el suceso en un momento de la vida de Juan y en un lugar de su ministerio. Después de la historia de Drusiana dice bien poco la referencia de altera die (“otro día”) En cuanto al foro en el que se desarrolla la escena de las piedras preciosas, no se menciona la ciudad. Podríamos colegir que se trata de Éfeso, porque fue allí donde tuvo lugar la historia de Drusiana narrada en el capítulo anterior, que termina con un dato cronológico: “Y pasó aquel día alegremente con los hermanos”. Pero el episodio siguiente al de las piedras preciosas (c. 6) empieza con la noticia del regreso de Juan a Éfeso. En consecuencia, el encuentro con el filósofo Cratón tuvo su lugar en otra ciudad. El filósofo Cratón quiso organizar un espectáculo sobre el desprecio de este mundo. Hizo que dos jóvenes ricos compraran y rompieran ante la gente unas piedras preciosas. Pasó Juan por el lugar e informado de los hechos, interpeló a Cratón sobre la necedad e inutilidad del gesto. Sugería luego que hubiera sido mejor venderlas para ayudar a los necesitados. El filósofo replicó retando a Juan para que reconstruyera las piedras volviéndolas a su estado original. Juan realizó el milagro, subrayado con un solemne “amén” de los fieles presentes. El hecho milagroso, que más bien parecía una frívola exhibición, consiguió el efecto salvífico. Cratón en unión con todos sus discípulos “creyó y fue bautizado”. Más aún, “empezó a predicar públicamente la fe de nuestro Señor Jesucristo”. Los dos jóvenes vendieron sus joyas y repartieron su precio entre los pobres. La consecuencia fue que numerosos creyentes se adhirieron a la causa de Juan. Las varas y la arena (c. 6) El c. 6 de las VJ expresa claramente su conexión con los sucesos narrados en el capítulo anterior. El texto habla del regreso de Juan a Éfeso y presenta a dos honorables ciudadanos que pretenden poner en práctica la doctrina sobre las riquezas y su reparto entre los pobres. En efecto, vendieron sus posesiones y todo lo repartieron entre los necesitados. Cambiados de opulentos en mendigos, se arrepintieron de su gesto. Juan descubrió la trampa del diablo y se dirigió a aquellos hombres. Les dijo que si querían recuperar sus riquezas, le trajeran unas varas rectas en sendos manojos. Juan invocó el nombre del Señor, y las varas se convirtieron en oro. Les pidió que llevaran piedrecillas de la orilla del mar, que acabaron convertidas en piedras preciosas. La parábola del rico epulón y del pobre Lázaro es una prueba del valor de la palabra de Juan. Jesús confirmó sus palabras resucitando a un muerto. Juan confirmaba las suyas liberando a los enfermos de sus pesadumbres. Amplía luego el apóstol sus reflexiones recordando la inutilidad de las riquezas que no podrán acompañar al hombre a la otra vida Resurrección de un muerto (c. 7) La separación de los capítulos 6 y 7 no tiene realmente demasiado sentido, es inoportuna, en opinión de Junod-Kaestli (Acta Iohannis II, 784), porque los sucesos narrados en ambos capítulos forman parte de un mismo contexto tanto histórico como doctrinal. La introducción del entierro del joven hijo de una madre viuda se produce mientras el apóstol Juan hablaba sobre el problema de las riquezas. Hay, pues, coincidencia de personajes. Los dos ciudadanos de Éfeso, protagonistas del episodio de las varas y las piedrecillas convertidas en oro y en piedras preciosas, reaparecen aquí, ahora con sus nombres: Ático y Eugenio. El relato ofrece la conclusión lógica de los hechos, que no es otra que la conversión de ambos y su renuncia a las riquezas que fueran el objeto de su nostalgia. Juan repite el milagro, aunque al revés. También se da una coincidencia de contenido, ya que en ambos capítulos se trata el tema de las riquezas, verdadero topos en los Hechos Apócrifos. El joven resucitado, de nombre Estacteo, anuncia a los dos nobles ciudadanos cuánta gloria han perdido al recuperar sus riquezas. Estacteo da testimonio de lo que ha visto en el otro mundo, donde los ángeles de Ático y Eugenio lloraban mientras Satanás se gozaba con la ruina de ambos. El resucitado, junto con Ático y Eugenio, rogaron a Juan que deshiciera el entuerto, lo que cumplió con prontitud y eficacia. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 3 de Enero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con los argumentos que Pablo opone a los “espirituales de Corinto. El último se refiere a los dones del Espíritu, de los cuales se jactaban esos que se creían superiores. Aunque es verdad que los dones o “carismas” espirituales son excelentes –y Pablo mismo los tiene (14,18: “Doy gracias a mi Dios que hablo lenguas más que todos vosotros”)—, hay que buscar en ellos ante todo la edificación y la utilidad común del conjunto de la comunidad (14,26: “¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación; hágase todo para edificación”), no la autocomplacencia de modo que uno se crea “perfecto” por tener esos dones. “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo” (12,4). Por tanto, nadie tiene por qué jactarse de poseer un carisma superior al de otros. No hay que rechazar los carismas o fenómenos espirituales, sino integrarlos en la comunidad. Para reforzar este argumento Pablo emplea el símil del cuerpo, que tuvo enseguida mucho éxito (Colosenses y Efesios). Éste es uno, pero tiene muchos miembros. Cada uno cumple su función, sin que se pueda decir que un miembro sea superior o más importante que otro. Luego aplica el símil a los cristianos: éstos son miembros de un mismo cuerpo, el de Cristo. Por tanto, no hay por qué jactarse de ser un miembro superior al resto: 12 Porque de la manera que es un cuerpo, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. 13 Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 14 Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos por sí en el cuerpo, como quiso. 19 Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? 20 Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito; ni asimismo la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 22 Antes, los miembros del cuerpo que parecen más flacos, son mucho más necesarios; 23 y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a éstos vestimos más honrosamente; y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad. 24 Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada; mas Dios ordenó el cuerpo (todo), dando más abundante honor al que le faltaba; 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. 26 De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelan; y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. 27 Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28 Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 31 Procurad pues, los mejores dones; mas aun yo os enseño el camino más excelente(12,12-30). Por ello también, la profecía –que habla claro y es entendida por todo el mundo— es superior a “hablar en lenguas”, que produce un sonido ininteligible que sólo Dios comprende (14,5.24: “Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, para que la Iglesia tome edificación”; “Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado” ). Pero incluso la profecía ha de tener un orden y un decoro en servicio de la comunidad: “Podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 32 Y los espíritus de los que profetizaren, están sujetos a los profetas; 33 (porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz) como en todas las iglesias de los santos” (14,32-33). Esta frase de Pablo me parece revolucionaria: los espíritus de los profetas no mandan sobre los profetas, sino éstos sobre el espíritu que los mueve a profetizar. En lo que conozco, creo que es la primera vez en toda la historia de la profecía occidental que se afirma esto, pues hasta el momento siempre se había defendido la soberanía absoluta del espíritu inspirante. En todo caso –sigue afirmando Pablo-, si hubiere que establecer una jerarquía entre los carismas en razón de la utilidad de la comunidad (“Aspirad a los carismas superiores”: 12,31), el mejor con mucho es el carisma del amor: éste nunca acaba y es superior por ser el más desegoísta, el que más entrega de sí mismo a los demás. Ningún tipo de carisma muestra mejor la presencia de Dios en el grupo cristiano que el amor. En él se hace palpable Dios. Ésta es la síntesis del famoso “himno al amor” (13,1-13), que a modo de excursus retórico intercala Pablo en su argumentación en defensa de una a jerarquía de los carismas en razón de la utilidad para el grupo cristiano. Hay quien opina que se trata de una composición no propiamente paulina; pero es igual, pues es asumida por el Apóstol, y moldeada por su lenguaje y pensamiento; además su carácter impactante permanece: 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 3 Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. 4 La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se envanece; 5 no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 6 no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad; 7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 La caridad nunca se pierde; mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de acabar; 9 porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. 12 Ahora vemos como por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido. 13 Mas ahora permanece la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres cosas; pero la mayor de ellas es la caridad. Todo este ditirambo va dirigido contra aquellos que se creían superiores, despreciaban a los miembros “débiles” de la comunidad, no caían en la cuenta de que todos formaban un “cuerpo”, el de Cristo, e iban contra la idea tan judía de que, aunque se salva el individuo, éste lo logra dentro del grupo, o “pueblo”, de los electos. La Iglesia luego la utiliza paa elogiar el amor entre los esposos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 2 de Enero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Ante todo, queridos lectores, desearos que este año, que se muestra sombrío, sea en verdad luminoso. ¡Queseamos felices en los posible! Decíamos en la postal anterior: "¿Qué prefiere en realidad el Apóstol?". Pues algo que es bien sabido: el Apóstol desea que cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado por Dios a ser cristiano (7,17-24). El casado como casado; el virgen como virgen: 17 Sino que cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande; y así ordeno en todas las Iglesias. 18 ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircunciso? Que no se circuncide. 19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los mandamientos de Dios. 20 Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. 21 ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado; mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22 Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 23 Por precio sois comprados; no os hagáis siervos de los hombres. 24 Cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede para con Dios. Y si le aprietan más, Pablo recomendaría sinceramente la virginidad: “Así que, el que la da en casamiento, bien hace; y el que no la da en casamiento, hace mejor” (7,38). Aunque el Apóstol afirma que Jesús se pronunció en contra del divorcio y los nuevos matrimonios (7,10-11: lo que implican una línea moral mucho más severa que la de los “espirituales” libertinos), sí reconoce que el mismo Jesús no recomendó la virginidad expresamente a todos: “Pero sobre las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.” (7,25; cf. Mt 19,12: “Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre; y hay castrados, que son hechos por los hombres; y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del Reino de los cielos; el que pueda tomar eso , tómelo”). Los argumentos de Pablo en favor de la virginidad son fundamentalmente dos uno puramente circunstancial, sin profundidad; otra basado en l escatología, más sólido desde ese punto de vista • El no casado tiene menos preocupaciones mundanas y puede dedicarse por entero a las cosas del Señor (7,32-35). • El fin del mundo es inminente. ¿Para qué aprovecha casarse y tener hijos en estas circunstancias? (7,28-31). Hay que dedicarse por entero a preparase para ese fin del mundo. En el fondo no hay en Pablo un aprecio positivo del matrimonio. Lo considera casi como un mal menor que sirve para no caer en la lujuria (7,2.9: “Mas por evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido”; “Y si no tienen don de continencia, cásense; que mejor es casarse que quemarse”). Como ya hemos apuntado en varias ocasiones, late en el consejo de Pablo a favor de la virginidad un cierto desinterés por lo corporal y material (propio del gnosticismo), por todo lo que corresponde a este mundo, desinterés que coincide bastante con lo que en el siglo II será la tendencia general de los gnósticos a despreciar la materia, lo carnal, en favor de lo espiritual. En estas ideas Pablo se separa de la corriente normal del judaísmo. Nótese de paso el punto de vista casi siempre masculino en cuestión de sexo (una excepción en 7,3-5). Pablo participa de los puntos de vista de la sociedad en la que vive, en la que la mujer ocupa siempre un segundo plano: “Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca; cásese. 37 Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace. 38 Así que, el que la da en casamiento, bien hace; y el que no la da en casamiento, hace mejor” (7,36-38). b[• Los espirituales deben renunciar a sus pretendidos derechos por ser superiores. No pueden ser arrogantes de ningún modo. Un caso claro se presenta con la cuestión de comer o no la carne sacrificada en honor a los ídolos (caps.8 y 9). Aunque es verdad que los dioses no existen en realidad y que no importa comer carne sacrificada a ellos (8,4), es más importante no hacer daño a la conciencia de los hermanos cristianos menos formados y que creen que ingerir esas carnes es rendir cultos a los falsos dioses (8,7). Lo que importa es mantener la unidad y la caridad en la comunidad (8,13). Hay que renunciar al privilegio de una sabiduría superior en favor de la unidad. Según Pablo, la renuncia forma parte del ser cristiano y más en concreto del llamado al apostolado (9,1-15). 1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Cristo el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 2 Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 3 Esta es mi respuesta a los que me preguntan: 4 Qué, ¿no tenemos potestad de comer y de beber? 5 ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 6 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? 7 ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 8 ¿Digo esto solamente según los hombres? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 10 ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito; porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto trilla . 11 Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 12 Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos de esta potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio del Cristo. 13 ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado, comen del santuario; y que los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 15 Mas yo de nada de esto me aproveché; ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo; porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana ésta mi gloria. Pablo añade un argumento importante relacionado con la eucaristía a favor de abstenerse de participar en banquetes paganos en los que se come carne sacrificada a los ídolos: tomar parte en esas comidas produce la impresión de comunión con gentes que adoran a los viejos dioses. Para Pablo es mejor no ir a tales banquetes, pues quien participa como cristiano de la Cena del Señor no debe tomar parte de la mesa de los demonios (los dioses: 10,14-22): 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? (10,20-22). Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 1 de Enero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Aun admitiendo ciertas nociones de los “espirituales”, Pablo no participa en absoluto de la mayoría de sus ideas y les opone las siguientes afirmaciones: • Los que se creen espirituales no son tan perfectos en realidad, ya que él, Pablo, no pudo impartirles una doctrina profunda y sabia (simbolizada como “alimento sólido”), sino que debió darles algo más ligero (simbolizada como “leche”), como a los pequeñuelos: “1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales; sino como a carnales; es a saber , como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no podíais, ni aún podéis ahora ; 3 porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y divisiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de Apolo; ¿no sois carnales?” (3,1-4). Por tanto, aunque se crean “espirituales”, son aún “carnales” en realidad, inferiores, sin plena sabiduría: 3,3. Tienen que seguir aprendiendo. • La sabiduría que esos cristianos creen tener es en realidad imperfecta. La verdadera y única sabiduría es la de la cruz como sacrificio salvador de Jesús. Esto supone una inversión de valores, pues esta sabiduría de Dios, la cruz, parece una locura a los ojos de los hombres (1,17-25; 2,6-8; 3,18-22). Sus adversarios no insisten convenientemente en esta sabiduría. 17 Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio; no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana el madero del Cristo. 18 Porque la Palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden; mas a los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. 19 Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la inteligencia de los entendidos. 20 ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 21 Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura; 24 pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres (1,17-25). 18 Nadie se engañe a sí mismo ; si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. 19 Porque la sabiduría de este mundo, locura es acerca de Dios; porque escrito está: El, que prende a los sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro, 22 sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir; que todo es vuestro, 23 y vosotros del Cristo; y el Cristo de Dios (3,18-23). • A él mismo, Pablo, Dios reveló el contenido de la verdadera sabiduría (2,10-16), que es su Evangelio (9,1ss). Ahora bien, esta sabiduría no se expresa con palabras altisonantes, ni orgullosas, ni con desprecios hacia los demás, sino con un discurso humilde y sencillo (2,1-5), que no desprecia a nadie, que se hace todo a todos (9,22). • El “espiritual”, aunque lo sea en verdad, sigue estando sujeto a las leyes morales. No se puede ser un libertino en la práctica. Por ejemplo: el que frecuenta prostitutas deshonra su cuerpo (y su espíritu). Como cristiano tiene un cuerpo que es ya cuerpo de Cristo (6,12-20) y santuario de Dios (3,16-17). 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 16 ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos (en) una carne. 17 Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. 18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, (el cual está) en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque comprados sois por (gran) precio; glorificad, pues, (y traed) a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios (6,15-20). 3,16 ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es (3,16-17). Otro ejemplo: el impulso del verdadero Espíritu de Dios no lleva a anatematizar a Jesús, sino a exclamar “¡Jesús es el Señor!” (12,3). • Las Escrituras, si se entienden bien (pues hablan en alegoría o en figura de lo que ha ocurrido en Cristo: 10,6.11) afirman igualmente la necesaria sujeción a las normas morales: los judíos del Antiguo Testamento se creían perfectos… como elegidos por Dios a través de Moisés (10,1-6). Pero los que no se atuvieron a las normas morales (es decir, los que cayeron en la fornicación o la idolatría) perecieron por voluntad de Dios (10,6-13). De la historia de Israel (10,11) se debe obtener una lección clara: el bautismo y la eucaristía no inmunizan contra el pecado y el castigo correspondiente. • Pablo niega en redondo la validez del aserto central de los “espirituales” de línea ascética, los que practicaban una ascesis sexual y sostenían que “Bien le está al hombre abstenerse de mujer” (7,1:) para liberarse de la materia, de toda atadura humana, “carnal”, que implicaba problemas como los ligados a la procreación. Pablo afirma claramente: el matrimonio es bueno y entra en el campo de elección de la libertad propia del cristiano: es bueno casarse (7,6.9.28)… y es bueno permanecer célibe (7,7). Pero ¿qué prefiere en realidad el Apóstol? Lo veremos en la siguiente nota. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 31 de Diciembre 2010
Notas
Hoy escribe (supuestamente) Fernando Bermejo
Marcial Maciel Degollado es, ay, el más claro chivo expiatorio de nuestro tiempo. Ahora, cuando está de moda hablar de pederastia –como si no hubiera otros temas–, Marcial Maciel es la comidilla de todos los corrillos. “El depredador eclesiástico”, lo llaman calumniosamente. Se le acusa de abusar sexualmente de decenas, de cientos de jóvenes. De haber inventado, para persuadirles y poder abusar de ellos, las historias más rocambolescas (por ejemplo, de que contaba a los niños y adolescentes que tenía grandes dolores en el vientre y que el papa Pío XII le había dado su autorización personal para que, con objeto de aliviarlo, lo masajearan en sus partes pudendas y poder proseguir así con su importante misión apostólica). Se le acusa de haber absuelto en confesión a los jóvenes que le manifestaban sus escrúpulos morales tras masturbarlo. De haber utilizado a sus ayudantes para disuadir a los padres de los jóvenes de interponer demandas legales, con la promesa de la concesión de becas y la obtención del sacerdocio para sus hijos (y, en caso de no resultar las promesas, proceder a las amenazas). Se le acusa de ser un drogadicto, un morfinómano, a más tardar desde los años 50. De haber tenido relaciones con mujeres, y haberlas dejado embarazadas. De tener cinco hijos. De haber dilapidado el dinero de los confiados donantes, alojándose a lo largo de su dilatada vida en los mejores hoteles y viajando siempre en primera clase (y viajando sin cesar, para obtener su droga o ir a ver a sus amantes). De haber hecho cuantiosos regalos de dinero en efectivo a altos dignatarios eclesiásticos de la Curia romana. De haber intentado sobornar a funcionarios civiles de diversos gobiernos, incluido el español. De haber falsificado documentos, hasta firmas de cardenales. De haber amenazado de muerte a aquellos de quienes sospechaba que podrían hablar mal de él. Ustedes no saben qué cantidad de infamias se están vertiendo contra él. No hay vicio que, dicen, Marcial Maciel no haya tenido. Pobre Padre nuestro, con lo bueno y lo santo que era. ¡Con el bien que hizo a nuestra Santa Madre Iglesia! No crean los lectores que yo creo a pies juntillas en la inocencia de Nuestro Padre Marcial Maciel únicamente porque fuese a todas luces un hombre de Dios que irradiaba santidad, o porque fundó la benemérita congregación de los Legionarios de Cristo. No. Yo soy un ser racional, y me baso en argumentos irrefutables y en la lógica aplastante. Los propios Legionarios reconocen que, en multitud de ocasiones el Padre Maciel, recibió graves acusaciones. ¿Alguien me va a convencer a mí de que, si Marcial Maciel hubiera sido un delincuente de tal calibre a lo largo de más de 60 años, nuestros obispos y el Vaticano no lo habrían sabido? ¿Alguien me va a convencer de que a la Iglesia Católica, con el organismo burocrático no gubernamental más grande del mundo y quizás el mejor informado, le habrían pasado inadvertidos tales desmanes durante más de 60 años, –de haberse cometido–? ¿Y de que nuestros obispos, cardenales y papas, que representan a Dios en la tierra y cuyo ideario no es otro que la Verdad y la Justicia, no le habrían parado los pies para que no hiciera daño a nuestros queridos chamacos y a Nuestra Santa Madre Iglesia? ¿A mí me la van a dar con queso? Por el contrario, obispos, cardenales y Papas lo tuvieron siempre en palmitas, sabedores de su profético carisma y de su santidad. Y, más que nadie, Su Santidad Juan Pablo II, un hombre de Dios merecedor ya no de una, sino de varias canonizaciones. Juan Pablo II, que lo quiso como a un hermano, como a un hijo (¿han visto ustedes las fotografías de los dos juntos, el afecto con que el Papa lo trataba?), en 1994 escribió una carta laudatoria, publicada en los diarios más importantes de México, en que lo llamaba “guía eficaz de la juventud” “que ha querido poner a Cristo como criterio, centro y modelo de toda su vida sacerdotal”. ¿Hay que recordar acaso quién fue Juan Pablo II, el timonel que con mano firme guió la Iglesia durante veinte años? Dicen que los rumores sobre Maciel comenzaron en los años 40 ¡y en 1994 Su Santidad habla maravillas de él! Pero no solo eso. En 1997, un grupo de ocho personas (a las que prefiero, por caridad, no calificar), exlegionarios de Cristo, hicieron denuncias públicas –que llegaron, ¡vaya si llegaron! al Vaticano– denunciando de nuevo a Nuestro Padre Maciel de abusos sexuales. ¡Pero en el año 2004, al cumplirse el sexagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Maciel, se celebra una ceremonia en Roma, a la que asiste una nutrida representación de 25 obispos y 10 cardenales –entre ellos Angelo Sodano– y en la que el Papa vuelve a manifestar su apoyo a Marcial Maciel! ¿Acaso esto no es la prueba más contundente de que las acusaciones vertidas contra Maciel a lo largo de muchas décadas no merecían el más mínimo crédito? Pero hay más. Como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Joseph Ratzinger conocía muy bien el caso Maciel (contra el cual el Vaticano ya había recibido otras denuncias en décadas anteriores), especialmente tras las denuncias efectuadas a principios de 1997. Y, sin embargo, hasta finales del año 2004 Su actual Santidad Benedicto XVI no autorizó una investigación, y hasta el año 2006, el Vaticano no emitió una nota ordenando a Nuestro Padre retirarse a una vida de oración. ¿Alguien quiere convencerme acaso de que Joseph Ratzinger, a quien la prensa malintencionada llamó “el Rottweiler de Dios”, habría impedido –como de hecho impidió- durante más de siete años la investigación a Maciel de haber habido algún indicio de credibilidad en las acusaciones? ¿Acaso se le obstaculizó a Nuestro Padre seguir al frente de la gloriosa organización de los Legionarios de Cristo? Las malas lenguas dicen que la investigación fue cerrada por las presiones realizadas por el cardenal Angelo Sodano. Pero ¿cómo puede haber alguien que crea que Angelo Sodano, cardenal de la Iglesia Católica, secretario de Estado del Vaticano, habría respaldado a un pederasta y morfinómano a sabiendas de que lo era…? ¿Acaso Su eminencia, ante la gravísima naturaleza de los delitos, se habría quedado callado –al igual que Juan Pablo II y Benedicto XVI- permitiendo así la continuación del sufrimiento de las víctimas? ¿Acaso también él habría sido cómplice? ¿Y acaso quiere alguien convencerme de que a Joseph Ratzinger alguien como Sodano le habría podido parar los pies y le habría impedido revelar la verdad? Esto, como Vds. mismos reconocerán, no tiene ni pies ni cabeza. Lo siento, señores enemigos de la Iglesia, yo esto, simplemente, no me lo creo. Como dijo el cardenal primado de Méjico, Norberto Rivera, al periodista Salvador Guerrero, que en 1997 le preguntó por la publicación de las acusaciones contra Maciel, yo repetiré hasta el final: “Son falsas, son inventos, y tú nos debes platicar cuánto te pagaron”. Se me dirá que últimamente el Vaticano anda haciendo visitas apostólicas a los Legionarios, y que incluso desde la Curia romana se empieza a hacer juicios sobre Maciel. Evidentemente, solo la presión de los medios de comunicación, laicistas y relativistas, puede explicar que actualmente se estén produciendo tales hechos. Ya lo dijo Nuestro Padre Maciel cuando algunos le acusaban de infamias y sodomía en los años 70: el Demonio está haciendo de las suyas… Pero ya resplandecerá la verdad, ya. Dios bendiga a Nuestro Padre Maciel, que, a pesar de la maledicencia y la injusta persecución, ya está en la Gloria. Saludos cordiales y feliz Año Nuevo
Jueves, 30 de Diciembre 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Como apuntábamos, quizás sea un tanto exagerado etiquetar a los de este grupo como “gnósticos”. Pero es, sin embargo, verdad que a lo que más se parecen sus ideas es a las de los gnósticos. Puede decirse al menos que su ideología religiosa tiene resabios de corte “gnosticizante”, es decir que se adelantaron a algunas nociones que pocos años después serán patrimonio de la gnosis y del gnosticismo. Sin duda alguna, estos cristianos se creían especiales, por lo que Pablo tuvo que dirigir contra ellos buena parte de su carta (no sólo los capítulos 1-4). A ellos parece dedicarles más tiempo que a cualquier otro grupo de la comunidad. Por el tenor de sus respuestas y argumentos Pablo parece admitir en principio algunos puntos de vista de los “espirituales”. Aunque también es posible que se trate de la utilización del mismo vocabulario que el de sus adversarios para darle la vuelta a sus argumentos. Así el Apóstol parece aceptar de los cristianos “espirituales” de Corinto: • La diferencia entre “perfectos” o “espirituales” y vulgares o “carnales” (3,1), que no captan las cosas del Espíritu de Dios (en 2,14 estos últimos son denominados “psíquicos” u hombres dotados de “alma”, pero no de espíritu). Esta distinción esencial entre “espíritu” y “carne” como entidades casi irreconciliables, es parte del trasfondo del pensamiento de Pablo ya sea consciente o semiconscientemente. Esta contraposición explicará la inclinación hacia la virginidad y el poco entusiasmo hacia el matrimonio por parte del Pablo en el cap. 7. Con otras palabras: hay un componente protognóstico imperfecto en Pablo que no es conveniente ignorar porque explica mucho de su teología. • La existencia de una sabiduría de Dios, escondida, pero destinada desde los siglos para los humanos, desconocida por los príncipes de este mundo (los demonios o “arcontes”, o “jefes de este mundo”, llamados falsamente dioses por los paganos), sabiduría que se expresa en términos espirituales: 2,6s. - Esa sabiduría es revelada por el Espíritu, el único que conoce las profundidades de Dios: “10 Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; 13 lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. 14 Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 Pero el espiritual discierne todas las cosas; mas él de nadie es discernido. 16 Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento del Cristo.” (2,10-16). - El cristiano espiritual que tiene esa sabiduría es libre: “Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles” (8,9). La participación de Pablo en algunas ideas de aquellos a los que corrige en 1 Cor ha llevado a algunos comentaristas a sospechar que el surgimiento de los “espirituales” de Corinto procedía de un mal entendimiento de la predicación misma de Pablo, o de una exageración a la hora de poner en prácticas nociones paulinas. Con otras palabras: los “espirituales” partían de una división paulina entre los hombres según su grado de espiritualidad (“espirituales”: poseedores del espíritu divino/“psíquicos” o inferiores = como dijimos, poseedores sólo del “hálito vital”, pero que al no tener “espíritu” nunca serán consustanciales con Dios) y acentuaban o exageraban el concepto paulino de libertad y su modo de vida de predicador escatológico. Estos cristianos se pondrían como ejemplo a un Pablo que predicaba la libertad, que afirmaba tener una religión con rasgos “entusiásticos”: había tenido visiones de Dios (2 Cor 12,2-7) y hablaba en lenguas más que nadie (1 Cor 14,18). Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 29 de Diciembre 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas