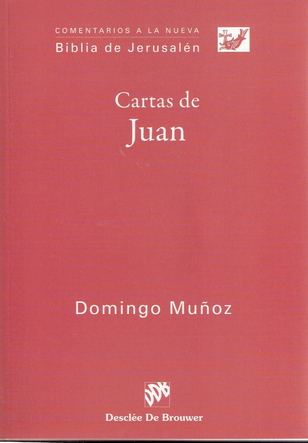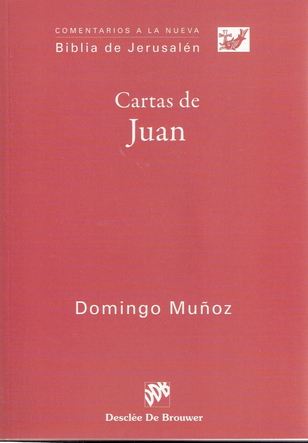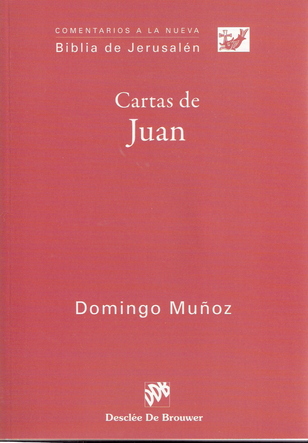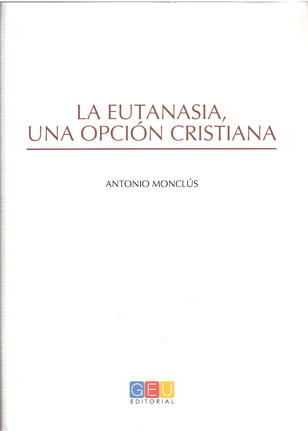Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Vespasiano destruye Jerusalén y el templo Bonnet, en su edición de los Acta Apostolorum Apocrypha ofrece el texto de los capítulos 1-14, considerados como posteriores a los primitivos, y ajenos, en principio, al resto de los Hechos. Se remontan, al parecer, estos capítulos al siglo V, pues sus datos son conocidos por Eusebio de Cesarea, que los recoge en el libro III de su Historia de la Iglesia. Llevan como título un epígrafe, donde se habla de Hechos del santo apóstol y evangelista Juan el Teólogo en la ciudad de Roma, y se anuncia su contenido que abarcaría su destierro y su metástasis o tránsito. Empieza el relato con la referencia cronológica al reinado de Agripa, rey de los judíos, a quien sus súbditos apedrearon porque pretendía firmar la paz con el emperador de Roma, Vespasiano. Los romanos, guiados por su emperador, pusieron sitio a Jerusalén. Vespasiano mató a no pocos judíos y a otros muchos los condenó al destierro, arrasó el templo de Jerusalén y trasladó a Roma los utensilios sagrados como botín de guerra (c. 1). Persecución de Domiciano contra judíos y cristianos Muerto Vespasiano, ascendió al trono imperial su hijo Domiciano, que a sus múltiples crímenes añadió una nueva persecución contra los judíos, a los que decidió expulsar de Roma. Los judíos, al verse en peligro de dispersión, enviaron a Domiciano un informe, en el que le hablaban de los cristianos. Los presentaban como extranjeros, enemigos de Roma y de sus leyes, pero también como recalcitrantes contra las prácticas religiosas del pueblo judío. Contaban que los cristianos proclamaban como Dios a un hombre, que había muerto crucificado por sus blasfemias. Los miembros de la nueva religión llegaban al extremo de venerar al crucificado como resucitado de entre los muertos y elevado al cielo entre las nubes (c. 2-3). Domiciano, impresionado por el informe de los judíos, logró que el senado promulgara un decreto que condenaba a muerte a los que se confesaran cristianos. Entretanto llegó a Roma la fama de un judío, de nombre Juan, que predicaba en Éfeso diciendo que el poderío de los romanos acabaría en breve y pasaría a manos de otro hombre poderoso. Domiciano, asustado por estas noticias, envió a un centurión con varios soldados para que llevaran a Juan prisionero a Roma. Juan, vestido de manera humilde, se encontraba a la puerta de su casa. Los soldados creían que sería el portero y le preguntaron por el cristiano que buscaban. Juan porfió con ellos, que no creían que fuera el hombre importante que tanto temor suscitaba en el emperador. Finalmente, confirmada su propia confesión con el testimonio de los vecinos, fue Juan arrestado y obligado a viajar a Roma para presentarse ante Domiciano (c. 5). Juan ante el emperador Domiciano Los soldados se pusieron en camino llevando a Juan sentado en medio de ellos. Cuando llegaron a la primera posada, le rogaron que se sentara con ellos para tomar la cena, pero les contestó que estaba cansado y prefería dormir. Lo mismo sucedió en los días siguientes, de manera que los soldados tuvieron miedo de que cayera extenuado y les provocara el consiguiente castigo. Pero Juan estaba cada día más radiante. Al séptimo día de viaje, que era domingo, Juan les dijo que era el momento de tomar alimento. Se lavó la cara y las manos, extendió un mantel y comió solemnemente un dátil delante de los pasajeros de la nave (c. 6). Ésa fue la dieta de Juan durante el largo tiempo que duró la travesía. Lo condujeron ante el emperador a quien dijeron que le traían no a un hombre sino a un dios. Pues desde el día en que lo arrestaron no había probado bocado. Sorprendido Domiciano con aquella noticia, se acercó para besar a Juan. Pero el apóstol, inclinó la cabeza y besó al emperador en el pecho. Indignado Domiciano, preguntó a Juan si es que lo consideraba indigno de besarle. Juan le respondió que era preciso besar primero la mano de Dios por aquello de la Escritura que dice: “El corazón del rey está en las manos de Dios” (Prov 21,1: c. 7). Domiciano interrogó al apóstol: “¿Eres tú Juan, el que ha dicho que mi imperio va a ser aniquilado y que otro personaje, Jesús, va a reinar en mi lugar?” La respuesta de Juan hablaba de un reino duradero para Domiciano y otros muchos sucesores suyos. Pero cuando se cumplan los años del mundo, bajará de los cielos “un rey eterno, verdadero, juez de vivos y muertos” por quien serán aniquilados todos los poderes de la tierra. Ése es el Señor, el Verbo, el Hijo de Dios vivo, Cristo Jesús” (c. 8). Prueba del veneno Todos aquellos augurios le parecían a Domiciano meras palabras indemostrables. Bien podía el futuro rey, si es que había de ser tan poderoso, hacer una demostración de sus poderes. Juan pidió un veneno mortal, que vertió en una copa grande. Con ella en la mano, hizo una oración en la que rogaba que el veneno sirviera para fortaleza del cuerpo y del alma lo mismo que la copa de la eucaristía (c. 9). Apuró el apóstol la copa y aguantó en pie alegre, hablando como una persona sana. Los presentes esperaban que Juan cayera a tierra presa de convulsiones y dolores en una agonía rápida. Pero Domiciano se indignó con los que habían preparado el veneno, y pensó que habrían proporcionado algún sucedáneo, lo que negaban los verdugos jurando por la salud del emperador. Juan comprendió la situación, pidió más veneno y solicitó que trajeran a un condenado. Echó agua en la copa, diluyó el veneno y se la dio al preso, que la tomó, la bebió, al instante cayó a tierra y murió. Todos los presentes quedaron consternados ante lo sucedido. Cuando Domiciano se aprestaba para regresar a su palacio, Juan le espetó que si pensaba que un apóstol de Jesús se iba a convertir en asesino en su presencia. Se acercó al cadáver y oró pidiendo para el difunto “el retorno a la vida” a fin de que supiera Domiciano que el Verbo de Dios es mucho más fuerte y poderoso que el veneno, y que domina sobre la muerte y la vida” (cc. 10.11). El condenado se levantó vivo. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 28 de Febrero 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Aunque estoy de acuerdo con Domingo Muñoz en diversos rasgos con los que él -en su comentario a las Cartas de Juan que estamos reseñando- caracteriza el ambiente teológico de estos textos (una comunidad que cree en Jesús Hijo de Dios, que se esfuerza en vivir el mandamiento de la caridad fraterna; una comunidad, tardía que vive de la Palabra y del sacramento, un grupo que proclama la verdad de cómo es Jesús a base del IV Evangelio y que cree en la revelación que transite el Jesús de este escrito…, etc.), no veo nada claro algunas cuestiones básicas de autoría y ambiente vital de las Cartas. Domingo Muñoz defiende en su introducción que el Discípulo Amado es –al menos en sustancia- el autor del Cuarto Evangelio y de las Cartas: “En Jn 21, 24 se atribuye la autoría del Cuarto Evangelio al Discípulo amado… (Este personaje anónimo) ha tenido y, a nuestro parecer sigue teniendo, como mejor identificación al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Naturalmente, la tradición se ha querido referir también a este apóstol con el título “Cartas de san Juan” o “apocalipsis de san Juan”, cuyo nombre aparece varias veces en este escrito” P. 18). Luego precisa D. Muñoz: “Incluso en la hipótesis de que Juan el apóstol hubiese sido martirizado antes de que la colonia johánica emigrase a Éfeso (se sobrentiende que desde Samaría) y de que el supuesto Juan el presbítero hubiese sido quien llevó a cabo la redacción del Evangelio y de las Cartas, la autoría de estas obras pudo atribuirse al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, por haber sido garante, mentor y testigo apostólico en la comunidad johánica de Palestina” (p. 18). En primer lugar, el autor confirma que no parece estar seguro de que el Apocalipsis sea del mismo autor que el del Evangelio y las Cartas, aunque pertenezca a la “Escuela johánica”. Algo es algo. Ya hemos criticado este extremo. En segundo: esta afirmación de D. Muñoz hoy día acerca del Discípulo Amado = Juan,. hijo de Zebedeo, me parece ignorar en la práctica, de facto, todo el trabajo de la crítica desde el siglo XIX por lo menos. Esta posición debe argumentarse muy sólidamente, pues va contra el consenso. Es cierto que en otro tiempo Muñoz ha escrito al menos dos artículos largos en los que defiende con amplitud esta hipótesis (citados en la Bibliografía: “¿Es el Apóstol Juan el Discípulo amado? Razones en pro y en contra del carácter apostólico de la tradición johánica?”: Estudios Bíblicos 45 (1987) 403-492 y “Juan el Presbítero y el Discípulo amado. Consideraciones críticas sobre la opinión de M. Hengel en su libro “La cuestión johánica”: Estudios Bíblicos 48 (1990) 543-563). Pero los lectores del libro que comentamos no tienen normalmente acceso a estos artículos, por lo que al menos debería de haber ofrecido los argumentos más importantes, ya q se trata de un Comentario a las Cartas y tenía espacio de sobra. En tercero: defender que el “garante” de la tradición johánica es un discípulo directo de Jesús me parece inverosímil por el carácter de su obra: • Como mínimo, el Cuarto Evangelio corrige radicalmente la tradición sinóptica (si es que no conoce, al menos, el Evangelio de Lucas, lo que es probable y defienden muchos investigadores). Por tanto, sostener que un testigo visual de lo que dijo Jesús de Nazaret en el Cuarto Evangelio es históricamente cierto, supone negar implícitamente toda la historicidad a los Sinópticos, puesto que los dos “Jesuses” presentados por una y otra tradición (Cuarto Evangelio / Tradición sinóptica) son sencillamente incompatibles. • La teología del Jesús del Cuarto Evangelio se explica mucho mejor como culminación del proceso de comprensión o reinterpretación de Jesús en el Nuevo Testamento que como un inicio. En concreto su cristología de la preexistencia y su idea de Jesús como el Verbo eterno encarnado encaja mejor al final del proceso cristológico del Nuevo Testamento que al comienzo. Y si el garante fuera un apóstol, aunque longevo, habría que postular la creación de una doctrina sobre Jesús bastante pronto y por parte de alguien que convivió con Jesús. Parece del todo inverosímil que alguien que conviviera con el Jesús que pintan los Sinópticos creyera que en el fondo el Jesús que estaba a su lado era el Verbo eterno. No podría ser judío si lo hubiese pensado así. Y si el Jesús dibujado podría encajar, aunque malamente en un cierto ambiente esenio por su marcado dualismo, ético y teológico, un Jesús protognóstico, tal como aparece en los discursos del Cuarto Evangelio, es altamente inverosímil en los primeros años del siglo I en Israel. En fin, no creo que a estas alturas del desarrollo de la investigación sobre el Nuevo Testamento, que empezó en serio en 1768, sea necesario gastar mucha tinta para sostener que los presupuestos analizados de este Comentario de Domingo Muñoz son al menos altamente improbables. El lector que lo deseo puede, además, leer sobre la posibilidad de que el Discípulo amado fuera una entidad simbólica o ideal (quizás una figura de un maestro con ribetes gnósticos o protognósticos, pero idealizado) en la “Guía para entender el Nuevo Testamento”, pp. 395-398. Finalmente y en síntesis, como escribía en las postal anterior, el análisis sincrónico y la compresión teológica del texto de las Cartas tal como se nos ha transmitido es bueno en este Comentario. El lector que desee pasar por alto las cuestiones de autoría y marco ideológico vital puede concentrarse en las ideas en sí de las tres Cartas y obtener provecho de una comprensión más completa del mensaje que quisieron transmitir sus autores que, por lo demás, no es muy complicado. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 27 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Sostiene Domingo Muñoz (“Cartas de Juan”, proemio, p. 17) sobre la conveniencia de aducir el Apocalipsis como concomitante a la teología de las Cartas. Escribe: “El conjunto del libro del Apocalipsis es una invitación a la conversión y una proclamación de la soberanía de Jesucristo. El Apocalipsis concede un valor central a concepciones propias del Cuarto Evangelio y las Cartas de Juan: la idea del testimonio (Ap 1,2), la autopresentación de Jesús como mesías e Hijo de Dios (Ap 2-3), la figura del Cordero (cap. 5), el mesías nacido de mujer (Ap 12), el Esposo y la Esposa (Ap 19,1-10), el título Verbo de Dios (Ap 19,13), la concepción de ‘Dios con nosotros’ (Ap 21,3), la visión del rostro de Dios (Ap 22,4) y del río de agua viva (Ap 22,1-2), la visión de los doce apóstoles del Cordero como asiento de la muralla de la ciudad (Ap 21,4). Todo ello son señales inequívocas de que el autor del Apocalipsis vivió en el grupo de la tradición johánica. Finalmente queremos destacar un lugar en el que esta pertenencia al círculo johánico nos parece decisiva: la visión del Traspasado por el que hacen duelo todas las gentes (Ap 1,7 = Jn 19,34-37: “Y también otra Escritura (se cumplió en la muerte de Jesús que) dice: Verán a aquel al cual traspasaron”). Coincidencia como éstas sólo tienen explicación si respetamos el dato de la tradición de que el Apocalipsis nació en e círculo johánico” (p. 17). De nuevo me parece que el autor del comentario a las “Cartas de Juan” lee mucho más en los textos de lo que éstos parecen decir. Desde luego es opinión común entre los investigadores lo que ya apuntamos: que la tradición que adscribe indirectamente el Apocalipsis a Juan hijo de Zebedeo (como sostiene Domingo Muñoz y veremos en el comentario de la nota siguiente) no es más que una confusión de cristianos primitivos, poco versados, llevados por la identidad del nombre de Juan, pero sin base alguna. Yo no veo notables concomitancias, absolutamente cercanas, como da entender Domingo Muñoz, entre la nociones del Apocalipsis (como hemos transcrito en la cita anterior) y las Cartas johánicas, ni siquiera en el “río de agua viva” que surca la Jerusalén celeste. Más bien veo motivos cristianos comunes, formados a partir de concepciones paulinas. De modo que –en mi opinión- si intentamos probar el parentesco del Apocalipsis basándonos en ellos, podríamos acercar esta obra a muchas otras del Nuevo Testamento. Por tanto, estamos ante un cristianismo común y de ningún modo en una prueba –y mucho menos “inequívoca”- de que el Apocalipsis pertenece al grupo johánico y que ayuda por sí mismo al lector a formarse una idea del “marco vital”. No parece ser así. Tampoco veo claro (pp. 28-29) que se pueda admitir sin discusión que los “himnos al Cordero” (Ap 5 y 19 y a la obra redentora de Jesús (1,5-6) “Nos conduzcan al ambiente de la asamblea litúrgica de la comunidad johánica”. Como dice de vez en cuando John P. Meier: “non liquet”: no se ve. Incluso el motivo del Traspasado me parece que tiene mucha mejor explicación en una influencia común sobre el cristianismo primitivo del texto de Zacarías 12,10: “Y derramaré sobre la Casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, Espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito”. Cualquiera que lea algún comentario a los Evangelios y vea luego los índices de citas de la Escritura caerá en la cuenta de la influencia que tiene Zacarías en el cristianismo primitivo en general. En concreto este pasaje, que alude a una figura misteriosa –parecida al Siervo justo de Yahvé de Isaías, cuya muerte es propiciatoria, según el profeta, y hace que Yahvé se apiade y envíe la salvación a Israel- es uno de los lugares clásicos en los que todos los cristianos instruidos en la Biblia vieron una alusión al mesías Jesús, muerto en la cruz. Es innecesario, y poco convincente postular una influencia directa e inmediata del IV Evangelio sobre el Apocalipsis, que quizás se escribieron más o menos por la misma época. A pesar de estas discordancia con el autor del libro que comentamos, veo que en el comentario, sobre todo de la Primera Carta, el autor sabe desentrañar muy bien el texto a base de un análisis pormenorizado, aunque a veces repetitivo, de las tres Cartas. No me ca duda de que al lector le quedarán bien fijas y remachadas las ideas básicas de sus autores. En la próxima nota concluimos este comentario. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 26 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Continuamos comentando el libro “Cartas de Juan”, de Domingo Muñoz. Sostiene el autor que para diseñar el “marco vital” de la comunidad johánica es preciso también emplear el Apocalipsis, porque el “parentesco johánico de este libro le parece indiscutible, sea quien fuere el autor de esta obra apocalíptica” (p. 16). Para probarlo acude Domigo Muñoz a un argumento expositivo: alude a la estructura del Apocalipsis y luego compara la teología básica de esta obra con la de la comunidad johánica. Respecto a la estructura ideológica argumenta Domingo Muñoz que el Apocalipsis es un “testimonio sobre Jesucristo, su poder y su capacidad para dirigir la historia”. Y analiza del siguiente modo el libro: “Jesús es el Hijo del Hombre, sacerdote y rey (Ap 1,13-20): Es el Señor resucitado que se dirige a las siete iglesias de Asia Menor para autopresentarse e invitarlas a la conversión y a la fidelidad (Ap 2-3). La voz del Espíritu promete a los fieles (Ap 2-3) la vida eterna (la corona de la vida). Esta promesa nos recuerda la de 1 Jn 2,25 (“Y esta es la promesa que él mismo os hizo, la vida eterna”). La finalidad de los mensajes del Apocalipsis a las siete iglesias es la de consolar, advertir, animar a la fidelidad, con la promesa de la Vida”. “Desde el capítulo 4 hasta el final del libro encontramos en primer lugar las visiones del trono divino (cap. 4) y del Cordero (cap. 5). El Resucitado tiene en sus manos el libro de los siete sellos, que contiene los destinos del mundo (caps. 5-6). La sección del Apocalipsis sobre el día del Señor contiene el despliegue de los siete sellos y las siete trompetas (caps. 6-11). La sección de las Bestias (personificación del Imperio Romano perseguidor) termina por su derrota por el mesías mediante la puesta en acción de las siete copas y el doble combate escatológico (caps. 12-20). El libro pone como coronación la visión de la Jerusalén celestial” (p. 17). Esta larga cita que tiene como objetivo tan sólo mostrar un tanto la perplejidad del comentarista –en este caso yo-, quien no acaba de ver cómo esta descripción somera de la estructura del Apocalipsis sirve al autor, y al lector, para describir y comprender el marco vital de las tres Cartas de Juan. Sí ayuda, ciertamente, para comprender la teología explicativa sobre la muerte vicaria y expiatoria de Jesús según un plan divino desde la eternidad, que es absolutamente -como hemos sostenido- uno de los pilares de la concepción paulina acerca del significado de la muerte (y resurrección de Jesús). Un elenco de los textos acerca del "Cordero de Dios" en el Nuevo Testamento nos ayuda a percibir como esto es así: Jn 1, 29: "El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" Jn 1, 36: "Y mirando a Jesús que andaba por allí , dijo: He aquí el Cordero de Dios". Mi comentario: Es posible, como da a entender Lucas, que el origen de la idea paulina acerca de la mjuerte vicariua, como sacrificio de Jesús -explicitada en el grupo johánico con el denominativo el "Cordero", wue califica a Jesús como víctima de ese sacrificio- esté en el grupo de los helenistas descrito en los Hechos de los Apóstoles. Según Lucas, los helenistas fueron los comenzaron a interpretar así, como sacrificio vicario, la muerte en cruz de Jesús. Es posible también que este origen de la idea en los "helenistas de Jerusalén" (Hewchos 6ss) sea una hipótesis de Lucas mismo para unir teológicamente a estos “helenistas” (e incluso a Pedro; véase el discurso de éste en el Pórtico de Salomón en Hch 3 que se apoya ya, según Lucas, en los Cantos del Siervo injustamente perseguido para interpretar la muerte de Jesús: Hch 3,13) con el pensamiento de Pablo, de modo que éste no parezca muy original, sino la prolongación de ideas anteriores. Para Lucas es importante mostrar que la teología de Pablo no está aislada, sino que empalma de algún modo con la de la iglesia de Jerusalén. En los Hechos mismos esta idea se confirma por la teología de uno de esos helenistas, Felipe. El capítulo 8 de Hechos presenta una mención interesante de Jesús como "el cordero" que se fundamenta en un juego de palabras en griego = el "siervo/hijo" es el doble significado del vocablo griego pais con el que se juega teológicamente. Este pais es el siervo justo, perseguido hasta la muerte y luego vindicado por Dios con la resurrección que había sido profetizado -dicen los cristianos- en el profeta IsaÍas. He aquí el texto de Hechos: Hch 8, 32: Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca; El pasaje habla del helenista Felipe que se encuentra con el eunuco etíope que va leyendo el texto de Isaías 53 (los cantos del Siervo de Yahvé). Felipe toma pie de esta lectura y acaba por convertir al eunuco, que cree firmemente desde ese momento que Jesús es el "Hijo de Dios" (recordemos: hijo/siervo = pais tou theou = tanto “hijo” como “siervo” de Dios). La denominación de Jesús como "cordero" -añadiría también- vale para explicar cómo la escuela deuteropaulina, en sentido amplio, es decir textos del Nuevo Testamento tardíos –de la época de las Pastorales, o posteriores, desarrollan y comentan por su parte la idea básica paulina de la interpretación de la muerte de Jesús como sacrifico vicario. Véase, por ejemplo, 1 Pedro 1, 17-23, de neta inspiración paulina, a mi entender: “17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 18 sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación (la cual recibisteis de vuestros padres), no con cosas corruptibles, como oro o plata; 19 sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, 21 que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. 22 Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios, viviente y que permanece para siempre”. Por tanto, en mi opinión también, que el Apocalipsis -desde 5,6 hasta 22,3- de el nombre de "Cordero" a Jesús (más de 25 veces) en su obra, señala que este escrito se mueve también el influjo de la concepción interpretativa paulina de la muerte vicaria y sacrificial de Jesús por designio divino. Esta idea aparece también en las Cartas de Juan, ciertamente, pero no tiene la fuerza de otros motivos teológicos que dominan esos escritos. En síntesis: encontrar que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis denominan a Jesús "Cordero de Dios" no significa que esta denominación los caracterice como un grupo específico dentro del cristianismo naciente con una teología "especial", sino que el tal grupo se une a la teología común paulina, formulada cronológicamente mucho antes. Mañana seguiremos comentando este uso del Apocalipsis por pare de Domingo Muñoz como “enmarque” ideológico de las Cartas de Juan. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 25 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Dicen que el honorable Muamar el Gadafi ayuna los martes y los jueves (¿por razones religiosas…?). Quizás debería ayunar el resto de sus días, cada uno de los días. A pan y agua. http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/libia-la-represion-debe-cesar/?origen=libia_feb11mail http://www.avaaz.org/es/libya_stop_the_crackdown_eu/?copy Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Jueves, 24 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos comentando el libro de Domingo Muñoz sobre las “Cartas de Juan” del Nuevo Testamento. Una tradición centenaria atribuye la composición de los cinco escritos (Evangelio + Apocalipsis + Cartas) a Juan, hijo de Zebedeo, uno de los Doce. En los últimos 150 años la crítica literaria e histórica ha puesto en duda reciamente esta atribución. La discusión al respecto se suele denominar la “cuestión johánica”. Avanzo ya que -a mi entender y como he expuesto en la “Guía para entender el Nuevo Testamento”, pp. 475ss-, me parece que tiene razón la opinión hoy casi común que distingue al menos tres autores en este corpus johánico de cinco escritos. Son distintos los que compusieron el Evangelio, desde luego el Apocalipsis y muy probablemente el autor de la Primera Carta. Es también discutible, a pesar de la atmósfera común, que el autor único de la Segunda y tercera Carta sea el mismo que la primera. Los argumentos para sostener la diversidad de autores se basan siempre en la divergencia de ideas teológicas que muestran los escritos. Hilando fino se perciben diferencias, aunque se usen los mismos vocablos y el estilo sea parecido, en las nociones teológicas subyacentes. Y esa disparidad presupone –para la mayoría de los críticos modernos- y fundamenta una diversidad de autoría. Esta diversidad es máxima entre el autor del Evangelio y de las cartas, por un lado (formando un bloque a pesar de la diversidad), y el “Juan” del Apocalipsis. Aquí no sólo hay diferencias de estilo, bastante notables, y de lengua, sino de contenido teológico. En este apartado el consenso es casi total entre los estudiosos. Sin embargo, Domingo Muñoz, se atreve claramente en romper una lanza a favor de la tradición, aunque no llegue a asegurar apodícticamente que el autor del Apocalipsis y el del Evangelio + cartas sean la misma persona. Pero sí sostiene que pertenecen a la común “Escuela Johánica”. Para probar su aserto, D. Muñoz presenta en primer lugar un listado de los rasgos fundamentales, es decir, de la teología básica, de la “Escuela de Juan”. Según nuestro autor son los siguientes: 1. La encarnación del Verbo de la Vida (1 Jn 1,2 = Jn 1,14) 2. La afirmación de que Jesús es el mesías (1 Jn 5,1 = Jn 20,31) 3. La filiación divina de Jesús (1 Jn 1,2 = Jn 1,14) 4. El envío del hijo por el Padre para la salvación de los creyentes (1 Jn 4,9-10= Jn 3,16-17) 5. Jesús dio la vida por los seres humanos, “por nosotros” (1 Jn 3,16 = Jn 6,51) 6. El don del Espíritu Santo (1 Jn 3,24= Jn 7,37-39) 7. La filiación adoptiva del creyente (1 Jn 3,1-2= Jn 1,12-13) 8. Respuesta de fe la revelación del amor (1 Jn 4,13-16= Jn 3,16) 9. Respuesta de amor y mandamiento nuevo (1 Jn 2,7-22 = Jn 15,12-17) 10. El agua y la sangre (1 Jn 5,6-8 = Jn 19,34) 11. Antítesis entre luz y tinieblas (1 Jn 1,-2,11= Jn 8,12) 12. El Diablo es un homicida desde el principio (1 Jn 3,8 = Jn 8,44) 13. Don de la vida eterna (1 Jn 2,25 = Jn 3, 16) Mi comentario a esta lista es que, a excepción de los números 10 y 12 (y en parte solo, y con cierta generosidad, 1 y 11) esta enumeración lo único que demuestra es que la teología de le Escuela johánica es esencialmente paulina, formulada cronológicamente mucho antes. Cuando se plantea nítidamente esta teología johánica, cuyo núcleo es la interpretación del "escándalo de la cruz" y como de este sacrificio se deriva la redención del género humano (hacia el 90-100) había escrito Pablo al respecto hacía ya mucho tiempo y se habían difundido sus ideas por la cristiandad toda, para asumirlas o rechazarlas (los judeocristianos estrictos). Por tanto, estos rasgos no me parece válidos para diferenciar ideológicamente la Escuela johánica del resto de autores del Nuevo Testamento, en especial los Sinópticos y Pablo. A partir del apóstol pablo pasan al cristianismo común "paulino". Pero el autor del Comentario tiene poco en cuenta esta precedencia cronológica. Posteriormente compara D. Muñoz esta lista con el pensamiento del Apocalipsis y deduce que el parentesco entre el autor del Apocalipsis y el del autor de 1 Juan y del Cuarto Evangelio (Para D. Muñoz es el mismo) es innegable. En la ntoa próxima analizaremos brevemente esta aproximación. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 23 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
No son muy abundantes los comentarios científicos a las Cartas del corpus johánico, por lo que este libro que presento hoy es bienvenido. El más conocido es el de Raymond E. Brown, The Epistles of John, Doubleday, Garden City/New York, 1982, que es básico. En castellano, que yo sepa, hay otros, por ejemplo de F. J. Rodríguez Molero, de la B.A.C. (nº 214) de 1967, y otros traducidos, como el de R. Schnackenburg y el de J. Michl, en el “Comentario de Ratisbona al Nuevo Testamento” (serie católica: Regensburger Kommentar zum Neuen Testament, de 1977; creo que los dos son de Herder). Su ficha es: Domingo Muñoz León, Cartas de Juan (Comentarios a la Biblia de Jerusalén), Edit. Desclée, Bilbao 2010, 234 pp. ISBN: 978-84-330-2443-5. El autor, Domingo Muñoz, sacerdote, ya jubilado, pero aún en la brecha, ha sido Colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Francisco Suárez, durante muchos años. Es un reputado aramaísta, de la escuela, en sentido amplio, que se formó en torno a Alejandro Díez Macho. El lector que haya visto el volumen VI de la colección “Apócrifos del Antiguo Testamento”, de Edit. Cristiandad, vol. VI, Madrid 2009, lo apreciará por haber hecho una buena traducción y casi un comentario (más que notas) al corpus de escritos en torno al apócrifo Esdras. En este corpus de escritos destaca el Libro 4 de Esdras que es uno de los apócrifos más importantes del Antiguo Testamento. Domingo Muñoz no pretende en este volumen que hoy reseñamos hacer un comentario con una forma externa estrictamente científica –aunque sin duda se basa en innumerables lecturas-, sino un acercamiento al texto que sea “más digerible” para los cristianos normales, no especializados (en ellos pueden incluirse muchos sacerdotes para quienes la formación del Seminario queda ya muy lejana). Por ello, este “comentario” está libre de notas y de continuas referencias bibliográficas. Hay una “Bibliografía selecta”, al final, que dice lo esencial. El presente volumen es un libro sobre todo para creyentes, que intenta de algún modo que la comprensión del texto ayude ante todo al crecimiento espiritual del lector. Por ello el autor no oculta que va buscando hacer un desarrollo de los grandes temas de las tres cartas a base de continuas referencias al Nuevo Testamento –naturalmente en especial al Cuarto Evangelio- y al conjunto de la Biblia, sin meterse en otras honduras filológicas e históricas. El libro está estructurado del modo siguiente: A. Un proemio o introducción que trata de los temas generales previos al comentario. El autor presupone como algo prácticamente demostrado la existencia de una “comunidad johánica”, que es una escuela de cristianismo. Por ello, esta introducción procura desarrollar los temas que ayuden a comprender el marco vital de esta comunidad. Así, trata de Los rasgos fundamentales de la “Escuela de Juan”: cómo era el grupo; si se desarrolló autónomamente o más bien a la sombra de uno de los apóstoles directos de Jesús, y luego qué rasgos pueden caracterizar a esta comunidad de fieles a Jesús. Entre otros rasgos destaca: su fe en un Jesús considerado ya plenamente Hijo de Dios real y óntico; un grupo preocupado por actuar en su vida lo que cree el mandamiento esencial de Jesús, el de la caridad fraterna; una comunidad preocupada por la revelación y la verdad, en el sentido de precisar “contra”, o "respecto a" otros grupos cristianos cómo es de verdad Jesús, y cómo hay que vivir su promesa de vida eterna, y finalmente una comunidad “apostólica” en el sentido que se halla preocupada por dar testimonio de Jesús y por la proclamación del Evangelio (en concreto al versión que conocemos como "Cuarto Evangelio"). La introducción se complementa con el tratamiento de otros temas: cómo era la actividad literaria, litúrgica, homilética y catequética de ese grupo johánico. Luego, cuál es la lengua, el estilo y cómo sería la biblioteca del grupo (es decir cuáles eran sus lecturas espirituales) y muy importante también, qué relación literaria y teológica mantienen las tres cartas con las otras dos grandes producciones que llevan el nombre de “Juan” en el Nuevo Testamento: el Cuarto Evangelio y el Apocalipsis. La última parte de la “introducción” explica que fue probablemente la ciudad de Éfeso el lugar donde se asentó finalmente la Escuela y cómo fue la vida de esa comunidad en medio de la crisis religiosa que, según Domingo Muñoz, se vivía entonces en Asia Menor. Todo este conjunto sirve al autor para situar teológicamente a la comunidad, que está detrás de las cartas, en el conjunto de la Gran Iglesia. B. La parte importante del libro está dedicada a la traducción y comentario de las tres cartas. La primera de ellas, naturalmente, se lleva la parte del león, por su amplitud e importancia. La estructura del comentario –en las tres cartas- se desarrolla así: de nuevo, una introducción específica para cada carta, y luego el comentario como tal. La introducción desarrolla los temas usuales: estructura de la carta (superficial y de fondo), autor, destinatarios, fecha de composición, género literario, intención del escrito y su teología, o ideas principales. En la primera carta el comentario es suficientemente amplio. Aparte de analizar el prólogo y el epílogo del escrito, el tratamiento del contenido teológico está dividido en tres partes que resumen las ideas eje: a) "Vivir en la luz"; primera exposición del don y de la tarea de la comunión del cristiano con Dios. b) "Vivir como hijos de Dios" ( = segunda exposición del don divino y de la comunión con la divinidad) c) “En las fuentes del amor”: tercera exposición del don y de la comunión con Dios. Como se observará, los temas de las cartas son pocos en sí, pero densos y su exposición se efectúa como en círculos concéntricos expansivos. Comentaremos en las próximas notas algunas de las ideas matrices de este libro, sobre todo de la Introducción. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 22 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Apéndices a los HchJn. 3) Fragmentos de la carta del Pseudo Tito. Elogio de la castidad En 1908 publicó el benedictino Dom Donatien De Bruyne la noticia del descubrimiento de una carta escrita presuntamente por Tito, el discípulo del apóstol Pablo. Es un canto entusiasta a la vida de castidad, conservado en un único testigo en la biblioteca de la Universidad de Würzburgo. La verdad es que de carta no tiene nada. Ni siquiera los más elementales aspectos del género epistolar. Sin embargo, tanto en el título como en la conclusión, el códice utiliza la palabra epistola. El documento es un documento del siglo VIII, pero notablemente corrupto y escrito en una ortografía bárbara. Diecisiete años más tarde, publicó De Bruyne la carta en su texto latino acompañado de un comentario, en el que aborda, entre otros temas, el de las citas de los Hechos Apócrifos: Dom D. De Bruyne, “Epistula Titi, discipuli Pauli, de dispositione sanctimonii”, Revue Bénédictine, 37 (1925) 47-72. El título de la carta da testimonio de la intención preferente del escrito que no es otra que la recomendación de la castidad, denominada sanctimonium como simple sinónimo. Como notaba De Bruyne en su comentario, la castidad va siempre expesada con ese término neutro y nunca ni con castitas ni con continentia. Va dirigida a hombres y mujeres por igual y con las mismas intenciones. La vida de castidad o estado de continencia en la mujer es sencillamente etiquetada con el término habitual de uirginitas (“virginidad”), la del varón es denominada spadonica conuersatio. La versión exacta de spadonica conuersatio es “forma de vida propia de eunucos”. Spado, spadonis significa en latín “eunuco”. De Bruyne sugiere que el documento podría ser un original griego escrito en Egipto. Hay algunos detalles que parecen avalar la hipótesis, como son los términos agonista, agon, cataclysmus, sofia (“combatiente, combate, cataclismo, sabiduría”). También lo es en una ocasión el uso del verbo en singular con un plural neutro (multiplicabitur eorum tormenta: “se multiplicarán sus tormentos”). Pero queda claro que el autor o traductor no dominaba correctamente ninguna de las dos lenguas. Tres son los fragmentos de los HchJn citados en la carta del Pseudo Tito. El primero es el principio del capítulo 113,1 de los HchJn. Éste es el texto en la epístola: “Escucha la acción de gracias de Juan, el discípulo del Señor, cómo dijo en oración a la hora de su muerte: «Señor, que me guardaste desde mi infancia hasta este día libre de contacto con mujer, que separaste de ellas mi cuerpo de forma que me fuera odioso hasta el hecho de mirar a una mujer»”. El pasaje de los HchJn encaja perfectamente con la mentalidad profesada por el Pseudo Tito. El segundo de los pasajes mencionados por el Pseudo Tito hace referencia al mismo lugar citado en el fragmento anterior. Pero la letra de la carta alude más bien al contenido que a la letra. Dice así el texto de la carta: “¿Se halla acaso lo que enseñamos fuera de la ley? Considera lo que dijeron los mismos demonios cuando confesaron ante el diácono Diro (e. d. Vero) a la llegada de Juan: «Muchos vendrán a nosotros en los últimos tiempos a despojarnos de nuestros vasos (los cuerpos de los posesos), afirmando que se encuentran limpios y puros de mujeres, y no ligados por la concupiscencia hacia ellas. Pero si quisiéramos, nos apoderaríamos también de ésos»”. La letra de la cita no se encuentra en el texto de los HchJn que en la actualidad poseemos, pero la mención de Vero señala con seguridad el contexto de la Metástasis del apóstol. La tercera de las citas debe situarse igualmente en las escenas finales de la vida de Juan. Pero como ocurre en referencias anteriores, el texto copiado por el Pseudo Tito no forma parte del texto conservado hasta el momento. El largo fragmento recogido en la carta dice así: “Recibe en tu corazón los avisos del bienaventurado Juan. Pues invitado a unas bodas, no acudió sino para hablar de la castidad (sanctimonii causa). Considera, pues, lo que dijo: «Hijitos, cuando vuestra carne es aún pura y mantenéis vuestro cuerpo intacto, no destruido ni ensuciado por ese desvergonzadísimo enemigo de la castidad, que es Satanás, conoced, pues, más plenamente el misterio de la unión conyugal. Ésta es una tentación de la serpiente, ignorancia de la doctrina, daño causado por la semilla, don de la muerte, oficio de destrucción, aprendizaje de división, oficio de corrupción, asilvestramiento …, sobresiembra del enemigo, insidias de Satanás, pensamiento del malévolo, sórdido fruto del nacimiento, efusión de sangre, enfebrecimiento del alma, caída del entendimiento, arras del castigo, documento del suplicio, obra del fuego, signo del enemigo, mortífera malicia de la envidia, abrazo del engaño, unión de amargura, bilis del alma, invento de perdición, anhelo de la imaginación, entretenimiento de la materia, diversión del diablo, envidia de la vida, vínculo de las tinieblas, ebriedad …, insulto del enemigo, impedimento que separa del Señor, inicio de la desobediencia, fin y muerte de la vida. Tras oír estas palabras, hijitos, uníos en las únicas nupcias verdaderas y santas, esperando al único Esposo, incomparable, verdadero, que baja del cielo, esposo perenne»”. Es fácil comprobar en el tenor de este texto la mentalidad que domina el pensamiento del autor de la carta. Si el tema básico es la alabanza de la virginidad, el largo fragmento que acabamos de ver abunda en la misma idea desde la perspectiva contraria. Lo que tiene de positivo la vida de castidad, la “virginidad” para las mujeres y la “forma de vida propia de los eunucos” para los hombres, lo tiene de negativo el matrimonio, o sea, el misterio de la unión conyugal. Acorde con el estilo ampuloso de muchos Hechos Apócrifos, el autor se explaya en una sucesión de treinta y cuatro sinónimos, que trazan el perfil absolutamente negativo de la vida conyugal. Esa visión es perceptible en Hechos Apócrifos como los de Andrés, Juan, Tomás y muy marcadamente en los de Nereo y Aquiles. No en vano el Pseudo Tito cita o alude a varios de los Hechos Apócrifos, como hemos visto en el caso de los de Juan. El detalle indica que el autor se siente en cierto modo identificado con las corrientes encratitas, perceptibles en muchos pasajes de los Hechos Apócrifos. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 21 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy esta serie dedicada a comentar el libro de Antonio Monclús, La eutanasia, una opción cristiana. El final del libro es una reflexión serena que tiene por finalidad poner de relieve que la idea de la eutanasia como opción cristiana debe considerarse seriamente a la vez que se revela con como un tema que se puede zanjar de un plumazo, puesto que es mucho más compleja de lo que en principio se podría suponer. Comenta J. J. Tamayo en su “Prólogo” que no es tan fácil oponerse a la eutanasia, salvo si se parte de una postura dogmática e intransigente previa y vuelve a recordar que hay argumentos suficientes para mostrar que tal intransigencia no está avalada por lo que podemos saber de cierto sobre Jesús de Nazaret. El mismo Tamayo plantea vívidamente la complicación del tema en cuanto se prescinde de su enfoque religioso que como ocurre en este caso es demasiado tajante. Hay problemas filosóficos, médicos, y puramente tecnológicos cuando alguien se enfrenta al hecho de la muerte humana, lo que impide toda postura dogmática al respecto. Estas cuestiones están imbricadas las unas con las otras. Así: ¿Cuándo se considera –médicamente- que está muerta una persona? ¿A qué concepto de tiempo y de ley natural aludimos cuando establecemos la frontera entre la vida y la muerte? ¿Qué imagen de Dios se suele utilizar para referirse al dueño y señor de la vida? Es claro que si la muerte fuera un mero acabarse todo, si fuese algo tan simple no se explicaría de ningún modo la tajante oposición cristiana (por lo general) y de otras religiones a la eutanasia. Monclús enumera cuatro cuestiones en concreto: 1 El concepto de tiempo. Analiza brevemente cómo a lo largo de la historia de la filosofía y de las religiones las concepciones sobre él son muy dispares. El concepto de tiempo es esencialmente relativo. Monclús insinúa que no se puede hablar de un Dios como “señor del tiempo” ya que esa es una imagen que queda al margen de concepciones filosófico religiosas budista, hindú, taoísta o azteca. La prohibición de la eutanasia en el cristianismo, un fenómeno occidental, está ligada a una concepción sólo occidental de un Dios como “señor del tiempo”. 2. El segundo es la “ley natural”. Aporta aquí Monclús una serie de testimonios de filósofos y estudiosos de ética y de antropología, etc., mostrando numerosos ejemplos, sobre la imposibilidad de definir tal “norma natural”. Es este tema bastante conocido y aceptado, por lo que no es ilógico que Monclús aprecie que no es procedente, como se suele hacer sobre todo en la Iglesia católica invocar la “ley natural” para prohibir la eutanasia. 3. El tercero es cómo definir la muerte o el momento clave, final, de la muerte física. Estudia aquí Monclús el tema de la mano de Juan Masiá (Bioética, 2006) o de Englaro y Nave sobre le caso Eluana, al joven italiana en coma irreversible durante años, más otros autores para plantear al menos que “no deja de ser una falacia interpretar el hecho de la muerte como lo acontecido en un instante determinado… la muerte en casos de determinadas enfermedades o situaciones límite no es propiamente un acto claro, un hecho definido, sino un ir muriendo…” (p. 366) y pregunta: “¿Qué juez humano, eclesiástico o político, podría juzgar sobre la muerte con la seguridad de que juzga bien? Y si no cabe esa seguridad, (por qué juzgar y pretender que Dios, en cuyo nombre se dice juzgar se quede preso de un posible fallo humano, de un error de cálculo? 4. El cuarto es el concepto mismo de Dios y el lugar que se le atribuye a la hora de la muerte. Esta pregunta es básica y el autor reproduce en plan de pregunta abierta algunos de los planteamientos del libro, que discurren todo a lo largo de él, acerca de la posibilidad de saber la voluntad de Dios, si acaso éste no es más que permisivo en tantísimos casos en los que la acción humana mala, injusta, destructiva es la que “decide” y ejecuta la muerte. En este apartado la crítica radical está imbricada con las cuestiones anteriores: “Estamos convencidos de la muerte tiene un momento determinado en función del concepto de tiempo terrenal nuestro (arbitrario, subjetivo) y decidimos que Dios está sujeto a ese concepto material y concreto de Tiempo. Decidimos que Dios es el juez de la vida y de la muerte, en función del concepto humano de juez…” (p. 370). En una palabra, hay muchos problemas que impiden ofrecer una solución dogmática-tajante al problema del fin de la vida. Por ello me parece que el mérito principal de este libro es ofrecer mil ideas y reflexiones que nos hacen cavilar y llegar a la formulación que expresábamos en notas anteriores: en la profundidad de la persona se halla el lugar de decisión sobre la conducta de uno mismo. En esa profundidad, que debe actuar con radical honestidad y sinceridad es donde se debe tomar decisiones tan trascendentales como decidir en casos tan dudosos e íntimos el final de la vida propia. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com ----------------- Posdtata El autor del libro "La eutanasia una opción cristiana, Antonio Monclús, me envía la siguiente invitación que transmito a todos los lectores: GEU Editorial se complace en invitarle a la presentación del libro La eutanasia,una opción cristiana de Antonio Monclús Acompañarán al autor: Juan José Tamayo, teólogo y profesor titular de la Universidad Carlos III. Luis Montes, médico del HSO Leganés y presidente federal de DMD. Antonio Piñero, escritor y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Miércoles, 2 de marzo a las 20:00 horas Ateneo de Madrid C/. Prado, 21 Me imagino que algún lector del Blog que viva en Madrid puede interesarle. Además puede ser la ocasión de plantear al autor, en el turno de preguntas, algunas de las cuestiones que puede suscitar el contenido del libro.
Domingo, 20 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Monclús en su última sección antes de concluir su libro “La eutanasia, una opción cristiana” con un anexo abierto trata de la realidad histórica, dentro del cristianismo, de las guerras de conquista, cruzadas, inquisición, guerra justa y pena de muerte. Señala Monclús que la realidad de tanto quebrantamiento del quinto/sexto mandamiento –según se cuente- por parte de la Iglesia supone una debilitación moral muy importante que resquebraja en gran parte los argumentos eclesiásticos en contra de la eutanasia. El autor argumenta que a lo largo de la historia, una vez que el cristianismo primitivo dejó de ser perseguido y pasó a ser religión lícita, primero (Edicto de Milán, Constantino, 312, y luego a religión oficial del Imperio (Edictos de Teodosio, 389 aprox.) sufre una intermitente y creciente obsesión por convertir al enemigo, y si no a destruirlo. Monclús repasa las matanzas de los judíos, el terror perpetrado por los cristianos y el uso de la muerte contra el enemigo en temas en los que no es necesario detenerse mucho, pues son conocidos, como cruzadas, inquisición, etc. Sin embargo, su mención y explicitación son necesarias para el argumento. El deseo del autor es en su breve estudio es poner de relieve la inconsecuencia de muchas argumentaciones eclesiásticas y la inconsistencia de su aferramiento a negar la eutanasia. Algunos textos aportados son terroríficos y sirven para revivir nuestra memoria histórica como cristianos. Del libro de J. J. Tamayo sobre El Islam (Trotta 2009) recoge un pasaje sobrecogedor de san Bernardo de Claraval acerca de “la alabanza de la mueva milicia (de Cristo; se trata de una exhortación a los templarios para emprender la cruzada): “El soldado de Cristo está sereno cuando mata y todavía más sereno cuando es asesinado. De hecho es servidor de Dios cuando, al ejercer la venganza sobre sus malhechores, procura gloria a los buenos. Ciertamente cuando mata a un malhechor, no debe ser considerado un homicida, sino –por así decirlo- un “malecida”, y claramente un vengador de Cristo en confrontación con aquellos que se comportan mal, y un defensor de los cristianos” (p. 290). El protestantismo tampoco se libra, ni mucho menos, de haber escrito páginas negras de represión y muerte en nombre de Cristo. “Conforme la reforma protestante, luterana, calvinista, anglicana, etc., se va abriendo paso, llama la atención que su pasión por la fidelidad a los textos bíblicos, y en particular el Nuevo Testamento, no los lleva a cumplir rigurosamente el mandamiento que prohíbe matar” (p. 301). Luego, citando a J. Mosterín (“Los cristianos”; Madrid, 2010, p. 418) recuerda las matanzas de anabaptistas y otros herejes, promovidas por Martín Lutero, y la estrecha conexión de su pensamiento antijudío con la persecución de éstos por parte del nazismo, quien utilizaba expresamente para su fundamentación teórica pasajes de Lutero. Otro análisis digno de leerse y de meditar sobre él es el consagrado al doble lenguaje que supone la doctrina sobre la guerra justa y la aceptación de pena de muerte. Para nuestro autor hay aquí un caso claro de doble lenguaje que se muestra a veces más en las posturas adoptadas que en las palabras, por ejemplo, la no condenación de la producción de armamento, la bendición de los ejércitos, que no se eludirá porque se supone que se involucrarán en guerras justas. No se opondrá la existencia de capellanes castrenses, ni del arzobispo general castrense, en el caso católico, que une a su condición eclesiástica la de militar, es decir la de ser miembro de un ejército cuyo fin es la aniquilación del enemigo. Sobre la pena de muerte pesa igualmente el peso de la contradicción ideológica, según Monclús. De la mano del teólogo Javier Gafo (La eutanasia y la ayuda al suicidio, Bilbao, Desclée, 2003) recuerda que el Catecismo de la Iglesia católica de 1992 retoma la postura de la Iglesia sobre la pena de muerte, en definitiva siempre favorable. Recuerdan Monclús/Gafo cómo Pío XII legitimó la pena de muerte: “Está reservado al poder público privar al condenado del bien de la vida, como expiación de su culpa y después de que por su crimen ha quedado ya desposeído de su derecho a la vida” (p. 335). E igualmente que el Catecismo enumera una serie de violaciones contra la integridad de la persona y la dignidad humana, como torturas, detenciones arbitrarias,, etc. pero sin citar a la pena de muerte dentro de esa lista de violaciones (p. 335). Monclús concluye que “ante la flagrante violación de un mandamiento defendido como inviolable sólo parece caber dos posturas: o reiteradamente los jefes de todas las iglesias cristianas han puesto en práctica un cinismo descarado, o ese mandamiento “no matarás” no se puede entender literal y rígidamente. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 19 de Febrero 2011
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas