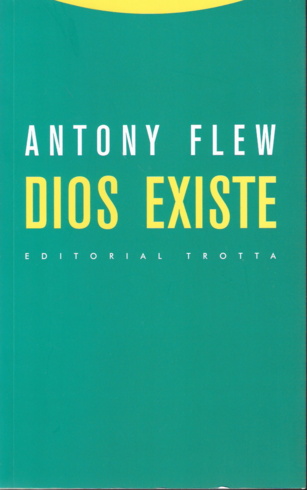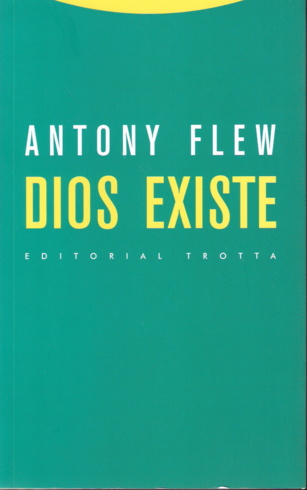Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Contenido de los Hechos de los santos Nereo y Aquiles Como veremos más adelante, los denominados Hechos de Nereo y Aquiles abarcan acontecimientos en los que su presencia es apenas un liviano recuerdo. Quizá sea más apropiado hablar de “Hechos de Domitila”, puesto que su presencia es más constante que la de sus dos servidores. En el capítulo segundo de estos Hechos aparece ya la santa, con la que sus dos esclavos o camareros, Nereo y Aquiles, mantienen un largo debate sobre el valor categórico de la virginidad. El último de los capítulos de la obra cuenta de su glorioso final en la ciudad de Terracina, población situada al sur de la región del Lacio, sobre la Vía Apia. Entre estos dos acontecimientos puntuales, el texto recoge sucesos que ocupan un espacio importante en la trama de la narración. Nereo y Aquiles se dirigen a san Clemente, pariente del procónsul, pidiéndole que consagre como virgen a Domitila. San Clemente cumplió el deseo de los fieles servidores de Domitila, impuso a la noble dama el velo o vestido de virgen y recibió sus votos. El encuentro de Domitila y sus dos servidores con dos discípulos de Simón Mago en la isla Poncia movió a Nereo y a Aquiles a pedir a Marcelo datos sobre Simón Mago y sus relaciones con el apóstol Pedro (c. 11). Querían poseer argumentos para combatir la beligerancia de los discípulos del Mago, que tenían soliviantados a los habitantes de la isla. Marcelo les dio cumplida información mediante una larga carta que respondía a todos sus interrogantes. Les recordaba que había sido discípulo de Simón, pero que lo había abandonado para seguir a Pedro. Contaba sucesos que ya conocemos por los HchPe, como el debate mantenido por Pedro y Simón sobre un joven muerto. Pedro desenmascaró los engaños del Mago, resucitó al joven y logró incluso rescatar a Simón de las iras del pueblo enfurecido. El Mago tuvo que huir y se asoció con el emperador Nerón, “lleno como él de demonios”. Nereo y Aquiles querían conocer también la suerte de Petronila, hija del apóstol Pedro. Marcelo cuenta que la parálisis de la joven, en opinión de su padre, era la circunstancia más conveniente para su salvación. La demostración hecha por Pedro de sus poderes, escena conocida también por los HchPe (Papiro de Berlín 8502, 4), va seguida aquí por el intento de Flaco, confidente (kómēs) del príncipe, que la pretendía como esposa. Pedro curó a su hija para demostrar que no era cuestión de incapacidad el lograr su curación. Pero, realizado el milagro de su curación hizo que regresara a su situación anterior de parálisis. Muerta Petronila de forma inesperada, su pretendiente abordó entonces a la virgen Felícula, amiga de Petronila. Rechazado también por ella, la entregó al tormento y a la muerte (c. 16). El presbítero Nicomedes recogió el cuerpo de Felícula y lo enterró en su propio panteón. El gesto, conocido por Flaco, granjeó también a Nicomedes la gloria del martirio (c. 17). Con esto termina la relación epistolar de Marcelo. Pero este Marcelo sigue siendo protagonista del relato, que ofrece la carta que escriben a Marcelo tres amigos de Domitila, llamados Eutiquio, Victorino y Marón. Comunican la noticia del martirio de los dos titulares de estos Hechos. Aureliano intentó corromperlos con regalos para que hicieran cambiar a Domitila de actitud. Al contrario, animaron a su ama para que perseverara en su propósito de vida virginal. Aureliano los entregó al procónsul Memmio Rufo que los hizo decapitar (c. 18). El hermano de Marcelo, de nombre Marcos, contó a su hermano los acontecimientos ocurridos tras la muerte de Nereo y Aquiles. Según el informe de Marcos, Aureliano quiso doblegar la resistencia de Domitila por la intercesión de tres amigos de la doncella. Se trataba de Eutiquio, Victorino y Marón, los autores de la respuesta a la carta de Marcelo. Sin hacer caso de los prodigios realizados por los amigos de Domitila, Aureliano los separó y los hizo perecer con diferentes suplicios (cc. 19-20). Aureliano recurrió a los magistrados Sulpicio y Serviliano, pretendientes a su vez de dos nobles mujeres, Eufrosine y Teodora, hermanas de leche de Domitila. La noble Domitila operó sendos milagros en un hermano de Teodora y en la hija de la nodriza de Eufrosine. Los magistrados Sulpicio y Serviliano, testigos de esos prodigios, abrazaron la fe cristiana. Aureliano tuvo la pretensión de celebrar las tres bodas en un solo día. Se entregó a una celebración desenfrenada, pero murió de extenuación en el intento. Su hermano Luxurio entregó los magistrados al prefecto que los hizo decapitar. Luego hizo morir a las tres doncellas, víctimas del fuego. (Cuadro de santa Domitila) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 28 de Enero 2013
Comentarios
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Hace algo menos de un año tuvimos ocasión de comentar la esplendidez, la honradez intelectual, la amplitud de miras y la erudición de la obra del profesor de Oxford Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity, así como de lamentar las deficiencias de la traducción castellana de esta obra en la editorial Debate. Hoy me complace anunciar la aparición de una nueva edición española, profundamente revisada, en la misma editorial, que conserva el título de la primera edición: Historia de la cristiandad. Seguro que será posible encontrar algunos defectos en la nueva edición, pero en ella al menos se han subsanado los numerosos –y a menudo gravísimos– errores de traducción de la primera, de infelice recordación. Calculo grosso modo que en la nueva edición se habrán incluido entre tres mil y cuatro mil correcciones. Por lo demás, en su momento tuve la oportunidad de hacer algunas sugerencias a MacCulloch con respecto a su texto original, varias de las cuales fueron aceptadas e introducidas en la nueva versión española. Reseño a continuación solo algunas de ellas, que pueden ser de interés para los lectores. Al referirse a la crucifixión de Jesús, el texto original decía que Jesús fue “executed along with two common criminals…”, “ejecutado junto con dos delincuentes comunes”. Esto es, con toda probabilidad, desde el punto de vista histórico un error garrafal, debido en buena parte a una ideologizada pseudohistoriografía confesional, ya eficazmente universalizada. El término lestaí (usado por Mc y Mt), y en especial lo que sabemos de la aplicación de la crucifixión en la Judea del s. I, remiten a un crimen de lesa majestad, y por tanto de sedición. Los crucificados con Jesús eran sediciosos, culpables de insurrección. MacCulloch aceptó una propuesta matizada, y el texto dice ahora: “dos hombres que eran probablemente rebeldes políticos contra el Imperio Romano”. En relación a Prisciliano, había un error de contenido en el texto original inglés, que en traducción era: “Ardió en la hoguera y hasta el siglo XI fue el único cristiano occidental que recibió el trato que el emperador pagano Diocleciano había decretado para los herejes”. El error estriba en el método de ejecución de Prisciliano. La nueva versión, con la anuencia de MacCulloch, evita el error y añade otra información: “Prisciliano fue decapitado; más tarde, en el siglo XI, cristianos occidentales imitarían directamente las acciones contra los maniqueos emprendidas por el emperador pagano Diocleciano, quemando a sus correligionarios paganos en la hoguera”. Como historiador avezado, bien consciente de la repercusión de los escándalos por los casos de pederastia en la Iglesia, MacCulloch dedica en su obra una página entera a este asunto. El segundo párrafo está consagrado al efecto perjudicial que para la credibilidad de la jerarquía católica tuvo el apoyo sostenido de Juan Pablo II a la Legión de Cristo. La referencia original a Maciel decía: “Marcial Maciel Degollado, a participant in the Cristero war in his youth”. Como señalé a MacCulloch, esta noticia está basada meramente en una de las innumerables mentiras del propio Maciel, quien (como cuenta Fernando M. González en su libro Marcial Maciel. Los Legionarios de Cristo) plagió la experiencia de otra persona que conocía con el afán de darse pisto y aparecer ante la posteridad como un beligerante y combativo cristiano (sí es cierto que algunos de sus parientes fueron “cristeros”). En realidad, Maciel, nacido en 1920, tenía 9 años cuando la guerra de los cristeros terminó; y tampoco parece haber tomado parte en la segunda “Cristiada” (1934-1938). Al enterarse de esto, MacCulloch consideró conveniente revisar el texto y propuso el texto que ahora consta, en traducción, en la nueva edición (p. 1062): “MMD, que en alguna ocasión pretendió haber participado de joven en la guerra de los cristeros”. Me permito recomendar vivamente a los lectores que no hayan leído esta magnífica obra de Diarmaid MacCulloch que lo hagan, sea en inglés, sea en esta nueva edición española, la cual –ahora sí– ofrece, a mi juicio, suficientes garantías. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 23 de Enero 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Hechos de Nereo y Aquiles Circunstancias de estos Hechos El título de estos Hechos Apócrifos de Nereo y Aquiles es en la versión griega Martirio de los santos Nereo y Aquiles. La denominación de este apócrifo aparece en la literatura como Hechos de Nereo y Aquiles por el influjo de la edición de H. Achelis. Por fidelidad al texto griego original, prefiero referirme a esta obra con el título de Martirio, aun reconociendo que ninguno de estos títulos hace justicia a la realidad del texto. En la apreciación del autor griego de estos Hechos, el contenido de la obra se reduce al relato del martirio de sus dos protagonistas. La edición de H. Achelis, tanto en el texto como en el comentario, pone como epígrafe la inscripción latina Acta Nerei et Achillei (“Hechos de Nereo y Aquiles”). Sin embargo, está claro que la obra es muy distinta de los conocidos Hechos Apócrifos de los Apóstoles. No hay aquí unos protagonistas reales que constituyan el eje de la narración. Ni siquiera el relato de su martirio forma parte de la narración central de los Hechos, sino que es una noticia comunicada circunstancialmente a Marcelo con una breve exposición de los sucesos. Marcelo es el cristiano que, según cuentan los Hechos de Pedro, apostató de la fe por influjo de Simón Mago, pero se convirtió de nuevo por la acción del apóstol Pedro (HchPe 8-10). La carta da la noticia de la muerte de los santos epónimos de estos Hechos, una carta que es la respuesta a la que Marcelo dirigió a Nereo y Aquiles para informar sobre el resultado del contencioso entre el apóstol Pedro y Simón Mago. El Apóstol y el Mago forman una pareja de personajes que reflejan un enfrentamiento paradigmático, del que ofrecen detalles obras numerosas e importantes en el origen de la mentalidad cristiana. El relato aporta datos sobre las vidas y conductas de ambos contendientes. Encabezan la carta los futuros mártires Eutiquio, Victorino y Marón como remitentes del mensaje. El capítulo primero de estos Hechos es una confesión de intenciones. Se refiere a los mártires en general y al valor ejemplar del testimonio de su martirio. Sólo después, y como ejemplo que confirma el objetivo del autor, aparece mencionada la nobilísima virgen “Domitila, prima del emperador Domiciano”. Esta ilustre dama tenía dos “eunucos como ayudas de cámara” (koubikoularíous), convertidos a la fe cristiana y bautizados por el apóstol Pedro. Según el texto, desarrollan una intensa catequización de su ama Domitila para persuadirla de las excelencias de la virginidad y de los inconvenientes de la vida matrimonial. Estaban desterrados con su señora en la isla Poncia, donde encontraron a dos discípulos de Simón Mago que ensalzaban la fama de su maestro y tachaban a Pedro de enemigo del género humano. Aparece el conocido enfrentamiento hostil entre el apóstol Pedro y el mago Simón. Nereo y Aquiles escribieron una carta a Marcelo, discípulo en otro tiempo de Simón Mago, en la que solicitaban datos sobre el enfrentamiento que mantuvieron ambos personajes, así como sobre sus vidas y doctrinas. Con la noticia de esta carta (c. 11), desaparecen sin más de la narración los “protagonistas”, más bien epónimos de estos Hechos. Cuando llegó la respuesta de Marcelo, larga y detallada, hacía treinta días que Nereo y Aquiles habían muerto decapitados en Terracina. (Santa Domitila con los santos Nereo y Aquiles) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 21 de Enero 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continúo hoy con el apéndice II al libro de Flew “Dios existe” En segundo lugar A. Flew preguntó a Wright sobre “¿Qué pruebas hay de la resurrección de Jesús?”. Wright respondió haciendo un resumen de su libro “La resurrección del hijo de Dios” (“The Resurrrection of the Son of God, de 2003”). Wright comienza observando, con razón, que la creencia en la resurrección de los cuerpos es muy judía, pero totalmente extraña a las nociones sobre la vida ultraterrena de griegos y romanos. Para los judíos, en cambio, la resurrección con el cuerpo incluido era la única puerta para la vida después de la muerte. En el siglo I todos los creyentes judíos estaban convencidos de que al final de los tiempos, que estaba próximo, en la era mesiánica, e inmediatamente antes de la llegada del reino de Dios habría una resurrección general de los muertos, que se levantarían para que quienes fueran justos entraran en el reino mesiánico, o bien para que los malvados sufrieran una condenación eterna (más o menos). Había también otros que sostenían que sólo resucitarían los justos, es decir, los judíos fieles y unos pocos paganos que hubieran observado perfectamente la ley natural (= El Decálogo, en líneas generales). Los individuos, como Filón de Alejandría que sostenían un vida ultraterrena del alma sola, sin el cuerpo, eran muy raros entre los judíos y se les veía como demasiado influenciados por el helenismo. Pero, como he indicado yo mismo otras veces, Wright señala que no entraba en las ideas de los judíos el que un ser humano justo resucitara como ser único antes de la resurrección general. Y este fue el caso de Jesús. Esto supuso una mutación notable en las creencias de los seguidores de Jesús respecto al judaísmo en general. Llegados aquí, Wright sostiene que algo asombroso hubo de ocurrir en realidad para los discípulos de Jesús sostuvieran esta idea así como otras que eran también una notable variante de la creencia general de sus paisanos. La segunda variante fue la creencia de que la resurrección de Jesús y la de sus seguidores transformaría el cuerpo los resucitados. Pablo lo dice claramente: muere un cuerpo carnal y resucita un cuerpo espiritual (1 Cor 15). El tercer cambio era creer que el mesías tenía que morir y resucitar. Algo insólito en el judaísmo. La cuarta variante es según Wright que la idea de la resurrección es utilizada en relación con el bautismo, la santidad y varios otros aspectos de la vida cristiana que el judaísmo no tenía en mente. El quinto aspecto diferente es pensar que los efectos de la resurrección de Jesús –y la futura de sus fieles—empieza a notarse de algún modo ya desde el presente. Sexto en el cristianismo la resurrección pasa de ser un elemento de la doctrina a ser un punto importante y nuclear de la nueva fe. Wright sostiene que algo muy importante debió de pasar para que esto sucediera. Finalmente, a pesar de ciertas tradiciones divergentes los primeros cristianos son sorprendentemente unánimes en la convicción de la resurrección de Jesús, la futura de los fieles, como se producirá y qué función desempeñará. Wright sostiene que el historiador debe deducir de aquí que algo muy concreto debió de ocurrir en los inicios para que treinta o cuarenta años después –tiempo de los evangelistas— se note esta uniformidad “que ha conformado y coloreado todo el cristianismo primitivo” (p. 160). De ello deduce Wright que “aunque fueran escritas más tarde, en los evangelios se rememoran tradiciones orales muy tempranas”. Wright se enfrenta a una crítica seria: Puesto que en Marcos y Mateo apenas hay descripción alguna de las pariciones de Jesús y sólo en Lucas y sobre todo en Juan se encuentran relatos de un Jesús resucitado con un cuerpo craso, que come y bebe, ello significa que hacia el año 95 había cristianos que no creían en la resurrección de Jesús y hubo que inventarse tales historias (Lc y Jn). Responde Wright que si tales historias hubieran sido inventadas a propósito jamás se habría urdido semejantes narraciones ya “que sería como meterse un gol en la propia portería” (p. 161). ¿Por qué? En su opinión porque como los que las inventan son judíos habrían acudido a copiar o urdir alguna historia en torno a Daniel 12, donde se dice que los “justos brillarán como estrellas en el cielo” tras su resurrección; jamás habrían pensado en presentar a un Jesús comiendo y bebiendo después de resucitar. Ahora bien, no encontramos nada de eso. No hay historias de Jesús brillando como un astro. Otro argumento serio para Wright es que en el siglo I jamás unos judíos habrían utilizado a mujeres como testigos de la resurrección, porque se consideraba que su testimonio no tenía validez jurídica. Así ocurre en 1 Cor 15. Pablo no nombr a ninguna mujer, solo hombres como gentes a los que se les ha concedido una aparición precisamente para dar mayor fuerza a su testimonio. Por ello el caso de los evangelistas, a pesar del texto paulino, o sobre todo el de Juan, con su extraña aparición a María Magdalena, debieron de basarse en hechos muy reales como para atreverse a presentar a mujeres como testigos del acto fundante de la fe cristiana Otro argumento: En Pablo, Hebreos, el Apocalipsis, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir o Ireneo se utiliza la resurrección de Jesús como prueba de que siendo Jesús el “primogénito entre muchos hermanos” su resurrección es prenda de la posterior de sus seguidores. Sin embargo, en los Cuatro Evangelistas no encontramos nada parecido sin la siguiente afirmación “Jesús ha resucitado. Luego Jesús era en verdad el mesías”. Según Wright esta “anomalía” de las narraciones evangélicas es otra indicación de que están relatando tradiciones muy primitivas que contaban la historia de otro modo, sin sostener a la vez la resurrección de los fieles. Por tanto, concluye, el historia debe preguntarse que hay detrás de los relatos de las apariciones y la forma que tienen las narraciones evangélicas que las transmiten? Y responde: Solo pueden explicarse porque ocurrieron dos cosas: A) Se encontró una tumba vacía y se sabía que esa era la tumba de Jesús B) Hubo auténticas apariciones de Jesús. Respecto a A): Era muy fácil para los primeros cristianos primitivos saber dónde había sido enterrado Jesús. Era muy fácil también controlar la tumba. En efecto en Judea no se enterraba el cadáver, sino que se dejaba sobre una mesa delante de los nichos propiamente tales de las tumbas. Pasado el tiempo cuando la carne se había corrompido y desaparecido, se colocaban los huesos en un osario, y éste, a su vez, en un lóculus o nicho. Y ahora viene la conclusión final: el historia debe pensar que hubo realmente una tumba vacía y que hubo avistamientos de alguien que fue identificado como Jesús. “¿Cómo en cuanto historiador puedo explicar estos dos hechos? La explicación más fácil es que estas cosas sucedieron –tumba vacía y apariciones— porque Jesús resucitó realmente y fue visto realmente” (p. 166). Por tanto “la resurrección de Jesús proporciona una explicación suficiente para esos dos hechos”. Y “habiendo examinado las hipótesis alternativas expuestas (por la crítica) pienso también que es una explicación necesaria. Hasta aquí N. T. Wright. El próximo día finalizaré de verdad esta reseña más bien larga Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 18 de Enero 2013
Notas
Hoy escribe Matthias Glaubernst, nuestro corresponsal en Berlín
El director del Instituto de Criminología de Baja Sajonia, el Dr. Christian Pfeiffer, jefe del grupo de expertos independientes que investigaba los archivos de 27 diócesis de Alemania, con el objeto de elucidar los casos de abusos sexuales a menores cometidos en prácticamente todas las diócesis durante décadas, ha sido destituido, al dar la Conferencia episcopal por cancelado el acuerdo al que se había llegado. La versión de los hechos del Dr. Pfeiffer es conocida: ha afirmado que los obispos, influidos en particular por la diócesis de Munich y Freising, le habían pedido presentarles todas sus investigaciones “para ser aprobadas” antes de una eventual publicación. El investigador ha tachado esa posibilidad como “inaceptable” y “para nada prevista en el contrato inicial de investigación”. Pfeiffer aseguró que el estamento eclesiástico trataba así de manipular los resultados y de impedir la difusión de sus conclusiones más comprometedoras, todo ello después de haberse destruido presuntamente abundante material incriminatorio. La diócesis de Múnich y Freising apareció en la portada de los diarios hace tres años, en pleno escándalo por los abusos sexuales cometidos contra niños en instituciones de la Iglesia católica alemana. Resulta que un sacerdote pederasta fue recibido en esta diócesis a comienzos de los años 1980, y reincidió después en otra. Curiosamente, el arzobispo de Múnich por aquel entonces –y por tanto responsable último- no era otro que Joseph Ratzinger, el actual pontífice. El vicario general de la época asumió entonces la entera responsabilidad de la decisión y aseguró que el futuro Benedicto XVI lo ignoraba todo. La versión de los Reverendos Administradores del Misterio, sin embargo, es muy distinta a la del Dr. Pfeiffer. Las razones esgrimidas para poner fin al acuerdo, según el portavoz de la Conferencia Episcopal alemana, han sido la independencia y la diligencia con la que el investigador estaba ejecutando su trabajo. “Esa pecaminosa independencia,” –explicó Martin Januarscherz, obispo de Frier– “rayana en una luciferina soberbia, Nos inquietó y Nos disgustó profundamente”. “Al mismo tiempo”, añadió, “la diligencia aplicada por el Dr. Pfeiffer para llevar a cabo la investigación que le fue confiada resultaba en extremo sospechosa, pues todo el mundo sabe cuán cerca anda el vicio de la extrema virtud”. Fuentes extraoficiales pero contrastadas afirman, por lo demás, que el investigador llevaba ya tiempo sin recibir la Sagrada Comunión. Lo que hasta ahora no había trascendido es la ulterior decisión tomada el viernes por el episcopado alemán. Reunidos con carácter urgente, los obispos católicos eligieron por unanimidad como responsable del nuevo equipo de investigación a Wolfgang Arschlecker, el arzobispo de Pappen-Wurstenberg. Doctor en derecho canónico, este prelado había sido condenado hace tres años en sentencia firme por un doble delito de pederastia y otro de encubrimiento de pederastas, aunque debido a su delicada salud y a las eficaces gestiones del Vaticano nunca había ingresado en la cárcel, y solo se le había impuesto el rezo diario de los Misterios Gozosos (eso sí, durante un año). A nadie, no obstante, debería extrañar lo más mínimo tal decisión. Como elocuentemente explicó ante la prensa monseñor Januarscherz, “Una vez totalmente restablecido de sus dolencias físicas, culpable soberbia sería no creer que el sincero arrepentimiento y el perdón de Nuestro Señor han borrado las antiguas faltas de nuestro queridísimo hermano en Cristo y han hecho de él un Hombre Nuevo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”. “Además -añadió con voz tonante el obispo, no en vano profundamente versado en el conocimiento de las Escrituras–, ¡lo que es locura para el hombre, es sabiduría de Dios!”. Tan solo el repentino fallecimiento del Hombre Nuevo el domingo –según dicen algunos de sus allegados, en olor de santidad– impidió que pudiera ejercer la labor encomendada. Ayer martes, enfrentados a la dura tarea de tener que pensar por segunda vez en menos de una semana, los obispos decidieron elegir para llevar a cabo la investigación nada más y nada menos que al mismísimo Jesucristo. Así razonaba la inesperada decisión episcopal monseñor Januarscherz: “Cuando se está osando poner en cuestión el amor de los pastores del rebaño por la verdad, medidas extremas se imponen. Cristo Resucitado ve en lo escondido y lo recóndito del hombre. Nadie se atreverá a cuestionar la imparcialidad del Señor del Universo”. A continuación, con lógica desarmante, añadió: “¿Y quién mejor que la Verdad misma para lograr que la verdad acabe resplandeciendo?”. Preguntado por una corresponsal del Neue Zürcher Zeitung sobre cuándo y cómo efectuaría Jesucristo su investigación, entornando los ojos al tiempo que esbozaba una beatífica sonrisa, el portavoz de la Conferencia Episcopal alemana exclamó: “Hija mía, eso está en manos de Dios”. Desde Berlín, Matthias Glaubernst
Miércoles, 16 de Enero 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Martirio de Felipe y Bartolomé El procónsul, no contento con castigar a su propia mujer, envió a unos funcionarios para que arrestaran a Felipe, Bartolomé y Mariamne y los golpearan con correas de cuero. Después de azotarlos, ordenó que les ataran los pies y los arrastraran por las calles de la ciudad hasta el templo de la Víbora (c. 121,2). Allí los dejó encerrados y encadenados junto a los sacerdotes de los ídolos. Se congregaron en el templo los sacerdotes de la Víbora y unos siete mil devotos, que pidieron a gritos al procónsul que los vengara por los daños que les habían infligido aquellos extranjeros. Pues, en efecto, habían matado a las serpientes y habían dejado desiertos sus altares. Se habían quedado sin dioses que los protegieran y los vengaran. Indignado el procónsul con los sucesos y con la conducta de su esposa, dio órdenes para que sacaran del templo a los apóstoles y los llevaran a su tribunal. Hizo que desnudaran sus funcionarios a Felipe y a Bartolomé en busca de sus ocultos poderes mágicos (c. 125,1). Cuando trataron de desnudar a Mariamne, su cuerpo se transformó en una nube de fuego, que impidió que los presentes pudieran ver su desnudez. El procónsul hizo que perforaran a Felipe los tobillos y lo colgaran cabeza abajo. “A Bartolomé, lo colocaron delante de Felipe y le clavaron las manos en el muro de la entrada del templo” (c. 125,3). El texto del relato comenta que Felipe y Bartolomé se miraban mutuamente sonrientes. Hablaban entre sí en lengua hebrea. El recurso a la lengua de sus antepasados era corriente en los momentos finales de la vida de los apóstoles. Felipe preguntó a Bartolomé por Juan que iba a llegar enseguida para rezar por ellos. Y consciente de que los vecinos intentaban quemar la casa del piadoso Estaquis, propuso a Bartolomé que hicieran bajar fuego del cielo para consumir a los malvados. Llegó entonces Juan y preguntó quiénes eran aquellos hombres y por qué eran castigados. Los ciudadanos del lugar conocieron enseguida que no era de los suyos, pero le dijeron que los colgados estaban pensando hacer bajar fuego del cielo para destruirlos. Felipe fue el que comunicó en hebreo a Bartolomé que había llegado Juan. Cuando vio Juan a los dos compañeros colgados de mala manera, les dijo: “Que el misterio del que fue colgado entre el cielo y la tierra se cumpla con vosotros” (c. 129,2). Los ciudadanos comprendieron que Juan era cómplice de Felipe y Bartolomé, por lo que pretendieron arrestarlo, pero se les paralizaron las manos. Fue entonces cuando Felipe tuvo uno de sus accesos de intemperancia y quiso tomarse venganza de sus verdugos. Era el recuerdo y la recomendación de no devolver mal por mal. Juan, Bartolomé y Mariamne trataron de impedírselo recordando cómo su Maestro había soportado todas las pesadumbres de su pasión y muerte. No convencieron a Felipe, que pronunció una maldición y consiguió que se abriera el abismo y tragara el lugar donde estaba el procónsul, el templo, la Víbora y sus devotos hasta unos siete mil hombres. La reacción de Felipe mereció una seria reprimenda de parte del Salvador por haber desoído su recomendación. La consecuencia sería que Felipe tendría que esperar cuarenta días de demora antes de entrar en la gloria para recibir la corona por su ministerio y su martirio. El Salvador liberó a los que habían sido absorbidos por el abismo, exceptuados el procónsul y la Víbora. Anunció que Bartolomé tendría que ir a Licaonia donde padecería el martirio por crucifixión. Los liberados y los fieles bajaron del patíbulo a Felipe, quien a su vez ordenó que desclavaran a Bartolomé. Felipe mantuvo una larga conversación con Bartolomé, en la que le anunció su destino y su final en Licaonia. Le recordó que antes de partir tenía que construir una iglesia, que tuviera una pared en medio. La pared divisoria tenía la finalidad de que la vista de las vírgenes no turbara la pureza de las plegarias de los recién bautizados. Así se lo explicaba Felipe a Bartolomé, que se sorprendió de que en el tiempo de la convivencia con Jesús, nunca separó el Maestro a las vírgenes de los apóstoles. Felipe respondió a Bartolomé que la presencia del Salvador lo llenaba todo de forma que neutralizaba cualquier sombra de tinieblas. Todos estaban llenos de su luz, su gracia y su gloria. Consciente el apóstol Felipe de que se acercaba su hora, recomendó a Bartolomé que consagrara obispo al piadoso Estaquis, el que fuera curado de su ceguera y le entregara las normas para dirigir una comunidad cristiana. Dio luego los detalles de su propia sepultura a Bartolomé que los cumplió puntualmente en compañía de Mariamne tan pronto como Felipe entregó su espíritu al Señor. En cuanto sepultaron el cuerpo de Felipe, se oyó una voz del cielo que decía: “El apóstol Felipe ha sido coronado con la corona de la inmortalidad por el árbitro de la lucha, Jesucristo” (c. 146,1). Bartolomé encomendó al obispo Estaquis que bautizara a todos los que creían en la Trinidad. A los cuarenta días tras de la muerte de Felipe, cumplida la penitencia que le fue impuesta por su acceso de intemperancia, se apareció el Salvador en la figura de Felipe para anunciar a Bartolomé y a Mariamne que ya se había abierto para él el paraíso y que había entrado en la gloria de Jesús. Ambos se despidieron de los hermanos, oraron por cada uno de ellos y abandonaron la ciudad de Ofiorima, que es la Hierápolis de Asia. Bartolomé se dirigió a Licaonia, mientras Mariamne se fue al río Jordán. Ambos eran los lugares que Felipe glorificado les había recomendado en nombre del Señor. (Martirio de san Bartolomé). Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 14 de Enero 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Antony Flew escogió a Nicholas Thomas Wright porque este exegeta anglicano, obispo dimisionario de Durham, es uno de los prestigiados intérpretes semiconservadores del Nuevo Testamento en ámbito de lengua inglesa. N. T. Wright ha escrito mucho y sus obras son en verdad buenas. Su pequeño libro sobre Pablo, Paul In Fresh Perspective, Fortress Press, Minneapolis, 2009, es francamente interesante: su exégesis es convincente, va a lo sustancial y ofrece claves efectivas para entender en profundidad las ideas básicas de la teología paulina. En este apéndice, Flew, un entusiasta del humanismo cristiano incluso en su época atea, pregunta a Wright sobre la verdad de la base del cristianismo, la revelación de Dios en Jesús y el fundamento de la creencia en ella y la resurrección. Flew sabe de antemano que la ciencia histórico-crítica aplicada a los relatos evangélicos sobre Jesús y, sobre todo, a los de la resurrección dejan poco pie a pensar en la historicidad de este evento. Wright se defiende bien: afirma, en primer lugar, que la cuestión de la existencia histórica de Jesús está prácticamente zanjada entre los historiadores de toda condición. Gracias a los métodos histórico-críticos, hay pocas personas de la Antigüedad de la que podamos decir que conocemos tanto como sobre Jesús…; aunque sea objetivamente poco, es suficiente. Por tanto, Flew se da por satisfechos y pasa a la pregunta sustancial: “¿Qué razones hay para sostener, basándose en los textos, que Jesús es Dios encarnado?” La pregunta supone ya demasiado: que el Dios de la revelación judeocristiana existe, y que el análisis de los textos, en gran parte muy legendarios, o incluso míticos (como en general todos los de la Antigüedad), permiten responder a esta cuestión. Wright sostiene que su fe en Jesús como hijo de Dios encarnado no se basa solo en los Evangelios, sino más bien en la actuación de Jesús y en lo que puede deducirse de cómo entendían los judíos del siglo I a Dios y a su acción en el mundo. Wright sostiene que los textos sostienen sin dudar que existe un Dios único, que es creador, que es el Dios de Israel y que sigue actuando en el mundo y en la historia. La acción de Dios, y a Dios mismo, se ve en los textos protocristianos de cinco formas. 1. La primera es su Palabra: Dios habla y hubo luz. Su palabra es viva y activa. 2. Dios actúa por su Sabiduría, creadora y sostenedora del mundo. La Sabiduría es como la personificación de Dios hacia fuera, hacia el universo. 3. La gloria de Dios habita en el Templo. 4. Este es el símbolo de la “encarnación” de Dios en medio de Israel. 5. El Espíritu de Dios es otra de las maneras como Dios actúa en el mundo. Wright argumenta que Jesús se presenta ante los hombres como la “encarnación”, o representación de estas cinco formas de actuación de Dios entre los hombres. Así: 1. Jesús es la Palabra. Por ejemplo, Jesús en la parábola del Sembrador (Mc 4,3ss). 2 Jesús se autopresenta como la Sabiduría de Dios. por ejemplo, en su dicho “El que oye estas palabras mías y las cumple…” (Mt 7,24). 3. Jesús se comporta como si él fuese el Templo, personificándolo. Por ejemplo, mostrándose como perdonador de los pecados, algo que pertenecía exclusivamente a Dios (Mc 2,10, curación del paralítico, en sábado, en la sinagoga de Cafarnaún: “Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados…”). 4. “Cuando se está con Jesús es como si estuviéramos en el Templo, contemplando la gloria de Dios. Ejemplo: las antítesis en el Sermón de la Montaña: “Habéis oído que se dijo… pero yo os digo” (Mt 5,22ss) 5. Finalmente, respecto al Espíritu baste considerar la frase de Jesús “Si yo por el espíritu de Dios expulso a los demonios…” (Lc 11,20). Conclusiones de Wright: “Toda esta gran historia de un Dios que desciende a estar con su pueblo está ocurriendo ahora” en Jesús (p. 155); cuando Jesús entra en Jerusalén, el ‘domingo de Ramos’ no va a morir sino que piensa que está cumpliendo las profecías del retorno del rey Dios y de su mesías a Sión. Jesús es el guerrero divino de Yahvé, en expresión de Joel Marcus que asumir Wright. Por ello, cuando poco después de su muerte y sus discípulos creen firmemente que Jesús ha resucitado, dijeron para sí, reflexionando sobre su vida anterior con Jesús: “¿Comprendéis ahora con quien hemos estado todo este tiempo? Hemos estado con el que encarnaba al Dios de Israel”. Por último, Wright asume una expresión del IV Evangelio que explica su pensamiento: la idea de Dios en los humanos es siempre muy vaga; sólo cuando miramos a Jesús cobra un perfil preciso: “Nadie ha visto nunca a Dios; pero el hijo unigénito de Dios, que vive en el seno del Patre se ha dado a conocer” (Jn 1,18). Mi opinión respecto a la argumentación de Wright: Con todo el respeto a este exegeta, a quien admiro, tendría que reescribir toda esta postal y precisar detenidamente cada una de sus afirmaciones. Pero dejémoslo estar, porque Wright en el fondo, más que lo que pensaba Jesús de sí mismo está contando qué pensaron los Evangelistas de Jesús y, por tanto, entró en el terreno difícil de la precisión acerca de la autoconciencia de Jesús y de cómo ese ser humano fue “divinizado” de algún modo después de su muerte, en un proceso que se repite incluso en el judaísmo de la época. El ejemplo más conspicuo es Henoc /Metatrón (Libros I, II y III de Henoc = Edic. Cristiandad, Madrid, Apócrifos del Antiguo Testamento vol. IV, 1984; aún accesible). A este respecto quisiera copiar unas líneas de James G. D. Dunn, un conmilitón de Wright en la tarea de ofrecer una “nueva perspectiva” en la comprensión de Pablo, el primer teólogo cristiano de quien se puede presumir que presenta rasgos notorios, aunque ambiguos, haber considerado ya “divino” a Jesús, de algún modo: “¿Implicaba la confesión de Jesús como Señor que Pablo adoraba a Jesús como Dios y esperaba que sus convertidos hicieran los mismo (cf. Jn 20,28: “Señor mío y Dios mío”, en boca de Tomás)?. No es esta una pregunta a la que pueda responderse con un simple ‘sí’ o ‘no’. Ciertamente Pablo no dudaba en utilizar en referencia a Jesús textos que hablaban de Yahvé: señalemos particularmente el uso del texto intensamente monoteísta de Is 45,23 cuando habla del reconocimiento universal anticipado del señorío de Cristo (Flp 2,11), y el modo sorprendente con el que Pablo parece incorporar a Cristo en la Shemá de Israel (Dt 6,4: Yahvé es Dios único…) en 1 Cor 8,6 (“Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros.”). “Lo que no está claro es la medida en la que Pablo concebía al Jesús exaltado compartiendo la divinidad de Dios, aparte de la simple (¡!) condición de Señor. Igualmente notables son sus referencias bastante frecuentes a Dios como ‘El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo’ (Rom 15,6; 2 Cor 1,3, etc.), así como su desarrollo más explícito de la relación entre Dios y el Cristo exaltado en 1 Cor 15,24-28: ‘Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido todo Principado, Dominación y Potestad. 25 Porque debe él reinar = hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 26 El último enemigo en ser destruido será la Muerte. 27 Porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que «todo está sometido», es evidente que se excluye a Aquel que ha sometido a él todas las cosas. 28 Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo’). Es cierto que Pablo describió a los cristianos como ‘los que invocan el nombre del Señor’ (1 Cor 1,2), invocó él mismo a Cristo (1 Cor 16,23: “¡Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros!”), y no dudó en unir a Dios Padre y al Señor Jesucristo en su bendición (Rom 1,7; 1Cor 1,3, etc.). “Pero es cierto que Pablo nunca dirige a Cristo su acción de gracias (eucharistéo; eucharistía), ni sus peticiones normales (déomai; déesis), como tampoco nunca alaba a Cristo (doxázo), ni le “sirve” cultualmente (latreúo; latreía), ni lo adora (proskynéo). A veces, sin embargo, ofrece su acción de gracias o su oración a Dios ‘a través de Cristo’ (Rom 1,8; 7,25). Igualmente significativo, dado que su misión era constantemente criticada por los creyentes judíos más tradicionalistas, es que no parece que esos mismos fieles encontrasen motivo de crítica en la cristología paulina relativa a Jesús como Señor, es decir, crítica porque ellos considerasen que la doctrina de Pablo cuestionaba la unidad de Dios y el exclusivo derecho de Este a la adoración. Cuando Pablo por su actitud frente a la Ley era objeto de una hostilidad ostensible, aunque reflejada a través de creyentes judíos, habría resultado extraño que su cristología, de ser susceptible de alguna objeción seria, no hubiera sido atacada, más de lo que se desprende de 1 Cor 1,23 (“Nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles;”) y Gal 3,13 (“Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: Maldito todo el que está colgado de un madero”)” (Comenzando desde Jerusalén, tomo 1 de la trilogía “El cristianismo en sus comienzos”; Editorial Verbo Divino, Estella 2012, 669-671). Como se ve por este excelente resumen, las cosas no están tan claras como sostiene Wright. Todo lo más puede sostenerse razonablemente, a la luz de los testimonios aportados por Dunn en el primero y segundo de los párrafos transcritos, que tanto Pablo como sus cristianos gentiles (pero no los judeocristianos) sostenían de Jesús era divino de algún modo; pero que esa divinización estaba en sus comienzos; que aún no se había reflexionado sobre sus consecuencias, que no era criticada porque muchos judíos de la época pensaban que el mesías podía ser uno de los “dos poderes en el cielo”, y que las dificultades que ofrece el tercer párrafo de Dunn arriba transcrito es de mucho menos peso que los textos del primero (y faltan otros importantes como 1 Cor 2,7-8: “Os hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, 8 desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria”). La próxima semana concluimos con nuestro amplio comentario de “Dios existe” de Antony Flew. ¡A pesar de que alguien, descubriendo el Mediterráneo, anunció como novedad en Religiondigital, hace muy pocos días en pagina de inicio, que Antony Flew el famoso ateo se había convertido al teísmo! Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 11 de Enero 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Como muestra claramente la redacción del último Catecismo de la Iglesia Católica, no puede decirse en modo alguno que la opinión prevaleciente en esta Iglesia en la actualidad sea abolicionista, tal y como se oye y lee a menudo. Aun si fuera verdad que “actualmente prevalece el llamado abolicionismo teológico” -lo cual aún habría que demostrar-, la vida de la Iglesia Católica es marcada por muchos factores, entre los cuales hay tanto disquisiciones teológicas cuanto documentos magisteriales. Y con respecto a las posturas episcopales, habrá que admitir que, si bien es cierto que algunos episcopados nacionales han enarbolado posturas abolicionistas -como el estadounidense, el francés y algunos más -, siguen siendo abrumadora mayoría los episcopados que no han dicho absolutamente nada contra la pena de muerte, que lo han dicho con tanta ambigüedad que sus palabras carecen de representación o que ni siquiera se han planteado decirlo. Es ingenuo, pues, afirmar -como se hace- que “la perspectiva oficial de la Iglesia se orienta de forma irreversible hacia la supresión incondicional de la pena capital en todas las circunstancias”. La postura equívoca del proceder histórico de la Iglesia Católica desde la temprana Edad Media con respecto a este tema se continúa asimismo en la edad contemporánea. Una muestra patente consiste en el hecho de que si bien la Iglesia no condena taxativamente el rigor de la ley y la pena de muerte, con una cierta frecuencia su máxima autoridad, el papa, intercede en favor de condenados a muerte apelando a la misericordia de unas excepciones que intenta establecer, a menudo sin éxito (así, por ejemplo, Pablo VI en septiembre de 1975 por los presuntos terroristas españoles, o Juan Pablo II en varias ocasiones). Pero esto no significa una posición coherente contra la pena de muerte, como muestra el propio Catecismo. Con el frecuente fracaso de estas gestiones pontificias (acaso bienintencionadas, pero en última instancia quizás simplemente hipócritas) en favor de la mera clemencia, las más altas autoridades eclesiásticas recogen lo que ellas mismas tan a menudo han sembrado -la inhumanidad-, y ante tales patéticas gestiones uno no puede dejar de preguntarse si con ellas los papas y sus acólitos no pretenderán simplemente lavar su (muy comprensible) mala conciencia. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 9 de Enero 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Muerte del gran dragón Siguió el relato con un largo contencioso de Felipe con un enorme dragón de cien codos de longitud. Y cuando todo terminó con la expulsión de los demonios en forma de largas serpientes, vástagos de la gran Víbora, Bartolomé y Mariamne recibieron la eucaristía de manos de Felipe (XI A 10,1). El leopardo y el cabrito, testigos de la eucaristía de Bartolomé y Mariamne, se echaron a llorar con amargura. Felipe preguntó a Bartolomé por qué lloraban los dos animales. El leopardo, haciendo de improvisado Demóstenes, se adelantó con una larga respuesta que explicaba los pasos de su transformación y acababa en la queja de que no pudieran participar, ellos también, de la santa eucaristía. Su conocimiento de las nuevas realidades cristianas era argumento suficiente para recomendar la cima de su conversión expresada en la eucaristía. Felipe tomó su copa, la llenó de agua y la esparció sobre el leopardo y el cabrito, que acabaron totalmente transformados en figuras humanas. Los dos animales pronunciaron una sentida acción de gracias, seguida de plegarias de glorificación del Señor que les había concedido una nueva forma de vida. Caminaron Felipe, Bartolomé y los dos animales hacia la ciudad de los ofitas, donde encontraron un dispensario abandonado. Establecieron allí su lugar de operaciones practicando las curaciones de cuantos se acercaban a ellos en demanda de auxilio. Felipe preguntó a Bartolomé por el cofre que el Salvador les había entregado cuando se encontraban en Galilea. Se trata de una caja de medicinas de la que se habla también en los Hechos de Pedro y los XII Apóstoles y que Jesús / Litargoel entregó a sus discípulos para que realizaran curaciones de toda clase de enfermedades. Cf. Hechos de Pedro y los XII Apóstoles (9,20ss y 10,30s), en la Biblioteca de Nag Hammadi II 237-238. El texto en español puede verse también en la edición de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, vol. I, de A. Piñero y G. Del Cerro (BAC 2004, pp. 673-682). A partir del Hecho XV, Bartolomé y Mariamne forman grupo con Felipe en el desarrollo de su ministerio y en la participación del martirio. Cuenta el autor del apócrifo que, llegados a la ciudad de Ofiorima o Hierápolis, residían los apóstoles en casa de un cristiano, de nombre Estaquis. El nombre de la ciudad significa exactamente “Calle de las Sierpes”, como la famosa vía de Sevilla. Con Felipe estaban Mariamne, su hermana, y Bartolomé, presentado aquí como “uno de los setenta discípulos” de Jesús. Felipe y Bartolomé enseñaban la doctrina cristiana a los habitantes del lugar. Nicanora, la esposa del procónsul, se convirtió a la fe con gran disgusto de su marido Tiranógnofo, enemigo de los apóstoles de Jesús. Felipe, Bartolomé y Mariamne unían sus oraciones por la piadosa mujer. Una vez más, la fe pudo vencer al poder temporal, aunque el procónsul se tomó una airada venganza con los que habían cambiado la mentalidad de su mujer. (Encuentro de san Bartolomé con san Juan evangelista) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 7 de Enero 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Como anuncié, este primer apéndice al libro de Antony Flew, “Dios existe”, va firmado por Roy Abraham Varghese. El autor no hace un resumen de los argumentos de los libros principales de estos autores, sino que sintetiza en una frase su tesis principal y luego la crítica conforme a su postura respecto a cinco fenómenos que se explicitan enseguida. La tesis que se va a criticar reza así: “No hay un Dios, una fuente eterna e infinita de todo cuanto existe”. La crítica a esta frase, en opinión de Varghese es la siguiente: “Se dan en nuestra experiencia inmediata cinco fenómenos que solo pueden ser explicados postulando la existencia de Dios”. Tales fenómenos son: • La racionalidad implícita en toda nuestra experiencia del mundo físico; • La vida; la capacidad de actuar autónomamente. • La conciencia, la capacidad de ser consciente; • El pensamiento conceptual, el poder articular y comprender símbolos como los incluidos en el lenguaje; • El yo humano, el “centro” de la conciencia, el pensamiento y la acción. Varghese realiza tres apostillas a la existencia de tales fenómenos y su relación con la existencia de Dios: • Los cinco fenómenos arriba descritos no son hipótesis o probabilidades, sino hechos de cuya existencia y fundamento se debe dar razón. • Las llamadas pruebas usuales de la existencia de Dios (se supone que incluso las incluidas también en el libro de Flew) no son auténticas pruebas; no tienen validez para determinar la existencia de Dios despejando cualquier tipo de duda. Por ello hay que bucear en estos fenómenos. • El que no existan pruebas contundentes sobre la existencia de Dios es razonable: de lo contrario la evidencia abrumadora de la existencia de Dios sería aplastante para el libre albedrío humano. Otra observación general e importante para la posición de Varghese es la siguiente: Es claro, a partir de los descubrimiento científicos que hay amplias redes neuronales y genéticas que subyacen a la vida, a la conciencia, al pensamiento y al yo. “Pero decir que un pensamiento determinado es una transacción neuronal específica es tan descabellado como sugerir que la idea de justicia no es más que ciertas marcas de tinta sobre un papel” (p. 139). Vayamos ahora a la reflexión de Varghese sobre estos cinco fenómenos: 1. La existencia del universo y la racionalidad que muestra su estructura Argumenta Varghese: Dios y el universo no pueden haber existido eternamente, desde siempre y a la vez. Por tanto hay que escoger una de ellas entre las dos como existente esencialmente. Es evidente que debe escogerse a Dios, porque cada una de las partes del universo no tienen razón de su existencia en sí mismas; son contingentes; luego igualmente la suma es contingente. Además, de la nada absoluta no puede haberse generado nada por sí mismo, porque en la nada solo hay nada. Ni siquiera tiempo. Por tanto el universo ha tenido que ser empujado a la existencia desde un origen externo. Ahora bien, como el mundo es racional, es necesario en absoluto que este orden refleje el orden de la mente suprema que lo ha empujado a la existencia desde fuera y, por lo tanto, es ella la que lo gobierna racionalmente. 2. La vida De los autores reseñados, solo Dawkins aborda en sus libros la cuestión del origen de la vida y su posible relación con la existencia Dios. Según Varghese, incluso en el nivel físico-químico el tratamiento de Dawkins es manifiestamente inadecuado: “El origen de la vida fueron acontecimientos químicos gracias a los cuales se dieron por primera vez las condiciones para la selección natural… esto ocurrió después de innumerables pruebas fallidas. La vida surge en un planeta de cada billón…”. La crítica de Varghese es: “Según este razonamiento, que sería más justo describir como superstición, cualquier cosa que deseemos puede existir en algún sitio… los unicornios o el elixir de la eterna juventud… el único requisito es un modelo químico adecuado y un planeta de cada billón”. Por tanto, el argumento de Dawkins es infantil. 3. La conciencia Si la reducimos a puros términos neuronales y físico-químicos podríamos decir que en términos esenciales no hay diferencia alguna entre un montón de arena y el cerebro de un Einstein. Dennett opina que no debemos preocuparnos por cómo son los fenómenos mentales, sino qué efectos producen, como funcionan. Varghese replica que el “funcionalismo” no es una explicación adecuada, ya que las acciones mentales van acompañadas de estados mentales, en los que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto supone una realidad suprafísica que debe explicarse. Ninguno de los escritores ateos analizados, opina Varghese, ofrece explicación alguna, más que sostener, como lo hace Sam Harris que “La conciencia es un fenómeno mucho más elemental (por tanto que requiere menos explicación) que los seres vivos y sus cerebros”, es decir, si ésta se explica por reacciones físico-químicas y eléctricas, igualmente la conciencia…, lo que es inaceptable, según Varghese. 4. El pensamiento “La capacidad de pensar con conceptos absolutamente abstractos es por su propia naturaleza algo que trasciende la materia”, sostiene Varghese. Defender que nuestros pensamientos son entidades puramente físicas es “evidentemente absurdo” en sí mismo. Pensar abstractamente es un proceso holístico (complejo y completo) en su esencia y significado. Aunque se manifieste físicamente en el movimiento de las neuronas y las palabras, pensar abstractamente es en sí algo diverso. Esta acción “es un acto de una persona que está ineluctablemente tanto encarnada como ‘animada’ es decir, dotada de alma”. 5. El yo Es el dato más importante sobre el que pasan los ateos como sobre ascuas, según Varghese. Su percepción es un hecho constante y el fundamento de toda experiencia. Esta verdad, obvia e inexpugnable, es el arma “más letal para todas las formas de fisicalismo” (reducción de la vida a la materia física). La percepción del yo no puede ser descrita ni explicada en términos físico-químicos. Varghese concluye que existe lo “suprafísico”. ¿Cuál es su origen?, se pregunta. “La vida, la consciencia, la mente y el yo… sólo pueden proceder de una fuente suprafísica… que ha de ser divina, consciente y pensante… pues no pueden provenir de algo que no sea capaz de tales operaciones” (p. 150). Hasta aquí Varghese. Mi opinión al respecto: Estos argumentos podrían ser sólidos solo en el sentido estoico o spinoziano que he admitido en postales anteriores: en mi opinión es muy plausible que exista una Razón universal, que pueda dar razón del orden del mundo. Por otro lado, he afirmado que no veo cómo --si se postula un orden suprafísico-- se puede admitir que este cree e intervenga en el orden físico, puesto que es esencialmente diferente. La respuesta de que esa intervención es “intencional” me parece casi un juego de palabras que no soluciona el problema. Por otro lado, la admisión de que lo suprafísico y lo físico pertenecen al mismo orden, aunque sean cualitativamente diferentes dentro de ese orden, aclara mejor los efectos de lo que se suele denominar el “alma”. De lo contrario, incluso en una persona totalmente sana, ¿cómo puede explicarse que tomando un fármaco, del orden físico, puedan perturbarse las funciones esenciales del alma, es decir, se la convierte desde la sanidad a un estado de demencia y delirio (fenómenos también en apariencia suprafísicos)? Me queda, sin embargo, una duda: si atribuimos a la totalidad del cosmos, incluida la Razón universal, los predicados que se afirman de Dios: omnipotencia, omnisciencia, etc., ¿cómo respondemos al argumento de que cada una de las partes, tomadas aisladamente, es contingente, con lo que la suma es también contingente? Los griegos respondieron que la materia (y aquí entendemos la materia más lo suprafísico) existe eternamente. Que no hay razón alguna para postular que si existe ahora, no haya existido en el segundo anterior, lo mismo en el anterior… y así sucesivamente. Luego el universo es eterno, con lo que puede predicarse de él al menos la eternidad, uno de los atributos de la divinidad. De cualquier modo, la existencia de esa Mente Suprema, la Razón universal del Cosmos no nos conduce, como dijimos, a una divinidad personal, ni menos al Dios de la tradición judeocristiana. Tampoco, como también afirmamos, a una inmortalidad “personal”, de plena consciencia aunque sería, no cabe duda, en extremo deseable. Pero no puede probarse ni negarse. Nos queda aún, del libro “Dios existe”, comentar el Apéndice B: ¿Existe la revelación de Dios en Jesús? de N. T. Wright que es realmente bueno. Lo haremos en la siguiente postal Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 4 de Enero 2013
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas