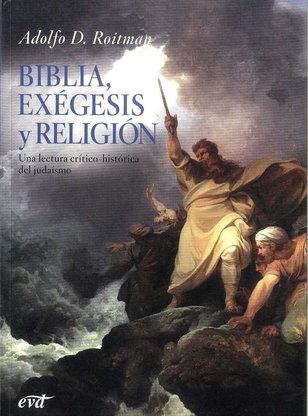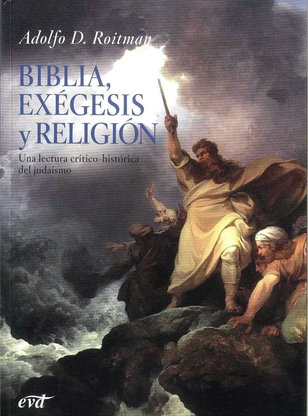NotasHoy escribe Antonio Piñero El gran representante de este método, o quizá su gran divulgador y último sistematizador, fue Rudolf Bultmann con su obra “Historia de la tradición sinóptica” (Geschichte der synoptischen Tradition) Gotinga 1921. Su influencia hasta hoy día ha sido decisiva y tremenda. Partiendo de las conclusiones de Schmidt y Dibelius, Bultmann aplicó sistemáticamente en esta obra el método de la historia de las formas. A diferencia de las posturas más “conservadoras” (¡todo es relativo!) de Dibelius, Bultmann no se quedó en la clasificación literaria de las pequeñas unidades, sino que enjuició la historicidad y autenticidad de las mismas. Sus dudas sobre la historicidad de los textos evangélicos fueron más radicales y lo llevaron a identificar gran parte de este material como producto de la imaginación creativa de la iglesia. Lo que hay de genuino lo encuentra Bultmann en los dichos de Jesús, que según él, se encuentran en un contexto artificial creado totalmente por los evangelistas. Utilizando una metodología rigurosamente analítica, Bultmann se proponía presentar una imagen de la historia de cada uno de los fragmentos de la tradición. Partía, al igual que Dibelius, de la idea de una tradición absolutamente fragmentaria. Comenzando por la historia de la pasión extiende su análisis a la totalidad de los sinópticos y se pregunta por el origen histórico de cada perícopa utilizando claros esquemas de la crítica histórica, a saber, los rasgos definitorios y diferenciantes entre las comunidades palestina y helenística, productoras o transmisoras de tales narraciones. La historia de las formas de Bultmann concede un papel aún mayor a la comunidad en la formación y desarrollo de la tradición sobre Jesús y postula que el género literario “evangelio”, creado por Marcos, tiene sus raíces en el culto litúrgico de la comunidad helenística. Este método fue aplicado posteriormente a las Cartas del Nuevo Testamento. En este ámbito la historia de las formas busca reconocer, entre otras cosas, formas de argumento forense o retórico, incorporando a su vez la crítica retórica. Seguidores de este método fueron Ernst Lohmeyer y Hans Dieter Betz. El primero extendió el análisis al resto del Nuevo Testamento, haciendo especial hincapié en las epístolas de Pablo y en el Apocalipsis. Su obra principal en este aspecto, que yo sepa fue Señor Jesús. Investigación sobre Flp 2,5-11 ( Kyrios Jesus. Eine Untersuchung zu Phil 2,5-11”, en Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophische-histosrische Klasse 1927/28, 4,lss: “Actas de la Academia de las ciencias de Heidelberg, sección de filosofía e historia”). La tesis de Lohmeyer era la siguiente (se basaba no sólo en la crítica literaria, sino también en la Historia de las religiones y en observaciones teológicas): lo que tenemos en este himno es un material prepaulino. Éste ha sido tomado de un oficio (¡no "servicio"!) litúrgico cristiano primitivo. La cristología de este himno está formada por una mezcla de ideas judías y de concepciones gnósticas del descenso del Revelador, relacionadas con la cosmología irania. De este modo se observa cómo las tradiciones cristianas primitivas deben ser consideradas también una parte de la historia común de las religiones. El segundo fue pionero en la aplicación de la historia de las formas a la Carta a los Gálatas (Colección “Hermeneia” 104), Galatians, Filadelfia 1979. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 6 de Agosto 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con las ideas básicas de este método iluminándolas por medio de unas breves nociones de la historia de la investigación. De los presupuestos que demos desarrollado en la nota anterior, M. Dibelius confirma la conclusión que ya había formulado Schmidt, a saber que los evangelios no son obras de historia, sino testimonios de fe de la comunidad primitiva al servicio de la primitiva predicación cristiana. No podemos, por tanto, basarnos en ellos para determinar ni siquiera la duración del ministerio público de Jesús. Hastatal extremo llega, según Dibelius su falta de interés por la historia real. De hecho, la historia en sí tenía tan poca importancia para la comunidad cristiana primitiva, que los primeros cristianos no hicieron gran diferencia entre el período de la vida de Jesús anterior a la re¬surrección y el posterior a ella y su consiguiente presencia por el Espíritu en la Iglesia. Esta afirmación tenía grandes consecuencias: mucho material incorporado a los evangelios no procedía del Jesús histórico, sino que era “postpascual”, creación de la comunidad cristiana formada después de la Pascua, en donde –se creía- había acontecido la resurrección. En cuanto a las formas concretas -que podemos definir como uni¬dades literarias mínimas con sentido- Dibelius distinguía fundamentalmente dos géneros de narración, en sí distintos: los paradigmas y las “novellae” (novelas/cuentos). • Por “paradigmas” entendía narraciones breves del género de las que se utilizan en la predicación como ejemplos; • Las novellae o cuentos, en cambio, no estaban destinados a la predicación, sino que eran fruto de la complacencia del narrador en la pintura detallada de las situaciones y en la cuidada caracterización de la figura de Jesús. En el paso de una forma a otra se patentiza cómo el cristianismo, originariamente fuera del mundo, va pe¬netrando cada vez más en él. El mundo exterior fecunda la imaginación de los anónimos transmisores de tradiciones sobre Jesús en la comunidad primitiva que las van recreando, cada vez que las contaban, añadiendo “datos”, caracterizaciones de los personajes, detalles, etc. Todo ello tiene una enorme importancia a la hora de considerar el material evangélico como verdadera historia o no, pues sólo la calificación de novellae o cuentos dice ya mucho. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 5 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Me ha llamado la atención en este libro la frescura de mente con la que se tratan temas que hasta hace pocos años podían ser casi tabú entre los judíos incluso ilustrados. Por ejemplo, aceptar con claridad y sin tapujo alguno, la conducta, muy reprobable desde el punto de vista de hoy, de Abrahán en Egipto, cuando ofreció su propia mujer, Sara, como concubina, para librarse de problemas (Gn 12,15ss), o si Josué, figura tan señera es un personaje histórico o una construcción literaria…, y no digamos la pregunta sobre si Pinjás, el héroe modélico del celotismo –en el sentido de defensa a ultranza de la ley divina hasta el derramamiento de sangre- era de verdad un héroe o más bien un asesino fanático. Me parece extraordinario que desde mentes creyentes se impulse una lectura crítica de la Biblia desde el punto de vista histórico-literario para construir una teología sobre bases concordes con el adelanto de la investigación (con todas las consecuencias al principio muy molestas), y no otra teología que, como la avestruz, se empeña en negar lo que es evidente desde el punta de vista histórico. Así preguntarse si el “éxodo de Egipto” (¡tan crucial para la teología judía y judeocristiana!) fue de hecho un mito o si la historia de la exploración de Canaán (Nm 13,17-20). En el epílogo, el autor confiesa que su estudio ha puesto de relieve un texto bíblico complejo, con no pocas repeticiones y contradicciones… para concluir que “esta aparente falta de coherencia no se habría debido a la inexperiencia o ignorancia de los editores antiguos en manipular sus fuentes, sino, antes bien, a una consciente estrategia orientada a enseñar por medio de este artificio literario una enseñanza moral; a saber, que no existe una sola y absoluta verdad. La ‘realidad’ es un calidoscopio de reflejos infinitos” (p. 287). Y continúa A. Roitman con una reflexión interesante que encaja bien –con algunas discrepancias- con los propósitos que animan a este blog: “De este modo, este espíritu crítico inherente a los escritos bíblicos está en total acuerdo con la perspectiva científica adoptada en este trabajo, por medio de la cual se puso Dios manifiesto la dimensión histórica de la tradición israelita antigua, recontextualizando, creencias, prácticas e instituciones. Esta aproximación crítica puso en duda a veces ‘verdades sacrosantas’ de la fe, descalificando las lecturas fundamentalistas como impropias y anacrónicas. De esta manera la narración bíblica dejó de ser una historia ‘objetiva’ para convertirse en un mito polivalente, sujeto a lecturas diversas. Pero en otras oportunidades, por el contrario, esta misma lectura aparentemente subversiva permitió entender los textos en sus marcos culturales específicos, recuperando diálogos olvidados y polémicas perdidas en las brumas de los tiempos” (p. 287). Estoy muy de acuerdo salvo quizás a la atribución de un “espíritu crítico inherente –es decir, propio de los autores antiguos mismo- a los escritos bíblicos”, que me parece una peligros generalización y que puede conducir precisamente a lo contrario de lo que se pretende, a ver en los autores antiguos algo que me parece no tenían en absoluto…, en todo caso en forma de una nebulosa mental. Creo que el mantenimiento de las diversas corrientes de la tradición bíblica no se debió precisamente en una concepción de que no existe la verdad absoluta, sino más bien a un respeto reverencial por la tradición, contuviera o no contradicciones, lo que sería opuesto al “espíritu crítico”. Sí me parece verdad que este tipo de exégesis dota a los hechos y personajes bíblicos de nuevos contenidos: la tradición bíblica, mítica en la mayoría de los casos, tiene ciertamente una gran vitalidad, pero es la que nosotros le otorgamos con nuestra reflexión de hoy. Hay que aceptar que en loo religioso partimos del mito y del símbolo casi siempre. Y es que no puede ser de otra manera, si Dios es el Otro, por tanto inaprehensible e inefable. Este proceso, que rompe las barreras de una interpretación de la Biblia rígida, conservada por una tradición firme interpretativa, y controlada por las autoridades eclesiásticas, es bienvenida. Y conducirá inevitablemente a una religión personalista, rompedora de estructuras eclesiásticas, muy diversificada, casi intransferible a otros salvo unas cuantas líneas generales que sirvan para definir una cierta identidad común… de modo que a la larga el “fundamentalismo” peligroso carecerá de “fundamentos” ideológicos. A pesar de que existen muchas personas de este tipo fundamentalista en su seno (no hay más que ver cómo muestran su identidad en el vestido, para nosotros estrafalario), el cristianismo de hoy tiene que percibir cuán fantásticamente bien está haciendo sus deberes para con el avance espiritual de nuestro tiempo un gran sector del judaísmo de hoy día. Los “israelitas” de antaño y los “israelíes” religiosos de hoy han ido enriqueciendo siempre su acervo religioso con un notable sentido de la necesaria acomodación. Y el espíritu farisaico fue el motor de ellos. Los cristianos no lo vemos por causa de la imagen distorsionada que de los fariseos nos han transmitido los evangelios. Pienso que tiene razón Adolfo Roitman cuando sostiene que “los antiguos piadosos se vieron libres para redefinir su herencia religiosa en función de nuevas percepciones espirituales sobre Dios y el hombre y he aquí la intuición profunda de que el secreto de la religión de Israel fue y sigue siendo su flexibilidad y capacidad mimética para mantener un diálogo constante y creativo con su entorno, moldeando sus formas y contenidos en función de los desafíos Dios su tiempo”. Yo añadiría que los tiempos van a cambiar profundamente la imagen de Dios, que se va a hace menos personal y que va a conformarse más a lo que sostenía Baruc de Espinosa, “deus sive natura”, y que ello va mudar profundamente la religión, que se va a hacer estrictamente personal y pasar poco a poco al ámbito de lo estrictamente privado. Me parece probable que la tradición judeocristiana –en el sentido de admitir como sagrados tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y a la vez que va acogiendo en su seno los indudables resultados de la mentalidad históricocrítica- va a llevar tanto al judaísmo como al cristianismo ilustrado, y luego al que no lo es tanto, a esa religión que poco a poco será tan intransferible que dejará de ser el fundamento de que el hombre se comporte como el lobo con otro hombre por motivos religiosos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 4 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Quero presentar hoy un libro de Adolfo Roitman, director del “Santuario del Libro”, del Museo de Israel en Jerusalén, en donde entre otros tesoros se hallan, bien custodiados los originales de los manuscritos del Mar Muerto. Su ficha completa es la siguiente: Adolfo D. Roitman, Biblia, exégesis y religión. Una lectura crítico-histórica del judaísmo. Editorial Verbo Divino, Estella 2010, 305 pp., con ilustraciones. ISBN 978-84-9945-1008. Desde el siglo XIX hasta nuestros días las ciencias bíblicas se han ido perfeccionando, convirtiéndose en una especialidad enormemente elaborada. Si en sus comienzos los especialistas se centraron en los textos analizándolos exclusivamenye desde una perspectiva filológica, teológica o histórica, con el tiempo las metodologías científicas se transformaron en mucho más elaboradas y complicadas, incluyendo ahora nuevas aproximaciones como la literatura, la arqueología, la antropología, la psicología y algunas otras más. Estos avances permitieron acceder así a nuevos niveles de comprensión del texto, descubriendo en ellos significados profundos y ocultos. Nuevas perspectivas que enriquecen el pensamiento propio del lector que –creo- se siente satisfecho al percibir más cosas aún en el texto que lo que ofrece a primera vista. Sin embargo, los frutos de estos logros intelectuales no siempre llegan al conocimiento público, en muchos casos debido al lenguaje técnico y a los análisis enrevesados utilizados por los investigadores. Como resultado de ello, el academicismo riguroso ha convertido en muchas ocasiones a los estudios bíblicos de hecho en un campo casi “sectario”, propio de "iniciados" en la materia. El gran público se queda fuera. De forma paralela a esta lectura secular, crítica e histórica de la literatura bíblica, grupos fundamentalistas en las tres religiones monoteístas comenzaron a leer las Escrituras de una manera acrítica, tergiversando o manipulando el significado original de sus contenidos en pro de sus intereses particulares… religiosos o no tanto. Estas lecturas basadas en la literalidad y la descontextualización de los textos sirvieron para justificar agendas políticas o ideológicas, a la usanza del uso de la Biblia en la tradición rabínica judía o patrística cristiana, convirtiéndose precisamente por ello en muy atractivas y asequibles para el público común. En buena parte por estos hechos –tanto la lectura en exceso cientificista como la fundamentalista- el estudio histórico de la Biblia fue perdiendo seguidores. En otros casos, dio paso a hermenéuticas existencialistas, místicas o espirituales, también ajenas al sentido de los textos tal como fueron escritos en su momento. El presente libro es un suerte de reacción a los procesos mencionados. Es del tipo de alta divulgación, escrito en un lenguaje sencillo y claro, pero a la vez con un sólido rigor científico, que invita a los legos a leer de una manera crítica-histórica los textos bíblicos, especialmente la sección del Pentateuco. Combinando los resultados de la investigación científica con materiales originados en la tradición religiosa (particularmente, la tradición judía), el objetivo del libro es leer la Biblia a la luz de la intrincada realidad social, política y religiosa del pueblo de Israel en la época antigua, recuperando así su dimensión histórica y a la vez testimonial de una época. Al leerlos a esta luz, los textos antiguos plantean perspectivas sugerentes al lector de hoy, le plantean nuevas preguntas y le ofrecen la posibilidad de responderlas. La obra que comentamos se compone de tres partes: • En la primera se estudian algunos de los más conspicuos personajes de la narrativa bíblica (Abrahán, José y Moisés, Jacob, Josué, entre otros), poniendo un énfasis especial en el tratamiento exégetico de estas figuras en la tradición judeocristiana. En la segunda parte se tratan temas clásicos del Pentateuco (como el diluvio universal, la salida de Egipto o el becerro de oro, la generación del desierto como modelo posible para Juan Bautista), explorando en muchos casos los límites difusos entre la historia y el mito. Y, finalmente, • La tercera parte está dedicada a estudiar en detalle la revolución espiritual del Deuteronomio, explorando temas medulares de la fe de Israel como el monoteísmo, el aniconismo (prohibición del uso de imágenes) o la centralización del culto. El texto va acompañado con notas explicativas al pie de página, no muchas, ni demasiado técnicas, pero enriquecedoras con la presentación, o discusión, de las perspectivas de otros autores. El libro concluye con un breve epílogo, un glosario de conceptos y fuentes, y una bibliografía. Los ensayos breves que componen el texto, unos cuarenta -cada uno de pocas páginas por lo que su lectura es fácil y no tiene por qué ser seguida- no tienen por propósito conducir a la fe en "verdades absolutas", sino, por el contrario, generar la libertad de pensamiento, la duda y el conocimiento. Pero más allá de informar y discutir, la esperanza es que la lectura de la obra les permita a judíos y cristianos conocer facetas desconocidas de su tradición religiosa, hasta el punto de reconocer las raíces comunes de sus orígenes. Ciertamente, el propósito final va más allá de lo académico, teniendo por meta promover la tolerancia del "Otro" y el diálogo interconfesional. Un libro interesante, ilustrativo, que ofrece materia para pensar sin inducir al cansancio o hacer que caigamos en el torpor del sueño. Mañana comentaré algunos temas del libro y sobre todo sus conclusiones. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 3 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Episodio de la destrucción de la Víbora en los HchFlp Un amable lector de nuestras notas tiene interés por conocer los detalles del episodio, en el que Juan y Felipe castigan a la Víbora, madre de las serpientes, según el relato del suceso en los Hechos Apócrifos de Felipe. Lo hago con gusto en este “post”, y muy honrado con que me confunda con Fernando Bermejo. Lo primero que tengo que aclarar es que los HchFlp no hablan de ninfa, sino de la Víbora (Ekhidna), titular de un templo idolátrico en la ciudad de Hierápolis. Felipe es el protagonista de los Hechos de Felipe (HchFlp) con una personalidad prolija de variados perfiles. Cuando el Salvador recomienda a Mariamne, la hermana de Felipe, que ayude a su hermano en las tareas de la evangelización, traza un carácter del Apóstol como de hombre inseguro y vacilante en sus determinaciones. Y aunque lo califica de “audaz e irascible”, reconoce que necesita apoyos puntuales, y pide a la sacrificada mujer que no lo deje solo porque podría “crear problemas a la gente” (HchFlp VIII 95). Esta personalidad vacilante está quizá condicionada por la dudosa identidad del protagonista de los HchFlp. Los dos personajes bíblicos que llevan ese nombre han provocado una confusión, perceptible ya en escritores muy antiguos. Eusebio de Cesarea (s. IV), por ejemplo, habla en el mismo contexto de ambos personajes. Primero cita a Clemente de Alejandría en su referencia a los apóstoles casados. Uno de ellos era Felipe, quien no solamente “había engendrado hijos, sino que había dado las propias hijas en matrimonio” (Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia HE III 30, 1). Unas líneas después vuelve a referirse a “Felipe, uno de los doce apóstoles, el que descansa en Hierápolis con sus dos hijas mayores, que permanecían en el estado de virginidad. Otra hija suya, que caminaba en el Espíritu Santo, se había dormido en Éfeso” (HE III 31, 3). Cuenta enseguida que sus hijas residían en Cesarea de Judea con su padre y estaban dotadas del don de la profecía. Cita como prueba el pasaje de los Hechos de Lucas, que cuenta de la llegada de Pablo a Cesarea y que se alojó en “casa del evangelista Felipe, uno de los siete” diáconos. Felipe “tenía cuatro hijas vírgenes que eran profetisas” (HE III 31, 5; Hch 21,8s). Este Felipe, uno de los que con Esteban fue elegido diácono, marchó a Samaría, y allí anunció el Evangelio por vez primera con gran acompañamiento de prodigios. Su capacidad misionera era tan grande que convirtió a la fe al mismo Simón Mago (HE II 1, 10; Hch 8,5-13). Los dos personajes, el Apóstol y el Evangelista, aparecen unidos por una misma tradición que los sitúa en Hiérapolis de Frigia. El lugar de la antigua Hiérapolis de Frigia es la moderna Pamukkale (“Castillo de algodón”), así llamada por las terrazas y cascadas petrificadas de calcárea blanca, fenómeno natural sorprendente y muy admirado. Allí residieron y allí descansan sus restos mortales. El contexto del suceso aludido por el amable comunicante es ya el del martirio de Felipe, junto con el de sus dos compañeros de ministerio y de martirio, su hermana Mariamne y Bartolomé. El procónsul los había arrestado acusándolos de magos, corruptores y seductores. Estaban encerrados en el templo idolátrico de la Víbora, venerada en Hierápolis, población llamada también Ofiorima (“calle o ciudad de las serpientes”). Ya en otra ocasión el Salvador había anunciado a Mariamne que los habitantes de aquella ciudad adoraban a la Víbora (Ekhidna), madre de las serpientes. Antes de encerrar a Felipe y a sus compañeros, los había arrastrado por la ciudad y los había hecho azotar con correas. Luego los depositó en el templo de la Víbora junto a sus sacerdotes. Según los testimonios de aquellos sacerdotes, Felipe y los suyos destruían a los dioses y arruinaban su culto. Predicaban, además, la vida de castidad absoluta y enseñaban que había que dar culto a un solo Dios. El procónsul, lleno de furor por las noticias, ordenó que colgaran a Felipe y le perforaran los tobillos, que trajeran garfios de hierro y le atravesaran los talones; luego, que le colgaran de un árbol cabeza abajo delante del templo. A Bartolomé, lo colocaron delante de Felipe y le clavaron las manos en el muro de la entrada del templo. Ambos, sin embargo, se miraban sonrientes. Desnudaron a Mariamne para demostrar que era una mujer y que convivía adúlteramente con aquellos hombres. Pero se transformó de repente la apariencia de su cuerpo en presencia de todos, y apareció una nube de fuego, de forma que no pudieron seguir mirando al lugar en donde se encontraba santa Mariamne, por lo que todos huyeron despavoridos de allí. Así estaban las cosas cuando hizo su entrada en la ciudad el apóstol Juan, que vio desolado la situación de sus compañeros. Se encaró con los habitantes de la ciudad, quienes decidieron arrestarlo como cómplice para darle muerte, sacarle la sangre, mezclarla con vino y dársela a beber a la Víbora. Iban, en efecto, a detener a Juan cuando se les paralizaron las manos a los sacerdotes. Juan recordó a Felipe que no debían devolver mal por mal. Pero Felipe, cansado y dolorido, perdió la paciencia y maldijo a sus verdugos a pesar de las protestas de Juan, Bartolomé y Mariamne. Como consecuencia de la maldición de Felipe, “se abrió el abismo de repente y se tragó todo el lugar en donde estaba el procónsul, el templo entero, la Víbora a la que veneraban, y mucha gente, y los sacerdotes de la Víbora, como unos siete mil hombres sin contar las mujeres ni los niños. Solamente el sitio en donde estaban los apóstoles quedó intacto, mientras que el procónsul fue tragado por el abismo” (HchFlpm 133,1). Aunque la actuación de Felipe iba contra las normas sobre la paciencia y el perdón de las ofensas, el resultado fue una verdadera catástrofe. Subían del fondo las voces de los sumergidos, que decían entre lágrimas: “Ten piedad de nosotros, oh Dios de los gloriosos apóstoles, porque ahora vemos los castigos de los que no reconocieron al Crucificado. He aquí que la Cruz nos ilumina. Jesucristo, manifiéstate a nosotros, que bajamos vivos al infierno y somos castigados porque hemos crucificado injustamente a tus apóstoles”. Y se oyó una voz que decía: "Yo os seré propicio por mi cruz luminosa" (HchFlp 133,2). Se habían salvado del cataclismo el cristiano que daba alojamiento a Pablo, toda su casa, la mujer del procónsul que se había convertido a la fe de Pablo y cincuenta vírgenes que practicaban la vida de castidad. En cuanto a Felipe, sufrió una seria reprimenda de parte del Señor por su conducta. Y aunque obtuvo la promesa de una vida eterna bienaventurada en virtud de sus méritos, tuvo que soportar cuarenta días de demora en castigo por su intemperancia antes de entrar definitivamente en el paraíso. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 2 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero El que asentó y defendió el nuevo método de crítica histórica fue, sin embargo, Martin Dibelius (1883-1947), cuyo libro “La historia de las formas del Evangelio (Die Formgeschichte des Evangeliums, Tubinga 1919) vino a ser como el escrito programático de la nueva escuela. El nombre del método se debe al título de esta obra, aunque el mismo Di¬belius se dejó influir por el filólogo clásico Eduard Norden, quien en 1913 dio a su libro Agnostos Theos (“El Dios desconocido”) el subtítulo de "Investigaciones sobre la historia de las formas de la locución religiosa”. Dibelius había de aplicar luego este método también a los Hechos de los Apóstoles en su colección de artículos Aufsätze zur Apostelgeschichte (“Artículos sobre los Hechos de los apóstoles, Gotinga 3ª ed.) 1957. El punto de partida de M. Dibelius fue la consideración de la actividad misionera de la Iglesia primitiva, que –según él- influyó decisivamente en la transmisión de las tradiciones sobre Jesús. Dibelius expuso dos principios, que serían estimados como axiomáticos por sus seguidores: 1) Los evangelios sinópticos no son obras literarias en sentido estricto, sino literatura menor destinada al pueblo (aquí confirma lo que había dicho ya K. L. Schmidt), y 2) los autores de los evangelios sinópticos no son verdaderos autores, sino compiladores que no habrían hecho otra cosa que poner marco geográfico, temporal, etc., a los materiales llegados hasta ellos después de un largo camino en el que había intervenido toda una comunidad transmisora. Ellos no habrían hecho sino enmarcar las unidades pequeñas o -formas- provenientes de la tradición oral. Cada uno de estos principios fue más tarde contestado agriamente por investigadores posteriores. Sobre todo el segundo provocó, con el tiempo y como fuere reacción, otra “revolución” en el estudio de los Evangelios y del Nuevo Testamento en general: el método de la historia de la redacción o análisis histórico de la composición, que estudia el proceso de plasmación de un libro hasta su estado definitivo, a partir de los elementos mínimos u originales, y cómo el autor aporta mucho más a la obra definitiva que la mera colección y transmisión de materiales previos. Una palabra sobre el termino técnico "Sitz im Leben" que nombramos varias veces en la nota anterior: fue acuñado por Hermann Gunkel en el estudio de la literatura del Antiguo Testamento, y lo aplicaba a las circunstancias sociorre1igiosas típicas en que se origina y emplea un género literario. Así lo definen G. Flor-L. Alonso Schökel, en su Diccionario terminológico de las ciencias bíblicas. Por tanto: al usar la misma terminología para el contexto vital (Sitz im Leben) se observa cómo el método de la historia de las formas no es más que la transposición a los Evangelios sinópticos del método de la historia de los gé¬neros literarios, tal como Gunkel lo había aplicado, ya en la primera mitad del siglo XIX, a algunas partes del Antiguo Testamento, especialmente al Génesis y a los Salmos. Gunkel, a su vez, había sido influido por Johann Gottfried Herder, quien fue el primero en comprender que la tradición cristiana de los evangelios había tenido una prehistoria, en la cual se observan determinadas formas de tradición y no otras. Volvemos a Dibelius: así pues, para este significativo investigador el contexto vital para el surgimiento concreto de estas formas preliterarias que luego se reúnen en los Evangelios fue la predicación misionera, a la que añadió también, en segundo lugar, la liturgia. No avanzó demasiado sobre Schmidt, pero fundamentó mejor estas propuestas, e insistió más en lo misionero/predicación que en la liturgia como ambiente que moldeaba tradiciones…, llegando incluso a inventar nuevas. Como se observará, la historia de las formas parte de la importancia de la tradición oral en los inicios de los Evangelios. “Al comienzo era el kerygma” (la “proclamación” misionera), no cesaba de repetir Dibelius; el evangelio fue predicación antes que escritura. La tradición precede a la escritura. Durante un tiempo de veinticinco a treinta años la materia básica de los evangelios fue predicada en la comunidad primitiva, verdadera creadora de esa tradición oral. Y atención al vocablo “creadora” porque ha de entenderse también en un sentido pleno: no sólo reúne tradición previa, sino que al proclamar, crea. En este punto los autores que practican la historia de las formas son deudores de una cierta manera de concebir el desarrollo de la tradición oral en las literaturas populares, muy común a comienzos del siglo XX entre los estudiosos de esas literaturas, según la cual la tradición oral crece como los círculos concéntricos en el agua, constantemente, y, al tiempo que au¬menta, se desvirtúa y se aleja de su origen. Esto es verdad, sólo que hoy se han añadido otras perspectivas. Como vemos, Dibelius negaba por tanto originalidad literaria a los autores últimos de los evangelios. No hubo entre ellos personalidades literarias que compusieran obras de una pieza. Según esto, los evangelios no son textos literarios que deban su existencia a la personalidad de un escritor, sino obras de recopilación, que constan de gran número de historias y dichos aislados, pero que han llegado a formar bloques o conjuntos por medio de determinados nexos redaccionales. De aquí la fórmula clásica: los evangelistas son transmisores, no autores. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 1 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero La “Historia de las formas” es una parte de la crítica literaria del Nuevo Testamento. Por ello, hay que detenerse un momento en definir, o en precisar, los objetivos de esta disciplina de estudio en sus líneas generales. En principio, la crítica literaria tiene una intención clara: explicar el proceso de nacimiento de cualquier tipo de escritos investigando cuantos datos, hechos o circunstancias que ayuden a esta tarea. En concreto, en el Nuevo Testamento se ocupa de saber: • Cómo se produjo la actividad literaria de los primeros cristianos, • De qué modo sus libros reflejan la peculiaridad de sus autores, de sus comunidades, etc. • Qué condicionamientos circunstanciales afectaron a su composición. Naturalmente al exponer así la formación del cristianismo desde el aspecto literario, el investigador construye no una teología, sino la historia de la literatura del cristianismo primitivo. Naturalmente también, pueden derivarse luego consecuencias históricas y teológicas desde esta visión de tipo literario del material. El método de estudio es el mismo que el de cualquier trabajo de historia de la literatura de la antigüedad clásica, y no se ve afectado por el carácter de sagrado que se atribuye al Nuevo Testamento. No se niega la posible inspiración divina, pero no se tiene en cuenta. La tarea a cumplir por los estudiosos que practican la crítica literaria tiene algunos puntos específicos dentro del Nuevo Testamento. Así, Debe efectuar también un investigación pormenorizada de las formas preliterarias (dichos de los personajes, en concreto Jesús, en todas sus formas, como diálogos, disputas, apotegmas, etc. fórmulas de confesión de la fe; textos litúrgicos; cantos e himnos, etc.), que se descubren gracias al análisis literario y crítico interno de las obras recibidas en este corpus. Hay otros objetivos que son comunes a cualquier historia de la literatura: • Cómo se han transmitido los escritos; • Investigación de la cronología absoluta y relativa de las diversos obras; estudio de los géneros literarios y sus variaciones; • Estudio de los problemas de autenticidad y de autoría (pseudonimia o autores distintos a los que dicen ser); estilística; estructura, contenido y unidad de cada escrito; los destinatarios y su situación peculiar; fecha y lugar de composición. La “historia” o “crítica de las formas” La “historia o crítica de las formas” (en alemán, “Formgeschichte”; en inglés, “Form Criticism”) es el término técnico usual para designar la metodología histórico-literaria compleja que a partir de la conexión -postulada a priori- entre formas o unidades literarias y su contexto socio-cultural (con otras palabras: cómo la literatura está relacionada necesariamente con el ambiente social en el que se produce), intenta deducir consecuencias sobre la historia de la evolución de una forma literaria concreta y del contenido expresado en la misma. Así entendido el método de la historia de las formas es literario e histórico a la vez. Es literario porque estudia y trata de aislar y describir las formas o unidades menores de un texto dado. Es histórico, y sociológico, por no ser meramente descriptivo, sino porque trata de investigar e identificar el contexto vital (en alemán "Sitz im Leben", término consagrado que hay que aprenderse porque se usa también en obras en castellano), es decir, las circunstancias socio-religiosas en la que se ha producido y empleado una determinada forma literaria. Un poco de historia de la investigación nos ayudará a comprender por qué nació este método y qué pretendía en realidad. El estudio de la crítica literaria o de las fuentes, aplicado a los evangelios sinópticos durante el siglo XIX y comienzos del XX, condujo finalmente a la convicción de que la crítica literaria había llegado a su punto final ya que no podía ofrecer nuevos resultados. Se había construido, se decía, una historia de la literatura del Nuevo Testamento, pero era necesario saber más, sobre todo acerca de las formas literarias que vehiculaban las tradiciones en torno a Jesús. Un camino que prometía la adquisición de nuevos datos sobre la formación de los evangelios era el de retornar a los textos mismos de que se disponía e investigar el proceso de formación de la tradición evangélica en su estadio preliterario, es decir, la época previa a la consignación por escrito de dicha tradición por parte de los evange¬listas. A esta meta tendía lo que empezó a escribir sobre crítica del Nuevo Testamento partir de 1919 aproximadamente. Karl Ludwig Schmidt (1891-1956) puso el fundamento de este nuevo método. Tras un de¬tenido análisis de los datos topográficos y cronológicos extraídos de Marcos y de los otros evangelios sinópticos, Schmidt demostró que la teoría clásica de las “dos fuentes” (Mc y ‘Q’ como documentos previos en las que se inspiraron Mateo y Lucas) necesitaba ulteriores precisiones. Más allá de esas dos fuentes había, según él, otras fuentes que podían detectarse: narraciones sueltas, transmitidas oralmente, que los evan¬gelistas unieron en un «marco» por motivos pragmáticos o de contenido sin un exacto conocimiento de cuál fue su contexto histórico originario. El libro básico de Schmidt (antes había habido artículos que prepararon el terreno) llevaba el siguiente título que nos orienta sobre su contenido y finalidad: El marco de la historia de Jesús. Investigaciones crítico-literarias sobre la tradición más antigua de Jesús (Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literarkritische Untersuchungen zur altesten Jesusüberlieferung, Berlín 1919). Schmidt llegó a la conclusión de que tanto el marco cronológico como el geográfico de los Evangelios eran una “invención” de los Evangelistas. La tradición más antigua acerca de Jesús estaba formada por perícopas o relatos sueltos, sin conexión entre sí, que ellos unieron y le dieron forma. Importante también fue la aplicación del concepto de Sitz im Leben (“situación/contexto vital”; que como veremos había inventado otro investigador, del Antiguo Testamento en concreto, Hermann Gunkel) a esta tradición oral. Schmidt puso de relieve que el Sitz im Leben de las tradiciones sobre Jesús era el culto litúrgico y que esta tradición se originó no por un interés histórico, sino de fe. Por consiguiente –y continuando las ideas de Wellhausen y Wrede-, le parecía que resultaba imposible escribir una vida de Jesús en el sentido de una biografía histórica, ya gran parte de los datos eran cosecha propia de los evangelistas. Estas ideas fueron completadas más tarde por Schmidt en un artículo (“La posición de los Evangelios en la historia general de la literatura” = Die Stellung der Evangelien in der allgemeinen Literarurgeschichte, en una obra homenaje a Hermann Gunkel al cumplir los 60 años titulada “Estudios sobre la religión y la literatura del Antiguo y del Nuevo Testamento (Studien zur Re¬ligion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. H. Gunkel zum 60. Geburtstag II), de 1923. En este artículo señalaba Schmidt que los evangelios no son literatura en sí mismos, sino un género menor, "folletos populares para el culto" y, por tanto, expresión de un hecho religioso, no de una historia tal como normalmente la entendemos. Y volvía a insistir en que no pretendían ser históricos, como otras obras aparentemente del mismo género literario. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 31 de Julio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Me parece adecuado abordar brevemente este tema después de las notas dedicadas al libro de S. Guijarro, pues el método histórico crítico en general ha dominado la investigación de los Evangelios durante unos doscientos años. Pero antes una cuestión preliminar. Se me ha preguntado muchas veces –y últimamente lo ha escrito un amable comentarista, que escribe un correo electrónico, aludiendo a un caso concreto-: “¿Cómo funciona la crítica? ¿Cómo es posible que usted sepa qué dicho o hecho pertenece al Jesús histórico y el lector normal no caiga en la cuenta de ello?” Y en concreto: “¿Cómo sabe Usted que tales o cuáles palabras transmitidas por la tradición son del Jesús histórico, pero otras no, sino que son producto de un profeta cristiano? ¿Por qué los demás no lo sabemos?” Naturalmente se pregunta con un cierto toque irónico como dando a entender que elegimos lo que nos interesa para defender posiciones ya tomadas a priori. Ya me he defendido de esta acusación. Ahora lo hago de nuevo poniendo un ejemplo ilustrativo que, creo, puede iluminar la cuestión. Pues si se renuevan las preguntas es que no ha quedado claro. Imagínense que un extranjero viene a España y se encuentra de repente con que el día anterior ha habido una manifestación grande en Madrid (donde, por desgracia se “celebran” casi todas las que hay en España, con las consiguientes incomodidades… ¡hasta unas 325 al año!). Pero el extranjero -que conoce relativamente bien el ambiente español- se siente aturdido porque las interpretaciones de radios y periódicos son enormemente dispares…, comenzando por el número de manifestantes: unos, los interesados y convocantes, dicen que un millón y medio o dos millones; la guardia urbana, habla de un millón; empresas con medios técnicos de numeración (fotografías, cuadrículas especializadas en computar personas por metro cuadrado, etc.) dicen que sólo unas 64.000. ¡Ni siquiera sobre un dato básico, elemental, computable como es el número de personas asistentes, hay acuerdo entre personas que se suponen honradas y objetivas! ¡Y luego viene la disputa entre los comentaristas de radio, sobre todo, y de la prensa, acerca de la verdadera intención de los convocantes, de quiénes verdaderamente están detrás pero no aparecen, de otras motivaciones, espurias o no, que no son las publicitadas…! Total, que el pobre extranjero no sabe a qué carta quedarse: ¿dónde está la verdad? Y eso que la manifestación ocurrió ayer, no hace doscientos o dos mil años. Por suerte para el extranjero hay prensa escrita: al día siguiente compra todos los periódicos que puede de tirada nacional, seis o siete. Entonces se pone a leerlos con cuidado y sobre todo a compararlos entre sí. Pone los elementos comunes en diversas columnas; señala huecos y omisiones en la información; observa añadidos y comentarios propios de unos y de otros…, analiza y analiza. Extrae conclusiones, vuelve sobre sus análisis y comparaciones, y confirma o rechaza algunas. Si el extranjero es suficientemente listo, o si pide ayuda a amigos que están en la misma situación de incertidumbre, si se ponen varios juntos a contrastar la información, a compararla con extremo cuidado, si emplean horas en el análisis de todos y cada una de las piezas de información recibidas, por pequeñas que sean…, y sobre todo si comparan con extremo cuidado de nuevo todos los textos… ¿no es lógico pensar que –aunque puedan no llegar a la verdad absoluta- ese extranjero y sus colegas se acercarán lo más posible al núcleo de la verdad relativa de lo que ocurrió en la manifestación del día anterior, sabrán distinguir entre las diversas interpretaciones partidistas de su significado obvio o profundo, alcanzarán a saber cuáles eran los que estaban detrás de loso convocantes, llegarán a saber con cierta exactitud cuál fue en verdad el número de participantes…? ¿No alcanzará a saber el extranjero incluso cuál es la tendencia narrativa del periodista que ofrece tal o cual información? Creo que la comparación es clara: eso es en el fondo lo que hace la filología y la historia antigua con los datos que tiene sobre Jesús, que es nuestra cuestión. Por suerte, no tenemos una narración, sino cuatro…, y a veces cinco y quizás seis o más (si se computa el Documento “Q”, el Papiro Egerton, el Evangelio gnóstico de Tomás, algunos pasajes del Evangelio de Pedro para la pasión…)… A esto se añade que –siguiendo con el ejemplo del informe sobre la hipotética manifestación- no sólo se tiene una o dos páginas de cada periódico para investigar un hecho o unas declaraciones, sino a veces decenas y cientos de páginas, al menos sobre el conjunto, para someter a crítica y comparación… y obtener consecuencias. Así pues, a base de comparar y contrastar, de examinar hasta el último detalle de las narraciones, de intentar comprender qué mueve a cada narrador, de sus posibles fuentes de información ¿no puede uno acercarse a saber, si no con toda exactitud, pero sí con la máxima que permiten esos testimonios escritos… aquello que se acerca lo más posible a la presunta verdad? Y no digamos si los que examinan tienen todo el tiempo del mundo para su análisis, si han pasado más de doscientos años desde que se empezó la tarea de analizar y comparar, si han estudiado los documentos más de mil brillantes cabezas, que conocen la época en la ocurrió tal o cual suceso y las línea generales sobre cómo eran las gentes, y si a los descubrimientos de un investigador se añaden los del siguiente, y otro, y otro, de modo que poco a poco se va construyendo un mosaico de conocimientos que casan entra sí… y van formando un conjunto armónico y que se comprende bien. Y por último, aquel que recoja toda una tradición de estudio e interpretación, ¿no será capaz de ver un poquito más, de saber un poquito más, que el recién llegado a los documentos y que ha tenido más tiempo que el meramente suficiente para leerlos un tanto por encima? Es lógico concluir que percibirá más cosas aquel que más entrenado esté en analizar, comparar, el que mejor sepa y conozca la cultura en la que se produjo el documento, el que mejor conozca la lengua en la que se escribieron los testimonios que se estudian.. Entonces ¿cómo es que un científico de largos años de estudio, aunque personalmente sea menos inteligente que el recién llegado al tema, puede saber, más o menos, qué “palabras de Jesús” pueden atribuirse al Jesús histórico y qué “palabras de Jesús” han de atribuirse a un profeta cristiano posterior, que vive en otras circunstancias históricas e intelectuales diferentes? Pues porque ha hecho pacientemente, como el extranjero del ejemplo, todo los procesos que hemos descrito arriba. Y si el científico procura ser honesto, no tiene partido previo, no le va nada en ello, se supone que intentará obtener las consecuencias que sean las más racionales y concordes con el conjunto de lo que se sabe de la época y del personaje… Y de repente aparece un comentarista y escribe: “Este señor se saca de la manga las cosas, elimina lo que le conviene de los textos y acepta lo que le conviene por sus intereses previos”. Casi siempre hay espontáneos que saltan al ruedo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 30 de Julio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Hablábamos en la nota anterior sobre la incompatibilidad de puntos de vista entre los Sinópticos y el Evangelio de Juan..., que puede extenderse a otros puntos de vista del Nuevo Testamento en su conjunto. La razón sustancial la expone el mismo Guijarro, en la p. 538, aunque, naturalmente, sin obtener las consecuencias. Y es: la cristología del IV Evangelio es incompatible con la Marcos y con la de Mateo/Lucas y con la que Lucas dibuja en el Discurso de Pedro en Pentecostés en Hechos de los apóstoles 2 (recogida también por Pablo en Rom 1, 3-5). Son cuatro cristologías diferentes, no complementarias, que conviene sintetizar de nuevo aunque sus ideas sean ya conocidas, a saber: A. La de la comunidad primitiva: Jesús es un mero hombre en su generación y en toda su vida en la tierra. Sólo tras su resurrección por obra de se hace divino de algún modo, sentado a la diestra del Poder (Hch 2, 29-36 que se fundamenta en Salmo 132,11; 2 Samuel 7,12s; Salmo 16,10; Salmo 110,1). No hay encarnación. B. La representada por el Evangelio de Marcos. Jesús es un mero hombre en su gestación y vida en la tierra hasta el bautismo: ahí es adoptado por Dios como Hijo. La resurrección confirma el hecho, no lo crea (Mc 1,11 que se fundamenta en que el hecho había sido profetizado por David en Salmo 2,7. No hay encarnación. C. Jesús nunca fue un mero hombre. Su gestación fue ya milagrosamente divina: nace de una mortal, virgen, y de la inseminación espiritual del Espíritu divino. Al nacer es ya Dios y hombre. Pero no hay propiamente encarnación. Jesús no es preexistente. Esta doctrina se fundamenta en diversos pasajes de la Escritura, en especial Isaías 7,14 y en genealogías especiales. Es ésta la cristología de Mateo y de Lucas. D. En Jesús se encarna un ser divino preexistente, el Logos. Hay un descenso, encarnación en un cuerpo humano –no se dice como- y un ascenso e la entidad celeste que ha ocupado temporalmente un cuerpo humano para revelar al Padre. “Este proceso continuó en la reflexión de los siglos posteriores y desembocó en la formulación del Concilio de Nicea que recurrir a términos no bíblicos para expresar, en una nueva situación, su visión de Jesús (san Atanasio de Alejandría, De Decretis)” (Guijarro p. 538). Debo concluir también: El IV Evangelio consiguientemente no es una “biografía de Jesús como los Sinópticos”, sino otra cosa, otro género literario. Quizá lo mejor para definirlo es los siguiente: El IV Evangelio es un “Diálogo de revelación” (protognóstico imperfecto) inserto en un marco biográfico tomado de fuera. Por último, creo que las reconstrucciones del Jesús histórico desde hace más de 200 años, en cuyos puntos básicos el mismo Guijarro estaría de acuerdo, si se obtienen las consecuencias, impiden afirmar que la “identidad de Jesús es un misterio”, que la “pluralidad de visiones de Jesús es imprescindible para entrar en un misterio que está mas allá de cada una de ellas” (p. 539). Creo que cualquier historiador de la antigüedad no acepta misterio alguno (salvo en el sentido vulgar, del que no hablamos aquí, según el cual nosotros mismos somos un tanto misteriosos para los demás que no nos comprenden del todo) y diría que esta afirmación de la “personalidad misteriosa” en el sentido pretendido por el autor de “Los Cuatro Evangelios”- respetable sin duda- pertenece al ámbito de la teología, pero no al de la filología y la historia. A pesar de mis críticas, el libro de Santiago Guijarro es una mina de información, y en conjunto, con mis reservas, utilísimo por todo lo que enseña y por el modo tan pedagógico como lo hace. Yo recomiendo su lectura, teniendo en cuenta que ofrece una perspectiva de historia mezclada sutilmente con la fe. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………… APÉNDICE Escribe Santiago Guijarro en la p. 18 del libro que comentamos que “Rafael Aguirre aceptó mi invitación a detenerse unos días en Salamanca para leer y discutir algunos capítulos”. Igualmente afirma que “Esther Miquel leyó pacientemente la mayor parte del manuscrito”. Son buenos amigos los que la practican y es una cosa buena y mucho de agradecer. Estando de acuerdo con ello, naturalmente… pienso que quizás hubiese sido bueno también consultar a otros que no son ideológicamente de la misma tendencia. Y consultar… puede hacerse de muchos modos, por ejemplo, teniendo en cuenta otras opiniones no afines, y… citándolas. Y dije en una postal anteriores que El Almendro había publicado unos libros, Orígenes del cristianismo, Fuentes del cristianismo, Libros sagrados de las grandes religiones, que opino que son tan científicos y tan buenos, regulares o malos, como la obra editada por S. Guijarro, Los Comienzos del cristianismo (a la que dediqué una muy larga recensión en la revista de Ilu, de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, creo) de 2006. Por ello teniendo en cuenta lo escaso de la producción española en este ámbito, ¿no sería bueno el haber citado estas obras –insisto que no son mías solo, sino de grupo-? Otro ejemplo, sobre el Evangelio de Juan se ha escrito muchísimo, pero respecto a la comprensión del Evangelio a fondo, y a un comentario a lo dicho por Clemente de Alejandría al respecto, creo que muy poco en España. Guijarro destaca lo importante de este punto de vista del Padre de la Iglesia alejandrino. ¿No hubiese sido conveniente informar a los lectores que en España se ha escrito sobre eso? Doy una pista de aquello en lo que he intervenido yo mismo, la mayoría de las veces en obras colectivas: • “El cristianismo entre las religiones de su tiempo. Judaísmo y helenismo en la plasmación de la teología cristiana naciente (Jesús de Nazaret, Pablo y Juan), en Biblia y Helenismo. El pensamiento griego y la formación del cristianismo. El Almendro, Córdoba, 2006. 702 páginas. No es una obra leve para ser pasada por alto. • Literatura judía de época helenística en lengua griega. Desde la versión de la Biblia en griego hasta el Nuevo Testamento. Editorial Síntesis (Serie: Historia Universal de la literatura griega. Volumen 26. En Historia de la Literatura Universal vol. 70), Madrid, 2006, 300 pp. Esta obra es única en el mercado de lengua española. • "Inspiración, canonicidad y Cuarto evangelio. Reflexiones en torno al encuadre ideológico del evangelio de Juan", en III Simposio Bíblico Español. (I Luso-Espanhol) . Valencia- Lisboa 1991 (Ed. por J. Carreira das Neves, V. Collado Bertomeu, V. Vilar Hueso (Fundación Bíblica Española), 279-298. • “Interaction of Judaism and Hellenism in the Gospel of John”, in A. Ovadiah (ed.), Hellenic and Jewish Arts (The Howard Gilman International Conferences I). Tel Aviv (Tel Aviv University) 1998, 93-122. Aparte de lo escrito sobre los cuatro evangelios y su interpretación en • El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos (Piñero-Peláez, El Almendro 1995), sobre crítica textual, lengua, estilo, género literario de los evangelios, historia de las formas, historia de la redacción, etc. Libro traducido al inglés, con el título The Study of the New Testament, A Comprehensive Introduction, Leiden 2003. • La “Guía para entender el Nuevo Testamento” pp. 151-252; 305-406. Teniendo en cuenta que en la bibliografía se cita (p. 55) un artículo de 4 páginas de C. H. Dodd sobre el “Marco de la narración evangélica”…, de 1931… debo confesar públicamente (y siento una cierta vergüenza en estar hablando sobre lo que yo mismo he escrito) que, por mí y mis compañeros de los libros editados en común, siento de veras que no aparezcamos en absoluto en la abundante bibliografía citada. Hispanicum est non legitur…, de nuevo. Una cierta tristeza… Saludos.
Viernes, 30 de Julio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continúo con la valoración del capítulo 7 de la obra de S. Guijarro. Me pregunto ahora por una razón que pueda explicar las profundas divergencias entre el Evangelio de Juan y los Sinópticos. A. Pienso, como S. Guijarro, que el desconocido autor del IV Evangelio conoce el Evangelio de Marcos y posiblemente también el de Lucas, aunque haya muchos autores que nieguen este extremo. A modo de hipótesis puede argumentarse, para partir desde la posición más condescendiente con los defensores de la independencia del autor del Cuarto Evangelio: Juan conoce ciertamente si no los evangelios anteriores, sí al menos la tradición sinóptica que está detrás de ellos y forma su base; pero no la utiliza tal cual, sino que la repiensa, la reinterpreta, la reelabora y la reescribe. Si no se admite este mínimo, no puede entenderse el Cuarto Evangelio, cuyo "lector implícito" -como luego diremos- se supone que sabe ya de Jesús. El carácter simbólico y místico de este evangelio indica de modo indirecto al lector que Juan no deseaba reproducir simplemente la tradición que sobre Jesús le había llegado, con algunos complementos. No me parece que sea así. Medita sobre ella, se siente receptor de una revelación divina sobre ella, y la presenta de manera que la figura de Jesús aparezca como él –el autor de un evangelio nuevo— cree que en realidad fue. En algunos casos esta reescritura se apoya en una interpretación alegórica de la tradición sinóptica e incluso de pasajes del Antiguo Testamento. Expliquemos los dos pasos de esta propuesta: A. Juan conoce la tradición sinóptica. Esta afirmación puede sustentarse con los argumentos presentados por Guijarro en las pp. 96-102 de su obra, con la que estoy de acuerdo. Preciso mi pensamiento, utilizando de nuevo material de la “Guía para entender el Nuevo Testamento”: Esta afirmación se sustenta en las razones siguientes: 1. Coincide con ella en la secuencia u orden de los acontecimientos principales. 2. Tiene muchas semejanzas con los Sinópticos en el vocabulario, en motivos, esquemas, estructuras mentales y combinaciones de ideas. Muestra también notables similitudes en la presentación de los mismos escenarios y los mismos personajes. 3. Los temas, alusiones y el conjunto de ideas particulares del EvJn no pueden ser entendidos correctamente por un lector que no tenga ya un conocimiento directo de los otros evangelios anteriores. El Cuarto Evangelio presupone a un lector implícito “enterado”. Este fenómeno literario se conoce como “intertextualidad”, a saber un texto escrito sólo se comprende bien presuponiendo otro anterior al que de algún modo alude. B. Juan presenta la tradición sinóptica con otra luz. Si la conoce (punto A), es evidente que no la reproduce tal cual, sino que Juan la reescribe y reinterpreta. Este proceso de “reescritura” no es un fenómeno extraño en el ámbito judío, ni mucho menos. En la tradición de la literatura que llamamos “Apócrifos del Antiguo Testamento” hay obras que reescriben el texto del Antiguo Testamento totalmente a su aire, p. ej., la Vida de Adán y Eva, el Libro de los Jubileos (que reescribe y reinterpreta el libro del Génesis y parte del Éxodo) o el llamado Pseudo Filón, en sus Antigüedades Bíblicas (que reescribe y reinterpreta la historia bíblica desde la creación hasta la muerte del rey Saúl). En la Biblia hebrea misma, los Libros de las Crónicas, reescriben los de Samuel y Reyes. Igual ocurre con muchos pasajes de los profetas. Basándonos en estos ejemplos de la tradición judía, se puede con todo derecho suponer que el EvJn es un caso semejante. Por tanto, el autor conoce la tradición anterior, pero no la transmite tal cual, sino que la repiensa, reinterpreta y reescribe, mezclándola con elementos de otras tradiciones o con aportaciones propias, porque así lo cree conveniente para que resalte mejor el sentido que, en su opinión, tal tradición tiene. Con ello disiento también de Guijarro; “Juan”, el anónimo autor, sea quien fuere, ofrece un nuevo Jesús, no un Jesús meramente complementario. Este Jesús es incompatible con el Jesús sinóptico; no es complementario. Si sea acepta este Jesús, el de los Sinópticos no es verdadero, sería apócrifo, como sostuvimos. Y a la inversa, si se acepta el Jesús de los Sinópticos, el del Cuarto evangelio sería apócrifo. Siento haberme alargado tanto. Mañana concluimos de verdad. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 28 de Julio 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas