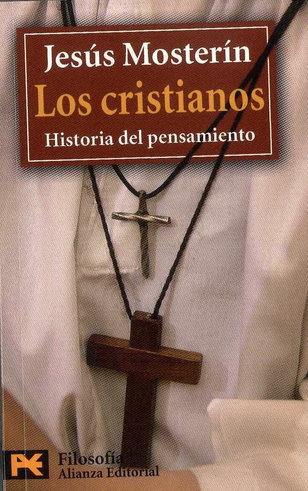NotasHoy escribe Antonio Piñero La descripción por Mosterín de la vida misionera de Pablo sigue más o menos la pauta de los Hechos y la reconstrucción hoy dominante entre los investigadores de las cartas auténticas de Pablo. Por ello admite como auténticas las siguientes: “Las cartas o epístolas (en griego, epistolaí) de Pablo conservadas y consideradas genuinas son: • Carta 1 a los Tesalonicenses, escrita en Corinto hacia 50. Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, y el escrito cristiano más antiguo conservado. • Carta a los Gálatas, escrita hacia 56. • Carta 1 a los Corintios, escrita hacia 56. • Carta a los Romanos, escrita en Corinto hacia 57. • Carta a los Filipenses, escrita en la cárcel en Éfeso, hacia 54-57. • Carta a Filemón, escrita entre 54 y 62. • Carta 2 a los Corintios, mezcla de escritos de varias épocas. “En conjunto, todas estas cartas auténticas de Pablo, escritas entre 50 y 62, son anteriores a cualquier otro escrito cristiano y, desde luego, anteriores a los Evangelios. Según el acuerdo casi unánime de los expertos, el resto de las cartas que la tradición atribuye a Pablo (como la epístola 2 a los Tesalonicenses o las dos dirigidas a Timoteo) no son suyas y se escribieron bastante más tarde de su muerte. Apostilla: Poco que comentar, salvo que la cronología y orden de las cartas auténticas serán muy dudosos para algunos lectores. El final de Pablo fue así: “Cuando en 58 volvió a Jerusalén a entregar el dinero recaudado en esa colecta, se armó un tumulto contra él en el templo (Hechos 21, 27-33) y quedó detenido. Pasó dos años (58-60) en la cárcel, en Cesarea (Kaisáreia), en parte para su propia protección. No quería que lo entregasen a las autoridades judías, que podían matarlo por hereje. Apeló a su condición de ciudadano romano para ser juzgado en Roma, adonde finalmente fue enviado como prisionero. Después de varias vicisitudes, incluyendo un naufragio en Malta, llegó a Roma hacia el año 60. “No sabemos cómo acabó su vida. La narración de Hechos, escrita por su amigo Lucas veinticinco o treinta años después de su muerte, es legendaria. En cualquier caso, no menciona para nada el supuesto martirio que Pablo habría sufrido en Roma, según la tradición posterior. La obra Hechos termina con una curiosamente idílica descripción de los dos últimos años de Pablo en Roma: Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo tener su propio domicilio con un soldado que lo custodiase. [...] Vivió allí dos años enteros en su casa alquilada, recibiendo a todos los que lo visitaban, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesús el Cristo con toda libertad y sin obstáculos (Hch 28,16. 30-31). “El ansia misionera y proselitista de Pablo lo llevó a eximir a los conversos a la secta judeocristiana del requisito de la circuncisión, esencial en la Ley judaica. « Mirad lo que os digo yo, Pablo: si os dejáis circuncidar, el Mesías no os servirá ya de nada. Y a todo el que se circuncida le declaro de nuevo que está obligado a observar la Ley entera. Los que buscáis la rehabilitación por la ley habéis roto con el Cristo, habéis caído en desgracia. Por nuestra parte, la anhelada rehabilitación la esperamos de la fe por la acción del Espíritu, pues como cristianos da lo mismo estar circuncidado o no estarlo; lo que vale es una fe que se traduce en caridad (Gál 5, 2-6). » “Con ello se ganó la oposición no solo de los judíos ortodoxos (saduceos o fariseos), sino incluso de la mayor parte de la comunidad cristiana madre, la de los jesusitas de Palestina y Jerusalén. Por otro lado, la actividad del judío Pablo y su proselitismo tenía lugar bajo el amparo jurídico de la sinagoga, a la que por tanto estaba sometido disciplinalmente. “Por ello tuvo frecuentes problemas y fue repetidamente expedientado, encarcelado y azotado en diversas sinagogas de las que formó parte. Sus perseguidores no eran los romanos, indiferentes respecto a las polémicas religiosas de sus súbditos, sino las autoridades judías ortodoxas o incluso judeocristianas de tendencia jesusita de las sinagogas de la diáspora. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 5 de Septiembre 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Transcribiré en extracto y apostillaré donde parezca oportuno el capítulo 3º, dedicado a Pablo de Tarso. Omito el inicio del capítulo, donde trata Mosterín los datos básicos y elemntales de su vida, conocidos por Hechos de los apóstoles o por él mismo. Inicio el tema con la educación de Pablo: “A diferencia de Filón de Alejandría, que asimiló la filosofía griega y trató de incorporarla al acervo cultural judío, mostrando que coincidía con la Torá bien interpretada, Pablo se mostraba ignorante y despreciativo de la filosofía, a la que rechazaba de plano. Aunque influido por la cultura popular helenística de las clases bajas, ignoraba cualquier sutileza filosófica. Cita con aprobación al profeta Isaías (29,14): “Oráculo de Yahvé: Destruiré la sabiduría de los sabios, reduciré a la nada el entendimiento de los prudentes”. Y añade de su cosecha: ¿Acaso no hizo Dios estúpida la sabiduría de este mundo? Mirad: cuando Dios mostró su saber, el mundo no lo reconoció; por eso Dios tuvo a bien salvar a los que creen en esa locura que predicamos. Pues mientras los judíos piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos un Cristo crucificado, para los judíos un escándalo, para los paganos una locura [...] Pero la locura de Dios es más sabia que los hombres [...] Y si no, hermanos, fijaros a quiénes os llamó Dios: no a muchos intelectuales ...; todo lo contrario: lo necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios (1 Corintios 1, 20-27). “Unos seis años después de la crucifixión de Jesús, durante un viaje a Damasco, Pablo tuvo una alucinación en la que se le apareció Jesús, a quien él nunca llegó a conocer personalmente. Como consecuencia, Pablo se convirtió a la secta judeocristiana. “Ya en la Antigüedad, la epilepsia o “enfermedad sagrada” parece haber estado asociada a fenómenos religiosos que involucran la visión de fogonazos y la pérdida de consciencia. Frecuentemente se ha considerado epiléptico a Pablo. En la vieja Irlanda, la epilepsia era conocida como “la enfermedad de San Pablo”. "Esta atribución viene motivada por diversos pasajes de los Hechos de los apóstoles, que recuerdan a psicólogos y psiquiatras los síntomas de esa enfermedad: En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste relampagueó en torno a él. « Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Preguntó él: “¿Quién eres, Señor?”. Respondió la voz: “Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer”. Sus compañeros de viaje se habían detenidos mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. De la mano lo llevaron hasta Damasco, y allí estuvo tres días sin vista y sin comer ni beber. (Hch 9, 3-9). » “Esta descripción se parece mucho a la de un ataque de epilepsia. La visión de luces y audición de voces, el desvanecimiento, la caída y la pérdida de la vista durante varios días son síntomas, como ya había señalado Williams James. “Más recientemente y entre nosotros escribía Francisco J. Rubia: “Tanto la luz cegadora, que ha sido interpretada como un aura visual previa al ataque epiléptico y muy común entre estos enfermos, como la caída del caballo que, para algunos autores, se debió a la pérdida de la consciencia, lo que también es común en el ataque epiléptico, como la conversión súbita, indican que se podría tratar de un ataque epiléptico del lóbulo temporal” (Francisco J. Rubia, El cerebro nos engaña, Temas de hoy, Madrid, 2000, pág. 292). Él mismo ya sospechaba esa enfermedad. g[ Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás, para que me abofetee y no tenga soberbia. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él [...]. (2 Cor 12, 7-8). Recordáis que la primera vez os anuncié el evangelio con motivo de una enfermedad mía, pero no me despreciasteis ni me hicisteis ningún desaire, aunque mi estado físico os debió de tentar a eso. (Gál 4, 13-14). ]g “Otros textos posteriores también le atribuyen alucinaciones: « Yo sé de un hombre en Cristo que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo; con el cuerpo o sin cuerpo, ¿qué sé yo?, Dios lo sabe. Lo cierto es que este hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras arcanas, que un hombre no es capaz de repetir (2 Cor 12, 1-4). “Inmediatamente después de su conversión inició su actividad proselitista y misionera, en Arabia y Damasco. » “Pablo no era un discípulo directo de Jesús, y ni siquiera lo había conocido, pero se autoproclamó “apóstol de los gentiles”. Y, en efecto, hizo más que nadie para extender el cristianismo entre los paganos. Desde el principio de su actividad misionera, Pablo actuó con independencia de la comunidad jesusita de Jerusalén, con la que estuvo en constante polémica. Él subrayaba que solo dependía directamente de Jesús y de Dios, y no de los cristianos jerosolimitanos. g[ Pablo, elegido apóstol no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por designio de Jesús Cristo y de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. [...] Y cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, no consulté con nadie de carne y hueso ni tampoco subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que inmediatamente salí para Arabia, de donde volví otra vez a Damasco (Gál 1,1.15-17). ]g Aparte del grave conflicto con Pedro relatado en Gál 2,11-14, Pablo se siente totalmente libre ante el “evangelio” de los judeocristianos. Mosterín opina que Pablo escribe en contra, o frente a ellos, “los apóstoles jesusitas de Jerusalén”, lo siguiente: g[ Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es una invención de hombres, pues no lo recibí, ni lo aprendí, de hombre alguno. Jesús el Cristo es quien me lo ha revelado. [...] No hay otro evangelio. Lo que sucede es que algunos están desconcertados al querer manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito quienquiera –yo o incluso un ángel del cielo— que os anuncie un evangelio distinto del que yo os anuncié (Gál, 1, 14, y 1, 7-9). ]g Apostilla: Poco tenemos que comentar, tan sólo la insistencia tanto implícita como explícita de Mosterín en mostrar a Pablo como individuo que no conoció a Jesús, que recibió el judeocristianismo de oídas, que era un epiléptico visionario, y que el “evangelio” de Dios acerca de su Hijo que él predicaba no era un mero producto de la tradición refundida, sino una auténtica revelación divina, nueva y diferente en su contenido al de los jesusitas de Jerusalén a los que tiene enfrente y con los que debe llegar a un “pacto de no agresión”. Las líneas generales me parecen correctas; el énfasis en ciertos aspectos puede parece exagerado y unilateral a muchos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 4 de Septiembre 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Transcribimos y comentamos el final del capítulo sobre los primeros cristianos del libro de J. Mosterín, “Los cristianos”. “Durante las épocas de Julio César y de Octavio César Augusto, la población judía aumentó no solo por su crecimiento demográfico, sino también como resultado de un activo y exitoso proselitismo entre los gentiles del ancho mundo helenístico. “En el acercamiento de los gentiles al judaísmo había dos grados. El prosélito (prosélytos) propiamente dicho era un gentil que había abrazado el judaísmo completamente, habiéndose sometido a la circuncisión, y aceptando todas las reglas rituales de la Ley judaica, con lo que pasaba a ser un miembro a parte entera de la sinagoga. “Muchos gentiles se sentían atraídos por las doctrinas judías del Dios único, y se acercaban a la sinagoga y asistían a sus reuniones, pero no se sometían a la circuncisión ni aceptaban necesariamente las reglas de conducta judías en todos sus detalles (referentes, por ejemplo, a la estricta observancia del shabbat, a la comida o a las purificaciones rituales). Se los llamaba temerosos (de Dios), en griego phoboúmenoi (de phobéō, temer) y en latín metuentes (de metuere, temer). Los temerosos de Dios no eran considerados legalmente como judíos, pero ayudaban a la sinagoga y formaban como un reservorio de potenciales prosélitos. “En el siglo I surgieron tendencias universalistas en el judaísmo, de las que tanto Filón de Alejandría como Pablo de Tarso son buenos exponentes. La predicación de Pablo se dirigía no a los paganos en general, sino a los temerosos de Dios. Esos temerosos helenísticos acabaron entrando en la secta judeocristiana por la puerta fácil que les abría Pablo, que ya no tenían conexión personal ninguna con Israel y no hablaba hebreo ni arameo, sino griego. “Para estos ‘temerosos de Dios’, Cristo ya no era el santón galileo milagrero y levantisco del que los jesusitas de Jerusalén aún conservaban el recuerdo, sino una mera lucubración teológica paulina. El combate doctrinal definitivo amagado entre los “helenistas” seguidores de Pablo y los “hebreos” jesusitas de Jerusalén ya no tuvo lugar, pues la rebelión de los celotas en 66-70 y la de Ben Kosibá, o Kojbá, en 132 y la consiguiente y cada vez más implacable represión romana acabó físicamente con los jesusitas, dejando intactos a los otros. Estos cristianos paulinos helenizados acabaron por romper todas las amarras con el judaísmo y constituyeron una nueva religión, llamada el cristianismo. Apostilla: Poco hay que comentar en estos últimos párrafos del capítulo a los “jesusitas de Jerusalén” por Mosterín, pues expone una reconstrucción histórica más o menos aceptada. Quizás sólo precisar la frase “La predicación de Pablo se dirigía no a los paganos en general, sino a los temerosos de Dios”, en el sentido de que parece cierto que Pablo se dirigía primariamente a los temerosos de Dios e incluso a sus connacionales judíos de la Diáspora en general. Quizás no pueda afirmarse que Pablo “no se dirigía a los paganos”, pues contradeciría la amplitud con la que hay que entender sus propias palabras en Gálatas 2,9: « Y como vieron la gracia que me era dada, Santiago y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. » El capítulo sobre Pablo, con el que vamos a concluir la visión de Mosterín sobre el primer cristianismo promete ser interesante y origen de cierto debate. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 3 de Septiembre 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Transcribimos y comentamos el capítulo sobre los cristianos primitivos del libro “Los cristianos”, Alianza, Madrid, 2010. “Algunos jesusitas emigraron a Antioquía y Damasco, donde constituyeron comunidades cristianas, en las que tuvo lugar un proceso de glorificación de la figura de Jesús. Allí se forjó la creencia de que Jesús habría sido nombrado por Dios el mesías que habría de venir a juzgar a todos los humanos, lo cual iba mucho más lejos de lo que él mismo había predicado. Jesús nunca dijo que fuera el mesías; mucho menos Dios, desde luego. “Jesús Nazareno resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron, cuando nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel” (Lc 24, 19-21). “En Antioquía los jesusitas fueron llamados por primera vez cristianos, khristianoí, artificioso vocablo greco-latino procedente de khristós, traducción griega del hebreo mashíaj, mesías, ungido. Los cristianos serían los partidarios del mesías Jesús, del Cristo Jesús, de Cristo. “La esperanza mesiánica impregnaba los movimientos nacionalistas, fanáticos y apocalípticos de la Palestina romana, y fue luego incorporada a la liturgia rabínica. Los jesusitas proclamaron a Jesús a posteriori como el mesías. Apostilla: Hay muchos “biógrafos” de Jesús, exegetas del Nuevo Testamento, que sostienen estas ideas. Ciertamente en los Evangelios la idea de la mesianidad de Jesús, de uno que se proclame a sí mismo “mesías de Israel” no aparece expressis verbis. Incluso Mc 13, 35-37 parece contradecirlo: Jesús decía, enseñando en el Templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Luego llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Pero sí aparece la idea de la mesianidad de Jesús de un modo indirecto y bastante claro en sus acciones como la entrada en Jerusalén (en su núcleo que parece histórico y en la llamada “purificación del Templo”. Por lo menos puede concederse a Jesús el título de “pretendiente mesiánico”. El Evangelio de Marcos está transido totalmente de la idea del mesianismo de Jesús. Comenta Joel Marcus en su novísimo Commentary 2009, The Anchor Yale Library, New Haven-London: “Si pues, como acentúan a menudo los comentaristas correctamente, el tema marcano del mesianismo de Jesús está calificado por el de su pasión, lo opuesto es también verdadero: la pasión de Jesús está situada en el contexto apocalíptico de su vindicación por Dios en el éschaton inminente, cuando su mesianismo quede demostrado públicamente (cf. 14, 61-62)” (II p. 623). Sigue J. Mosterín: “Bar Kojbá sería también saludado como mesías por el famoso Rabí Akiba cuando en 133 se alzó en armas contra los romanos. Todavía en el siglo XVII, Shabetai Zevi fue reconocido como el mesías por Nathán de Gaza y tuvo numerosísimos seguidores en todo el mundo judío, entre los que su anuncio provocó un entusiasmo inmenso, que incluso sobrevivió a la posterior conversión al islam del presunto mesías judío. En cierto modo puede considerarse que el sionismo político moderno y el actual Estado de Israel constituyen la consumación secularizada y colectiva del sueño mesiánico judío. “También el islam shií espera la llegada del Mahdí (el guiado), un descendiente de Muhammad que establecerá en el mundo la perfecta comunidad islámica. En la rama Imamiyya (es decir, del imamato duodecimano) de la Shía, se piensa que el duodécimo imam no murió en realidad, sino que está oculto, y volverá como Mahdí a establecer la sociedad ideal. “La muerte de Jesús en la cruz, como un rebelde o facineroso cualquiera, resultaba infamante e inaceptable para sus discípulos. Había que inventar alguna explicación escatológica para salvar la reputación del grupo de sus seguidores. La muerte oprobiosa en la cruz formaría parte del guión divino para el mesías, y, además, sería un mero trámite en el camino a la glorificación definitiva de Jesús como mesías. “En Antioquía y Damasco se fraguó también la creencia en la resurrección de Jesús. No se trataba ya solo de visiones, sino de la resurrección milagrosa del mesías. Los cristianos antioqueños empezaron a especular que Jesús no había muerto de verdad, que su muerte solo habría durado horas y que en seguida habría resucitado. Su tumba estaba vacía, su fracaso era provisional y de un momento a otro volvería como mesías glorioso a establecer el anunciado reino de Dios sobre la tierra, en el que sus seguidores serían los nuevos privilegiados y ocuparían los lugares de honor. Apostilla: He argumentado con cierta extensión en la Guía para entender el Nuevo Testamento contra esta noción del retraso en el origen de la creencia en la resurrección de Jesús, retraso que me parece bastante inverosímil históricamente, y que no hace más que complicar innecesariamente la reconstrucción del avance ideológico del cristianismo primitivo. El autor, Mosterín, sigue aquí, creo a José Montserrat. Sigue J. Mosterín: “En la comunidad jesusita de Jerusalén nadie creía en la historia de la tumba vacía, ni conocía tal tumba (hasta que tres siglos más tarde, en 326, Helena, la madre del emperador Constantino, la ‘descubriese’ milagrosamente mediante una inspiración divina y mandase construir sobre ella la primera iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén). Apostilla: Me parece exagerada e infundada la afirmación de que en la comunidad de Jerusalén ‘nadie creyera en la historia de la tumba vacía’. Sí me parece probable que la localización de la posible tumba (¿común?) se perdiera pronto por la esperanza de la parusía y `porque Jesús mismo no pareció nunca honrar, no inspiró tal costumbre, las tumbas de los profetas de antaño, que se veneraban en Jerusalén o en sus cercanías. Es muy posible que la iglesia del Santo Sepulcro estuviera ya siendo construida –en sus inicios- antes del viaje de Helena, la madre de Constantino hacia el 326. Al igual que se atribuyó a esta mujer el hallazgo de la Vera Cruz, igualmente se la hizo la patrona fundante de la basílica del Santo Sepulcro. Lo más probable es que diera generosos dineros para concluirla (Véase, Pepa Castillo, Año 312, Constantino, emperador, no cristiano, Edit. Laberinto, Madrid, 2010, pp. 225ss). Sigue J. Mosterín: “En el mundo helenístico y judaico, la creencia en todo tipo de prodigios, incluidas las curaciones y resurrecciones milagrosas, estaba bastante extendida. Los jesusitas, como los fariseos, ya creían en la resurrección de los muertos antes de creer en la del fundador de su secta. Y la nueva creencia en la mesianidad de Jesús se encuadraba en el contexto de la apocalíptica judía de la época y no escandalizaba gran cosa en la sinagoga. “El escándalo vendría más bien de la decisión paulina de predicar la buena nueva del mesías Jesús a los paganos temerosos de Dios no circuncidados, y de admitirlos sin circuncidar en la comunidad cristiana, como si los cristianos no fueran judíos. La tesis paulina de que la Ley y la circuncisión eran superfluas, y que bastaba con aceptar al mesías Jesús, era profundamente escandalosa y la fuente de casi todos los conflictos doctrinales durante el primer siglo de la secta cristiana. “Pablo se convirtió al cristianismo en Damasco, y enseguida se dedicó a promover la creencia antioqueña en la resurrección, a la vez que relajaba la exigencia de la circuncisión y de la Ley para los conversos. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 2 de Septiembre 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos transcribiendo y comentando el capítulo sobre los primeros cristianos del volumen de Jesús Mosterín. Como hemos dicho ya, este libro expone los puntos de vista por lo general desapasionados, externos, asépticos, de un historiador moderno del pensamiento.. Me parecen interesantes como dignos de contraste con la creencia general no digo ya de las masas, sino de las personas cultas, de nivel medio, no especializadas en temas religiosos, pero que han vivido en una atmósfera tradicionalmente católica. “Los discípulos de Jesús, galileos, una vez repuestos de la noticia de su muerte, esperaban que algo sucedería, que resucitaría o que se produciría algún signo de la llegada del reino de Dios. Por eso se movieron desde Galilea, que era mera provincia, a Jerusalén, donde seguramente tendrían lugar los prodigios importantes. “La expectación milenarista, apocalíptica, escatológica, estaba en el ambiente judío palestino desde hacía tiempo y era común a los jesusitas y a otros grupos. Los primeros cristianos (jesusitas o paulinos) esperaban la inminente parousía, es decir, la vuelta (o segunda venida) de Jesús y la restauración del reino de Dios, en Jerusalén. El mismo Jesús (según Marcos) había animado esa febril expectación: “Os aseguro que antes que pase esta generación todo esto sucederá”. (Mc 13, 30). El Evangelio de Mateo incluso le atribuye este portentoso anuncio, que incluye la misma frase: g[ El sol se hará tinieblas, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, y entonces brillará en el cielo la señal de este hombre [Jesús]; y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho viendo venir a este hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad; y enviará a sus ángeles con trompetas sonoras y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. [...] Cuando ya la rama se pone tierna y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues lo mismo: cuando veáis vosotros todo eso, sabed también que ya está cerca, a la puerta. Os aseguro que antes que pase esta generación todo eso se cumplirá. [...] Por tanto, estad en vela, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor (24: 29-42). ]g “Los primeros cristianos, sumidos en un estado de gran tensión por la expectativa de la inminente parousía, dejaron de lado su vida habitual, que ya no tenía sentido en esas circunstancias. Olvidaron sus previos oficios y ocupaciones, convirtiéndose en radicales inquietos o itinerantes. Despreciaban los vínculos familiares y el trabajo productivo. De hecho, dejaron de trabajar, abandonaron sus negocios, estableciendo de momento una comunidad de bienes que les permitía a todos vivir en la impaciente espera del reino de Dios. g[ En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. [...] Todos ellos eran muy bien mirados, porque entre ellos ninguno pasaba necesidad, ya que los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno (Hch 4,34-35). ]g “Parece que los jesusitas tenían que vender todas sus propiedades y poner el importe de la venta a disposición de toda la comunidad cristiana de Jerusalén. No se admitía que nadie conservase ni siquiera una parte de lo suyo. g[ Un tal Ananías vendió una propiedad de acuerdo con su mujer, Safira, y a sabiendas de ella, retuvo parte del precio y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: “Ananías, ¿cómo es que Satanás se te ha metido dentro? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo reservándote parte del precio de la finca?” [...] A estas palabras Ananías cayó al suelo y expiró y todos los que se enteraban quedaban sobrecogidos. Tres horas más tarde llegó su mujer. [Pedro la increpó también por el mismo asunto...] Ella también en el acto cayó a sus pies y expiró. [...] La comunidad entera quedó espantada (Hch 5,1-11). ]g “Pero el reino de Dios no llegaba y todos se arruinaron. La bancarrota de la comunidad jesusita de Jerusalén los sumió en la miseria. Los cristianos de otros sitios tuvieron que hacer colectas para ayudarlos. “A la espera del reino de Dios, los primeros cristianos no solo dejaron de trabajar, también dejaron de practicar el sexo, comprometiéndose a una castidad absoluta, para purificarse ante la llegada del reino. Como no copulaban, no se reproducían. La comunidad solo podía crecer o pervivir mediante nuevas conversiones. Apostilla: Estas últimas afirmaciones son en todo caso plausibles, pero no creo que puedan probarse con los textos de Hechos. “Conforme pasaba el tiempo, la esperanza en la inminente llegada del reino de Dios, en la próxima parousía, se vio frustrada. Pero durante los dos primeros siglos la esperanza no se perdió del todo. El nuevo Testamento (el Apocalipsis) acaba con la llamada anhelante: “Ven, Señor Jesús”, sin duda trasunto de la expresión (más íntima y cotidiana) aramea Marana tha (Ven, Señor). Ven ya, no nos hagas esperar más, establece de una vez el reino de Dios que estamos esperando. En líneas generales Mosterín reproduce una versión más o menos aceptada por la historiografía media que concede crédito, aunque crítico, a los Hechos de los apóstoles. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 1 de Septiembre 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Transcribo la opinión de J. Mosterín al respecto: “En la época de la muerte de Jesús, Jerusalén era a la vez una ciudad judía y helenística. Más del 20 por ciento de los habitantes de Jerusalén tenían el griego como lengua materna. Entre los primeros cristianos había gentes de lengua aramea y lengua griega. Los dos grupos se reunían por separado y celebraban ceremonias religiosas en sus respectivas lenguas. “Los judíos helenizados de la diáspora y los temerosos de Dios que giraban en torno a sus sinagogas entraron en contacto con los primeros cristianos durante sus peregrinaciones a Jerusalén, y por la predicación de Pablo y sus amigos. Mientras la comunidad jerosolimitana persistió (hasta la destrucción de la ciudad en 70), esta constituyó el centro neurálgico del cristianismo primitivo y frenó las tendencias paulinistas y helenizantes. Algunos de los judíos y temerosos que hablaban griego y peregrinaban a Jerusalén se quedaron allí y se convirtieron al cristianismo, constituyendo así una nueva fracción helenizante del cristianismo, junto a la hebrea jerosolimitana. “En los Hechos, los ‘hebreos’ –los apóstoles y otros arameo parlantes de Judea, fieles a la ley de Moisés, aparecen contrapuestos a los ‘helenistas’-tanto los de dentro de Israel de cultura helenística, como los de fuera, más cosmopolitas y liberales-. El subgrupo ‘hebreo’ más influyente estaba formado por los Doce apóstoles y los miembros supervivientes de la familia de Jesús “Las tensiones entre ambos grupos no tardaron en surgir. Aunque el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles trata de limar y ocultar los enfrentamientos entre las diversas fracciones de cristianos, contiene testimonios residuales de esos primeros conflictos: Por entonces, al crecer el número de discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea; decían que en el suministro diario descuidaban a sus viudas. Los apóstoles convocaron el pleno de los discípulos y les dijeron: “No está bien que nosotros desatendamos el mensaje de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a siete hombres de buena fama, dotados de espíritu y habilidad, y los encargaremos de esa tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio del mensaje” (Hch 6,1-4). “Aquí se alude a un temprano conflicto a causa de las viudas helenistas, que no recibían los alimentos que les correspondían. Por entonces, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea; decían que en el suministro diario descuidaban a sus viudas (Hch 6,1). “En la Antigüedad la solución habitual para la subsistencia de las viudas era volver a casarse; pero los cristianos, obsesionados, por la castidad, preferían que no se casaran, sino que permaneciesen como viudas castas, alimentadas por la comunidad. “Los Doce seguirían tutelando a los cristianos hebreos, mientras siete ‘hombres de buena fama’ se encargarían de los helenizantes. Estos últimos irritaban a las autoridades judías con sus ambigüedades, lo que acabó con una persecución contra ellos. El helenista Esteban (Stéphanos) fue el primer mártir entre los propagandistas del cristianismo. (Hch 6, 7 y 8) pues fue muerto a pedradas. (La lapidación era una de las formas judías - no romanas - de ejecución). “La lapidación de Esteban se presenta como una repetición de la pasión de Cristo. Fue acusado de atacar a la Torá y al templo. Fue lapidado a muerte por fanáticos ortodoxos. Saulo (= Pablo), presente, aprobaba la ejecución: “Aquel día se desató una violenta persecución en Jerusalén; todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria” (Hch 8,1) “Aunque hubo persecución, a los ‘apóstoles’ nadie los tocó. Los cristianos “hebreos”, fieles a la Torá y al templo, permanecieron en Jerusalén, donde nada tenían que temer. Son los otros, los cristianos helenistas, los que debieron huir, primero a Judea y Samaria, luego a Antioquía. “Estos cristianos helenistas, expulsados de Jerusalén, empezaron a misionar a los paganos relacionados con los judíos, los temerosos de Dios. Los helenistas expulsados se radicalizaron cada vez más contra los ‘hebreos’ y contra la sinagoga. El cisma incipiente no haría sino crecer. Saulo/Paulo de Tarso desempeñó un importante papel en este proceso. Por el contrario, la comunidad cristiana hebrea de Palestina seguía gozando de paz: « Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria; se iba construyendo, progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, alentada por el Espíritu Santo (Hch 9, 31). » “El judaísmo palestino aceptaba sin problemas la fracción hebrea de la secta judía cristiana, que practicaba la Ley y aceptaba el Templo, pero no toleraba las tendencias renovadoras helenizantes y centrífugas de los cristianos helenizantes y paulinistas. El enorme contrapeso de la comunidad jesusita original desapareció con la destrucción de esta en la guerra de 66-70. A partir de ese momento las tendencias paulinistas y helenizantes fueron ganando terreno hasta acabar desgajando al cristianismo de su tronco judaico. Creo que aquí hay poco que comentar, pues la imagen de este “cristianismo” primitivo sigue pautas “tradicionales”, contestadas sólo por algunos, como dijimos anteriormente. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 31 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
El apóstol Juan en los HchJnPr La fiesta de Ártemis No debemos olvidar que nos encontramos en Éfeso, la gran capital de Asia, donde se encontraba el inmenso Artemision o templo de la diosa Ártemis o Diana. Por los Hechos de los Apóstoles conocemos los problemas con que tropezó Pablo cuando predicó en la ciudad. El grito de guerra de sus opositores aludía a la “Gran Artemisa de los efesios” (Hch 19). Prócoro cuenta igualmente de la devoción de los efesios y de las circunstancias de su fiesta. Juan tuvo la osadía de provocar la indignación de los devotos de la diosa presentándose con los vestidos negros de su trabajo cuando todos iban vestidos de blanco. Los fieles de Ártemis expresaron su enfado arrojando piedras contra Juan que no tocaron al apóstol mientras todas golpeaban la imagen de la diosa reduciéndola a trizas (c. 4). Juan aprovechó la ocasión para dirigir una sentida alocución a los efesios, que continuaban lanzando piedras. Pero los devotos de la diosa continuaban recalcitrantes, por lo que Juan recurrió a un prodigio contundente. Pidió al Señor Jesús que manifestara su poder. La consecuencia fue un fuerte terremoto que provocó la muerte de ochocientos de los presentes. Los fieles de Ártemis cambiaron el tono de sus plegarias suplicando a Juan que resucitara a los caídos. La oración de Juan produjo un nuevo terremoto, esta vez para devolver la vida a los ochocientos muertos. Era el argumento definitivo, más que cualquier razonamiento dialéctico, de la verdad de la causa de Juan. Todo el episodio acabó con el final feliz de la conversión y el bautismo de los ochocientos accidentados. En una ciudad vecina, de nombre Tique (“Fortuna”), Juan se encontró con tullido que sobrellevaba su dolencia desde hacía doce años (c. 6). El enfermo se dirigió al Apóstol en demanda de la salud que le faltaba. Admirado Juan de la fe de aquel hombre, le concedió la salud pronunciando la solemne fórmula: “Levántate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. El demonio disfrazado de militar Una de las constantes del ministerio de los apóstoles de Jesús es el enfrentamiento con el poder de los demonios. Demonio era, en opinión del autor del Apócrifo, la diosa que moraba en el santuario de Éfeso. Y cuando aquel demonio se vio expulsado del lugar y contempló su templo derruido, proyectó una trama para arruinar a Juan. Se disfrazó de soldado y tomando cartas en la mano para urdir sus planes de venganza contra el Apóstol, se sentó llorando junto al camino. Lo encontraron dos colegas que se interesaron por su caso. Contó que venía de Cesarea de Palestina, donde había tenido presos a dos delincuentes, llamados Juan y Prócoro. Escapados dos veces de la prisión por sus artes mágicas, habían huido de su tierra y se habían refugiado en Éfeso. Y allí estaba él, portador de la misión de encontrarlos y llevárselos presos. En su poder brillaba una cadena de oro, que prometía entregar a los que le ayudaran en su empeño. Los dos soldados, movidos por un cierto sentimiento de solidaridad profesional y por una mal disimulada ambición, le prometieron toda su ayuda. Tanto más cuando que conocían a los “magos” y podían arrestarlos con facilidad. Juan tuvo conocimiento por el Espíritu de lo que tramaba el demonio contra él y contra su discípulo Prócoro. Estaban hablando del caso cuando llegaron los dos militares y los arrestaron. Juan les dijo que no podían arrestar a nadie si no había de por medio un acusador. Pero ellos los encerraron en un lugar apartado a la espera de que llegara el que los acusara, decían los soldados, pero con la intención de darles muerte y cobrar el oro prometido. Pero Romana, conocedora de los detalles de su detención, corrió en busca de Dioscórides a quien puso al corriente de lo sucedido. Dioscórides obligó a los soldados a liberar a los detenidos manifestando que eran sus huéspedes y que si de algo fueran acusados legalmente, podrían ser juzgados con justicia. Los dos soldados acudieron al lugar donde habían concertado su compromiso con el demonio, pero no lo encontraron. Cuando ya se lamentaban por su mala suerte, llegó el acusador. Sus colegas le pidieron que fuera con ellos a la casa de Dioscórides para poder acusar a los magos culpables. Se congregó gran cantidad de gente, que seguía detrás de los soldados y del demonio disfrazado, que iba llorando. Muchos eran judíos, enemigos de Juan y de su doctrina. Amenazaban a Dioscórides con pegar fuego a su casa y a los magos dentro. Juan pidió a Dioscórides que los entregara a las turbas, que ya Dios proveería. Muy a pesar de Dioscórides, Juan y Prócoro salieron de la casa y fueron llevados prisioneros al templo de la diosa Ártemis. Juan interrogó a sus guardianes: “¿De quién es este templo?”- “De la gran Ártemis”, respondieron ellos. Juan oró a Jesucristo, el Señor, pidiendo que se precipitara en tierra el templo de la diosa, como así ocurrió en efecto. Juan preguntó entonces al demonio: “¿Quién es el que habita en este templo?”- “Ártemis, la Grande”, respondió el demonio. “¿Cuántos años hace que resides aquí?”- “Doscientos cuarenta y nueve años”. Juan le preguntó todavía si era él quien había urdido aquella trama contra ellos. Tras su respuesta afirmativa le ordenó Juan que saliera para siempre de la ciudad de Éfeso, lo que hizo el demonio causando una honda estupefacción entre los asistentes. Sin embargo, los judíos insistieron en que Juan y Prócoro eran magos que realizaban prodigios en virtud de sus artes mágicas. Uno de los judíos, de nombre Mareón, pretendía que fueran condenados a muerte como reos de graves delitos. Otros preferían llevar las cosas por la vía legal. El hecho es que Juan y Prócoro fueron entregados a los politarcas. En el proceso entablado, Mareón recurrió al soldado que había venido de Palestina y contaba sus delitos. Los politarcas reclamaron la presencia del acusador para que manifestara todo lo que sabía sobre los presos. Toda la gente se puso a buscar al demonio disfrazado de soldado, pero no hubo manera humana de encontrarlo. Mientras tanto, Juan y Prócoro quedaron presos en espera de que apareciera el acusador con los documentos acusatorios. Pero como después de tres días de búsqueda el demonio no aparecía, el jefe de la ciudad ordenó que los prisioneros fueran liberados. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 30 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Sobre los discípulos de Jesús escribe nuestro autor: “Eran hombres de temperamento calenturiento y predispuestos a todo tipo de milagros. Es posible que Simón, apodado “piedra” o Pedro (Pétros, en griego; Kefas, en arameo) tuviera una alucinación o visión de Jesús, que acabaría por contagiarse a otros. Pedro, pescador galileo que había seguido a Jesús, tenía un temperamento especialmente ardiente. Según el Evangelio de Juan, defendió a Jesús a espadazos durante su prendimiento, aunque luego renegó de él, negando haberlo conocido, por miedo a ser arrestado. Fue uno de los tres dirigentes de la comunidad jesusita de Jerusalén, junto a Jacobo y Juan. Murió hacia 64. Las presuntas epístolas de Pedro del Nuevo Testamento fue escritas después de su muerte, y reflejan más las ideas de Pablo que las suyas. “La Iglesia Católica ha mantenido la tradición de que Pedro en algún momento se trasladó a Roma, donde fue crucificado, tradición fundamental para toda la ideología del papado. De todos modos, no sabemos si Pedro fue a Roma o no. En 1968, el papa Pablo VI anunció que los huesos de un hombre adulto del siglo I encontrados en una excavación en el Vaticano eran los de Pedro, como si no hubiera habido otros hombres adultos en la Roma del siglo I. Es cierto que el nombre ‘Simón’ aparece en algunas lápidas, pero también aparecen otros nombres judaicos frecuentes en la época, como los de Jesús, María y Jacobo, sin que nadie pretenda que esos personajes bíblicos estén enterrados allí. Apostilla por mi parte: No hay que rasgarse las vestiduras por el adjetivo calenturiento. Entiéndase en el contexto. Predispuestos a la creencia de todo tipo de milagros era lo normal según las creencias de los judíos piadosos de la época… y los no judíos igualmente. Escribe Mosterín sobre la primera división entre los seguidores de Jesús: la tensión entre ‘hebraizantes y helenizantes’ “Tanto los Hechos de los Apóstoles como las cartas de Pablo reflejan la creciente tensión entre “los hebreos” (es decir, los jesusitas de Jerusalén, que aún guardaban el recuerdo de Yeshúa, hablaban en arameo y seguían siendo judíos y fieles a la Torá, la ley judía, liderados por Jacobo/Santiago, el hermano del Señor, y que incluían a Pedro, Juan y otros discípulos de Jesús) y los “helenistas”, es decir, los cristianos paulinos de la diáspora, ninguno de los cuales había tenido el más mínimo contacto con Jesús, que ellos identificaban meramente con el invento teológico de un dios resucitado y redentor universal, que habría abolido la ley judía y en especial la obligación de la circuncisión, lo que no dejaba de causar conflictos en las sinagogas en las que seguían apoyándose. Parece que hacia 49 hubo un encuentro de Pablo con los líderes jesusitas para evitar la ruptura entre las dos facciones. “Por otro lado, parece que la secta judeocristiana irritaba a los sumos sacerdotes del templo con su desprecio de la autoridad establecida y con su constante denuncia de la casta sacerdotal como caduca y sorda al mensaje de Jesús. A la muerte del procurador romano Festo, en 62, Jerusalén quedó sumida en la anarquía, hasta la llegada del procurador siguiente, Albino. El sumo sacerdote, Ánano, extralimitándose, sin autorización romana y contra la opinión de los fariseos del Sanedrín, condenó a Jacobo, el hermano de Jesús, y a algunos otros “por transgresión de la Ley” a muerte por lapidación. Como señala Josefo, “los más escrupulosos cumplidores de la Ley” protestaron airadamente por este atropello, y poco después Ánano fue destituido. “Las tendencias sediciosas de los nacionalistas judíos seguían tomando auge, y los agitadores antirromanos atizaban las expectativas mesiánicas liberadoras. En esta tarea los celotes resultaron mucho más eficaces que los jesusitas, con los que no dejaban de tener puntos en común. Finalmente la rebelión judía de 66-70 acabó no solo con el templo de Jerusalén, con la teocracia judía y con los propios rebeldes celotes, sino también con la comunidad cristiana de Jerusalén, diezmada y forzada a dispersarse y desaparecer como tal, dejando el campo abierto al predominio del cristianismo helenístico y paulino, cada vez más alejado de la ortodoxia judía y más preocupado por la expansión entre los gentiles que por sus raíces en Israel. Apostilla por mi parte: Parece prematuro, en este momento de la narración, el que Mosterín califique a ese grupo judeocristiano de lengua griega en la Jerusalén de los primeros instantes de las secta como “los helenistas, es decir, los cristianos paulinos de la diáspora”. Eso vendrá más tarde históricamente. Por no decir que el que ‘los helenistas’ fueran auténticos precursores de Pablo es tesis muy discutida entre los historiadores judíos del primer cristianismo que han escrito en el sigo XX sobre todo. Para Hyam Maccoby, por ejemplo, The Mythmaker, p. 79, “no hay razón seria alguna para suponer que hubo algún tipo de judíos helenistas ‘librepensadores’ en la iglesia de Jerusalén, aunque tal ficción sea muy del gusto de los comentaristas”. También este extremo es discutible, pero –desde luego- los helenistas al principio no eran ‘paulinos’. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 29 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Me permito copiar aquí, a modo de excepción, mi respuesta a la pregunta de un lector personalmente desconocido (me escriben varios, todos los días, tanto a mi correo electrónico privado como al que uso para el blog) porque no es la primera vez que me lo preguntan, y considero que, si no la repito aquí, mi respuesta pasará desapercibida para los que no lean los comentarios a la nota anterior): La pregunta era la siguiente, respetando su ortografía y sintaxis: « Cúal es su postura profesor, y argumento, sobre el por qué del "triunfo" e influencia doctrinal de Jesús respecto a los demás personajes mesiánicos? -- Cuáles y por qué son los aspectos que Usted valora que hicieron "funcionar" y quedar para la posteridad las doctrinas y enseñanzas de Jesús? (incluyo ya la influencia Paulina y la misión de los apóstoles en los futuros adeptos, ya dando por sentado que estos actuaron y fueron arraigadamente influenciados directamente por la actividad de Jesús, -excepto Pablo que fue por revelación, pero suponiéndola cierta, igualmente viene de Jesús) Espero dejar mi cuestión bien aclarada. Saludos cordiales. » Mi respuesta es la siguiente: Estimado lector: He expuesto largamente mi respuesta a sus pregunta sobre todo en dos libros, que puede Usted conseguir fácilmente vía postal, vía electrónica, por correo, o por Amazon: • Guía para entender el Nuevo Testamento (3ªed. 2008), Editorial Trotta, Madrid. • Cristianismos derrotados. Editorial Edaf, Madrid 2007. Aparte le recomendaría el libro de Rodney Stark, La expansión del cristianismo (traducción de A. Piñero), Editorial Trotta, Madrid, 2009, en especial el último capítulo sobre los aspectos doctrinales del cristianismo/Jesús y su influencia en la aceptación de la nueva fe. También he respondido a lo largo de la andadura de este blog, desde hace más de un año. De todos modos, le respondo sintéticamente: • La persona y doctrina de Jesús. Jesús fue un “mesianista” muy diferente a los demás, con gran poder de atracción de masas, y con gran profundidad en su interpretación de la Ley. Tiene doctrinas muy bellas, sobre todo cuando son transmitidas, haciendo resaltar más su aspecto de ética humanista, universal, y difuminado sus aspectos más estrictamente judíos. • Se creyó que Jesús había resucitado, como caso único, antes de la resurrección universal de los justos, con las inmensas implicaciones que ese "hecho" conlleva, dentro de una tradición judía de hombres santos, colaboradores con Dios en la empresa de la salvación de Israel..., y del género humano, según sus seguidores. • Jesús tuvo la suerte de tener como discípulo a Pablo de Tarso. Su intervención en la interpretación de Jesús y su traducción a un lenguaje propio y adaptado a las "masas" del Imperio que deseaban ardientemente la salvación, fue absolutamente decisivo (Guía). • Pablo tuvo la suerte de tener discípulos, que rearreglaron su pensamiento e hicieron una asociación religiosa fuerte y absolutamente efectiva (Cristianismos derrotados). • Hubo claramente el cristianismo primitivo un proceso de divinización de Jesús. Partiendo de la figura sublimada de un rabino carismático y de gran potencia de arrastre de masas se llega a un hombre-Dios. Es proceso parece imposible que llegue a su plenitud desde presupuestos puramente judíos. Es cierto que el judaísmo apocalíptico de los siglo I a.C. y I d.C. hubo claros momentos en los que se consideró que el mesías pertenecía de algún modo al ámbito de lo divino…, pero jamás se llegó a una divinización plena, ni mucho menos. Es muy probable que el primer judeocristianismo llegara a lo máximo que podía permitir su judaísmo esencial: colocar aún más firmemente a Jesús “al lado del Padre, sentado a su derecha”, lo que significa una suerte de apoteosis en grado menor. Pero el paso hacia una plena divinización sólo puedo darse en otro ambiente: este proceso es típico de la religión grecorromana antigua. Y aquí interviene la figura de Pablo de Tarso. En ámbitos paulinos, en lucha espiritual con los adeptos de las religiones de misterio, fue donde se dio ese paso. Jesús fue asimilado a otras figuras semimesiánicas o proféticas judías que estaban “al lado de Dios” como Elías, Henoc o Melquisedec. Luego continuó probablemente por la adscripción a Jesús del título de “mesías”, que pudo atribuirse al final de su existencia terrenal, desde toda la eternidad, como concepto, y de ahí se pasó a pensar, lentamente, que el portador de esa cualidad había de ser de algún modo también divino…, y luego finalmente como prexistente de algún modo. Todo este proceso de divinización de su figura se dio, en lo sustancial, relativamente rápido. Opino que Pablo lo dio ya en su núcleo principal. El proceso en sí es oscuro… y difícil de reconstruir por falta de textos claros, y ello se percibe en que el Nuevo Testamento sólo llama Dios a Jesús claramente en 7 pasajes de todo del corpus (de unas 1350 apariciones del nombre de Dios). Llegar a un concepto claro y pleno de la divinidad de Jesús costó siglos, pero lo esencial se había hecho ya –creo que siguiendo modelos griegos de pensamiento- a finales del siglo I donde aparece el Evangelio de Juan que proclama a Jesús Verbo de Dios claramente en el Prólogo de su evangelio. • Por último: el libro de Rodney Stark, breve y de fácil lectura, indica claramente qué circunstancias sociológicas e históricas se dieron para que el cristianismo, a pesar de todo lo que exigía, se presentara como una religión apetecible que ofrecía mucho. Entre ellos se ha señalado el efecto de protección del grupo, la práctica de una cierta “seguridad social” dentro del grupo, que hacía que los miembros más débiles no se encontraran desamparado. Es posible que me anime a dar una versión en el blog de una conferencia, que levantó gran polvareda, del por qué del triunfo de Pablo traducido a términos sociológicos y de leyes del "mercado" (religioso)( puestas de relieve; han existido siempre) por la sociología moderna. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com
Sábado, 28 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Inicio hoy la segunda parte del comentario a “Los cristianos” de Jesús Mosterín. Transcribiré lo más importante, aunque introduciré algunas pequeñas correcciones y efectuaré pequeñas apostillas o comentarios. Algunas ideas de Mosterín han salido ya en postales anteriores, pero ahora se mostrarán en su contexto. La comunidad jesusita “A la muerte de Jesús, muchos de sus discípulos, atemorizados, huyeron a Galilea, pero luego algunos regresaron a Jerusalén y se reincorporaron al culto del templo: “se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Y se pasaban el día en el templo bendiciendo a Dios” (Lc 24, 52). “Mantenían vivo el recuerdo del santón nazareno, aunque seguían integrados en las instituciones judías, en el culto del templo y en el respeto a la ley judaica. Algunos jesusitas pensaban que Jesús había sido en realidad el profeta o mesías que los judíos esperaban, y que había anunciado la próxima llegada escatológica del reino de Dios. Todo ello los convertía en una secta judía más, perfectamente compatible con el judaísmo de la época, lleno de expectativas escatológicas y mesiánicas. Nadie pretendía que Jesús mismo fuera Dios, ni que hubiera resucitado, ni que fuera otra cosa que el hijo de José y María. “Este grupo jerosolimitano se vio reforzado con la llegada de Jacobo/Santiago, el hermano de Jesús, que pronto gozó de gran ascendencia sobre la comunidad y se convirtió en el líder de los cristianos de Jerusalén. Robert Eisenman, investigador de Qumrán y los rollos del mar Muerto, sostiene que los judeocristianos o jesusitas surgieron de la secta mesiánica y fundamentalista de los zaddikim, (relacionados con los saduceos) apenas diferente de otros movimientos contemporáneos como los esenios, los celotes y los ebionitas. Tras la crucifixión de Yeshúa, su hermano Jacobo habría tomado el mando de la secta. Eisenman incluso identifica a Jacobo con el “Maestro de justicia / rectitud”, citado repetidamente en los rollos del mar Muerto. Pablo, por el contrario, habría pertenecido al bando de los herodianos-filorromanos. Desde luego, estas tesis de Eisenman han tenido limitada aceptación entre los expertos. “‘Jacobo’ se dice en hebrero Ya’aqov; en griego, Iákōbos; en latín, Iacobus. No hay que confundir a Jacobo, el hermano de Jesús, con el apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, más conocido en España como Santiago el Mayor, presuntamente enterrado en Santiago de Compostela. Tampoco hay que confundirlo con el legendario patriarca bíblico Jacob, que aparece en el Génesis y que al final se llamó Israel. ‘Jacob’, ‘Jacobo’, ‘Santiago’, ‘Jaime’ y ‘Diego’ son castellanizaciones alternativas de Ya’aqov. “Los jesusitas de Jerusalén, que se identificaban con los pobres o ebionitas de la Biblia y de la predicación de Yeshúa, pretendían recibir un tributo o limosna de los cristianos de la diáspora, como el que Pablo se encargó de reunir “para los pobres de Jerusalén”. “Los ebionitas (en griego, ebiōnaîoi, y en hebreo, ebyonim, palabras que significan ‘los pobres’) formaban una secta o tendencia judeocristiana presente en la zona palestina en los dos primeros siglos de nuestra era, relacionada con los bautistas de Juan el Bautista y con los “nazarenos”; quizá tenían alguna influencia de los esenios. “Estos ebionitas eran judaizantes, rechazaban las novedades de Pablo, se oponían a la propiedad privada y a los ricos y propugnaban la comunidad de bienes. Una buena parte de los cristianos primitivos compartían esos ideales. “Los jesusitas o judeocristianos conservaron el carácter contestatario de los ebionitas. Todavía a finales del siglo I la presunta carta de Jacobo/Santiago, el hermano del Señor, que no puede ser suya (entre otras razones porque está escrita en un griego elegante, que Jacobo no hablaba y menos escribía, y porque incorpora cierta polémica con doctrinas posteriores de Pablo), pero refleja tesis jesusitas, como la demagogia contra los ricos: « Vosotros, los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima: Vuestra riqueza se ha podrido, vuestros trajes se han apolillado, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su roña será testigo en contra vuestra y se comerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para una edad que termina. Mirad, el jornal de los braceros que segaron vuestros campos, defraudado por vosotros, está clamando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Con lujo vivisteis en la tierra, os disteis la gran vida y habéis engordado para el día de la matanza (5, 1-6). » “En el posterior Apocalipsis, en el capítulo dedicado a Babilonia (18,11-19), todavía sigue apareciendo la condena radical de comerciantes, traficantes, mercaderes, hombres de negocios y armadores de barcos. Desde luego, es adecuada la caracterización que hace Antonio Escohotado de los primeros cristianos como “los enemigos del comercio”. “Una generación después de la muerte de Jesús, la comunidad jerosolimitana de sus seguidores seguía siendo perfectamente judía, y contaba en su seno a sacerdotes, fariseos y fanáticos de la Ley. « El mensaje de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso gran cantidad de sacerdotes respondían a la fe (Hch, 6,7). Pero algunos de la fracción farisea que se habían hecho creyentes intervinieron, diciendo: Hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés (Hch 15,5). Hermano, ya ves cuántos miles de judíos se han hecho creyentes, pero todos siguen siendo fanáticos de la Ley (Hch 21,20). » “Los jesusitas eran una tendencia o secta judía más. A pesar de todo, los discípulos de Jesús no podían aceptar que la misión profética de su líder se saldase con un fracaso definitivo, que todas sus ilusiones se viniesen abajo, que su gran proyecto de instaurar el reino de Dios se quedara en nada. Una pausa crítica: he tratado de transcribir con exactitud el texto de Mosterín, pero a mí mismo no me queda claro la distinción entre ebionitas y judeocristianos en el texto de Mosterín. Opino que el pensamiento de este autor es que sobre la base previa de un movimiento puramente judío de “ebionitas”, los “pobres de Yahvé” fue como y donde se asentó el judeocristianismo, de modo que con el tiempo, ebionitas y judeocristianos pasaron a significar lo mismo. Dicho de otro modo: primero –antes del judeocristianismo- existían los judíos ebionitas, cuya teología era una base excelente, porque era muy similar, para conformar posteriormente, como secta judeocristiana, a los seguidores de Jesús. De esta manera, sobre el fundamento ebionita se añaden los teologuemas propios del judeocristianismo: la consideración de Jesús el mesías de los judíos… con todas sus consecuencias, ya que había muerto y resucitado, según se creía firmemente. En el devenir de la historia posterior, los ebionitas puramente judíos pierden toda su visibilidad histórica y quedan solamente los ebionitas-judeocristianos. De ahí que se utilicen indistintamente los dos términos para designarlos. Y más tarde aún, gracias a los restos que nos quedan del “Evangelio de los ebionitas” (transmitido sobre todo por Epifanio de Salamis”) se vuelve a precisar: los “ebionitas” eran una de las ramas del judeocristianos del siglo II, conocida por su evangelio. Todas las otras ramas, “nazarenos”, “egipcios”, “hebreos”, “ebionitas” propiamente tales, “seguidores de Matías”, son denominadas y conocidas por los restos conservados de los evangelios judeocristianos. Todas ellas, ebionitas incluidos, forman parte del judeocristianismo general de los siglos II y III, muy pocos en número, que proceden o bien de la iglesia madre de Jerusalén o de las comunidade(s) galilea(s), o sirias, de seguidores de Jesús . A esta precisión añadiría dos puntos: 1. Sin la creencia en la resurrección de Jesús, y de que precisamente por ello iba a volver a la tierra para cumplir con su misión mesiánica no se explica no el judeocristianismo ni el cristianismo paulino. Creo que Mosterín debe repensar su frase (citada arriba): “Nadie pretendía que Jesús […] hubiera resucitado”. 2. Insistiría en la idea de que las tesis de Robert Eisenman “han tenido limitada aceptación entre los expertos”. Hoy día creo que ninguna. La posible copia estricta y expresa por parte de Jesús de la figura del Maestro de Justicia creo que no es defendida por casi nadie. Hay mejores explicaciones para aclarar el pensamiento de Jesús. Otra cosa es que la presunta resurrección del “Maestro de justicia” (asunto oscurísimo), si es que se creía así, sea un índice de qué es lo que se pensaba en el pueblo judío en el momento de la muerte de Jesús y de la facilidad con la que se podía creer que Dios podía resucitar a algún elegido para “ayudar” a la implantación del Reino. Opino que si Jesús pensó alguna vez en su resurrección (porque intuía que podían matarlo antes de la venida fáctica del Reino por su oposición a las autoridades), lo hizo dentro del marco de la creencia general del judaísmo apocalíptico en la resurrección de los elegidos, justos judíos, muertos antes de la venida del Reino para participar en él. Lo notable, sin embargo, en sus seguidores, fue creer en la resurrección única de Jesús fuera de ese contexto de resurrección general. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 27 de Agosto 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas