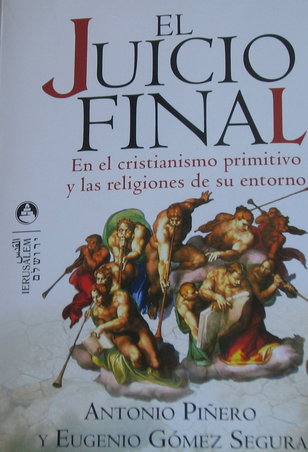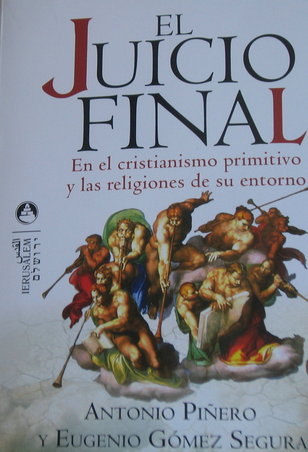NotasHoy escribe Antonio Piñero Como prometí, expresaré brevemente mi punto de vista sobre el capítulo acerca de Jesús en el libro “Los cristianos” (Alianza Editorial, Filosofía, Bolsillo), que hemos extractado usando las propias palabras del autor. Para juzgar este libro hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que pretende. Se trata de un volumen breve de una historia general del pensamiento, hecho por un filósofo e historiador de las ideas, con un formato limitado y para un público generalista. Por ello, el autor detiene su atención sobre todo en las ideas maestras de los personajes que trata y en su impacto general en la historia. Por una parte es un libro de divulgación; por otra, es un libro totalmente de autor. Y por eso ha sido comentado. Es de divulgación por el público al que va dirigido y porque ofrece visiones sintéticas de temas amplios apoyado en otros autores a los que sintetiza y critica, con un lenguaje directo, sencillo y a veces ácido. Por otra, es un libro de autor, novedoso, investigativo y muy personal, porque expresa su propia visión del problema/cuestión después de muchísima lectura y reflexión. “Jesús de Nazaret” no es propiamente el interés del libro, sino el fenómeno del cristianismo y de los cristianos en la historia del pensamiento. Por ello, Jesús no es más que el preámbulo. La mejor comparación que se me ofrece, para ilustrar este extremo, es –salvadas las distancias- la “Teología del Nuevo Testamento” (traducida al español por Edit. Sígueme) de Rudolf Bultmann. Tiene cerca de 800 pp. y a Jesús de Nazaret sólo dedica unas 30. La percepción de Mosterín es la misma. Jesús es el fundamento, o mejor la “conditio sine qua non” del cristianismo, pero no era cristiano y su pensamiento no es el cristianismo, por tanto se le dedican pocas páginas a su persona en un libro dedicado a “Los cristianos”. Desde este punto de vista, yo estoy de acuerdo con las líneas generales de percepción de Jesús por parte de Mosterín y a la vez acepto la crítica de sus críticos de que su visión de Jesús puede ser superficial y selectiva, por lo breve del tratamiento. Quedan muchas cosas en el tintero, pero las perspectivas esenciales son expuestas, desde el punto de vista del historiador crítico y desde fuera, con una percepción que me parece acertada, insisto, en líneas generales. En puntos concretos, señalados por algunos comentaristas, estoy en desacuerdo con Mosterín, y yo mismo –creo- pienso que –hablando igualmente en líneas generales- no me atrevería a escribir un capítulo como este, por los riesgos de imprecisión que el autor corre al ser tan breve el espacio disponible. Pero –insisto- sí estoy de acuerdo con sus líneas maestras de pensamiento, incluso lo que ha sido más censurado como “disparate” por algunos críticos: el tema llamado malamente “económico” en los dichos de Jesús. Pongamos el tema como ejemplo. A mí me parece evidente que estando Jesús dominado por la idea de predicar el reino/reinado de Dios inminente, en la tierra de Israel y fundamentalmente para judíos, no tenía más remedio que ser consecuente y exigir de sus íntimos la renuncia a todo los que él consideraba impedimento para prepararse espiritualmente para la venida del Reino: el dinero y el apego al dinero era el mayor obstáculo para Jesús. Por ello –como faltaba tan poco para el advenimiento del Reino- se podía renunciar a todo, vender todo y darlo a los pobres, “prestar” a quien no podía devolver, que era lo mismo que dar y renunciar a todo con el único objetivo de prepararse para esa llegada que vendría en el curso de la generación presente en aquellos momentos… La urgencia del “convertíos” de Jesús no era para generaciones futuras, sino para la presente. Por tanto –y con la mentalidad providencialista hebrea-, Dios habría de proveer para sus fieles hasta esos momentos de todo lo necesario en el orden material (ejemplo de los pájaros y lirios sustentados por la divinidad). Y el Reino prometido tenía un componente de “Jauja feliz” aquí en la tierra, en donde nada material faltaría a aquellos juzgados dignos de entrar y participar del Reino (Bienaventuranzas e imagen del Reino como banquete). Es un error craso y elemental pensar que Jesús estaba tratando de economía general al dictar esas normas de “ética interina” sobre el absoluto desprendimiento y el poco amor por el trabajo y la familia, y no creo que Mosterín lo pensara tampoco. Lo único que ocurre es que, fácticamente, al no venir el Reino en esa generación, como pensaba férvidamente Jesús, no se cumplen las condiciones para aplicar esas “recetas de desprendimiento absoluto y provisorio” en el futuro. El “ínterim” se ha desvanecido. En este sentido la posición de Jesús entendida al pie de la letra sería suicida para cualquier sociedad que pretenda durar “en este mundo”. Y como en este, así ocurre en otros aspectos del tratamiento de Mosterín. No me importa que el autor llame, con mayor o menor precisión, a los seguidores de Jesús “jesusitas”, ni que en algunos aspectos de minucias puede ser que su interpretación de pasajes evangélicos sea imprecisa… (por ejemplo, no trata convenientemente el tema de Evangelio de Juan 4,44) pero en líneas generales, el punto de vista histórico adoptado por el autor me parece correcto. Me intención era detenerme, aquí en el blog, en la exposición de Mosterín sobre la figura de Jesús, y con ello poner punto final. Pero pienso que puede ser interesante ver qué se opina desde fuera, por un pensador que ha reflexionado sobre muy diversas culturas y religiones, un autor que no es un diletante ni escribe panfletos, sobre los seguidores tempranos de Jesús, los cristianos. Por ello, voy a continuar exponiendo qué opina Mosterín -como filósofo e historiador de las ideas- del cristianismo primitivo. Así que continuaremos un poco más. Luego cambiaremos a un tema absolutamente distinto, una exposición y comentario de un libro de “teología histórica” sobre Jesús, denso e interesante, como es el Heinz Schürmann, sobre el destino de Jesús, su vida y su muerte. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 26 de Agosto 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Concluimos hoy el tema sobre Jesús según Mosterín. De la muerte de Jesús escribe: “La Palestina de la época era un país en efervescencia religiosa y política. El año 6 había habido una revuelta contra los tributos imperiales, que los romanos habían aplastado implacablemente. Quizás Jesús se acordaba de ello. Predicadores apocalípticos y carismáticos recorrían los campos o se retiraban al desierto. Los esenios seguían a un “maestro de la justicia” de ideas escatológicas no muy distintas de las de los jesusitas. Muchas ideas y frases - como “la lucha entre la luz y las tinieblas”- estaban en el aire y aparecen tanto en los textos esenios como en los evangelios e incluso en los gnósticos. “Cuando finalmente Jesús se decidió a subir a Jerusalén, su presencia y la de sus seguidores armados resultó lo suficientemente conflictiva como para que las autoridades judías estuvieran asustadas, temiendo una alteración del orden público que provocara la represión romana. Los sacerdotes saduceos que gobernaban el templo y el país se curaron en salud, denunciando ellas mismas a Jesús por rebelión ante el procurador romano, antes de que este interviniese de oficio. Los sumos sacerdotes y fariseos convocaron entonces el Consejo y preguntaban: « ¿Qué hacemos? Ese hombre realiza muchas señales; si dejamos que siga, todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar sagrado y la nación”(Jn 11,48) » “Los sacerdotes tenían razón en temer por su propia existencia y la del templo, si una nueva rebelión estallaba, como acabaría ocurriendo unas décadas más tarde, cuando los celotes judíos se rebelaron con éxito inicial contra la ocupación romana. La represión de Roma fue tremenda y el templo de Jerusalén quedó arrasado, lo que conllevó la desaparición definitiva de la teocracia sacerdotal israelí. Esta vez, sin embargo, la prudente actuación de los saduceos evitó cualquier represión romana generalizada. “Aunque los discípulos de Yeshúa nunca representaron un peligro serio para Roma, en estas cuestiones de orden público no se podían correr riesgos. Jesús había sido aclamado como rey davídico por sus seguidores en Jerusalén y había provocado altercados en el templo. Los romanos lo toleraban casi todo, excepto el desorden y la rebelión, que siempre reprimían implacablemente. En ningún caso podían permitir que un galileo acompañado de gente armada y que ya empezaba a provocar alborotos se autoproclamase rey de los judíos sin intervención ni autorización de Roma. “Los romanos castigaban el delito de rebelión con la muerte en la cruz. En el año -4 el general romano Quintilo Varo había aplastado una rebelión de fanáticos (zelotai) judíos y había hecho crucificar a dos mil de ellos. En Palestina, el reinado (−37 a −4) de Herodes había sido satisfactorio para los romanos, pero no se había logrado encontrar un sucesor del agrado de Roma. En el año 6, Octavio César Augusto impuso el gobierno directo de los territorios judíos por un procurador romano. Poco después, la orden de que los judíos debían pagar un tributo a Roma provocó un levantamiento armado, instigado por los galileos más ardientes. Solo a Dios había que pagar tributos. La rebelión fue aplastada de un modo implacable, y quizás el niño Jesús fue testigo de la feroz represión. “También entonces, hacia 30, el procurador romano Poncio Pilato (Pontius Pilatus) juzgó a Jesús como agitador peligroso. procedente de la levantisca Galilea, y lo hizo ejecutar mediante la crucifixión, un tipo de muerte especialmente infamante y oprobiosa (mors aggravata), reservada para bandidos y rebeldes. “Los romanos contemplaban con tolerancia e indiferencia todas las religiones. Si sentenciaron a muerte y crucificaron a Jesús, eso no pudo ser por sus ideas religiosas, que a los escépticos romanos les traían sin cuidado, sino por representar un peligro para Roma, por su pretensión de autoproclamarse rey de los judíos, y por su intento de rebelión en Jerusalén. Desde luego, Jesús no era el único predicador carismático judío que sería crucificado por los romanos. Las autoridades imperiales consideraban como su principal tarea el mantenimiento de la pax romana, y cualquier agitador de los calenturientos judíos palestinos era una amenaza latente para el orden público. “Si Jesús hubiera sido acusado de un crimen religioso, habría sido entregado a la autoridad judía del Sanedrín. Si hubiera sido condenado a muerte por esta, habría sido ejecutado por lapidación (como Esteban o Jacobo luego) o ahorcado, o quemado, o decapitado. Pero los judíos no crucificaban. La crucifixión era la forma típica de ejecución infamante de los romanos. Que Jesús fuera crucificado es señal inequívoca de que sus jueces y ejecutores fueron romanos, y de que su crimen fue político: la rebelión. La acusación de proclamarse “rey de los judíos” era política, no religiosa. “Cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos lo dejaron en la estacada. « Todos lo abandonaron y huyeron (Mc 14, 50). » No asistieron al proceso. Y, tras el fracaso de la intentona, solo se ocuparon de escaparse y negaron cualquier conexión con su líder preso. No se acercaron a la cruz en que Jesús pendía crucificado, y ni siquiera se ocuparon de enterrarlo. Fue enterrado en una fosa común por los romanos (o bien por un desconocido de Arimatea). “Así, la vida del Jesús histórico acabó en el más rotundo fracaso, incomprendido y abandonado por sus familiares, paisanos, seguidores y discípulos, entregado como un facineroso a las autoridades romanas, y ejecutado del modo más oprobioso, como un bandido cualquiera”. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 25 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Sobre los momentos finales de Jesús, en concreto lo que él denomina "El conato de rebelión" escribe el Prof. Mosterín: "La predicación de Jesús en Galilea se saldó en un fracaso. Rechazado en su tierra (“a ningún profeta lo aceptan en su tierra” –Lucas 4, 24), incomprendido por su propia familia, Jesús decidió dar un gran salto hacia delante, y llevar su predicación al corazón mismo del judaísmo, a la ciudad sagrada de Jerusalén. Allí confrontaría directamente al establishment y en el mismo templo inauguraría el reino de Dios. "Los discípulos de Jesús se embarcaban en una peligrosa aventura que implicaba confrontación con la autoridad establecida y quizás incluso rebelión armada. Tenían que estar dispuestos a sacrificarlo todo: la propia familia, los bienes, incluso la vida, como con frecuencia ocurre en las sectas absorbentes y los grupos guerrilleros: « Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y más aún, incluso a su vida, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y se viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío (Lc 14,26-27) Y si un rey va a dar batalla a otro, ¿no se sienta primero a deliberar si le bastarán diez mil hombres para hacer frente al que viene contra él con veinte mil? Y si ve que no, cuando el otro está todavía lejos, le envía legados para pedir condiciones de paz. Así que todo aquel de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío (Lc 14,31-33). » "Su misión era religiosa, pero lo religioso y lo político estaban imbricados en la Palestina ocupada, sobre todo en la siempre turbulenta ciudad de Jerusalén. Al menos algunos de sus seguidores iban armados. Junto a dichos que ensalzan el amor y la dulzura, los Evangelios conservan referencias inquietantes a las espadas: « No penséis que he venido a sembrar paz en la tierra: no he venido a sembrar paz, sino espadas (Mt 10, 34). Ahora, el que tenga una bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja; y el que no tenga, que venda el manto y se compre una espada (Lucas 22, 36). Dándose cuenta de lo que iba a pasar, los que estaban con él dijeron: “Señor, ¿atizamos con la espada?” Y uno de ellos, de un tajo, le cortó la oreja derecha al criado del sumo sacerdote (Lc 22,49-50). » Los discípulos estaban llenos de expectativa de victoria y recompensa al llegar a la capital, “porque estaban cerca de Jerusalén y se pensaba que el reinado de Dios iba a despuntar de un momento a otro” (Lucas 19, 11). Intervino entonces Pedro (en griego, Pétros, piedra): « Pues mira, nosotros ya lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En vista de eso, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro que cuando llegue el mundo nuevo y este hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí ha dejado casa ... o tierras, recibirá cien veces más ...” (Mt 19, 28-29). » "En época de Pascua (Pésaj) Jerusalén estaba agitada por el bullicio de miles de peregrinos llegados de todo el mundo conocido a celebrar la mítica liberación del pueblo judío del yugo de Egipto. Las inquietudes y esperanzas escatológicas estaban en el aire. Los seguidores de Yeshúa le hicieron un gran recibimiento. « Los que iban delante y detrás gritaban: “¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reinado que llega, el de nuestro padre David!” (Mc 11, 9-10). Los sumos sacerdotes y los letrados, al ver ... a los niños que gritaban en el templo “¡Viva el hijo de David!”, le dijeron indignados: “¿Oyes lo que dicen esos?” (Mt 21, 15). » "Las vivas al hijo de David con que sus partidarios lo aclamaban podían ser interpretadas por los romanos como pretensiones dinásticas al poder, al restablecimiento de una monarquía independiente de Roma. La gran preocupación de las autoridades judías era evitar provocar a los romanos, indiferentes en cuestiones religiosas, pero estrictos mantenedores del orden público. Los sacerdotes querían prender al alborotador Jesús, pero tenían miedo de provocar disturbios durante la Pascua: “Durante las fiestas no, no vaya a haber un tumulto en el pueblo” (Mc 14, 2). Jesús y sus seguidores no actuaban de un modo precisamente diplomático, llegando incluso a provocar altercados violentos en el mismo patio del templo. Jesús entró en el templo y se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas (Mt 21, 12). Hizo un azote de cordeles y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes; desparramó las monedas y volcó las mesas de los cambistas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quitad eso de ahí: no convirtáis la casa de mi padre en un mercado” (Jn 2, 13-16). "En realidad, la presencia de vendedores de animales para el sacrificio y de cambistas de moneda era habitual y esperable en las épocas de afluencia de peregrinos, como lo sigue siendo hoy la presencia de tiendas y chiringuitos diversos a la entrada de los santuarios. Los judíos de la diáspora tenían que cambiar sus monedas romanas o extranjeras en monedas hebreas o fenicias, únicas aceptadas en el templo, por carecer de representaciones humanas acuñadas. (Las imágenes eran tabú para los judíos). También debían comprar los animales que iban a sacrificar. No hay que olvidar que el templo era también un inmenso matadero. Toda esta actividad mercantil tenía lugar fuera de los recintos sagrados y purificados. La acción de Jesús y sus discípulos tenía carácter político, y representaba una provocación directa a las autoridades del templo, alterando gravemente el orden público en un momento tan delicado como la Pascua". Concluiremos el próximo día la presentación breve de Jesús por parte de Mosterín. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 24 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
El apóstol Juan en los Hechos escritos por Prócoro (HchJnPr) Es el segundo de los grandes apócrifos que contienen la narración relativamente completa del ministerio del apóstol Juan de Zebedeo. Una obra que ofrece abundantes novedades de tipo informativo. Una de ellas es la presentación de los personajes protagonistas y el contexto de sus respectivas misiones. Como debieron empezar todos los Hechos Apócrifos en opinión de R. A. Lipsius, la narración se inicia con la escena del reparto de las zonas de misión. Con ello conocemos las circunstancias que llevaron a Juan a la evangelización de Asia. Nos enteramos también de los motivos de la presencia de Prócoro como coprotagonista de todo el relato. El que fuera uno de los siete diáconos elegidos para “servir” de auxiliares de los Apóstoles en las tareas de la evangelización (Hch 6) acabó representando, siempre según el texto del Apócrifo, una misión de extraordinaria trascendencia al lado de Juan. No solamente marchó con él por los caminos de su ministerio como servidor con sus luces y sus pesadumbres, sino que desempeñó labores de valor incalculable. No en vano, Juan se dirigía a él con el cariñoso apelativo de “Prócoro, hijo mío”, sino que lo tuvo siempre a su lado como partícipe de sus sufrimientos y sus gozos. Hizo con fidelidad y maestría las labores de secretario en funciones tan importantes como la composición del Evangelio, en la que desempeñó el oficio esencial de amanuense. Su convivencia con su maestro está subrayada en todos los pasajes de los Hechos con la afirmación de su presencia y su testimonio ocular. Prócoro se presenta a sí mismo como “autópta”, testigo de vista de los acontecimientos. Un uso constante de la primera persona en los verbos del relato (“salimos”, “llegamos”) viene a subrayar el interés del autor en garantizar la verdad y la plasticidad de su palabra. Sin embargo, la época de la composición del Apócrifo (ss. V-VI), así como todo el talante y las características de la mentalidad del autor, delatan la realidad evidente de que la atribución de la autoría a uno de los primitivos diáconos no es otra cosa que pura ficción literaria. El resultado del sorteo de las tierras de misión provocó en Juan una crisis de ansiedad. El destino de Asia significaba que tendría que afrontar los peligros del mar que tanto temía. Y mostró sus temores sin el menor recato. Pedro y Santiago, el hermano del Señor, guiaban los pasos de la asamblea. Pedro se dirigió a Juan como al que consideraban padre, cuya paciencia era razón que confirmaba la fortaleza de los demás (c 1,3). La reacción de Juan no dejaba de provocar un cierto escándalo entre sus condiscípulos, que corrigieron Pedro y Santiago con la habilidad que ya habían demostrado en el denominado Concilio de Jerusalén (Hch 15). Juan se hizo a la mar en compañía de Prócoro hasta arribar a Joppe. Pero luego llegaron los males que Juan temía y el barco que los transportaba sufrió una tempestad y un naufragio. Arribaron de mala manera a las cercanías de Seleucia. Juan había desaparecido, lo que despertó las sospechas de que tramaba apoderarse de las mercancías del navío con la complicidad de Prócoro. Los pasajeros interrogaron y atormentaron a Prócoro hasta que apareció Juan y resolvió las dudas de los náufragos. Prócoro declaró en los interrogatorios que era cristiano y discípulo de los apóstoles de Jesús. Juan y Prócoro de servicio en un balneario El largo capítulo segundo cuenta del trabajo que hubieron de asumir Juan y Prócoro en un balneario regentado por una mujer de armas tomar, llamada Romana. El apócrifo la describe como “mujer de aspecto varonil, que era la encargada de aquel establecimiento. Era estéril, participando así de la suerte de los mulos por su corpulencia. No tenía reparo en golpear de mala manera con sus propias manos a los empleados que trabajaban en el establecimiento. De modo que nadie podía descuidar las tareas de aquellos baños” (c. 2,2). Juan fue contratado como fogonero, mientras Prócoro lo era como aguador. Romana abusó de su poder con sus nuevos empleados, a los que obligó a declararse oficialmente sus esclavos con escrituras ante notario. Una vez más, la Providencia vino a resolver la penosa situación de Juan y Prócoro. El dueño del establecimiento, llamado Dioscórides, tenía un hijo único a quien protegía con exquisito cuidado del demonio que moraba en aquel establecimiento y provocaba muertes en días determinados. A pesar de las precauciones tomadas por Dioscórides, su hijo Domno fue víctima del demonio que lo ahogó causando la lógica consternación en todo el personal del establecimiento. Romana tuvo la osadía de abofetear a Juan y acusarle de alguna clase de complicidad. Lo amenazó de haber indispuesto a la diosa Ártemis (Diana) y le intimó a que resucitara al difunto bajo pena de muerte. Cuando Juan llevó a Domno resucitado hasta Romana, la mujer cambió de actitud y se tornó devota de Juan, de sus poderes y de su doctrina. Expresó sonoramente su vergüenza por el trato que había dispensado particularmente a Juan. Cuando supo que Dioscórides había muerto al recibir la noticia de la muerte de su hijo, hizo las veces de mediadora hasta lograr la resurrección del amo. Juan empleó las consabidas palabras pronunciadas en lances similares: “Dioscórides, Dioscórides, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, levántate” (c. 3,9). Los milagros de Juan provocaron la conversión de Dioscórides, de Domno y de Romana, así como el bautismo de todos ellos. El códice P2 (París, s. XI) añade nuevos detalles: “A ruegos de Dioscórides salimos hacia su establecimiento, donde estaba el espíritu inmundo que ahogaba a los hombres. Al entrar Juan le increpó diciendo: «A ti digo, espíritu malo e impuro: Te ordeno en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca más habites en este lugar». Inmediatamente el demonio, como perseguido por fuego, desapareció. Y desde aquella hora quedó libre aquel lugar de la fuerza del espíritu impuro. Todos, admirados por lo sucedido daban gloria a Dios. Por su parte Dioscórides nos llevó a su casa, donde comimos y permanecimos allí alegrándonos y glorificando a Dios”. En el establecimiento de los baños, lo mismo que en el hogar de Dioscórides reinó la confianza y la tranquilidad. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 23 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con el tratamiento de Jesús por parte de Mosterín en su libro "Los cristianos" “Como Juan el Bautista, Jesús parece haber sido de tendencia igualitaria y pobrista en asuntos sociales. Jesús tenía una manera poco convencional de mezclarse con los pobres, los recaudadores de impuestos, las prostitutas y otros personajes de dudosa reputación. Su predicación escatológica se dirigía a los desheredados de la fortuna, a los que prometía la inversión de su suerte, la vuelta de la tortilla, en la ya próxima instauración del Reino de Dios en Israel. Dichosos vosotros los pobres, porque tenéis a Dios por Rey. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque os van a saciar. Dichosos los que ahora lloráis, porque vais a reír (Lc 6, 20-21) "Jesús decía: Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que Dios os va a dar una gran recompensa (Mt 5,11) “Jesús animaba a sus seguidores a abandonar toda actividad económica, que ya no tenía sentido, pues el inminente advenimiento del Reino de Dios los pondría en una situación de privilegio y solucionaría todos sus problemas. Para los cuatro días que quedan, ya no les hacía falta preocuparse del dinero y ni siquiera de la comida o el vestido. Dios proveerá (Mt 5, 11-12) Dejaos de amontonar riquezas en la tierra, donde la polilla y la carcoma las echan a perder, donde los ladrones abren boquetes y roban. [...] Por eso os digo: No andéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o a beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Fijaos en los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan; y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. [...] Y ¿por qué os agobiáis por el vestido? Daos cuenta de cómo crecen los lirios del campo, y no trabajan ni hilan (Mt 6,19-26) “A un joven que cumplía todos los mandamientos y quería ser su discípulo, le dijo: Una cosa te falta: vete a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza; y, anda, sígueme a mí. A estas palabras, el otro frunció el cejo y se marchó entristecido, pues tenía muchas posesiones. Jesús dijo a sus discípulos: ¡Con qué dificultad van a entrar en el Reino de Dios los que tienen dinero! [...] Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el Reino de Dios (Lc 10, 21-25). “Respecto a la concesión de créditos y al pago de las deudas, he aquí su opinión: Si hacéis el bien al que os hace el bien, ¡vaya generosidad!, también los descreídos lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¡vaya generosidad! También los descreídos se prestan unos a otros con intención de cobrar otro tanto. ¡No! [...] Haced el bien y prestad sin esperar nada en retorno; así tendréis [en el cielo] una gran recompensa (Lc 6, 33-35). “Los consejos de Jesús en materia económica son completamente irracionales y contraproducentes. Seguidos al pie de la letra, solo pueden llevar a la ruina, como han hecho varias veces a lo largo de la historia, empezando por la primera comunidad de sus discípulos en Jerusalén, que tras su muerte cayó en la bancarrota y hubo de ser alimentada por colectas externas. Incluso en nuestro tiempo, la gran crisis financiera de 2008-2009 fue inicialmente provocada por la práctica irresponsable e imprudente de numerosos banqueros americanos, que empezaron a conceder préstamos hipotecarios a quien no podía pagarlos, siguiendo así (sin saberlo, desde luego) el consejo evangélico. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 22 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Como dijimos, transcribo, en su mayor parte, lo que de Jesús de Nazaret piensa el filósofo e historiador de las ideas Jesús Mosterín Sobre la vida pública de Jesús escribe: "Cuando Juan Bautista fue arrestado, hacia 28, Jesús dejó de bautizar, y se dedicó durante los dos años de vida que le quedaban a la predicación en las aldeas de Galilea. Actuaba como santón de tendencia apocalíptica, que esperaba el fin del mundo presente y la llegada del reino de Dios de un momento a otro. "Cuando detuvieron a Juan, Jesús se fue a Galilea a pregonar de parte de Dios la buena noticia. Decía: Se ha cumplido el plazo, ya llega el reino de Dios. Enmendaos y creed la buena noticia (Mc 1, 14-15). "Yeshúa era judío por los cuatro costados. Estaba circuncidado como judío, rezaba como judío, celebraba las fiestas judías, conocía la Biblia y hablaba en arameo (la lengua habitual de los judíos de su tiempo). Desde luego, Jesús nunca pretendió salirse de la ortodoxia judía ni declarar abolida o caduca la Ley (la Torá), como más tarde haría Pablo de Tarso. Todo lo contrario. ¡No penséis que he venido a derogar la Ley o los Profetas! No he venido a derogar, sino a dar cumplimiento, porque os aseguro que no desaparecerá una sola letra o un solo acento de la Ley antes que desaparezca el cielo y la tierra, antes que se realice todo (Mt 5, 17-18). "Pronto se ganó la atención de sus paisanos, tanto por sus palabras como por sus dotes de curandero. Jesús recorría Galilea entera, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del Reino y curando todo achaque y enfermedad del pueblo. [...] Le traían enfermos con toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba (Mt 4, 23-24). Reunió en torno suyo a un reducido grupo de seguidores fervorosos, todos ellos judíos de Galilea, artesanos y aldeanos pobres, analfabetos y piadosos, entre los que destacaban “los doce”, discípulos de la primera hornada. "Dentro del judaísmo, Jesús predicaba en nombre de la gente humilde, arremetía contra el casuismo excesivamente complicado de los expertos legales, y reclamaba una mayor atención al espíritu que a la letra de la Ley. Lo importante era seguir el espíritu de la Ley, lo cual estaba al alcance de todas las gentes sencillas, pero buenas de corazón. Jesús denunciaba la arrogancia de los expertos, intelectuales y letrados, más preocupados de los detalles y los formalismos externos que de la bondad interior. En esto estaba básicamente de acuerdo con los fariseos, aunque Jesús no se tomaba tan en serio la casuística de la ley. Permitió a sus discípulos hambrientos recoger el grano caído en sábado y, a los que se lo echaban en cara, respondió: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado” (Marcos, 2: 27). "Al contrario de los esenios y de Juan el Bautista, Jesús nunca fue un asceta. Aceptaba con naturalidad las invitaciones a comer e incluso las zalamerías de las rameras: Un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús entró en casa del fariseo y se recostó a la mesa. En esto una mujer, conocida como pecadora en la ciudad, al enterarse de que comía con el fariseo, llegó con un frasco de perfume; se colocó detrás de él junto a sus pies, llorando, y empezó a regarle los pies con sus lágrimas; se los secaba con el pelo, los cubría de besos y se los ungía con perfume (Lc 7, 36-39). "Frente a las habladurías, Jesús defendió a la mujer y afirmó que sus pecados habían sido ya perdonados. En cualquier caso, Jesús no predicó ni alabó la virginidad, como los cristianos posteriores. Respecto a la oración, recomendó que fuera breve y a solas. En concreto, ofreció como ejemplo de oración el famoso “padrenuestro”: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que llegue a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del Maligno (Mt 6, 9-13). "Según Yeshúa, toda la complejidad de la Ley judía podía reducirse a dos sencillos mandamientos de la Torá, tomado el uno literalmente del Deuteronomio 6, 5 y el otro del Levítico 19, 18. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley? Él le contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente”. Este es el mandamiento principal y el primero, pero hay un segundo no menos importante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos penden la Ley entera y los Profetas (Mt 22, 36-40). "Desde luego, en el precepto de amar al prójimo como a uno mismo, no hay diferencia alguna entre el cristianismo y el judaísmo; de hecho, es un precepto literal del Levítico, que Jesús se limitó a repetir. Además, no hay que olvidar que el prójimo es siempre el otro judío, no el pagano. La predicación de Jesús se dirigió solo a los judíos. Lo del universalismo misionero cristiano es un invento posterior de Pablo de Tarso, que nada tiene que ver con Jesús. Y, desde luego, lo que nunca pretendió el piadoso judío Yeshúa fue ser Dios. Ese fue otro invento del prolífico Pablo. "En lo que fundamentalmente Jesús se diferenciaba de los fariseos era en su mayor radicalismo, en sus connotaciones apocalípticas de raíz bautista y en su oposición a las autoridades y a las clases altas. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 21 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con el tema que teníamos la semana pasada: el tratamiento sobre Jesús en el libro de Mosterín (de formato bolsillo: caja pequeña) ocupa pocas páginas, unas 13. Como el tema es importante y considero que el punto de vista del filósofo y estudioso de las ideas es importante, voy a dejarle en este tema prácticamente la palabra. Transcribo casi todo, pero al final de esta miniserie emitiré mi crítica o mis apostillas. Escribe Mosterín sobre el ambiente religioso en el que nació Jesús y que contribuyó precisamente a su fama y ala difusión de su doctrina: "En muchas culturas ha habido la creencia supersticiosa en la eficacia mágica de ciertos ungüentos, aceites o unciones que, aplicados sobre la piel, confieren la invulnerabilidad u otras propiedades prodigiosas. En la leyenda griega de Aquiles, cantada en la Ilíada, el joven héroe es sumergido por su madre Tetis en un líquido mágico, que lo vuelve invulnerable en todo su cuerpo excepto en el talón, privado de la taumatúrgica mojadura por la mano materna que lo sostenía, y por donde acabaría encontrando la muerte. De ahí que todavía llamemos a aquello por lo que alguien es vulnerable o puede fracasar su “talón de Aquiles”. "Las tradiciones hebreas recogían también el ungüento mágico con que fueron untados o ungidos Saúl y David, los presuntos primeros reyes de Israel. Ese ungimiento del rey era para los judíos lo que la coronación para otros pueblos, pero con mayores connotaciones mágico-religiosas. Durante los primeros dos siglos de dominación romana en Palestina, que seguían a la previa exaltación nacionalista de los Macabeos, muchos judíos fervientes no podían concebir que esa situación de ocupación extranjera fuera tolerada por el Dios de Israel mucho más tiempo. "Esperaban que de un momento a otro se produciría una intervención divina: Dios elegiría entre ellos un nuevo rey (del linaje de David), que se alzaría en armas y los liberaría del yugo romano, introduciendo una nueva era –la era mesiánica— de independencia y soberanía israelita, y de paz y armonía en el mundo. Ese rey liberador sería previamente ungido con un ungüento mágico, como otrora Saúl y David, lo que le permitiría vencer a todos los enemigos de Israel. Los judíos de la época llamaba a ese esperado rey liberador simplemente el untado o ungido, es decir, el mesías (en hebreo, mashíaj). "La condición de ungido o mesías encarnaba la esperanza abstracta en la liberación del pueblo judío, esperanza que apenas compartían los judíos normales y sensatos, pero que encandilaba a los más calenturientos y excitables. En cualquier caso, el mesías mismo no podía ser un ideal abstracto, tenía que ser un individuo concreto, aunque ni siquiera fuese judío. "Cuando el rey persa Ciro había conquistado Babilonia, liberando a los judíos de su exilio forzado y permitiéndoles regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén, el profeta segundo Isaías lo identifica inmediatamente con el Mesías, el ungido: “Así habla Yahvé a su ungido, Ciro, a quien ha cogido de la mano derecha, para someter ante él a las naciones” [Is 41: 1]. De todos modos, a principios de nuestra era se esperaba que el mesías surgiría de alguno de los santones rebeldes que pululaban en Israel. "Al parecer, uno de ellos fue un santón galileo llamado Yeshúa, al que en castellano llamamos Jesús, que reunió en torno suyo un grupo de seguidores y discípulos a los que podemos llamar los jesusitas. Yeshúa debía de ser crítico con la autoridad establecida y con la ocupación romana y hablaba del próximo reino de Dios. Quizás algunos de sus discípulos lo consideraban como el mesías, lo que debió llegar a oídos de los romanos, que lo ajusticiaron con la muerte oprobiosa de la cruz. Por tanto, Yeshúa, muerto como un facineroso sin haber liberado a Israel, no era el mesías esperado. "Yeshúa y sus discípulos eran judíos, hablaban arameo y vivían en Israel, sobre todo en Galilea. Tras la muerte de Yeshúa, algunos judíos helenizados de la diáspora, que vivían fuera de Israel y que nunca lo habían visto, se interesaron por sus enseñanzas y se hicieron jesusitas. El más famoso e influyente fue Pablo de Tarso. El nombre arameo Yeshúa se traduce al griego como Iēsoûs, pronunciado Yesús y castellanizado como Jesús. Por eso y por ser de Nazaret, lo conocemos como Jesús Nazareno. "La idea de untar, ungir o frotar se expresa en griego mediante el verbo khríō. De ahí deriva la palabra khrîsma, que significa ungüento, untura, aceite, y el adjetivo khristós, untado, ungido o cristo. En algún momento, los jesusitas helenizados identificaron a Jesús con el Cristo y, al parecer, en la ciudad helenística siria de Antioquía, unas décadas después de su muerte, empezaron a denominarse a sí mismos ya no jesusitas (seguidores de Jesús), sino cristianos, seguidores del Cristo, del ungido. Por eso a Jesús, considerado como Cristo, lo conocemos también como Jesucristo. "El tránsito de la lengua hebrea o aramea al griego, del Meshíaj al Khristós, no fue inocente ni meramente lingüístico. Pablo procedió a una completa reinterpretación de su significado, convirtiendo al concepto de Cristo en algo totalmente nuevo, una creación paulina que Jesús mismo no habría reconocido. Escribe Mosterín sobre la vida y predicación de Jesús “A pesar de que no estemos seguros de que Jesús haya existido, tampoco tenemos prueba alguna en sentido contrario. En conjunto, la hipótesis de que haya existido permite una narrativa más continua y coherente (aunque hipotética e insegura) del desarrollo inicial del cristianismo, que en sus etapas posteriores ya es plenamente histórico. Aquí trazaremos una breve semblanza de Jesús, basada en los fragmentos evangélicos considerados más antiguos y menos manipulados o fantasiosos. “Parece que Jesús (Yeshúa) nació en Galilea, posiblemente en Nazaret, hacia -4. El añadido (en Mateo y Lucas) del nacimiento en Belén, como tantos otros, se hizo posteriormente para que se cumplieran las profecías sobre el mesías judío (que nacería en Belén y sería de la estirpe de David). En el evangelio de Juan se supone que Jesús nació en Galilea, por lo que algunos objetaban: “¿Es que el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías será del linaje de David y que vendrá de Belén, el pueblo de David?” (Jn 7, 42). Nada se dice sobre la estación del año en que nació. La celebración, desde el siglo IV, de la Navidad el 25 de diciembre refleja meramente la cristianización de la fiesta romana de las Saturnalia. "Jesús tenía padre, el carpintero José (Yosef), y madre, María (Mariam), como todo el mundo; además, tenía 4 hermanos y dos hermanas. Llegaron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. Tenía gente sentada alrededor, y le dijeron: “Oye, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera” (Mc 3, 31). Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La mayoría de la gente, al oírlo, se preguntaba asombrada: “¿De dónde saca este eso? ¿Qué saber le han enseñado a este ...? ¡Si es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, Yosef, Yehudá y Simón! ¡Si sus hermanas viven con nosotros aquí!” (Mc 6,3ss). Los miembros de su familia no lo consideraban profeta ni mesías –mucho menos Dios—, sino más bien pensaban que estaba algo chiflado. “Fue a casa, y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a echarle una mano, porque decían que no estaba en sus cabales” (Mc 3, 21). Sobre la relación de Jesús y Juan Bautista, Mosterín escribe lo siguiente "Las abluciones simbolizaban la limpieza ritual de los pecados. Juan el Bautista –un asceta relacionado con los esenios y los movimientos apocalípticos— practicaba el bautismo en el valle del Jordán y predicaba el arrepentimiento y el bautismo purificador, a fin de quedar libre de pecado a la espera de la inminente llegada del juicio final. También predicaba el reparto de bienes entre sus seguidores: "La gente le preguntaba: ¿Qué tenemos que hacer?. Él contestó: –El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo (Lc 3, 10-11). Juan atraía a muchas gentes sencillas, impresionadas por su ardiente oratoria. También atrajo a Jesús, que dejó su carrera de carpintero para seguir como discípulo al Bautista. Cuando recibió de este el bautismo, tuvo una experiencia mística y decidió dedicarse él también, como Juan, a la predicación de la próxima venida del reino de Dios. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 20 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
En la postal de hoy me limitaré a transcribir el Epílogo del libro, el Juicio Final: Cuando el lector llegue a esta página es de esperar que le quede, al menos, una idea clara e importante: ninguna de las concepciones del cristianismo primitivo en torno al Juicio Final, sus antecedentes y preparativos –como el Reino de Dios y las nociones en torno a la muerte y resurrección de los futuros encausados-, el acto del proceso divino a la humanidad, y sus consecuencias de premios y castigos –cielo e infierno- es original. El conjunto formado por las nociones cristianas respecto al Juicio puede formar una representación pictórico-conceptual imponente, pero no tiene nada de peculiar. En el caso del Juicio final se demuestra con claridad cómo se sitúa el cristianismo entre las religiones de su tiempo, como un gran lago al que fluyen aguas de muy diversa procedencia, en donde reposan y se mezclan. Luego esas aguas siguen su imponente curso como un gran río que a lo largo de la historia avanza, progresa, perfila su cauce y el contenido de sus aguas y forma como un cauce ya propio. Pero sus orígenes son claros y vienen tanto de la religiosidad egipcia, como de la irania, como de ciertos gérmenes que se incoan con fuerza en la misma religión judía antigua desde tiempos posteriores al exilio en Babilonia… El papel estelar, sin embargo, en la función de las posibles influencias sobre el pensamiento judeocristiano se las lleva sin duda el mundo griego. Sus concepciones del ser humano como compuesto de dos elementos, alma y cuerpo; la noción muy clara de la inmortalidad de la primera; el sentido de la justicia divina que sólo puede alcanzar su plenitud deseada en un ámbito ultramundano, las representaciones de los lugares de premios y castigos, los infiernos y las islas de los bienaventurados, los cielos y paraísos, son ante todo griegos y se consolidan siglos antes de que vean la luz plena en el judaísmo y luego en su descendiente, el cristianismo. La perspectiva de la historia de las religiones que sobre el Juicio Final y su entorno ha ofrecido al lector este libro ayuda a comprender mejor el origen de las nociones cristianas y su alcance. Los creyentes deben caer en la cuenta de que la revelación divina acerca de los “novísimos” utiliza cauces muy concretos de nociones e ideas precedentes, muy claras ya, en otras religiones. La representación cristiana del final no es el producto –como ya hemos escrito en otra parte- de un meteorito conceptual revelado, bajado directamente del cielo. Para los creyentes, estos influjos pueden formar parte de lo que ya Padres señeros de la Iglesia, como Ireneo de Lyon y Eusebio de Cesarea, interpretaron como una “preparación para el Evangelio” que se hallaba en otras religiones imperfectas, pero que allanaron el camino a la última y verdadera religión, la cristiana. Puede que así sea; mas para otros lectores con otra mentalidad, quizá más historicista, el material reunido y comentado en este libro puede servir para considerar estas concepciones sobre los novísimos que nos presentan diversas religiones a lo largo de la historia como un producto más de la función mitopoética del ser humano. El lector tiene en este debate la última palabra. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 19 de Agosto 2010
Notas
Hoy escriben Antonio Piñero y Javier Alonso
En la postal de hoy ofrecemos el Prólogo del libro, El juicio final como primicia: Este libro es el segundo de una serie que tiene como origen un curso en la Universidad Popular de Logroño, celebrado en la Semana Santa del 2008. El curso anterior, plasmado también en forma de libro con el título La verdadera historia de la Pasión (Edaf 2008), fue la primera entrega de una serie que esperamos sea duradera. En este volumen como en el anterior, la intención de los editores ha sido respetar escrupulosamente el pensamiento y la letra del autor de cada una de las conferencias originales y su posterior reelaboración en forma de capítulo. La tarea de edición apenas ha sido más que la unificación de criterios para la imprenta, sin retoques de fondo. Por tanto, cada autor es el responsable único de las ideas vertidas en cada uno de los capítulos. La continuidad con el volumen precedente radica en la misma idea directriz: un tema tan importante en el cristianismo antiguo como el del gran Juicio Final, y del posterior destinos de los mortales no podía ser entendido bien hoy día sin una exposición del contexto adecuado, mediato e inmediato en el que se sitúan las ideas cristianas: el del judaísmo de su tiempo. Mas, por otro lado, la Historia de las Religiones nos ha enseñado que la religión del judaísmo de la época de Jesús, es decir, del primer siglo de nuestra era en plena época dorada del imperio Romano, es el resultado no sólo de la evolución natural de las ideas contenidas en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento hebreo, sin también de un previo ramillete de influencias de las religiones de su entorno, influencias no siempre confesadas pero claramente perceptibles. Por eso creemos que el lector de hoy entenderá mucho mejor el porqué de algunos detalles de las concepciones judeocristianas del gran Juicio Final, si tiene también presentes qué ideas al respecto albergaban las religiones de Egipto, de Persia y la de Grecia y Roma durante la época helenística y del Imperio romano que fueron los momentos en los que ideas teológicas de esas religiones tuvieron eco y acogida en el judaísmo y, consecuentemente como decimos, en el cristianismo posterior. Por ello este libro ofrece al lector los capítulos que hablan del Juicio en Grecia y Roma, en la Persia zoroástrica y en el Egipto de los faraones. Una cuestión previa Si, como acabamos de indicar y se refleja en el título del libro, nuestro objetivo es exponer los rasgos principales de las creencias sobre el Juicio Final dentro de varias religiones del mundo mediterráneo y oriental en el siglo I, antes de adentrarnos en la materia, quizás sería conveniente establecer una definición adecuada del concepto de Juicio Final. Siempre que queremos conocer el significado de un término, nuestro primer impulso nos conduce a buscar una definición “académica” en un diccionario o enciclopedia. La primera autoridad en lengua española, el Diccionario de la Real Academia, define el concepto de “Juicio Final” de este modo: El que ha de hacer Jesucristo de todos los hombres en el fin del mundo, para dar a cada uno el premio o castigo de sus obras (DRAE). Es evidente que esta definición de Juicio Final nos remite inmediatamente a un concepto cristiano, por mucho que éste sea heredero del judío. Si aceptásemos esta definición, deberíamos concluir que no hay Juicio Final fuera de los límites de la religión cristiana y que, por tanto, carece de sentido ocuparse sobre tal Juicio en otras religiones. Podríamos limitarnos a afirmar rotundamente “el Juicio Final no existe fuera del cristianismo” y poner punto final a nuestro esfuerzo en este punto. Por fortuna, no todas las definiciones que encontramos son tan restrictivas. Tomemos como modelo el de una de las enciclopedias con más solera dentro del ámbito cultural en lengua castellana: El que hará Dios al fin de los tiempos, después de la resurrección general, en presencia de todos los hombres reunidos para proclamar la decisión sobre la suerte eterna de cada uno de ellos (Enciclopedia Espasa). Ciertamente, esta definición nos abre una ventana al estudio del concepto fuera del ámbito meramente cristiano, aunque sigue resultando limitada. Puesto que la idea de este libro es el resultado de un curso en el que se pretendía estudiar el Juicio Final desde la historia de las religiones, en concreto de las perspectivas de diferentes culturas del mundo mediterráneo antiguo, nos planteamos establecer nuestra propia definición basada en una serie de rasgos mínimos que debe cumplir un hecho determinado para que podamos considerarlo un Juicio Final. 1. Debemos afirmar en primer lugar es que el Juicio Final no es un hecho aislado, sino un episodio dentro de una serie de acontecimientos que, según cualquier creencia religiosa que lo contemple, tendrá lugar en un momento determinado de la historia de la humanidad y que podemos denominar fin del mundo. Es decir, el Juicio Final forma parte de la escatología, o conjunto de creencias de un sistema religioso que se ocupa del destino del mundo y el ser humano al final de los tiempos. 2. Si nos fijamos en el término juicio, el acto descrito nos remite a un contexto jurídico en el que un personaje investido teóricamente de imparcialidad, sentido de la justicia y rigor (el juez) decide si los hechos atribuidos a una persona han vulnerado o no el código legal por el que se rige una comunidad (la ley). Si la persona ha vulnerado el código, es culpable, y si no lo ha hecho, será declarada inocente. Traducido a categorías religiosas, esto significa que: a) En un Juicio Final debe haber un personaje de rasgos divinos que juzgue y represente el papel de juez. b) Debe haber también una ley o norma divina que sirva de vara de medir sobre la justicia o injusticia del juzgado. c) La posibilidad de condena o absolución supone la existencia de una teología que contempla el principio de retribución divina, según el cual la divinidad premia al devoto y cumplidor su buen comportamiento mientras que castiga al pecador por el suyo. d) La existencia de condena y absolución exige la existencia de dos lugares o procedimientos destinados al ejercicio de aquellas: un espacio o estado de castigo eterno y otro de disfrute eterno. Es decir, debe darse una creencia en un cielo y en un infierno (o cualquier otro nombre que cada religión en concreto quiera dar a estos lugares). 3. El mero hecho de que al final de los tiempos se produzca un juicio significa que, posteriormente, habrá una época en la que se pueda cumplir la pena o absolución que cada uno merezca. De lo contrario no tendría sentido. En otras palabras, no se trata del final del tiempo, sino del final de este tiempo y el comienzo de una nueva era posterior al juicio. 4. Además, el hecho de que se sitúe al final de una época significa que este juicio es un acto único e irrepetible por el que toda la humanidad pasará en un mismo momento. 5. Por último, es obvio el agravio comparativo que supondría el hecho de que sólo pasasen por el Juicio Final aquellos seres humanos a los que les hubiera tocado vivir en ese momento, de manera que se asume que todos pasarán por el Juicio, independientemente del momento en el que haya vivido cada uno. ¿Cómo será esto posible? Porque para una correcta realización de un Juicio Final es imprescindible que se dé una creencia en la resurrección o en una cierta forma de vida más allá de la muerte. Una vez establecidos estos “principios mínimos” que debe cumplir cualquier Juicio Final, podemos ofrecer nuestra propia definición y explicar el concepto como: « Un acto único e irrepetible que tendrá lugar al final de los tiempos en el que un ser (o más de uno) de rasgos divinos juzgará a todos los seres humanos, de acuerdo a la norma o ley que ella misma les haya entregado. En este juicio, la divinidad establecerá la bondad o maldad de los actos de éstos, y dictará una sentencia que supondrá el castigo o premio por su conducta en la nueva era que comenzará tras el juicio. » Esta definición es suficientemente amplia como para permitir la búsqueda y análisis de “juicios finales” dentro de cualquier sistema religioso. Basándonos en ella, dedicaremos las páginas de este estudio a rastrear este fenómeno dentro de religiones aparentemente tan dispares como la griega, la egipcia, la judía e, incluso, la persa o zoroástrica. Como complemento de hoy día nos detendremos en la visión moderna que el cine nos ofrece sobre estas creencias. Como ocurrió con el volumen anterior, la obra presente es un esfuerzo de alta divulgación científica en el sentido de presentar al lector, con espíritu riguroso pero claro y didáctico, el material comparativo de la historia de las religiones acumulado durante decenios en los libros de investigación. Por otro lado, supone también un enfoque novedoso del tema que esperamos contribuya notablemente a su mejor comprensión. Esperemos encontrar en el lector un veredicto favorable que no condene esta obra al fuego eterno del rechazo. Saludos cordiales de Antonio Piñero – Javier Alonso www.antoniopinero.com
Miércoles, 18 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Quiero presentar hoy un libro, mío en parte, del “Grupo Laurus” (el mismo que escribió El verdadero relato de la Pasión, de Editorial Edaf) que ha salido hace una tres semanas. He aquí los datos del libro: Antonio Piñero y Eugenio Gómez Segura (editores), El Juicio final en el cristianismo primitivo y las religiones de su entorno. Editorial EDAF, Madrid 2010, 330 pp. ISBN: 978-84-414-2505-7. En mi caso, como soy el autor de una buena parte de la obra, voy a hacer pocos comentarios, sino que presentará algunas secciones. En la postal de hoy, me parece que será útil, como descripción del contenido, y sin más añadido, una ojeada al índice, que transcribo: Prólogo, por Antonio Piñero y Javier Alonso I. EL MARCO ORIENTAL Y MEDITERRÁNEO DEL JUICIO FINAL 1. JUICIO Y CONTRASEÑA. El camino egipcio al más allá La génesis de una idea El mensaje de la cerámica prehistórica El más allá en el Reino Antiguo La primera crisis del sistema El Reino Medio y los Textos de los sarcófagos Inicios de la noción del Juicio divino El nacimiento del Libro de los muertos El juicio del difunto El pesaje del corazón 2. ZOROASTRO, EL GRAN PROFETA DE MAZDA. El juicio final en la religión irania Fundamentos del zoroastrismo: Ahura Mazda Constitución de la vida y seres intermedios La lucha entre el bien y el mal El tiempo, recompensas, la inmortalidad El Imperio persa: la vuelta a las tradiciones iranias La religión del Imperio parto: el zurvanismo El salvador, los salvadores Escatología: la batalla y el juicio final. La restauración del bien Influencia del mazdeísmo en el judaísmo II. JUICIO, INFIERNO Y MUNDO FUTURO EN EL MUNDO DE GRECIA Y ROMA 3. SOMBRAS DEL MÁS ALLÁ. Juicio, infierno y mundo futuro en el mundo de Grecia y Roma Homero y Hesíodo: los límites del mundo El Tártaro: la prisión de los dioses La Odisea: necromancia, espectros y catálogo de muertos El viaje por mar al más allá: el guía y el barquero La existencia en el más allá Conclusiones respecto a las características del infierno en la época homérica Píndaro: la aparición del juicio en el más allá El orfismo: pureza y salvación Aristófanes: parodia del viaje al más allá Platón: consuelo, ética y política Una versión resumida: Axíoco Virgilio: fijación del canon literario del infierno Plutarco: el infierno sádico Luciano: el infierno paródico y la sátira Consideraciones finales Los epigramas funerarios Apéndice sobre epigramas funerarios Bibliografía III. EL JUICIO FINAL EN EL JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO ANTIGUOS 4. EL JUICIO FINAL EN EL JUDAÍSMO ANTIGUO Cuestiones previas Método Período preexílico (siglo IX a.C. – 597-586 a.C.) El Juicio divino en el período preexílico Período del exilio (597-586 – final del siglo VI a.C.) El Juicio Final en el período del exilio Período postexílico (siglo V a.C. – siglo I d.C.) Período persa El Juicio en el período persa Período helenístico- romano El Juicio Final en el período helenístico-romano 5. EL JUICIO FINAL EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO. Lo que ocurrirá en los “últimos días” I. EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO DE DIOS El Jesús de la historia El Reino/reinado de Dios La doble naturaleza del Reino/reinado de Dios Duración del Reino de Dios sobre la tierra Distinción entre una primera y segunda parte del Reino de Dios 1. Primera fase o primer reino futuro ¿Quién es el rey de este reino? 2. Segunda fase o segundo “reino futuro de Dios” ¿Por qué ha quedado tan en la sombra en la tradición cristiana la primera fase del Reino de Dios? II. MUERTE Ámbito grecorromano El Antiguo Testamento Concepciones del cristianismo primitivo en torno a la muerte: el Nuevo Testamento III. LA RESURRECCIÓN PREVIA AL GRAN JUICIO ¿Victoria sobre la muerte? Inicios en el Antiguo Testamento de la creencia en un más allá La retribución en la otra vida Los comienzos intrajudíos de la creencia en la resurrección Una nueva mentalidad judía. El complemento no judío a las creencias en el más allá ¿Cuál es la causa de este cambio? Las religiosidades irania y griega La historia de Israel desde el exilio fomentó el intercambio de ideas religiosas El judaísmo precristiano La creencia en la resurrección en el Nuevo Testamento A. Jesús de Nazaret B. La comunidad primitiva C. Pablo de Tarso D. El resto del Nuevo Testamento IV. EL JUICIO PARTICULAR V. LOS PRELUDIOS DEL GRAN JUICIO: EL REGRESO DE JESÚS COMO JUEZ La creencia cristiana en la “segunda venida” de Cristo Un escenario tremendo ¿Se pensó a sí mismo el Jesús histórico como el “Hijo del Hombre” de este final de los tiempos? ¿Quién es el “Hijo del Hombre”? Los evangelios apócrifos más importante y la “segunda venida” de Jesús VI. EL JUICIO FINAL 1. La opinión de Juan Bautista 2. El Jesús de la historia. 3. La primera comunidad 4. Pablo de Tarso 5. El Apocalipsis 6. Otras obras cristianas primitivas 7. El Cuarto Evangelio VII. EL CASTIGO DE LOS MALVADOS EN EL NUEVO TESTAMENTO: EL INFIERNO El vocabulario empleado Diversas clases de “infiernos” Las estancias de los pecadores en el infierno La morada de los muertos en el Nuevo Testamento La gehenna, lugar de castigo de los malvados Evolución de las doctrinas sobre el infierno VIII. LA VIDA GOZOSA EN EL MÁS ALLÁ: EL CIELO A. Los Evangelios sinópticos B. Cuarto Evangelio C. Pablo de Tarso D. El Apocalipsis IV. EL JUICIO DIVINO Y EL JUICIO FINAL EN EL MUNDO DE HOY: EL CINE 6. EL JUICIO DIVINO EN GENERAL Y EL JUICIO FINAL EN EL CINE I. EL JUICIO FINAL Y LOS PRIMEROS CRISTIANOS DEL CELULOIDE Nerón y el cristianismo Un cristianismo compacto II. EL JUICIO DIVINO ENTRE MOMIAS Y PIRÁMIDES “Tierra de faraones” y “El sepulcro de los reyes” III. EL JUICIO FINAL EN LA VERSIONES CINEMATOGRÁFICAS DE LA OBRA DE DANTE Preferencias por el infierno El héroe Maciste La perspectiva anglosajona IV. EL JUICIO FINAL EN CLAVE NEORREALISTA Bibliografía Básica Epílogo de Antonio Piñero Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 17 de Agosto 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas