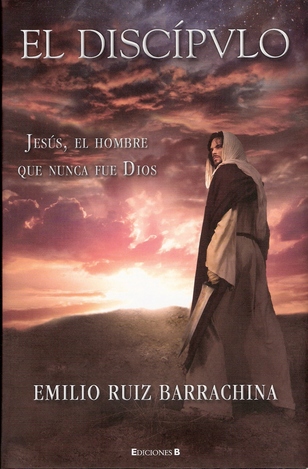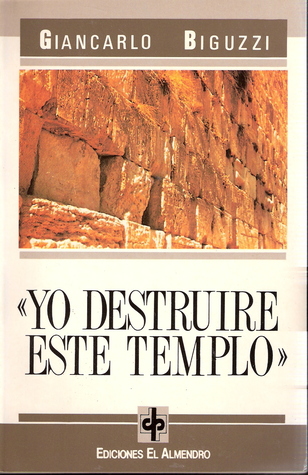NotasHoy escribe Antonio Piñero Hoy expongo mi punto de vista sintético sobre la cuestión. Me ha preguntado mucha gente si estoy totalmente de acuerdo con el guión de la película. Y he respondido que “no”. El director mismo ha expresado claramente en diversas entrevistas que el guión es al fin al cabo una obra de ficción, que él asume la responsabilidad total de la perspectiva que presenta de Jesús. Pero, que sí le parece científico es la perspectiva que él adoptado como eje narrativo de la película, y que es idea mía, de la contraposición entre lo que vio sobre Jesús un discípulo directo de éste y lo que Lucas, cincuenta años más tarde escribió sobre Jesús. Lo que escribe Lucas es pura interpretación de unos hechos y unos dichos (respetados total y literalmente en la película) cuyo transfondo real pudo ser muy otro. Más cerca de mi pensamiento están, pues, las escenas en las que el evangelista Lucas dialoga y a veces discute agriamente con el discípulo directo de Jesús sobre la interpretación correcta del personaje desde su punto de vista, que es contraria a la evangélica, escenas que yo escribí y que el director ha convenientemente retocado, pulido y adaptado. En la práctica ha sido la consideración de todos los pasajes evangélicos en su conjunto mencionados en las postales anteriores, y la opinión del grupo impresionante de investigadores del Nuevo Testamento -que han preparado el terreno a la tesis de S. G. F. Brandon en sus obras, "The Trial of Jesus" (El proceso de Jesús; se trata de un artículo largo) y Jesus and the Zealots (“Jesús y los celotas”) a lo largo de los últimos dos siglos- lo que ha llevado al director y guionista de “El discípulo”, Emilio Ruiz Barrachina, a presentar a un Jesús que conduce espiritualmente a un conjunto de gentes religiosamente comprometidas a una empresa semimilitar, orientada a apoderarse del templo de Jerusalén, incluso por la violencia si fuere necesario, para “forzar” a Dios a que interviniera finalmente con su potente brazo y liberara a Israel de la presencia de extranjeros impuros, los romanos. Fíjense bien que para en la película los que ayudan a Jesús en su empresa de expulsar a los vendedores. Jesús pronuncia las duras frases contra los mercaderes en el Santuario y espera que actúen sus discípulos. Estos son muy pocos y ciertamente llevan armas. Los romanos acuden de prisa y en breves instantes los desarman y matan a algunos de ellos. Mientras tanto Jesús no actúa, sino que reza e implora a Dios que intervenga. Dios no lo hace y los que quedan vivos huyen por un pasadizo del Templo, se congregan el Monte de los Olivos y allí Jesús es prendido. En la mente del Jesús del film, que repito no toca jamás las armas, y que dice expresamente “Yo no soy un hombre de armas” esta emancipación del Templo de la soberanía romana sería el primer paso, necesario, para el cumplimiento pleno de la ley de Moisés y para la instauración del reino de Dios sobre la tierra de Israel, conforme a las promesas divinas repetidas innumerables veces a través de los profetas en las Escrituras sagradas. Pero quien instaura el Reino es Dios. Jesús considera que el milagro no se produce por sus dudas y por su pecado. Aunque el guión es razonable en líneas generales, insisto en que yo no he tenido por qué estar de acuerdo con todos los puntos de este guión –que incluye por ejemplo una posición escéptica absoluta sobre todos los milagros de Jesús o la reubicación de la escena de ciertos pasajes evangélicos- a pesar de que se me haya consultado como “asesor técnico” y haya intervenido en él. Y el haber sido llamado como asesor ha ocurrido no por ser amigo de Ruiz Barrachina, a quien yo no conocía, sino por mis publicaciones sobre el tema. Dicho esto, afirmo que mi opinión sobre el mesianismo de Jesús, que incluye su posición sobre las armas, sigue siendo la misma: Jesús no era un hombre de armas pero simpatizaba con los que la portaban, como expliqué con el ejemplo del médico pacifista de la franja de Gaza. Jesús se presentó mesiánicamente en Jerusalén y aceptó que lo llamaran “Hijo de David”, con todas sus consecuencias de un profundo cambio político-religioso para el país, en el que no cabían ni romanos ni griegos, pero acentuó intensamente su esperanza de que Dios instauraría milagrosamente su reinado procurando positivamente el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9,9 sobre un mesías que no apela a las armas. Esto era obligado porque Jesús también creía que el lugar de la intervención milagrosa de Dios sería el Monte de los Olivos (conforme a Zacarías 14,4; por eso lo prendieron allí), e igualmente creía que la purificación del Templo –aunque supusiera un acto violento, sin duda; si con espadas o no, no lo sé; eso es imaginación en la película-, el lugar de la presencia física divina, ayudaría a “convencer” a Dios para que interviniera finalmente. Se había purificado el Lugar, para que la Presencia volviera. Por tanto, creo que estoy alejado convenientemente de la tesis de Montserrat, pero he afinado un poco mi opinión –a propósito sin duda, como digo, de la tesis defendida en el guión de “El discípulo”- en el asunto de la simpatía natural de Jesús con los que portaban armas. Voy a poner un ejemplo aclaratorio. Piénsese en algunos miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de todos conocidos (al menos los lectores de periódicos): son sin duda alguna decididos demócratas, pero al estar convencidos de la necesidad de la independencia del País Vasco, se muestran indulgentes con las ovejas descarriadas de ETA, “al fin y al cabo de los nuestros”, como ellos mismos manifiestan y –en el fondo se fundamente su opinión porque los de la banda albergan el deseo de la consecución del fin último de la independencia, igual que ellos mismos, aunque no estén de acuerdo con los medios que emplean los “descarriados” según la línea política del PNV. Jesús estaría en una tesitura análoga. También estoy convencido de que la mala nota que muchos han dado a la película –en mi opinión estupenda en imágenes, ambiente, actores en parte, con buenos puntos en el guión-, es porque ideológicamente nos les convence el personaje Jesús ni la tesis de la película. Si se hubiera defendido en ella un punto de vista más tradicional, de acuerdo con la tradición, manteniendo igual las virtudes y defectos puramente cinematográficos del film, pienso que las críticas habrían sido mucho más positivas. Las críticas, de fondo ideológicas, se han dedicado a exagerar “defectos” (discutibles, pues el director voluntariamente ha intentado una óptica cinematográfica nueva, por ejemplo como lo hizo Dreyer en su tiempo) de la película para que las críticas ideológicas estuvieran acompañadas de defectos “físicos” del film que las hicieran más palpables. Y por último, obsérvese que muchas de las críticas, en Internet sobre todo, no están todas firmadas, ni mucho menos. Muchas de ellas son anónimas. Criticar desde el anonimato es muy fácil cuando no se está de acuerdo con las ideas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 29 de Mayo 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Quiero concluir ya de una vez todas las postales a propósito de una reflexión sobre la imagen presentada en la película “El discípulo” con las reflexiones de S. G. F. Brandon a propósito de los posibles contactos de Jesús con el celotismo. No tengo el menor deseo de ser acusado de “pesado”. Y en la postal de mañana volveré a aclarar mi postura sobre Jesús y las armas, que en verdad no ha variado, sino que sólo ha acentuado un punto. Mi intención ha sido y es presentar ciertos pasajes evangélicos de la mano de Brandon, poco conocido en España y muy odiado, que simplemente demuestran que hay materia de reflexión y que no están tan “locos” los que defienden una postura brandoniana. Brandon responde en su obra a las preguntas y objeciones usuales que le hicieron en su tiempo quienes habían leído sus obras anteriores, por ejemplo, The Fall of Jerusalem and the Christian Church (“La caída de Jerusalén y la iglesia cristiana” de 1951), y un artículo amplio que apareció poco antes de Jesús y los celotes: “The Trial of Jesus” (“El proceso de Jesús”) en History Today, nº XVI, Londres, 1966. Jesús no fue ejecutado sólo y muy probablemente la represión romana no acabó sólo con el “cabecilla” o responsable, sino junto con dos “salteadores”/”bandidos”: “Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda” (Mc 15,27). Ahora bien, es sabido que la palabra “bandido” es la utilizada por Flavio Josefo, tanto en sus Antigüedades como en la Guerra de los judíos (Véase Antigüedades de los judíos XVII 269-285, en particular 278-284; XX 160-172; Guerra de los judíos II 55-65, en especial 60-65; 433-440 y IV 503-513), para designar despectivamente a los celotas, causantes de la Gran Revuelta contra los romanos y la consiguiente derrota. Es de suponer que Jesús fue crucificado con gentes que participaron con él en el mismo incidente contra el Templo, o en otra revuelta de la que da noticia el evangelista Marcos, en 15,7, o bien que fueron capturados en ese incidente en el huerto de Getsemaní. El Imperio interpretó claramente que el movimiento de Jesús no era grande ni grave; bastaba con cortar de raíz la cabeza; el resto se disolvería por sí sólo. Había así actuado en otras ocasiones. El título de la cruz es de una autenticidad indiscutida, pues se corresponde con la práctica usual romana de informar y ejemplarizar al pueblo por medio de las ejecuciones públicas. Los comentaristas señalan unánimemente los siguientes pasajes confirmatorios, Suetonio, Vida de Calígula 32; Vida de Domiciano 10,1; Dión Casio, Historia romana 54,8. Además está atestiguado por los cuatro evangelistas, a pesar de que el contenido de la inscripción grabada en la tabla no era de hecho muy halagüeño para sus perspectivas religiosas. No eran muy corrientes las ejecuciones públicas, y Roma no acostumbraba a crucificar sin ton ni son, sin razones graves, incluso en provincias problemáticas y revoltosas como Judea. Las condenas a muerte eran registradas en los documentos de las cancillerías de los gobernadores provinciales, y luego transmitidas a Roma por medio de un mensajero especial, o bien por el correo oficial que a intervalos regulares llegaba a la oficina del Emperador. El títulus, si hubiese sido una falsedad habría sido fácilmente refutable. La inscripción, “Jesús [Nazareno; sólo en Jn 19,19], rey de los judíos” (Mt 27,37 y paralelos), señala exactamente desde el punto de vista romano la causa de la muerte: delito de lesa majestad contra el Imperio por graves desórdenes públicos o sedición. Argumenta Brandon: como ya se conoce la historia anterior, proporcionada por los evangelistas mismos, la entrada triunfal en Jerusalén, el asalto al Templo, la resistencia armada durante el prendimiento en Getsemaní, la equiparación de Jesús con un sedicioso como Barrabás…, parece bastante claro desde el punto de vista histórico que para los romanos Jesús era no sólo un mero simpatizante de la causa nacionalista, sino un activo colaborador con ella. Ahora bien, como el Procurador decidió no prender también a todos sus discípulos, ya fuera por temor al pueblo que consideraría espontáneamente a Jesús y sus seguidores unos héroes de la resistencia, ya porque estimara que el movimiento subversivo estaba en sus principios y era de poca monta, el que cargó con la culpa del grupo entero fue Jesús…, más los dos crucificados con él. Se ha argumentado en diversos comentarios a estas notas algo que fue dicho también a Brandon y a lo que responde largamente en su obra Jesús y los celotes, a saber, primero, que la vindicación de Jesús como mesías considera su muerte como gloriosa e injusta. Esto no podría predicarse si Jesús hubiese sido un activista armado. La respuesta de Brandon es: justamente la espera de Jesús como mesías para concluir su obra es típico del judeocristianismo en Jerusalén que consideró gloriosa la muerte de Jesús como obra de los “jefe de los judíos” y de los romanos. Para el judeocristianismo la muerte de Jesús fue precisamente gloriosa e injusta porque murió por intentar que Dios instaurase su reinado. El que su última acción contra el Templo hubiera ocurrido con cierta presencia de armas no sólo no era un título negativo para los judeocristianos sino todo lo contrario: Jesús volvería como mesías glorioso porque su muerte fue en pro de la causa de Dios. Jesús era un héroe de la resistencia antirromana para los judeocristianos. También hay respuesta, y larguísima de Brandon a otra objeción manifestada en los comentarios: la muerte de Jesús como rebelde a Roma, que de algún modo está relacionada con el uso de las armas no es congruente con la predicación de sus seguidores..., en especial la del prorromano Pablo. A responder a esta objeción va dedicada casi la mitad del libro: Pablo cambia radicalmente la imagen de Jesús debido a sus circunstancias e intereses vitales. Es Pablo, probablemente de buena fe, con sus visiones que creía procedentes del cielo, quien predica un “evangelio” radicalmente distinto (“otro evangelio”) en su esencia al de los judeocristianos. Es Pablo el que inicia la construcción de un Jesús pacífico e irénico. Y son los evangelistas –y Brandon prueba largamente en su obra la tendenciosidad absoluta de Marcos- (recuérdese como botón de muestra mi argumentación sobre la tendenciosidad absoluta del invento del secreto mesiánico por parte de Marcos) los que construyen un Jesús en absoluto concorde con lo que pudo ser la realidad. Y esa realidad se trasluce necesariamente a partir del material tradicional que Marcos –a pesar de su idea previa recibida de Jesús a partir de la doctrina de su maestro Pablo- no puede menos de transmitir porque se le impone como histórica. Esa realidad se obtiene, pues, de un material obtenido de la misma lectura de Marcos, y luego Mateo y Lucas. El conjunto de ese material puede resumirse en los catorce puntos reunidos en la postal de ayer por Fernando Bermejo y que yo había recogido igualmente en mi ensayo sobre “Jesús y la política de su tiempo”. Ese material no es heterogéneo, pues apunta todo hacia una misma dirección: un Jesús implicado en la política de su tiempo como consecuencia exacta de su proclamación del Reino de Dios. No está sacado de su contexto, ni manipulado porque todo en conjunto forma un bloque armónico interpretativo, y es el único que explica lisa, llana y sencillamente ese conjunto de datos marcanos que el mismo evangelista no sabe o elude explicar. El próximo día concluiré esta serie desencadenada por la película y el libro “El discípulo” con la aclaración de mi opinión personal acerca del tema “Jesús y las armas”, que ya traté al escribir hace tiempo varias postales sobre el mesianismo de Jesús. Algunos opinan que he cambiado de opinión, o incluso que soy capaz de mantener, como un sofista, dos discursos contradictorios a la vez. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 28 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero En la nota publicada el 17-05-2010 (nº 482 de las postales de este blog y 402-13 de la miniserie “El Nuevo Testamento visto por un filólogo”) señalábamos que el Nuevo Testamento es el fundamento del cristianismo, y nos preguntábamos: pero ¿de qué cristianismo?. Indicábamos que una manera de responder a esta cuestión era comparar, en la próxima ocasión posible, el concepto de salvación de Pablo y el de Jesús. El contraste entre ellos nos indica por dónde puede proceder la respuesta a la cuestión planteada. En efecto, en una religión es fundamental y definitorio cómo se entiende el proceso de salvación del ser humano. Por ello, del contraste en esta cuestión entre Jesús y Pablo puede surgir la luz. Nos parece que, tomada en conjunto, la doctrina de la salvación propagada por Pablo es muy distinta de la de Jesús. Para Pablo la salvación tiene el siguiente proceso que –para facilitar ahora al lector la comparación— debemos resumir en cuatro momentos: • La humanidad está en una condición desesperada y sin remedio. Por el pecado es enemiga irreconciliable de Dios. • Para arreglar esta situación, un Salvador divino desciende del cielo y se encarna en un cuerpo humano. • El Salvador muere violentamente en la cruz, conforme al plan divino. Su muerte es un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. El Salvador resucita lo que confirma su divinidad e inmortalidad. • Sólo por un acto de fe en el significado y eficacia de esa muerte redentora el ser humano se apropia de sus beneficios. Los que aceptan por la fe al Salvador reciben la promesa efectiva de la resurrección y la inmortalidad (cf. Hyam Maccoby, Paul and Hellenism, SCM Press, Londres, 1991, 55ss). Por el contrario, el concepto de la salvación del ser humano según Jesús de Nazaret es el siguiente: se salva, en principio, si es judío, por el cumplimiento en profundidad de la ley de Moisés; si es pagano, por el cumplimiento del Decálogo, que para un judío de la época de Jesús es coincidente con la ley natural impresa por la naturaleza en el corazón de todos los mortales y cuyo conocimiento se presupone en todos los eres dotados de razón. En concreto para Jesús, que creía vivir en los momentos finales del mundo presente, en los instantes previos a la venida del reino de Dios que él proclamaba, la salvación del ser humano se logra por la gracia de poder ser admitido en ese Reino. Prepararse para el Reino significaba para Jesús arrepentirse sincera y cordialmente de todos los pecados, decidirse a cumplir la ley de Moisés de verdad, que sería como la constitución del futuro reino de Dios, y abrir el corazón a todas las exigencias de la preparación del Reino. Era, pues, una concepción de la salvación muy judía. Al contrastar ambos conceptos de salvación, el de Jesús y el de Pablo, no parece exagerado decir que la predicación de este último supone un corte radical con el evangelio de Jesús, pues • Interpreta la figura del Jesús histórico de una manera distinta al modo como él se consideraba a sí mismo. Jesús se veía a sí mismo como un ser humano normal, aunque con una relación especialísima con Dios; Pablo, por el contrario, hace de Jesús un ser divino, preexistente. • Modifica las ideas sobre un mesías judío con su liberación religiosa, social y política reservada fundamentalmente a Israel, proclamando un salvador universal, de todos sin excepción. • Afirma que el acto de reconciliación con Dios no será cosa del futuro, sino que ocurrió ya en el pasado, en la cruz. • Anuncia que ha cambiado el sistema, condiciones y requisitos para la salvación, que son muy distintos de los del Jesús histórico. Los puntos más llamativos son la justificación/salvación por la fe y la consecuente negación de que la ley de Moisés sea el camino obligatorio para salvarse. Ahora todos los gentiles pueden salvarse. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 27 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Como prometí, expresaré mi opinión sobre el libro cuyo resumen fidedigno procuramos presentar en la postal anterior. Mi primera idea es: me parece que en líneas generales el trabajo filológico de interpretación del pensamiento del evangelista Marcos es correcto. Está bien realizado metódicamente, los análisis de vocabulario y estructuras literarias, la comparación con el pensamiento del evangelista en el resto de su obra y el contraste con Mateo y Lucas van en la dirección correcta según el método ya bien desarrollado. En líneas generales creo que el lector puede estar seguro de que Biguzzi ha sabido entender bien a Marcos y exponérselo. Segunda observación: como caerá en la cuenta el lector, el análisis de Biguzzi demuestra cuán paulina es la teología de Marcos. De modo indirecto queda reflejado en este estudio la verdad de nuestra idea desde siempre: los evangelios reflejan el pensamiento del apóstol Pablo sobre todo y no el del judeocristianismo jerusalemita de la Iglesia madre. Tercera: Biguzzi no hace, salvo que se me haya escapado algo, ninguna observación acerca de la propiedad o no del pensamiento deL evangelista Marcos respecto a la imagen histórica de Jesús que se ha ido formando a través de dos siglos de estudios por medio de la crítica interna del evangelio mismo y de la comparación con los demás escritos paralelos. Y como en este blog nos interesa más la historia que la pura teología –sin desdeñar esta, por supuesto-, nos parece de nuevo que no debería ser lo mismo para un creyente, -no debería serle indiferente- el que el Jesús de la historia fuera de una manera o de otra. Cuarta: opino que la interpretación radical de Marcos, a saber que Jesús subió a Jerusalén y al Templo para anunciar su destrucción y sustitución por una adoración espiritual (oración más fe) no se corresponde en absoluto con el pensamiento del Jesús histórico. Tampoco la idea de que “Jesús se enfrentó positivamente al judaísmo”, globalmente, para superarlo. Tampoco me parece conforme a la historia y la investigación esta interpretación. Será la propia del evangelista Marcos…, pero hay que avisar al lector de que es una opinión no procedente con otros datos sobre que él mismo ofrece. Un creyente del siglo XXI debe ser consciente de que esta imagen marcana de Jesús y la interpretación de sus intenciones es pura teología exegética del propio evangelista. Éste, a partir de hechos y dichos de Jesús que él mismo transmite, ofrece una interpretación que luego continúa durante siglos, hasta hoy. Pienso que si el creyente quiere pautar su vida conforme a esta teología, además de las modificaciones que él mismo introduce para formarse así también su imagen propia de Jesús, pues… allá cada uno. Es esta una queja repetida contra los historiadores críticos. Otra crítica (en quinto lugar): Biguzzi insiste en exceso en la primera parte de la sentencia de Jesús “Yo destruiré este Templo…”, que entiende de un modo material, una destrucción material por obra de los romanos como agentes punitivos de la divinidad, y apenas habla de la segunda parte de la sentencia, repetida en varios testimonios “Y construiré otro (Templo) no hecho por mano de hombres”. Aparte de no insistir apenas en esta segunda parte, Biguzzi interpreta que Marcos lo entiende en un sentido puramente espiritual. Es decir: la primera parte tiene un sentido material y la segunda parte del mismo discurso, sin cambio alguno, ¡tiene un sentido espiritual! Puede que así sea para un hombre moderno, pero no para un profeta apocalíptico del siglo I de nuestra era. Jamás dice Biguzzi que el Jesús histórico, como buen apocalíptico judío, nunca lo entendió así. Tanto Jesús, como otros profetas desde Ezequiel, profetizaron una destrucción del Templo con la idea de que Dios habría de construir otro milagrosamente. Por tanto, la segunda parte “Construiré otro no hecho con mano de hombres” no significa un templo espiritual, en el interior de los corazones (según Biguzzi literalmente “una economía salvífica no hecha por manos humanas” p. 187), sino un templo material, visible, palpable, etc., pero construido en la tierra milagrosamente por Dios. Esta noción del Templo no construido por manos humanas va unida a la instauración del Reino de Dios y en el mismo sentido. El Reino futuro será material/espiritual, será instituido milagrosamente por Dios, pero es un Reino en la tierra de Israel, palpable y sensible. Igualmente, el nuevo templo del final de los tiempos. Sexta: otra crítica que hago al libro es la suposición de la mayoría de los intérpretes –Biguzzi entre ellos- de que los profetas posteriores al exilio babilónico, sobre todo el Deuteroisaías, predicaron un universalismo igual o muy parecido al que el evangelista Marcos atribuye a Jesús, o bien el Biguzzi cree leer en este evangelio aunque lo analice seriamente. Y creo que no es así. Ese “universalismo” que postulan los profetas cinco siglos antes de Jesús no es tal como lo entendemos hoy, ni mucho menos. Se trata de un “universalismo”…, pero después de que Israel haya vencido en la batalla escatológica, con la ayuda de Dios a su pueblo elegido, a todas las naciones. Estas, derrotadas, reflexionan y aceptan como Dios a Yahvé, aunque sin convertirse naturalmente al judaísmo; se trata de una aceptación de respeto, más que de corazón, por parte de los demás pueblos de la tierra, vencidos, ya que no hay una entrega total al Dios judío. Por ejemplo, se suele decir: el profeta Isaías dice que el Templo se abre a los sacrificios de los paganos. Es cierto; pero ello no significa universalismo alguno como se entiende hoy. También Julio César e incluso Augusto pagaron para que se hicieran sacrificios en su beneficio ante la divinidad judía. Eso no significaba ningún universalismo de apertura de la fe judía a los paganos. Igualmente puede decirse del Templo como la “casa de oración para todos”, incluidos los paganos. Evidentemente esto era un desideratum en tiempos en los que Israel estaba históricamente controlado por el Imperio persa, pues suponía que se declaraba un cierto respeto por la religión judía…, pero no significaba de ningún modo tampoco un universalismo en el sentido de una apertura de una religión –que era esencialmente étnica- a todos los pueblos. Significaba que los pueblos podrían ir a rezar sin retraerse de ningún modo a lo que más tarde habría de ser el atrio de los gentiles. Nunca se dio otro "universalismo" en el judaísmo…, y los tímidos intentos en ese sentido fueron cortados de raíz por la Revolución Macabea. Por tanto creo que el universalismo que Marcos cree ver en la figura del Jesús histórico que él dice dibujar en su evangelio en esas acciones de Jesús para quebrar y superar, presuntamente, la religión judía, no se corresponden a la realidad histórica qe él mismo indirectamente ofrece. Creo que Biguzzi debía manifestárselo al lector. Más bien parece asentir a la visión marcana. Así pues, en síntesis, creo que Biguzzi es un buen intérprete de Marcos, es un buen ejemplo de “historia de la redacción”, pero pienso que debería haber sido más sincero con el lector moderno. Si no se dice nada, opino que la inmensa mayoría de los lectores, al leer este libro piensa que así pensaba el Jesús histórico realmente. Y no es así, en opinión de muchísimos historiadores. Es como Marcos dice que hay que interpretar a Jesús, lo cual es diferente. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 26 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Comentamos hoy el libro siguiente de la colección de “El Almendro”: Giancarlo Biguzzi, “Yo destruiré este Templo”. El Templo y el judaísmo en el Evangelio de Marcos (Colección “Grandes temas del Nuevo Testamento 1), El Almendro, Córdoba, 1992, 200 pp. ISBN: 84-86077-94-X. Traducción de J. Peláez (¿?). Este libro es un ejemplo perfecto de la aplicación del método de la “Historia de la redacción”, es decir, su autor acepta el texto tal como se ofrece hoy al lector y procura analizar y presentar el pensamiento del Evangelista. Para ello analiza filológicamente el uso del vocabulario sobre el “templo” (Marcos usa dos palabras distintas para referirse a él: griego hierón o “recinto sagrado” y griego naós, o “zona interior del edificio donde está el santo de los santos”), en el Evangelio, la estructura de las perícopas en las que aparece mencionado el Templo de algún modo, desde la subida de Jesús a Jerusalén y la entrada mesiánica (cap. 11) hasta la muerte en cruz y la rotura del velo –interior- del Templo (15,38). Para precisar el pensamiento del Evangelista Biguzzi estudia, en la primera parte de su obra (hasta el capítulo 14 exclusive), el vocablo “templo” utilizado (gr. hierón) en los capítulos 11-13 de Marcos. Analiza cada uno de sus episodios, investigando la estructura literaria y las líneas del relato, la técnica narrativa, el vocabulario, más el género literario de cada una de las perícopas. En la segunda gran sección del libro el autor investiga el por qué -literario y teológico- del cambio de vocabulario por parte de Marcos para designar en realidad la misma cosa (es decir, por qué pasa del griego hierón a naós para designar al Templo), y descubre que el motivo es el interés teológico por resaltar aspectos nuevos, no desarrollados del todo hasta el momento sobre el Templo y el judaísmo, y cómo Jesús intenta cambiar estas dos realidades, o mejor sustituirlas por otras. Luego analiza los tres únicos pasajes en los que aparece “templo” (naós) al final del Evangelio, en los caps. 14-15: 14,58: “Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este Templo, que es hecho de manos, y en tres días edificaré otro hecho sin manos”, 15,29: “Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas, y diciendo: ¡Ah! Tú que derribas el Templo de Dios, y en tres días lo edificas”, y 15,38: “Entonces –cuando Jesús muere- el velo del Templo se rasgó en dos, de alto abajo”. Es claro que el tema tratado en este libro es importante porque la discusión sobre el desastroso final del Templo (70 d.C.) a manos romanas distanció las posturas de los cristianos que vieron en ello un castigo divino por la muerte del mesías a manos de los judíos (y romanos en segundo término), y por el debate sobre si el valor salvífico del Templo había sido superado por la muerte de Jesús (un debate entre las dos ramas principales del cristianismo: la judeocristiana, que seguía aceptando su valor, y la paulina, que lo había rechazado aún antes de su destrucción). Naturalmente en la mente del evangelista Marcos se plantea por primera vez, en la forma literaria “evangelio” que él inicia, lo que hoy llamaríamos la “cuestión judía” que gira en torno a la cuestión si el papel salvífico de Israel había sido o no superado por Jesús, y si el cristianismo es una continuidad del judaísmo, en su fe e instituciones, o más bien una ruptura. Según Biguzzi, para el evangelista Marcos esta “continuidad” es muy sui generis porque en realidad no existe. Aunque la iglesia cristiana haya heredado muchas cosas de la religión “madre”, el cristianismo no representa continuidad alguna, sino una ruptura total con el judaísmo. Jesús fue el ejemplo primero de esa ruptura, y su continuación ideológica, la Iglesia según Marcos, no hizo más que llevar a sus consecuencias lógicas las líneas trazados por Jesús. El Templo es radicalmente inferior a la novedad evangélica: será destruido y sustituido por otro espiritual, no hecho por manos humanas. En consonancia con esta perspectiva, la conclusión general de Biguzzi para la primera parte (capítulos 11-13 del Evangelio) es importante: según el pensamiento de Marcos, Jesús no sube a Jerusalén con el espíritu de los peregrinos judíos, sino para enfrentarse al Templo, su funcionamiento, sus autoridades y su significado. Según la estudiada estructura de las perícopas de su evangelio, Jesús sube a la ciudad santa como enviado mesiánico y aprovecha para declarar que la administración judía del Templo está caduca y se opone a ella con un gesto clamoroso, la expulsión de los vendedores, apelando a una autoridad que recibe de lo alto. La “purificación” del Templo no es tal, sino un anuncio de su destrucción. La cita por parte de Jesús de Isaías 56, 6-7 (“templo como casa de oración”) indica que él creía que el exclusivismo judío había llegado a su fin, no sólo en el aspecto étnico, sino en el del culto. Marcos enseña que en el nuevo marco de salvación inaugurado por Jesús lo importante será la oración interior y la fe en la acción salvadora de Dios. El capítulo 12 del Evangelio es sorprendente porque Marcos –según Biguzzi- pone en su centro el episodio del letrado judío que pregunta a Jesús sobre el mandamiento más importante de la Ley y recibe la alabanza del Nazareno. Ello supone que el significado de Mc 12 es señalar que los sacrificios del Templo son sustituidos por el doble mandamiento del amor. Sigue también en el capítulo una crítica al judaísmo: la clase dirigente merece condena; el único ejemplo positivo es la donación sin reserva de la pobre viuda; los judíos deben aceptar un mesías divino que supera el concepto de mero “Hijo de David” material. El mesías es, pues, divino, pero los judíos lo rechazan. Por último, el análisis de Biguzzi indica que los tres únicos episodios de la Pasión que hablan del Templo en esta parte del Evangelio, son breves pero importantes: • Mc 14,58 es el punto de llegada de todo el relato precedente porque contiene la principal acusación contra Jesús. Los judíos la entienden mal, pero bien entendida es verdad todo lo que de él se dice y por lo que lo condenan injustamente. • Mc 15,29 escenifica la incomprensión total de los judíos respecto a Jesús . • Mc 15,38 no significa sólo que el Templo se abre de algún modo a los paganos, sino su verdadera destrucción. Según Marcos, Jesús muere únicamente para que la cortina del Templo se rasgue, es decir, para que se instaure una nueva modalidad de salvación para el género humano entero, no sólo para los judíos. Finalmente el autor resume su doble conclusión: primero en el marco de las relaciones entre Jesús y el Templo, y posteriormente en lo que afecta a la participación de los discípulos en esta relación, puesto que ellos suben con Jesús a Jerusalén e intervienen de algún modo en la acción. Luego considera la aplicación al lector de hoy, pues en la mente de Marcos en la figura de esos discípulos están los lectores representados. En síntesis: según Biguzzi, Marcos dice que del judaísmo podrá sobrevivir únicamente lo que pase el examen crítico de la cruz. 15,38 precisa que la cruz es destrucción de lo que es obra de manos humanas; mientras que las burlas de 15,29-32 afirman que esta destrucción tiene efecto para el judío que –erróneamente- concibe al mesías en los términos teocráticos tradicionales de ‘rey de Israel’, ‘hijo de David’ y no del mesías que sufre. Por tanto, para Marcos, no es sólo la cortina del Templo la que se rompe por la muerte en cruz, ni tampoco sólo el culto judío, cuyo lugar privilegiado es el Santuario de Jerusalén; es todo el judaísmo, envejecido por la vejez teocrática e incapaz de percibir la novedad evangélica, el que se quiebra. Pero el Jesús que destruye es también el que edifica y lo que será edificado en sustitución del judaísmo será perfecto con la perfección escatológica, es decir, la perfección de la situación propia del final de la historia, comenzada ya con la venida y muerte/resurrección del Salvador Jesús. El próximo día ofreceremos una breve estimación del trabajo de Biguzzi. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 25 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Gonzalo del Cerro En la relación de la lista de los Doce, cuenta Marcos que “a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago les dio Jesús el hombre de Boanergues, esto es, hijos del trueno” (Mc 3,17). La denominación parece significar de alguna manera el carácter impetuoso de los aludidos. Lo que cuenta el evangelio de Juan acerca del discípulo a quien amaba Jesús, del que se recostó amorosamente sobre el pecho del Maestro durante la cena de Pascua, no parece compadecerse con el apelativo de “hijo del trueno”. Pero los evangelistas Marcos y Lucas refieren una anécdota, en la que Juan es el único protagonista, un Juan que no puede ser otro que el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Escribe Marcos: “Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que arrojaba demonios en tu nombre, que no viene con nosotros, y se lo hemos prohibido, porque no está con nosotros». Jesús dijo: «No se lo prohibáis… Pues el que no está contra nosotros está a nuestro favor»” (Mc 9,38 par.). El Juan de la anécdota es el único Juan mencionado entre el número de los Doce. Y su reacción, tan maximalista como exclusivista, puede tener sentido contextual en una persona calificada con hijo del trueno. Mateo y Marcos recogen una escena que demuestra la ambición de los hijos de Zebedeo y la reacción negativa de sus condiscípulos. En el texto de Marcos son los dos hermanos los que solicitaron personalmente los primeros puestos en el reino de Jesús. Según el relato de Mateo fue la madre de los hijos de Zebedeo la que se acercó a Jesús para solicitarle los lugares de honor. “No sabéis lo que pedís”, les dijo Jesús. “¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber y bautizaros con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron: «Podemos»” (Mc 10,39 par.). Jesús les respondió que, en efecto, beberían de su cáliz, pero que el privilegio que solicitaban estaba reservado para los elegidos por el Padre. La actitud de los dos hermanos fue motivo de escándalo para los otros discípulos, a quienes tuvo que tranquilizar el mismo Jesús. A la vez, añadió una clara recomendación acorde con el espíritu evangélico: El que quiera ser grande, que se haga servidor de los demás; el que aspire a ser el primero, debe hacerse esclavo de todos. Y ello, como Jesús, que siendo el que es no ha venido a ser servido sino a servir. El evangelio de Lucas tiene una sección denominada del camino, la sectio itineris en el lenguaje de los técnicos, porque de pronto, interrumpe el relato para proclamar que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén (Lc 9,51). La expresión hebrea “afirmar el rostro para ir a Jerusalén” es equivalente a “tomar la firme decisión de dirigirse a Jerusalén”. Y a partir del pasaje, Jesús se orienta hacia Jerusalén y sigue la ruta con frecuentes referencias a esa actitud de “subida”, pues así era denominado el viaje a Jerusalén. Desde Galilea, la primera etapa lógica era Samaría, la región rival de los judíos. Envió, pues, mensajeros a una aldea samaritana para que prepararan el albergue. Pero los samaritanos no quisieron recibirlos porque ”su rostro era de dirigirse a Jerusalén”. La reacción de los hermanos Santiago y Juan fue digna de unos hijos del trueno. Indignados por el rechazo, dijeron a Jesús: “Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?” (Lc 9.54). Su actitud mereció un claro reproche del Maestro. Pero Jesús y los suyos tuvieron que encaminarse a otra aldea. Santiago y Juan dieron una vez más pruebas de su talante extremista, confiados en el poder omnímodo de Jesús. El que sanaba las enfermedades, el que dominaba la muerte y daba órdenes a los vientos y al mar, no tendría problemas para hacer bajar fuego del cielo. Jesús mostraba su especial confianza en algunos de sus discípulos cuando les encargaba misiones delicadas. Lo era la tarea de preparar la celebración de la Pascua, que requería un lugar idóneo y los preparativos necesarios para el cumplimiento de los ritos. Donde Marcos cuenta que Jesús envió a dos de sus discípulos con el encargo, el texto de Lucas especifica que los dos discípulos eran Pedro y Juan. Encontraron las señales dadas por Jesús, el hombre que portaba un cántaro de agua, a quien siguieron hasta entrar en la casa donde ultimaron los detalles para la cena. En medio de los sucesos de la pasión de Jesús, aparece un misterioso discípulo, que era conocido del pontífice Anás y que introdujo a Pedro en el atrio del palacio donde Jesús era juzgado (Jn 18,15-16). Muchos han pensado que pudiera tratarse del apóstol Juan; Antonio Piñero supone incluso que podría ser el discípulo amado. Pero ya hemos expresado la dificultad de que un pescador del lago de Galilea pudiera tener alguna clase de amistad con Anás. Recordamos, no obstante, que el apóstol Juan no aparece nunca mencionado en el cuarto evangelio. Por lo que no podemos sacar ninguna conclusión que pueda llevarnos a identificar a ese “otro discípulo” como si fuera el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Distinto es el caso del discípulo amado que estaba con Pedro cuando María Magdalena vino del sepulcro para anunciar a los apóstoles las novedades de la tumba vacía. El anuncio era alarmante: “Se han llevado al Señor del monumento y no sabemos dónde lo han puesto” (Jn 20,2). Al punto salieron Pedro y el discípulo amado y marcharon al monumento. Dice el texto del relato con minuciosos detalles: “Echaron los dos a correr a la vez, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al monumento. Se inclinó y vio colocados los lienzos, pero no entró. Llegó también luego Simón Pedro detrás de él y entró en el monumento. Vio los lienzos colocados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no colocado con los otros lienzos, sin envuelto aparte en otro lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al monumento, y vio y creyó” (Jn 20,4-8). Los discípulos regresaron a su casa mientras María Magdalena se quedaba junto al monumento llorando. Como es fácil observar, Pedro y Juan forman una pareja destacada en la historia documental de Jesús ya desde la vida pública del Maestro. Saludos cordiales, Gonzalo del Cerro
Lunes, 24 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Concluimos hoy con el tema el “secreto mesiánico” es un puro artificio literario-teológico. En realidad, la crítica interna del texto evangélico (crítica que se aplica en la filología e historia antigua a cualquier documento histórico de la antigüedad, ya sea Tucídides, Polibio o Tito Livio, no sólo a los Evangelios; lo que pasa es que aquí es más llamativa) percibe que Marcos intenta transferir a la vida real de Jesús lo que de él pensaron sus discípulos después de haber creído firmemente que él –el Maestro- había resucitado, y después de haber forjado con la ayuda de un nuevo examen de las Escrituras diversas explicaciones de lo que desgraciadamente había ocurrido: su aparente fracaso y muerte… más la resurrección, más el encargo por parte de Dios de que él sea el Juez final del Gran Juicio. Más en concreto, ¿por qué se demuestra que el “secreto mesiánico” es artificioso, apologético, explicativo de una realidad dura, la muerte de Jesús a manos de los romanos impulsados por las autoridades judías, pero una explicación no histórica en una palabra? • En primer lugar porque la torpeza, rudeza y falta de comprensión de unos discípulos, que convivieron con Jesús durante quizás dos años y medio (Evangelio de Juan), acerca del verdadero mesianismo de éste es absolutamente inverosímil. Jesús era un excelente maestro y además habría sido inmoral por parte suya haber mantenido a sus discípulos, a los que según Marcos mismo explicaba los secretos del reino de Dios (4,11 “Y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del Reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas”), en una ignorancia invencible sobre su mesianismo. Jesús les explica misterios sublimes del Reino, ¿y no les explicó hasta que lo entendieran bien cómo era en verdad su mesianismo? Imposible de creer porque supondría que Jesús era un maestro incapaz o que ocultaba algo esencial. Realmente es inverosímil. • Segundo, porque tras esa insistencia en la torpeza y cortedad de sus discípulos, lo que el evangelista (y esto se ve más claro en Lucas que también acepta lo sustancial del “secreto mesiánico”) intenta poner de relieve es la labor del Espíritu Santo después de la resurrección, quien es el que por fin les hace entender. Este teologuema es también muy improbable, se diría que imposible en vida de Jesús. Es un teologuema que pertenece a la teología judeocristiana después de la resurrección. • En tercero, porque el tal “secreto” y las advertencias sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús no dejaron la menor huella en la memoria de los discípulos…, quienes tras la Pascua se resistieron a creer que Jesús hubiera resucitado y continuaron esperando en él como mesías davídico tradicional (Lc 24,21) y como restaurador del reino de Israel (Hch 1,6). De hecho, a pesar de tantas advertencias, al principio ¡no creyeron ni siquiera que había resucitado! Debe insistirse en que toda la escena crucial de los caminantes a Emaús (Lc 24,17-27) ignora por completo tal secreto. • Finalmente, en cuarto, porque el Jesús marcano quebrantó continuamente el pretendido “secreto”, y porque el conjunto de los Evangelios lo ignora igualmente haciendo que en repetidas ocasiones Jesús publique su mesianismo antes de su resurrección. Me parecen razones sólidas. Por otro lado, si se leen afirmaciones sobre el mesianismo de Jesús (E. Schillebeeckx, por ejemplo -obsérvese que ya el título de su libro “Jesús, el Viviente” indica bien claro su orientación teológica, especulativa, no histórica- son meras generalidades; no hay pruebas, en mi opinión, serias basadas en el Deutero y Tritoisaías, por ejemplo, de que hubiera un mesianismo “davídico” (es decir que el mesías se titulara hijo de David fuera meramente “sapiencial”, de enseñanza de la Ley, y que no incluyera la expulsión de todos los paganos renuentes de la tierra de Yahvé, Israel. Léanse por favor los siguientes pasajes sobre el sometimiento de los gentiles Is 54,3; 60,16; 61,6 y passim). Después de que los gentiles han sido sometidos, después de que Yahvé ha restaurado milagrosamente las Doce Tribus, sólo entonces el reinado de Dios, visible en Israel y en su Templo, será la “luz de las naciones”, es decir, de aquellos gentiles que al menos, aunque no se conviertan del todo, al menos respetarán al Israel victoriosos y a su Dios y se acercarán al Templo o la Ley para aprender algo de su sabiduría. Léanse, pro favor los siguientes pasajes: Is 49,5s; Is 58,1-8; Is 60,3-7; Is 60,10-14; Is 66,18-24: Finalmente Miqueas 4, que trae un orden un tanto diferente: En los últimos días «el monte de la casa del Señor» se convertirá en la montaña más alta y hacia ella vendrán muchas naciones para aprender la Ley, la palabra del Señor. Dios reunirá a los inválidos, que serán el resto. Israel vencerá a las naciones enemigas, «y consagrará al Señor sus ganancias, su riqueza al Dueño de la tierra». Ante la realidad de estos textos de la Escritura, me parece que el mesianismo “davídico y sólo sapiencial-pacífico” de E. Schillebeeckx es una pura construcción teológica. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 23 de Mayo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Creo que puede ser conveniente que explicitemos nuestra posición acerca del denominado “secreto mesiánico” porque es fundamental- creo- para entender la cuestión del mesianismo de Jesús en cuanto “Hijo de David”. Aceptar que Jesús admitió este título no significa que él no introdujera algunas matizaciones en él. Pero ninguna que destrozara su esencia ni que hubiese de ser explicada a la gentes y que por lo tanto fuera propia de él sólo y no del judaísmo de su época. El examen pausado y crítico del Evangelio marcano -el más antiguo cronológicamente de los cuatro, compuesto en su versión actual después del año 70, entre el 70-75- dentro del contexto en el que se escribió, intentando precisar su pensamiento, no entendiéndolo simple y llanamente como un lector sólo del siglo XXI que ignora normalmente cómo era el judaísmo de ese momento de Jesús y su época, lleva a la conclusión razonada de que bajo éste se trasluce el verdadero carácter de Jesús, que podría resultar ser mesiánico en sentido tradicional judío según el testimonio fidedigno de sus discípulos como veremos. Atención especial merece la que la crítica ha señalado como la perícopa central de todo el Evangelio de Marcos, a saber aquella en la que Pedro afirma categóricamente que “Jesús es el mesías”: Mc 8,27-33. He aquí el texto: “27 Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 28 Ellos respondieron: Juan Bautista; y otros, Elías; y otros: Alguno de los profetas. 29 Entonces él les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dice: ¡Tú eres el Cristo! 30 Y les mandó que no hablasen esto de él a ninguno. 31 Y comenzó a enseñarles, que convenía que el Hijo del hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar después de tres días. 32 Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó, y le comenzó a reprender. 33 Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo: Apártate de mí, Satanás; porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres”. Esta sección presenta como auténtica la figura de un Jesús que no critica en principio esta afirmación de que él es el mesías esperado, sino que sólo hace precisiones al respecto. Así que –repito- Jesús parece aceptar que él es el mesías. Lo importante, según Marcos, es el cómo. En primer lugar, Jesús conmina a su discípulo preferido, Pedro, a que a nadie diga que él es el mesías. Luego le asegura con solemnidad que él, Jesús, conoce y acepta de antemano con detalle y suficientes precisiones su futura pasión, muerte y resurrección. A renglón seguido, ante la protesta de un Pedro muy sorprendido, lo reprende reciamente designándolo como “Satanás” por no haber comprendido esta doble realidad: la obligatoriedad del silencio sobre su mesianismo, y el designio divino que indica la necesidad de su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos. Esta perícopa, y otras en las que aparece Jesús ocultando su identidad mesiánica, son conocidas como exponentes del denominado “secreto mesiánico”: la identidad de Jesús como agente de la divinidad debe mantenerse oculta y no se conocerá hasta después de su exaltación a los cielos. Los evangelios de Lucas y Mateo, que siguen en esto al de Marcos, repiten la misma idea, que resulta ser de importancia cardinal: Jesús es en verdad el mesías, pero en un sentido radicalmente nuevo…, lo que provoca la sorpresa y la indignación entre sus mismos discípulos. Téngase en cuenta que este secreto mesiánico es sólo la mitad del contenido teológico de lo que significaba en realidad ser el Hijo del Hombre sufriente y triunfante. En otros pasajes del Evangelio (el más claro es Mc 14,61-52: “61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y Jesús le dijo: YO SOY; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la Potencia de Dios , y viniendo en las nubes del cielo” y Mt 25,31-32 “31 Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 32 Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos”) la figura del Hijo del Hombre tiene como otra característica principal que será exaltado por Dios al “cargo” de Juez futuro universal La necesidad absoluta de que el mesianismo de Jesús sea así entendido, y no de otro modo, es el eje y la cuestión clave del Evangelio de Marcos. El evangelista sostiene que la mesianidad de Jesús fue en realidad tal como él la dibuja en su escrito, e intenta probar repetidas veces que Jesús previó y anunció su muerte: hubo de aceptarla como un designio divino ab eterno. Según Mc 10,45 (“Porque el Hijo del hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos”), esta muerte es vicaria, sustitutoria de toda la humanidad y expiatoria de los pecados de todos los seres humanos: Jesús muere en vez de ellos, quienes son así literalmente liberados por este sacrificio expiatorio de una situación irremediable de pecado o enemistad con Dios. Ahora bien, una crítica del conjunto del evangelio de Marcos intuye con casi absoluta evidencia que el “secreto mesiánico” es un mero artificio literario, un artilugio inventado teológicamente por el autor con un doble objetivo: • Primero, explicar la incomprensión general, incluida la de sus discípulos más íntimos, de la verdadera naturaleza de la misión de Jesús, misión divina, lo que justifica su imprevista e infamante muerte en cruz (nadie la entendió en vida, porque si la hubieran entendido no se habrían atrevido a crucificarlo) y, • Segundo, exonerar a la fe judeocristiana postpascual acerca del mesianismo de Jesús de su insólita novedad tanto dentro del pensamiento judío como particularmente en la propia experiencia personal de los discípulos que habían convivido con el Nazareno tanto tiempo. Es decir, afirmar que el nuevo mesianismo sufriente-triunfante, aunque insólito dentro del pensamiento judío de la época, era así, y no de otra manera. Y que los que habían convivido tanto tiempo con Jesús, aunque al principio no comprendieron, finalmente, iluminados por el Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús, sí entendieron. A partir del “secreto mesiánico” y con la utilización de elementos de la apocalíptica judía, gracias a cambios tanto sutiles como gruesos, Marcos muestra a Jesús como exponente de un insólito mesianismo, muy novedoso dentro del pensamiento judío, sufriente-triunfante. Se trata de un mesías de final aparentemente catastrófico, moldeado por los ya cristianos (el judaísmo nunca lo interpretó de este modo) sobre la figura del “siervo de Yahvé” del Deuteroisaías, en especial 52,13-53,12, y con rasgos que se asemejan extraordinariamente a la concepción paulina de un Jesús visto como un Cristo celeste, noción explicitada en las Cartas auténticas del Apóstol, compuestas unos 20 0 25 años antes del propio Evangelio. Concluimos el próximo día ofreciendo consideraciones que pueden probar estos asertos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ¿Engañó Jesús a sus seguidores en la entrada a Jerusalén? Qué significaba ser “Hijo de David” en tiempos de Jesús (IV) Comentario a la síntesis de Pérez Fernández (139-16)
Sábado, 22 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Como prometíamos, hacemos ahora un breve comentario al texto conclusivo de la investigación (fue su tesis doctoral) de Miguel Pérez Fernández, catedrático emérito de lengua y literatura hebreas de la Universidad de Granada. Además, el autor es sacerdote y sigue ejerciendo como tal en su ciudad Murcia natal (creo que en San Pedro del Pinatar y alrededores). Ordeno simplemente los apartados, procurando utilizar los mismos vocablos que Pérez Fernández. El mesías, 1. Tiene acusados rasgos guerreros: • Rey, de la casa de Judá • Es enviado por Dios • Es libertador del pueblo. Su liberación está legitimada por Yahvé • Es dominador de las naciones = vencedor de Gog y de Magog • Es justiciero y vengador de Israel • Es juez mortal de sus enemigos. 2. Otros rasgos: • El mesías viene desde lo alto legitimado por la palabra de Yahvé que lo acompaña. 3. El mesías inaugura un reino de Dios material/espiritual en la tierra de Israel: • Inaugurará una época de abundancia material que significa la liberación • En su tiempo la ley de Moisés será observada plenamente. 4. Inauguración del Reino, ¿cuándo?: • Es un secreto de Dios • Se espera que acontezca en una noche de Pascua • Para que llegue, el pueblo debe estar dedicado al estudio y cumplimiento de la Ley. 5. En un muy segundo plano se advierten los posibles inicios, no desarrollados en la época de Jesús, de otros conceptos de liberación más ligada a círculos piadosos y estudiosos de la Ley que a los políticos y militares. Pérez Fernández no especifica cuáles en este resumen sintético, pero se sobreentiende que son los expresados más tarde por el Targum Onqelos y la literatura rabínica, que se codifica como sabemos al principio del siglo III d.C., aproximadamente hacia el 220. 6. Pérez Fernández acepta aunque sin decirlo expresamente que este mesianismo popular de tiempos de Jesús sufre una revisión profunda posteriormente. Las razones que ofrecen son tres: • Razones políticas: prudencia ante Roma. Esta observación vale para los judíos pero también para los cristianos. Hemos afirmado, que según Brandon, el contexto vital del Evangelio de Marcos, al menos tal como lo leemos hoy, obra escrita después del final de la Guerra Judía, hacia el 71 d.C., lleva a su autor a borrar de su imagen de Jesús todos los rasgos que puedan apuntar hacia un mesías con tintes guerreros, lo que podría molestar a Roma. Los que quedan (que se ha denominado material furtivo, y que sirve a los investigadores para reconstruir también la figura del Jesús histórico) son productos de una tradición firme que no tiene más remedio que admitir, y que honestamente transmite aunque no encajen con su idea. Esta misma tendencia le conduce a exonerar de culpa al prefecto Poncio Pilato y cargar las tintas de la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. • Razones psicológicas: frustración tras el fracaso de los diversos movimientos mesiánicos. Este extremo podría aplicarse también a los cristianos en el sentido siguiente: el problema principal de la teología cristiana después de la muerte aparentemente ignominiosa de Jesús fue justificarla teológicamente. Esta justificación se hizo con un nuevo recurso a las Escrituras: pasajes de ella interpretadas de nuevo bajo la luz de la creencia en la resurrección, lo que significaba que Dios había vindicado a Jesús y que el sufrimiento del mesías, algo novedoso, pertenecía al misterioso designio divino, como la nueva exégesis judeocristiana demostraba. ¿Pudo ayudar a realizar esta tarea ese mismo sentimiento de frustración mencionado? • Razones teológicas: pretensión cristiana de que la Ley había sido abolida. En verdad, esa pretensión no pertenece en de ningún modo al judeocristianismo (sabemos de sobra por los Hechos de los apóstoles que eran observantes absolutos de la ley mosaica y grandes frecuentadores del Templo), sino sólo de la rama paulina. Pero hay que confesar también que esa “abolición de la Ley” por parte del Apóstol no tiene ningún fundamento en el Jesús histórico, ninguno, sino que es una pura derivación de su teología propia, que hoy denominamos “paulina”. Lo importante en este aspecto, creo, de las afirmaciones de Pérez Fernández es que el mesianismo cristiano (sufriente, vicario y expiatorio) es algo novedoso respecto al mesianismo corriente y normal judío del siglo I. Es una revisión posterior, ya en tiempos de la Iglesia primitiva y nada tiene que ver con el Jesús histórico. Y ahora la consecuencia principal: Hemos sostenido que el Jesús histórico en su entrada mesiánica en Jerusalén (testimonio directo de Marcos/Mateo y parcial, pero suficiente de Lucas: el rey, el bendito, el que viene) no sólo permitió que las gentes y sus discípulos lo calificaran como “Hijo de David”, sino que defendió a sus discípulos y a las turbas de los reproches de los fariseos por haberlo aclamado “Hijo de David”. Jesús –según el testimonio de los evangelios no explica en ninguna parte a las gentes, ni aquí ni en cualquier otra parte de lose escritos evangélicos, salvo el que él lo entendía de otra forma según el denominado “secreto mesiánico”. Téngase en cuenta que según el “secreto mesiánico” defendido por el autor del Evangelio de Marcos, y tras sus pasos por Mateo y Lucas, Jesús afirmó y mandó que se mantuviera oculto su nuevo mesianismo hasta después de su resurrección. Entonces una de dos: 1. O bien Jesús tenía el mismo concepto que las turbas en lo que significaba ser el mesías “Hijo de David”, es decir, lo que ha dibujado en su síntesis Miguel Pérez Fernández, y defendió este concepto ante los fariseos. Si así fuere, el “secreto mesiánico” (núcleo fundamental del Evangelio de Marcos) resulta ser un artificio literario y fingido de su autor, Marcos. 2. O bien tenía Jesús un concepto radicalmente diferente de su mesianismo (para decirlo brevemente y entendernos: Jesús tenía ya el concepto, luego cristiano, de un mesías sufriente, que aceptaba previamente su muerte como parte de un designio redentor divino, un mesianismo totalmente apartado de la política), pero permitió que las masas lo aclamaran erróneamente, sumidas en una ignorancia clara e invencible acerca de su figura y misión. Es decir, si así fuere, Jesús permitió conscientemente que sus discípulos y las turbas se engañaran en cuanto a su mesianismo. Además defendió este engaño ante los fariseos. Que cada uno elija entre los dos términos de este dilema. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 21 de Mayo 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
La Biblia en los Hechos de Andrés II. Las alusiones (4) 35. Sigue Pedro recordando a sus condiscípulos que “Ahora ha venido sobre cada uno de nosotros la fuerza bajada del cielo y se ha derramado sobre nosotros el don del Espíritu Santo” (MartPr 1,2). Nueva alusión a la venida del Espíritu Santo, que descendió del cielo (ek toû ouranoû: Hch 2,1-4). Venida que en otros lugares de los Hechos se expresa mediante el verbo epipíptō, el verbo empleado en el Apócrifo. Por ejemplo, los samaritanos pedían que se les diera el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido (epipíptō) sobre ninguno de ellos (Hch 8,16). “Cuando estaba todavía Pedro hablando, descendió (epipíptō) el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra” (Hch 10,44). “Cuando yo comenzaba a hablar, descendió (epipíptō) el Espíritu Santo” (Hch 11,15)- 36. Cuando el apóstol Andrés llegó a Patrás, se corrió la voz de que “había arribado a la ciudad un hombre extranjero, desnudo, solitario, sin traer para el camino nada mas que el nombre de un tal Jesús”. Es una alusión evidente a los consejos de Jesús a los apóstoles en Mt 10,9-10: “No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestra cintura, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón”, Lc 9,3 recomienda no llevar nada para el camino, y a las cosas mencionadas en Mateo añade “ni pan ni dinero”. Eran por lo demás las mismas recomendaciones que hacía Jesús a los setenta y dos discípulos (Mc 6,8; Lc 10,4). 37. Después de afirmar que Andrés hacía grandes signos y prodigios (sēmeîa kaì térata poieî megála), especifica diciendo: “sana enfermedades, arroja demonios, resucita muertos, cura leprosos y alivia toda dolencia” (MartPr 3,1). Aunque hay varios pasajes del NT en que se describe la actividad taumatúrgica de Jesús con términos similares (cf. la misión del Bautista en Mt 11,5 par.), aquí se alude claramente a las obras que Jesús recomienda a sus discípulos en el discurso de la misión y según la relación de Mt 10, 8: “Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios”. En el texto del Apócrifo se trata del cumplimiento práctico de los consejos de Jesús. 38. El procónsul Lesbio, curado por Andrés, le dice lleno de gratitud: “Creo en aquel que te ha enviado hasta nosotros” (MartPr 5,2). Es una nueva alusión a la misión de los apóstoles por parte de Jesús. El hecho está documentado en los textos anteriormente citados de la misión (Mt 28,19; Mc 16,15s; Jn 20,21), así como en las otras misiones previas (Mt 10,16; Mc 6,6; Lc 10,13; etc. Los Apóstoles lo reconocen abiertamente (Hch 9,17), Pablo, por ejemplo, pone en boca de Jesús estas palabras al referir los detalles de su conversión: “Yo te envío” (1 Corf 1,17). La misión está implícita en el nombre mismo de “apóstol” con que se denomina a esta clase de enviados y en las dedicatorias de las cartas de Pablo y Pedro que ellos mismos anteponen al texto de sus misivas. 39. Jesús, en visión, dice a Andrés: “Toma tu cruz y sígueme” (MartPr 8,1). Es una evidente alusión a las palabras de Jesús en contextos similares, como en Mt 10,38: “El que no toma su cruz y me sigue”. Lc 14,27: “El que no carga con su cruz y viene en pos de mí”. Y quizá mejor, encontramos el eco de esta expresión en Mt 16,24: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Cf Mc 8,34; Lc 9,23 que añade después de “su cruz” “cada día”. 40. El procónsul Egeates, esposo de Maximila, hace a Andrés una pregunta llena de intención y de significado: “¿Quién es el crucificado a quien, según tus órdenes, debe prestar atención toda la Acaya?” (MartPr 11,1). Es una simple alusión a la predicación apostólica, de la que el punto central es prácticamente Cristo crucificado. Así consta por la 1 Cor 1,23; 2,2: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado” leemos en 1 Cor 1,23. Y en 1 Cor 2,2 Pablo reconoce que no sabe otra cosas que a Jesucristo, y a éste crucificado”. 41. En una nueva alocución, hace Andrés una relación sucinta de su ministerio diciendo: Cristo Jesús “nos eligió a nosotros sus apóstoles y nos dio poder para que fuéramos a todas las gentes y predicáramos en su nombre la penitencia y el perdón de los pecados” (MartPr 12,2). En estas palabras podemos distinguir varias alusiones: a) La llamada de los Doce (Mt 10,1; Mc 3,14-15; Lc 6,13). De Lucas tenemos el verbo eklexámenos: “escogió a doce de ellos a quienes denominó apóstoles”. En Mateo: “Les dio poder” (exousían).- b) La misión. En Mt 28,10 leemos pánta tà éthnē. Pero en Lc 24,47 tenemos el texto del Apócrifo prácticamente completo. Estaba escrito, dice Jesús “que se predicara en su nombre la penitencia para el perdón de los pecados a todas las gentes”. Otros textos: Mc 16,15: “Id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. Y en 13,10: “Predicar a todas las gentes”. Pueden verse los pasajes de Hch 15,17; Rom 1,15; 16,26; 2 Tim 4,17. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 20 de Mayo 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas