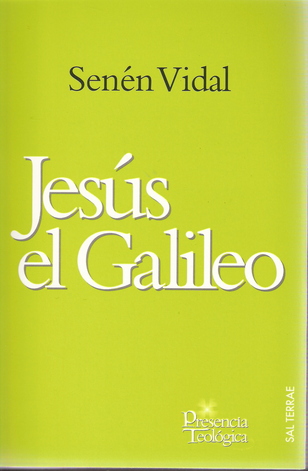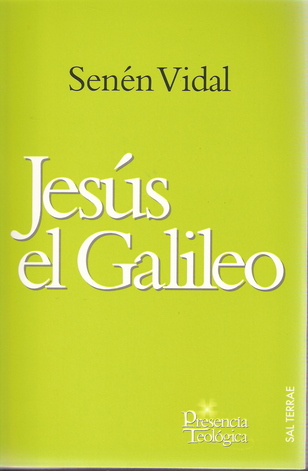NotasHoy escribe Antonio Piñero Según Senén Vidal, el origen de la etapa final de la misión de Jesús fue precisamente la crisis provocada por el rechazo de su misión galilea. La situación aparentemente desesperanzadora del fracaso en aquella región llevó a Jesús al convencimiento de que ello era la señal de que Dios apresuraba la etapa definitiva de la renovación del pueblo entero de Israel. En vez de ser una ola desde Galilea que inundaría también a Jerusalén, el reino de Dios comenzaría en la capital y desde allí se extendería más rápidamente por toda la tierra sagrada. Pero esta etapa estaba sujeta también a dos posibilidades antagónicas. Su realización dependía de la acogida o no del pueblo y las autoridades. A. Si la acogida era positiva, sobre todo por parte de las autoridades, tendría lugar la instauración definitiva del reino mesiánico en Israel, antesala inmediata del reino de Dios. Que Jesús pensaba ser el mesías de Israel queda claro a través de todo el relato de la muerte de éste. Toda la tradición evangélica señala que el Nazareno fue condenado y ejecutado como pretendiente mesiánico regio. Y todo parece indicar que esto es fiel reflejo de la realidad histórica. Las autoridades judías y romanas apresaron, acusaron, condenaron y ejecutaron a Jesús como pretendiente mesiánico real. Si no fuera así -es decir, si sólo fue condenado por blasfemia, por ejemplo- quedaría sin aclarar históricamente el hecho de su muerte en cruz. La causa inmediata de la condena debe buscarse en los signos proféticos realizados por Jesús a su llegada a Jerusalén: su entrada triunfal y su acción en el Templo. El primer signo fue determinante: a pesar de que Jesús escogiera una escenificación de rey pacífico, lejos de la imagen del mesías rey guerrero y majestuoso, no dejaba de presentarse como el rey de Israel. El segundo signo fue como el remate del primero: la purificación de un Templo contaminado, el anuncio de su pronta destrucción y el de la construcción de otro santuario puro, apropiado par la edad mesiánica. La base de estas acciones tan provocadoras fue la creencia en la instauración por parte de Dios del reino mesiánico, dentro del cual se renovaría el pueblo y sus instituciones, representadas por el Templo. Estos signos no fueron improvisados. Jesús debió de meditarlos largamente antes. Fueron proyectados con anterioridad. Su trama preparatoria comienza al irse descubriendo el fracaso de su misión en Galilea. Eso es lo que significa una amplia y variada tradición evangélica, cuyo núcleo encaja perfectamente en el contexto de un reino mesiánico en todo Israel y especialmente en Jerusalén, cuya escenificación primera fueron los dos signos mencionados. (Un paréntesis: lo que describe S. Vidal es el mismo planteamiento de la película “El discípulo”; ésta añade sólo –de acuerdo con Brandon y otros muchos- que los discípulos de Jesús iban armados a purificar el Templo, cosa bastante verosímil, como creo haber puesto de relieve en un ensayo de cerca de cien páginas y que es una mera historia de la investigación, que acompaña el guión novelizado del film). B. Dada su experiencia de fracaso en Galilea, parece poco probable que Jesús no hubiera contado con otro posible fracaso en Jerusalén. Debió de pensar incluso en la posibilidad de su propia muerte violenta, debido a que la instauración del reino de Dios modificaba el estatus quo de las autoridades judías y romanas en Israel. Lo que al principio era sólo una posibilidad se convirtió pronto en certeza: sus signos proféticos en Jerusalén provocaron el rechazo de las dos autoridades. Surgió entonces en el espíritu de Jesús la idea de que la voluntad de Dios deseaba integrar también en el proyecto del reino de Dios esa muerte violenta suya. Y así lo expresó en la interpretación que dio a su futura pero inmediata muerte en la Última Cena. Jesús pensó que el asesinato del agente mesiánico, su propia muerte, habría de convertirse paradójicamente en el nuevo y misterioso camino para la instauración definitiva del reino de Dios. Representaba así la acción suprema de Dios, actuada por su agente mesiánico, para la liberación del pueblo rebelde. Su muerte era expiatoria como las de los mártires anteriores de Israel. Eliminaba los pecados de modo que la libre actuación de Dios podía manifestarse libremente. Gracias a su muerte podría celebrarse el banquete mesiánico en el futuro definitivo del reino de Dios. La muerte de Jesús fue salvadora porque en ella se concentraba y culminaba toda su actividad al servicio del reino de Dios. Pero su realización plena implicaba necesariamente la resurrección del agente mesiánico. Esta esperanza está en la base de su anuncio de que él bebería de nuevo el vino del banquete mesiánico en el futuro Reino. Este último y definitivo proyecto de Jesús fue el mapa de la esperanza del cristianismo que nació después de su muerte. El cristianismo no hizo más que desarrollar consecuentemente el último proyecto de Jesús. La resurrección de éste fue entendida por los seguidores de Jesús como una confirmación de su proyecto por parte de Dios: Éste había exaltado a su diestra como soberano mesiánico definitivo al que había sido crucificado. Eso significaba que se había inaugurado ya la época mesiánica. Mas, por otra parte, era evidente que aún no habían acontecido los signos divinos, magníficos, que se esperaban para esa época mesiánica. Aún continuaba la situación de calamidad y de opresión. El cristianismo naciente superó esa aparente contradicción distinguiendo dos fases, a su vez, en la época mesiánica: a) La fase actual de esa historia era realmente mesiánica porque el mesías estaba ya entronizado en el ámbito de Dios, y su presencia salvadora se expresaba en la vida del pueblo mesiánico. Pero no era aún la etapa definitiva, es decir el reino de Dios esplendoroso. b) Éste se inauguraría tan sólo con la futura parusía, venida y aparición, del soberano mesiánico en la tierra. Sólo entonces habría de manifestarse plenamente la potencia transformadora del acontecimiento del reino mesiánico y del consecuente reino de Dios con respecto a esta creación y esta historia. Senén Vidal concluye su estudio con la afirmación de que “por ello, la realización plena de la liberación seguía siendo en el mapa pascual cristiano un asunto de esperanza, al igual que lo había sido en los diversos proyectos de la misión de Jesús” (p. 243). En la próxima nota haremos una valoración de conjunto de esta interpretación interesante de conjunto de la figura y misión de Jesús. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 3 de Julio 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero La misión autónoma de Jesús surgió de las cenizas del fracaso de Juan Bautista, su mentor durante cierto tiempo. La violenta muerte de éste, lejos de provocar el desaliento, encendió en Jesús una nueva esperanza. Al parecer, el encarcelamiento de Juan provocó en Jesús la idea de que Dios actuaría enérgicamente en esos momentos de desesperanza. El Nazareno sintió que Dios había decidido adelantar al momento presente su intervención definitiva, esperada por Juan Bautista para un futuro, aunque inmediato. Según Vidal, Jesús hubo de tener en esos momentos una suerte de revelación fundante, que equivalía a su vocación como agente mesiánico de Dios. Pero no deber imaginarse esa revelación como un éxtasis o una visión, sino quizás como una iluminación interior que daba un nuevo sentido a su misión. Lógicamente, según el proyecto de Juan, Jesús debió de sentirse como “el más poderoso”, esperado por el Bautista; es decir, tenía que asumir la función de agente mesiánico de la liberación definitiva de Dios. Consiguientemente también, fue entonces cuando Jesús comenzó a proclamar y a escenificar como ya presente el futuro anunciado por su maestro. Por ello, la misión de Jesús no tuvo como escenario el desierto (como en el Bautista), sino la tierra de Israel. No era ya tiempo de preparación, sino de la presencia del acontecimiento liberador y definitivo de Dios. Éste no se iniciaba con el Gran Juicio purificador, como había anunciado Juan, sino con la irrupción de la acción transformadora del Dios soberano, que Jesús designaba como “reino de Dios”. El “reino de Dios” era un símbolo que designaba en Jesús una realidad que tenía el mismo carácter fundamental que albergaba tal “símbolo” en la esperanza israelita. Se trataba del acontecimiento liberador único y definitivo con el que Dios iba a transformar la historia de Israel y, por su medio, la historia definitiva de todos los pueblos. En correspondencia con sus orígenes que en Israel iban asociados con la categoría política de estado independiente y soberano, el reino de Dios era un símbolo de tipo político y social. Su perspectiva afectaba a la existencia del pueblo israelita en su conjunto. Y esta esperanza era compartida por Jesús con todo el judaísmo de su época, y por tanto también con Juan Bautista. El reino de Dios para Jesús no debió de consistir en un acto puntual de carácter mágico, sino –según Vidal- en un acontecimiento dinámico, cuyo proceso se desarrollaría en varias etapas. La primera estaba dedicada a la misión por los poblados rurales de Galilea y su entorno. Jesús descubrió en el campesinado galileo las raíces más originales y profundas del Israel ancestral: representaba al pueblo humillado y oprimido que necesitaba liberación; era un pueblo pobre, despojado por los poderosos de su derecho a disfrutar de la tierra, la heredad donada por Dios. Era el representante del Israel enfermo y endemoniado, dominado por Satanás y el pecado. Si el reino de Dios tenía que ser una buena noticia debía comenzar allí donde vivían los oprimidos: en las aldeas. Esa estrategia de Jesús distaba mucho de una estrategia de poder, es decir, una dirigida a influir en los estamentos socialmente poderosos. Se trataba más bien de una estrategia del encuentro con el pueblo perdido, pero elegido por Dios que necesitaba la sanación y la renovación de sus raíces de vida y del tejido completo de su existencia. El cambio de horizonte temporal y geográfico de la misión de Jesús respecto a la de Juan exigía también un cambio de estrategia misional. El pueblo no tenía que acudir al desierto para recibir un bautismo –Jesús y sus gentes no bautizaban- sino que recorrían la tierra para ir hacia los pecadores. Éste es el sentido de la itinerancia de Jesús y de sus colaboradores misionales, que recorrían las aldeas de Galilea y de su entorno. Con otras palabras, Jesús y sus misionero eran los obreros de la mies, y ésta era el pueblo de la tierra. Según Vidal, los relatos evangélicos apuntan a que Jesús esperaba que la renovación del pueblo aldeano y pobre de Galilea desencadenaría un proceso imparable que conduciría al estado definitivo de la implantación del reino de Dios en la tierra de Israel; este proceso acarrearía la renovación directa también de Jerusalén, que como capital sería el centro del Reino mesiánico esperado. Se realizaría entonces la renovación del Israel total de las doce tribus. Y éste sería el instrumento para un cambio en los pueblos todos de la tierra. Se cumpliría así una dimensión importante de la esperanza judía en la que se expresaba la comprensión profunda que Israel tenía de su elección. Israel tenía conciencia de ser, en la época mesiánica, un medio de salvación para todas las naciones. El proceso habría de culminar en el disfrute de todos los pueblos, junto con todo Israel, del gran estado de paz y plenitud de vida, acá en la tierra, pero transformada. Este estado feliz era descrito por Jesús con la imagen del gran banquete de fiesta en la vida mesiánica. Esta era la gran esperanza de Jesús mientras misionaba por los poblados de Galilea y las regiones de su entorno. Pero no se cumplió tal proyecto, antes incluso de concluir su primera fase, la renovación del campesinado galileo. Este fracaso fue debido de nuevo a la actividad libre humana: la causa de él fue la poca acogida efectiva del pueblo a la proclamación de Jesús y el rechazo frontal de las autoridades de Galilea, escribas y letrados por una parte; Herodes Antipas y los herodianos, por otra. Se imponía, pues, comenzar otro proyecto o retirarse. Concluiremos pronto el resumen, que espero parezca interesante y con diversos puntos de discusión, del pensamiento de Senén Vidal acerca de la misión de Jesús el galileo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………………………. Un aviso para los lectores radicados en España, sobre todo en Andalucía: se ha iniciado ya el período de preinscripción del siguiente magister/máster MÁSTER UNIVERSITARIO RELIGIONES Y SOCIEDADES CURSO 2010-2011 Organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Comité científico: Dr. Francisco Díez de Velasco Dr. Jaime Alvar Ezquerra Dr. Amador Vega Dr. José Antonio Antón Pacheco Dr. Julio Trebolle Barrera Dr. Antonio Piñero Dr. Emilio González Ferrín Dr. José Mª Contreras Mazario Objetivos generales La religión ha sido y es una de las claves de la Humanidad. A lo largo de la Historia y en el mundo actual, la religión se revela como una de las fuerzas que mueven al individuo y al grupo, que originan cambios políticos, que generan rasgos culturales. Por tanto, el objetivo más ambicioso de este máster es sin duda proporcionar a los estudiantes una perspectiva precisa del lugar de la religión y de las distintas religiones en la historia del mundo. Profundizar en el conocimiento de las religiones se ha convertido en algo urgente. Por una parte, el siglo XXI comienza marcado a fuego por conflictos que, bajo la etiqueta de “religiosos”, esconden un complejo entramado de factores que van mucho más allá de la religión, pero que están unidos a ella de manera indisoluble. Por otra, los movimientos migratorios son cada vez más frecuentes, y hoy somos conscientes de que la convivencia pacífica entre culturas exige tanto conocer la propia identidad, cuanto entender y respetar la identidad de los otros. El conocimiento científico de la génesis, del desarrollo y de la situación actual de las grandes tradiciones religiosas debe contribuir a la comprensión global del pasado y el presente, y sobre todo al diseño de las estrategias para el futuro. Entendemos que la educación ha de asumir su responsabilidad en la construcción de la paz, y que ahondar en el conocimiento de las religiones propias y ajenas es condición indispensable para eludir el conflicto. La actual política educativa ha reconocido todos estos aspectos y está comenzando a generar estrategias que promueven el conocimiento de la religión. En este sentido, el objetivo de este máster es triple: por una parte, contribuir a la formación de los docentes que enseñan religiones en los diferentes niveles educativos; por otra, presentar distintas líneas de investigación que puedan engendrar nuevos conocimientos sobre las religiones y enriquecer su estudio; por último –aunque no menos importante-, proporcionar formación sobre las tradiciones religiosas a todo el que desee profundizar en ellas y a quienes trabajan en contacto con diferentes culturas y religiones (políticos, diplomáticos, trabajadores sociales, cooperantes). Para lograrlo, los objetivos específicos de este máster son los siguientes: 1. Ofrecer conocimientos generales sobre la religión como sistema cultural y sobre la articulación de las creencias, los ritos y los códigos éticos. 2. Ofrecer un aparato metodológico para el análisis y la enseñanza del fenómeno religioso, mediante la presentación de las principales teorías y métodos de las distintas escuelas y la formación en el análisis de los testimonios. 3. Ofrecer conocimientos específicos sobre las principales tradiciones religiosas del mundo y favorecer el estudio comparado de todas ellas. 4. Promover el estudio interdisciplinar de la religión, incluyendo en su análisis otras disciplinas (historia, sociología, antropología, política, derecho) e incluyendo a la religión entre las categorías explicativas de todas ellas. 5. Promover el análisis de la situación de las distintas religiones en el mundo actual, mediante la reflexión sobre la relación entre la religión y la sociedad. 6. Apuntar líneas de investigación novedosas a los alumnos interesados en iniciarse en la carrera investigadora. Estructura académica Máster de carácter semipresencial (60 créditos ECTS), que consta de dos partes: 1. Módulo de formación teórica (45 créditos ECTS), dividido a su vez en: a) Fase de trabajo personal tutorizado de manera virtual (3 ECTS): programa de lecturas diseñado por los directores académicos del Máster y el comité científico, para la preparación de la fase presencial. Una vez realizadas las lecturas, habrá un control virtual que será necesario superar para pasar a la fase siguiente. b) Fase presencial: sesiones teóricas repartidas en 8 módulos y lectura de las obras recomendadas por el coordinador de cada módulo. Las horas presenciales podrán cursarse: 1 octubre 2010 -30 junio 2011 ( 8 meses). Tras cursar cada uno de los módulos, los alumnos deberán responder a las correspondientes pruebas virtuales, antes de pasar a la fase final del máster. 2. Módulo de investigación (15 créditos ECTS) durante el cual, de forma individual y bajo la dirección de uno o más profesores, se desarrollará el Trabajo de Investigación, cuya propuesta definitiva habrá sido previamente elaborada en la fase presencial. Este módulo está destinado a iniciar a los alumnos en las técnicas de investigación y en la exposición de sus resultados ante un público especializado. Con carácter optativo, los alumnos que lo deseen podrán cursar 1) Un módulo de “Didáctica de las Religiones”, que constará de 7 ECTS; en este caso, el Trabajo de Investigación al que se refiere el párrafo anterior equivaldrá sólo a 8 créditos ECTS. El módulo de Didáctica constará de sesiones presenciales (que tendrán lugar durante el mes de mayo de 2011 y culminará en la preparación y presentación de una Unidad Didáctica que versará sobre el tema elegido por el alumno para su Trabajo de Investigación. 2) Un módulo de “Laicidad y Derechos Humanos”, que constará de 7 ECTS; en este caso, el Trabajo de Investigación al que se refiere la introducción del apartado 2 equivaldrá sólo a 8 créditos ECTS. Contenido de la fase presencial Se trata de cursar los siguientes 8 módulos: 1. Teorías y métodos del estudio de la religión (5 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Francisco Díez de Velasco (Univ. La Laguna) 2. Manifestaciones religiosas de la Antigüedad (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinadores: Dr. Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III) Dra. Elena Muñiz Grijalvo (UPO) 3. Los monoteísmos, I: Judaísmo (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinadores: Dr. Julio Trebolle Barrera (Univ. Complutense) Dr. Juan Manuel Cortés Copete (UPO) 4. Los monoteísmos, II: Cristianismo (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Antonio Piñero Sáenz (Universidad Complutense) 5. Los monoteísmos, III: Islam (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Emilio González Ferrín (Univ. Sevilla) 6. Religiones orientales: Hinduismo y Budismo (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Amador Vega (Univ. Pompeu Fabra) Dr. José Antonio Antón Pacheco (Univ. Sevilla) 7. Religiones en América: Tradiciones indígenas, cristianismos (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: 8. Religiones y sociedad actual (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. José Mª Contreras Mazario (UPO) Para mayor información, éntrese por favor, en la página web de la Universidad “Pablo de Olavide”, Sevilla: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp http://www.upo.es/postgrado/detalle_curso.php?id_curso=263 http://www.emagister.com/master/master-religion-tematica-85.htm
Viernes, 2 de Julio 2010
NotasHoy escribe Fernando Bermejo En un post anterior, me permití realizar algunas consideraciones elementales acerca de las disputas entre (funcionarios religiosos) cristianos, encaminadas a resaltar un punto principal que es obvio para el historiador, pero que –como todo lo obvio– acostumbra a dejarse pasar en silencio, entre otras razones porque no es precisamente agradable para muchos oídos. Me refiero, por supuesto, al hecho de que los discursos cristianos habituales sobre la “fidelidad a Jesús” carecen de justificación racional y de todo fundamento histórico. Como sabe cualquiera que haya leído los Evangelios, hay en sus presentaciones de la figura de Jesús aspectos profundos y admirables. Baste recordar la parábola del buen samaritano o la anécdota de la mujer adúltera, con el inolvidable “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Reitero aquí un juicio que escribí en un extenso artículo académico: “ciertos dichos y actitudes de Jesús resultan tan lúcidos como conmovedores y merecen formar parte del patrimonio espiritual de todo sujeto”. Este reconocimiento elemental, sin embargo, no debería hacer olvidar que esos aspectos conmovedores no constituyen ni agotan, ni muchísimo menos, la personalidad de Jesús verosímilmente histórica. Lejos de ello. Esta personalidad, considerada globalmente, es una magnitud muy limitada, y apenas menos extraña e inutilizable en el presente que la del Maestro de Justicia, la de Juan el Bautista o la de Hanina ben Dosa. Jesús era un galileo cuyo restringido horizonte cultural apenas sobrepasaba su instrucción religiosa, que aceptaba el sistema ritual y sacrificial, tenía una idea estereotipada de los paganos, esperaba el juicio inminente, instaba a despreocuparse de la comida y el vestido del día de mañana o no concedía mayor importancia a los lazos familiares, no tiene apenas nada que ver con una cosmovisión moderna (y su identidad representa algo ajeno aun a los propios cristianos). Pero como tal corolario es profundamente desazonante y no puede proporcionar la ilusión, la esperanza y el consuelo que mucha gente necesita, para hacer de Jesús el ídolo que es se ha sometido y se somete sin cesar su figura a lo que en alguna ocasión he descrito como un “lifting conceptual”, es decir, una operación mediante la cual se consigue que el paciente muestre un aspecto mucho más joven, terso y libre de arrugas. Mediante este lifting, los rasgos más cautivadores de la personalidad de Jesús transmitida por los Evangelios (la concesión de primacía a la misericordia y la justicia, su énfasis en el perdón, su simpatía por los socialmente marginados) son aislados, hiperbolizados y convertidos en esenciales, mientras que sus aspectos menos simpáticos (su nacionalismo, su visionaria escatología, su adhesión al sistema sacrificial, su prédica de la condenación, la violencia de algunas de sus expresiones y acciones, sus prejuicios y sus errores) son dejados en la penumbra o minimizados, cuando no negados con enrevesadas interpretaciones. De este modo se hace de Jesús el máximo modelo espiritual, el paradigma ético y un héroe subversivo y contracultural –cuando no un paladín del feminismo y el antisexismo–, lo que funge como conveniente pródromo a su apoteosis, es decir, como pasos previos a su divinización. La eficacia propagandística de esta operación estética es enorme, y sirve para sostener nada más y nada menos que el edificio entero de los cristianismos. Ahora bien, si además del consuelo, la ilusión y la “fuerza para vivir”, a alguien le interesa la pura y simple verdad, habrá de reconocer que un análisis crítico de la figura histórica de Jesús obliga a concluir que el Jesús derivado del lifting –el Jesús que las Iglesias, sus funcionarios y sus teólogos venden a bombo y platillo– es el resultado de una deshistorización selectiva. De una distorsión. De una mistificación. De una falsedad. Aunque sea de vez en cuando y aunque sea inútil, el recuerdo de esa verdad tan elemental es necesario, no solo porque la verdad es lo más decente y dignificante que puede hacer un ser dotado de la capacidad de raciocinio, sino también porque sirve para poner algo más en su sitio a quienes, como es el caso de ciertas jerarquías religiosas que en el mundo han sido, son y serán, distorsionan la figura de un judío galileo muerto hace 2000 años –presumiendo de serle “fieles”– para perpetuar sus prebendas y privilegios e intentar imponer a toda la sociedad sus a menudo delirantes ideas. Saludos. P.D. 1: Entre las intervenciones de algunos lectores en los días pasados, que me han llegado por correo electrónico, hay alguna que acusa a este blogger de “generalizaciones indebidas”, mencionando que existen sacerdotes y obispos que llevan a cabo una encomiable obra social. Pues bien: este blogger jamás ha negado ni podría negar esto, que es una obviedad. Debería haber quedado claro a qué tipo de personajes me refiero. Por lo demás, y dado el tenor de ciertos comentarios, me permito mencionar que, aunque este no es un blog de derechos humanos, este blogger ha recordado y denunciado explícitamente en varias ocasiones la persecución que en ciertos países se realiza de sacerdotes y obispos cristianos. P.D. 2: Un amable lector me ha escrito también afirmando que le “sorprende que se atribuya indiscutiblemente a Jesús dichos y hechos que no cumplen con el criterio de atestiguación múltiple”. Dejando aparte que la "atestiguación múltiple" (es decir que un hehco o dicho de Jesús haya sido transmitido por fuentes diferentes) no es en modo alguno un requisito imprescindible para la postulación de historicidad (o, si se prefiere, de probabilidad histórica), si el lector tiene a bien concretar a qué textos se refiere, intentaré deshacer argumentadamente su sorpresa en un próximo post. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Jueves, 1 de Julio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Explicamos hoy la primera parte del libro de Senén Vidal cuya estructura general describimos en la nota de ayer, parte que trata de la misión de Jesús bajo la égida o protectorado de Juan Bautista. Para muchos cristianos, la perspectiva de un Jesús que pasó un cierto tiempo, amplio, de meses probablemente, con Juan Bautista sigue siendo bastante sorprendente. Pero la historicidad de este hecho parece indudable porque está testificada unánimemente por toda la tradición evangélica antigua. Además la iglesia posterior nunca se sintió cómoda con algunas consecuencias, sobre todo el bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista, pues los lectores podrían obtener de ello ideas equivoicadas sobre la naturaleza de j y de su misión, por lo que intentó por todos los medios que esta etapa quedara difuminada, o resultara acomodada y en algunos casos, camuflada cuando la leyeran los cristianos. Es bien sabido el caso de la inversión "maestro-discípulo" (sea como se explique) que pasa a "precursor - persona de rango superior". S. Vidal acepta que el origen de Juan Bautista es oscuro, pero que su predicación y actuación se explica bien si de alguno modo se lo relaciona con la secta esenia, y en concreto con la teología de Qumrán. Como profeta, Juan experimentó la crisis del Israel del siglo I de amplio espectro: crisis política y de identidad nacional: Israel bajo el dominio de una potencia extranjera y pagana; crisis religiosa: imposibilidad de cumplir totalmente la ley de Dios en esas circunstancias y crisis económica: opresión del pueblo por la depredación avariciosa e institucionalizada de los poderosos y ricos, tanto connacionales como extranjeros. Juan Bautista ofrecía a las gentes que oían su predicación una salida a esta crisis múltiple que conducía al pueblo judío a una situación de total fracaso, hacie el camino de la perdición definitiva. Todo Israel estaba contaminado por el pecado y de nada valía declararse nominalmente hijo de Abrahán, ya que la alianza con Yahvé estaba anulada de hecho. Al parecer Juan Bautista distinguía dos momentos básicos de reforma del pueblo. El primero, el presente de su misión profética, tenía el carácter fundamental de preparación de la etapa decisiva del futuro (segundo momneto) y estaba localizado fuera del territorio de Israel, en el desierto, como en los inicios del pueblo –según la tradición bíblica- antes de ingresar en la tierra prometida. El pueblo debía comenzar de nuevo su marcha arrepentida hacia Dios. El Bautista simbolizaba este nuevo comienzo con dos grandes símbolos: a) El sitio en donde él predicaba, el desierto, en la cuenca oriental del Jordán, lejos de la sociedad contaminada, sobre todo de las ciudades, era el "lugar" del pueblo de Israel primitivo: peregrino hacia la heredad que Dios le iba a entregar. b) El segundo signo era el bautismo en las aguas del Jordán. Ésta simbolizaba la conversión con el arrepentimiento de los pecados, el perdón divino y el nuevo ingreso de Israel, ya purificado, en la tierra prometida. El segundo momento acontecería ya dentro del territorio sagrado de Israel en un futuro muy cercano. Juan Bautista no pensaba en un final del mundo tal como nos lo imaginaríamos hoy, sino en una transformación real en los aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos de la tierra y del pueblo de Dios. El Bautista anunciaba la presencia salvadora de Yahvé para su pueblo. Pero el realizador de esa transformación no sería él mismo, el profeta anunciador, sino otro. Los evangelios no dicen claramente quién era, sino sólo que Juan Bautista pensaba que era “uno mayor que él”, es decir Dios mismo o un delegado suyo, semiceleste o celeste, o bien un humano con espacialísima ayuda divina. Sólo la tradición cristiana verá posteriormente en este personaje “mayor” a Jesús. Este proceso de transformación de la tierra y gentes de Israel tendría dos fases: a) La primera sería un “gran juicio” purificador de Dios, el gran día de la “ira de Yahvé”: los malvados del pueblo (y se supone, de las naciones) serían aniquilados como la paja por el fuego o el árbol malo por el hacha. b) En la segunda fase surgiría la época de la gran paz, la plenitud de vida espiritual y material para Israel, en este mundo de acá abajo, sólo que purificado y transformado. En esa tierra se cumpliría un “bautismo por el Espíritu santo”, es decir la actuación plena de la potencia transformadora de Dios, que llevaría a la plenitud de la vida humana. Este proyecto fue asumido totalmente por Jesús en un primer momento. Lo pone de manifiesto su aceptación del bautismo de manos de Juan, hecho que sería inexplicable en el caso de que Jesús tuviera ya un proyecto independiente. Las tentaciones en el desierto –según S. Vidal- son el reflejo de que Jesús acompañó a Juan en el desierto durante un cierto tiempo (de si tuvo allí Jesús una experiencia vocacional no habla S. Vidal…; más bien se mantiene escéptico al respecto). El Nazareno asumió, pues, dos signos fundamentales de la misión de Juan: el bautismo y el del desierto. Ello significa que Jesús asumía la concepción de Juan Bautista sobre el estado de perdición de Israel. De hecho Jesús participó de esta concepción radical durante toda su vida, aunque con matices: dentro de una perspectiva que insistía más en el acontecimiento salvífico del reino de Dios. Del mismo modo Jesús demostró que compartía también la esperanza del Bautista sobre Israel, a saber de una futura regeneración del pueblo. Tal esperanza permaneció también en cuanto a su estructura básica en el segundo proyecto de Jesús, su misión independiente. Continuaremos en la próxima nota con la síntesis del pensamiento de S. Vidal. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 30 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
El espectáculo de cristianos –a menudo pertenecientes a esa casta de hechiceros y funcionarios religiosos que son los sacerdotes y obispos– recriminándose mutuamente bajezas, insultándose sin la menor caridad, expulsándose unos a otros de sus particulares foros y acusándose recíprocamente de herejías se repite una y otra vez. Nada asombroso: tan antiguo como el propio cristianismo. Al margen de la verdadera catadura moral de los individuos implicados en estos conflictos –y sin duda entre ellos habrá en ocasiones víctimas y perseguidores (en cuyo caso debe intentar discernirse claramente, pues es un deber moral elemental estar con las víctimas y denunciar a los perseguidores)–, es importante caer en la cuenta que, en sus posiciones y comportamientos, todos estos individuos se remiten supuestamente a una misma figura, es decir, a Jesús. Todos ellos hacen lo que hacen –cuando son sinceros (lo cual no siempre, claro, es el caso)– apoyándose en su concepción de este predicador judío del siglo I e.c. Explícita o implícitamente, lo que está en juego, dicen, es la “fidelidad a Jesús. Ahora bien, y al margen de ensoñaciones, ¿qué tienen verdaderamente en común todos estos sujetos entre sí y con su venerado Jesús de Nazaret? Sin duda, los rasgos siguientes: 1º) Al igual que Jesús, creen tener una comunicación directa y especial con una divinidad (por supuesto, los que creen: hay muchos jerarcas cristianos cuyo comportamiento prueba del modo más rotundo que no creen en absoluto en dios alguno, pero aquí no nos referimos a ellos). De la existencia de ese dios no hay prueba alguna, pero ellos creen tenerlas. Les basta con remitirse a sus experiencias, a su tradición religiosa y a sus Libros sagrados. Igual que Jesús. 2º) Creen ser los genuinos intérpretes de la voluntad de esa divinidad y “administradores del Misterio” (así se autodenominan todos ellos sin enrojecer de vergüenza, con expresión paulina). Se anuncian como expertos en las cosas divinas. Igual que Jesús. 3º) Tienen un celo religioso que les permite (y aun exige) emplear contra sus adversarios todos los medios a su alcance. Al igual que Jesús vociferó con su verbo elocuente, llamando “sepulcros blanqueados” y “raza de víboras” a quienes discrepaban de él y no le prestaban atención, también ellos hacen lo mismo. Al igual que Jesús cogió el látigo (y quién sabe qué más) para enseñar a sus correligionarios judíos cómo quiere Dios que se hagan las cosas, tampoco ellos dudan en emplear el poder (cuando lo tienen) para dar lecciones a sus correligionarios (y, cuando pueden, también a quienes no lo son). En esto no le van a la zaga a Jesús. 4º) Al igual que a Jesús,les gusta predicar, reunir a personas en torno a sí e impartir lecciones a diestro y siniestro, en templos o fuera de ellos. Ávidos de poder, la homilética les encanta. Lógicamente: si se creen los representantes de la divinidad en el planeta Tierra, ¿cómo no van a hacerse notar? Es su deber. También en esto, igual que Jesús. 5º) Al igual que Jesús, en rigor no necesitan trabajar. Les basta con cumplir su función religiosa. Ellos, los maestros espirituales, anuncian las grandes verdades, y lo demás se les da por añadidura. Se dejan mantener por sus fieles. Igual que Jesús. En estos aspectos, todos ellos son, sin duda, rigurosamente fieles a Jesús. Aunque, bien mirado, en esto son igual de parecidos a tantos especialistas religiosos que en el mundo han sido, son y serán. Pero, además, son muy parecidos entre sí en el hecho de que son igualmente infieles a su ídolo. En efecto, de la personalidad de Jesús –tal como podemos verosímilmente reconstruirla– seleccionan lo que les viene bien. De los Evangelios eligen lo que más les gusta, olvidándose de todo lo demás. Por ejemplo, por lo que cabe deducir de las fuentes disponibles, Jesús de Nazaret fue circuncidado (y, es de creer, estaba contento de ello); asistía regularmente a la sinagoga; celebraba las fiestas judías; llevaba filacterias; se preocupaba por la pureza del Templo de Jerusalén; creía en la validez de los preceptos de la Torá, en los que veía revelada la voluntad de Dios; creía que Juan Bautista era el mayor entre los nacidos de mujer; consideraba que las mujeres que no tenían hijos eran más sensatas y bienaventuradas que las que no los tenían; creía que el Reino de Dios era inminente; tenía una concepción también material y física de ese Reino; solo se dirigía a los judíos (no teniendo precisamente en buen concepto a quienes no lo eran), etc. Ninguno de quienes se reclaman fieles seguidores de Jesús, diríase, sigue al visionario galileo en estos y otros aspectos, ¿verdad que no? Cuando escucha a los “administradores del Misterio” enzarzados en reyertas como si fueran blanco y negro, el historiador de las religiones ve siempre a individuos parecidísimos, perpetuadores de los mismos mitos y usuarios de las mismas estrategias. Y cuando les escucha hablar de “fidelidad a Jesús” –y de la infidelidad a Jesús del vecino–, no sabe si denunciar una vez más la fenomenal distorsión de la realidad que practican cada día sin el menor sonrojo, o, simplemente si, una vez más, estallar en carcajadas. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 30 de Junio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Quisiera comentar a lo largo de esta semana, como creo que anuncié, este libro, que me parece muy interesante y que los lectores del blog conocen en parte si recuerdan las postales dedicadas a otro volumen del mismo autor: Los tres proyectos de Jesús, de Editorial Sígueme (Salamanca 2003). He aquí sus datos: Senén Vidal, Jesús el galileo (Colección “Presencia teológica” 148). Editorial Sal Terrae, Santander, 2006, 255 pp, ISBN: 84-693- 1640-X. El libro ofrece un planteamiento personal y relativamente nuevo del autor sobre la misión de Jesús, sobre la base de que ésta fue un acontecimiento histórico, transmitido por los evangelistas, aunque no de una manera directa y ordenada, sino conforme a las necesidades de la teología de la comunidad o del autor o de los requerimientos de la predicación cristiana, pero al fin y al cabo con datos históricos suficientes para conocer la verdad sobre Jesús. Haré primero, como otras veces, un resumen lo más fiel posible del pensamiento del autor y luego apostillaré con algunos comentarios sus ideas. A propósito de la crítica de libros: algunos lectores me han indicado –o sugerido- repetidas veces, tanto por medio de comentarios públicos o por correo privado- la conveniencia de comentar algunos libros determinados. Por ejemplo el de Raymond E. Brown sobre la “escuela johánica”. Sin duda es este tema, siguiendo el ejemplo, muy interesante y creo que tendría algo que decir sobre él desde el punto de vista de mi interpretación del Cuarto Evangelio, sobre todo, que afecta a la exégesis de las tres Carta johánicas. Pero no se puede siempre hacer lo que se desea a corto plazo. En mi caso, las editoriales me envían libros, añejos o recientes, y esperan de mí al menos un comentario, siempre –naturalmente- conservando mi libertad de crítica-. Y la lista es larga. Así que haremos lo que podamos. Senén Vidal parte del supuesto de que los datos ofrecidos por las fuentes, debidamente leídos, ofrecen de Jesús una imagen coherente si se sitúan correctamente en su inmediato contexto histórico: por una parte, naturalmente, el judaísmo palestino; pero, por otra, el del cristianismo naciente que es quien transmite las noticias y que es un reflejo de Jesús. Vidal parte también de la idea de que la misión de Jesús no pudo estar prefijada automática y rígidamente, sino que hubo de estar abierta a varias posibilidades, dependiente entre otras cosas de la acogida o del rechazo que se le prestase. Esta perspectiva descubre también –según el autor- en el desarrollo de la misión de Jesús un auténtico proceso evolutivo, que no debe confundirse en modo alguno y sólo con la evolución psicológica de la biografía de Jesús, sencillamente porque no hay datos para dibujarla. Se trata más bien de que los datos permiten diseñar como centro de la vida y misión de Jesús la proclamación de un evento histórico en el futuro, el reino de Dios, que es ante todo un acontecimiento de salvación. El modo cómo interpretó Jesús que iba a instaurarse ese Reino fue cambiando, sin embargo, a lo largo de su vida según se desarrollaban las respuestas a su tarea de proclamación de ese Reino. Se produce así una imagen divisible en tres partes, etapas, o fases, a las que corresponden otros tantos proyectos de implantación por parte del Nazareno de ese Reino divino. La investigación descubre una tendencia por parte de Jesús a una progresiva y mayor radicalización de Jesús en sus proyectos, porque el descubrir la inviabilidad de uno de ellos, debida al rechazo por parte de sus destinatarios, tal hecho no significó el abandono del proyecto, o un rebajamiento del mismo, sino al revés, una radicalización que se plasmaba en el proyecto siguiente. En concreto y sintéticamente para no perdernos: S. Vidal sostiene que el primer proyecto de Jesús estuvo ligado indisolublemente al pensamiento de Juan Bautista, su mentor de algún modo. Cuando Juan desapareció de la escena debido a su muerte violenta, Jesús no se desanimó, sino que comenzó un segundo proyecto: la misión en Galilea, que es cronológicamente la más amplia y que está bien documentada en las fuentes, los Evangelios. Pero este segundo plan fracasó, también debido a un doble frente: a) la oposición de las autoridades de Galilea: Herodes Antipas y los letrados, escribas y fariseos; b) la poca respuesta de los habitantes de Galilea a la predicación de Jesús, ante todo los de los pueblos más pequeños, o aldeas, a los que predicó casi en exclusiva. Esta segunda crisis provocó que Jesús se planteara el marchar hacia Jerusalén –etapa final, o tercer proyecto- que tenía por objeto la renovación definitiva del pueblo completo de Israel (no sólo de Galilea) por medio de la implantación en la capital, Jerusalén, del reino mesiánico. Este tercer y breve proyecto, cronológicamente, desencadenó su condena y muerte en la cruz. Ahora bien, antes de que esto ocurriese, la conciencia previa de su más que posible final violento hizo que Jesús creyese que -por voluntad divina, que respetaba la libertad humana de rechazar al mesías- su muerte iba a convertirse paradójicamente en la vía para la realización / implantación del reino mesiánico y en el consiguiente reino de Dios. Y –como complemento- este último tercer proyecto de Jesús fue como el mapa sobre el que se dibujó la esperanza del futuro reino de Dios en el cristianismo naciente. Por tanto, la muerte de Jesús no fue en modo alguno el fracaso definitivo del último proyecto de Jesús, sino la base para el inicio del proyecto del cristianismo naciente. El mensaje que quiere transmitir el autor es el de un Jesús humano, muy ligado a Dios, totalmente consciente de su misión mesiánica, intuida antes de lo que piensan muchos investigadores –algunos, es sabido, niegan incluso que Jesús se creyera mesías alguna vez-, misión que era un camino de esperanza contra toda esperanza. Lo que se ve en la trayectoria de Jesús es que aunque el ser humano trunque violentamente la esperanza, ésta resurge con más fuerza. Comentaremos brevemente las tres etapas en las notas que seguirán. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………………………. Un aviso para los lectores radicados en España, sobre todo en Andalucía: se ha iniciado ya el período de preinscripción del siguiente magister/máster MÁSTER UNIVERSITARIO RELIGIONES Y SOCIEDADES CURSO 2010-2011 Organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Comité científico: Dr. Francisco Díez de Velasco Dr. Jaime Alvar Ezquerra Dr. Amador Vega Dr. José Antonio Antón Pacheco Dr. Julio Trebolle Barrera Dr. Antonio Piñero Dr. Emilio González Ferrín Dr. José Mª Contreras Mazario Objetivos generales La religión ha sido y es una de las claves de la Humanidad. A lo largo de la Historia y en el mundo actual, la religión se revela como una de las fuerzas que mueven al individuo y al grupo, que originan cambios políticos, que generan rasgos culturales. Por tanto, el objetivo más ambicioso de este máster es sin duda proporcionar a los estudiantes una perspectiva precisa del lugar de la religión y de las distintas religiones en la historia del mundo. Profundizar en el conocimiento de las religiones se ha convertido en algo urgente. Por una parte, el siglo XXI comienza marcado a fuego por conflictos que, bajo la etiqueta de “religiosos”, esconden un complejo entramado de factores que van mucho más allá de la religión, pero que están unidos a ella de manera indisoluble. Por otra, los movimientos migratorios son cada vez más frecuentes, y hoy somos conscientes de que la convivencia pacífica entre culturas exige tanto conocer la propia identidad, cuanto entender y respetar la identidad de los otros. El conocimiento científico de la génesis, del desarrollo y de la situación actual de las grandes tradiciones religiosas debe contribuir a la comprensión global del pasado y el presente, y sobre todo al diseño de las estrategias para el futuro. Entendemos que la educación ha de asumir su responsabilidad en la construcción de la paz, y que ahondar en el conocimiento de las religiones propias y ajenas es condición indispensable para eludir el conflicto. La actual política educativa ha reconocido todos estos aspectos y está comenzando a generar estrategias que promueven el conocimiento de la religión. En este sentido, el objetivo de este máster es triple: por una parte, contribuir a la formación de los docentes que enseñan religiones en los diferentes niveles educativos; por otra, presentar distintas líneas de investigación que puedan engendrar nuevos conocimientos sobre las religiones y enriquecer su estudio; por último –aunque no menos importante-, proporcionar formación sobre las tradiciones religiosas a todo el que desee profundizar en ellas y a quienes trabajan en contacto con diferentes culturas y religiones (políticos, diplomáticos, trabajadores sociales, cooperantes). Para lograrlo, los objetivos específicos de este máster son los siguientes: 1. Ofrecer conocimientos generales sobre la religión como sistema cultural y sobre la articulación de las creencias, los ritos y los códigos éticos. 2. Ofrecer un aparato metodológico para el análisis y la enseñanza del fenómeno religioso, mediante la presentación de las principales teorías y métodos de las distintas escuelas y la formación en el análisis de los testimonios. 3. Ofrecer conocimientos específicos sobre las principales tradiciones religiosas del mundo y favorecer el estudio comparado de todas ellas. 4. Promover el estudio interdisciplinar de la religión, incluyendo en su análisis otras disciplinas (historia, sociología, antropología, política, derecho) e incluyendo a la religión entre las categorías explicativas de todas ellas. 5. Promover el análisis de la situación de las distintas religiones en el mundo actual, mediante la reflexión sobre la relación entre la religión y la sociedad. 6. Apuntar líneas de investigación novedosas a los alumnos interesados en iniciarse en la carrera investigadora. Estructura académica Máster de carácter semipresencial (60 créditos ECTS), que consta de dos partes: 1. Módulo de formación teórica (45 créditos ECTS), dividido a su vez en: a) Fase de trabajo personal tutorizado de manera virtual (3 ECTS): programa de lecturas diseñado por los directores académicos del Máster y el comité científico, para la preparación de la fase presencial. Una vez realizadas las lecturas, habrá un control virtual que será necesario superar para pasar a la fase siguiente. b) Fase presencial: sesiones teóricas repartidas en 8 módulos y lectura de las obras recomendadas por el coordinador de cada módulo. Las horas presenciales podrán cursarse: 1 octubre 2010 -30 junio 2011 ( 8 meses). Tras cursar cada uno de los módulos, los alumnos deberán responder a las correspondientes pruebas virtuales, antes de pasar a la fase final del máster. 2. Módulo de investigación (15 créditos ECTS) durante el cual, de forma individual y bajo la dirección de uno o más profesores, se desarrollará el Trabajo de Investigación, cuya propuesta definitiva habrá sido previamente elaborada en la fase presencial. Este módulo está destinado a iniciar a los alumnos en las técnicas de investigación y en la exposición de sus resultados ante un público especializado. Con carácter optativo, los alumnos que lo deseen podrán cursar 1) Un módulo de “Didáctica de las Religiones”, que constará de 7 ECTS; en este caso, el Trabajo de Investigación al que se refiere el párrafo anterior equivaldrá sólo a 8 créditos ECTS. El módulo de Didáctica constará de sesiones presenciales (que tendrán lugar durante el mes de mayo de 2011 y culminará en la preparación y presentación de una Unidad Didáctica que versará sobre el tema elegido por el alumno para su Trabajo de Investigación. 2) Un módulo de “Laicidad y Derechos Humanos”, que constará de 7 ECTS; en este caso, el Trabajo de Investigación al que se refiere la introducción del apartado 2 equivaldrá sólo a 8 créditos ECTS. Contenido de la fase presencial Se trata de cursar los siguientes 8 módulos: 1. Teorías y métodos del estudio de la religión (5 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Francisco Díez de Velasco (Univ. La Laguna) 2. Manifestaciones religiosas de la Antigüedad (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinadores: Dr. Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III) Dra. Elena Muñiz Grijalvo (UPO) 3. Los monoteísmos, I: Judaísmo (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinadores: Dr. Julio Trebolle Barrera (Univ. Complutense) Dr. Juan Manuel Cortés Copete (UPO) 4. Los monoteísmos, II: Cristianismo (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Antonio Piñero Sáenz (Universidad Complutense) 5. Los monoteísmos, III: Islam (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Emilio González Ferrín (Univ. Sevilla) 6. Religiones orientales: Hinduismo y Budismo (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. Amador Vega (Univ. Pompeu Fabra) Dr. José Antonio Antón Pacheco (Univ. Sevilla) 7. Religiones en América: Tradiciones indígenas, cristianismos (4 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: 8. Religiones y sociedad actual (7 ECTS) Tipo: Fundamental - Carácter: Obligatorio Sesiones de clase + tutorías virtuales Coordinador: Dr. José Mª Contreras Mazario (UPO) Para mayor información, éntrese por favor, en la página web de la Universidad “Pablo de Olavide”, Sevilla: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp http://www.upo.es/postgrado/detalle_curso.php?id_curso=263 http://www.emagister.com/master/master-religion-tematica-85.htm
Martes, 29 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Juan de Zebedeo en sus primitivos Hechos Apócrifos (HchJn) Uno de los cinco Hechos Apócrifos de los Apóstoles, considerados como primitivos y originales, es el de Juan. Su importancia reviste perfiles de obra señera por la trascendencia de su contenido y el influjo de sus tradiciones en obras posteriores. Como tendremos ocasión de comprobar, estos Hechos son la base y raíz de las tradiciones que trazan la figura del Apóstol, que ha pasado a los anales de la historia cristiana. Disponemos de la edición de M. Bonnet en la colección de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles , cuya numeración es la que figura en todas las ediciones posteriores, aunque el orden original ha sido modificado. De los capítulos 1-115 de esa edición, los capítulos 1-17 son considerados ajenos a la obra original. El resto sigue en la actualidad un orden de materias, obligado por las lagunas claramente perceptibles en el texto. El orden de los capítulos en la edición de E. Junod & J. D. Kaestli y en la nuestra de A. Piñero & G. Del Cerro, que seguiremos en nuestro análisis, es el siguiente: 1) Cc. 18-37a.- 2) Cc. 87-105.- 3) Cc. 37b-86.- 4) 106-115. Otros documentos, derivados de alguna manera de estos Hechos, tendrán el tratamiento de “Apéndices”. De los códices en los que se han conservado los HchJn, merece la pena recordar los conocidos con las siglas R (Patmos, del siglo XIV) y Z (Santa María de las Gracias, del s. XIV). El fragmento 87-105 se conserva en el códice C (Viena Bib. Nac., año 1319). En este fragmento se contienen los fragmentos condenados en el Concilio II de Nicea del año 787. Acerca del resto, puede verse la relación en la Introducción de nuestra edición, pp. 243ss y 300s. Como ya hemos dicho, los capítulos 1-17 de la edición de Bonnet no pertenecen, en opinión de los investigadores, a los Hechos primitivos. Su tenor se corresponde con una época muy posterior a la de los HchJn, compuestos probablemente hacia la mitad del siglo II. Los hechos narrados en esos capítulos eran conocidos por Eusebio de Cesarea, historiador del siglo IV. Los veremos en uno de los apéndices por fidelidad al orden cronológico de las tradiciones. Debían contener alguna clase de escena de reparto de las tierras de evangelización, que justificara la atribución a Juan de la región de Asia. Además, aunque el c. 18 cuenta de la estancia de Juan en Éfeso, menciona una actividad anterior de Juan en Mileto. Juan se dirigió a Éfeso movido precisamente por una visión. Muerte y resurrección de Licomedes y Cleopatra El primer suceso narrado en los HchJn es el de la muerte y resurrección de los esposos Licomedes, estratego de Éfeso, y Cleopatra (cc. 18-25). El marido da por supuesto que Juan ha venido a Éfeso para salvar a su mujer, que se encontraba gravemente enferma. Así se lo había revelado una misteriosa visión. Salió, pues, Licomedes al encuentro de Juan a las puertas de la ciudad. Le habló de la visión, que lo apartó del funesto pensamiento de su mente desesperada por el estado de su mujer. Licomedes daba a entender que había pensado en quitarse la vida porque no podía soportar la idea de verse privado de su esposa. Cuando llegaron a la casa en que yacía Cleopatra, repitió el marido sus lamentos con términos un tanto hiperbólicos. Juan pretendía darle ánimos en la seguridad de que recuperaría a su esposa. Pero Licomedes acabó sucumbiendo a su pena, con lo que Juan se encontraba ahora con dos cadáveres que resucitar. El relato recoge el ambiente que se vivía en Éfeso cuando trascendió la noticia de la muerte de los dos esposos. La turba que acudió al conocer la muerte de Licomedes le pareció a Juan una oportunidad espléndida para extender su palabra y su fe. Y recordando la promesa de Jesús “pedid y se os dará”, pedía no plata ni oro, sino las dos vidas de los esposos. Su resurrección sería el mejor argumento a favor de su doctrina. La palabra de Juan, llena de autoridad, ordenó a Cleopatra en el nombre de Jesucristo: “¡Levántate!” Resucitada Cleopatra, preguntó por su marido. Juan la llevó a la alcoba, en la que yacía muerto Licomedes. Tomó la mano de Cleopatra y le intimó a que dijera con fuerte voz a su marido: “Levántate y glorifica el nombre de Dios”. Así lo hizo, con lo que Licomedes resucitó inmediatamente. Se postró en tierra ante Juan abrazando sus pies. Pero Juan le replicó que eran los pies de Dios lo que tenía que besar, ya que había sido él quien había resucitado a los dos. Licomedes y su esposa rogaron a Juan que permaneciera con ellos hasta que su esperanza quedara confirmada. Los compañeros de Juan, conmovidos ante los sentimientos de los esposos, pidieron a Juan que escuchara su deseo. En efecto, Juan se quedó por algún tiempo en la casa de Licomedes. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 28 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero Los autores importantes de la literatura griega y latina se nos han transmitido normalmente por medio de manuscritos medievales, pero las más importantes de sus obras fueron tan copiadas que entre los restos de papiros encontrados en las secas arenas de Egipto siempre hay algunos fragmentos de ellas. Un hallazgo de esta clase significa que el texto allí copiado se acerca en siglos a la época en la que se compuso la obra de un autor grecorromano determinado. Como saben los lectores, del Nuevo Testamento, por ejemplo, conservamos unos 125 papiros, algunos de ellos muy amplios y muy antiguos. Josefo no tiene esa suerte, pues de él sólo se nos ha conservado en papiro (Vindobonense 29810, de finales del siglo III) que trae un par de fragmentos de la Guerra (II 576-579; 582-584). De cualquier modo, la afición del cristianismo por las obras de Josefo fue tal que conservamos unos 125 manuscritos medievales. Para valorar este hecho debe pensarse que de algunos autores ilustres, tanto griegos como romanos, apenas si conservamos una decena escasa de manuscritos. Ninguno de estos textos nos ha transmitido la obra completa de Josefo, sino que ya desde el primer momento de su edición cada obra, o bloque, siguió su camino por separado: • Hay un primer grupo de manuscritos que sólo presenta la Guerra; • Un segundo grupo transmite sólo la primera parte de las dos en las que dividimos las Antigüedades (libros I al X); • Un tercero suele traer la segunda parte de Antigüedades más la Vida, porque, como vimos, se consideraba una suerte de apéndice; • Otro conjunto, en fin, transmite sólo el Contra Apión. Regía, pues, un criterio selectivo. Lo dicho no significa que los manuscritos se dividan todos estrictamente en estos grupos, pues los hay mezclados. De hecho, los más importantes y en los que se basan las mejores ediciones en griego de Josefo suelen ser mixtos (normalmente primer y tercer grupo), aunque abundan los que sólo transmiten la Guerra. En España, que yo sepa, hay tres manuscritos de Josefo, dos en El Escorial y un tercero en la biblioteca del santuario del Pilar, en Zaragoza. Fueron copiados en un lapso temporal que va desde el siglo XII al XVI, y contienen las Antigüedades más la Vida. Desgraciadamente su calidad de transmisión no es muy buena, por lo que no suelen ser usados por los filólogos para establecer el texto de Josefo. La mejor edición moderna, en la que se basan la inmensa mayoría de las traducciones del siglo XX, es la de B. Niese, quien edita todas las obras de Josefo y que fue apareciendo en Berlín entre 1885 y 1895. Todavía la ciencia filológica no ha producido una edición superior que pueda reemplazarla. Según Niese, no hay un manuscrito que sea en todo el mejor. Por ello para editar cada obra elige uno, o un grupo selecto (no más de cuatro), al que sigue con fidelidad. Para tranquilidad de los lectores podemos decir que, aunque no podemos reconstruir exactísimamente el texto (“autógrafo”) que de sus obras editó en griego Josefo en el último cuarto del siglo I, sí podemos estar seguros de que el impreso por Niese no debe de distar mucho de lo que en su momento escribió el historiador judío. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 27 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero Por azares de la fortuna, nos detuvimos el domingo 18-04-2010 en la entrega nº 15 de la serie Vida y obras de Flavio Josefo. La interrumpimos porque, recordarán, se iba a estrenar la película “El discípulo” y acababa de salir en Ediciones B el guión del film transformado en novela junto con un largo ensayo mío, “Jesús y la política de su tiempo”, del que comentamos la postura del S. G. F Brandon en esa cuestión. Ya pasaron esos momentos y deseo en dos notas, o “postales” consecutivas dar fin a la serie sobre Flavio Josefo, escritor importante para conocer el ambiente e ideas de la época de Jesús y de la composición del Nuevo Testamento. Aquí va la penúltima entrega. Los escritores romanos y griegos posteriores que conocieron a Josefo, apenas lo citan, quizás porque sus temas, tan judíos, no les interesaban, o porque no vieron en él cualidades literarias especialmente sobresalientes. Sin embargo, se ha sostenido que los célebres historiadores Tácito y Suetonio se inspiraron en Josefo -en concreto en determinados relatos de la toma de Jerusalén y en anécdotas sobre Vespasiano- para sus obras (Historias V 7,1-2 y Vida de los Doce Césares V 9, respectivamente), lo cual es un testimonio indirecto de respeto. Todos los comentaristas de Flavio Josefo han señalado la paradoja de que un autor tan profundamente judío, tan enamorado de las tradiciones de su propio pueblo como Josefo, haya sido ignorado y despreciado casi en absoluto por sus connacionales judíos hasta prácticamente el siglo XX. Aunque es cierto que en el siglo X unos judíos de Italia publican una crónica en hebreo a partir de la versión latina de la Guerra, como antes señalamos, y que en el siglo XVI se comenzara a hacer alguna traducción de sus obras al hebreo, hay que subrayar han sido los cristianos quienes han contribuido poderosamente a la buena fama y a la difusión de la obra de Josefo. La explicación de este hecho es clara, y ha sido señalada anteriormente en otras postales: sus connacionales no le perdonaron nunca que hubiera traicionado al pueblo judío en un momento trágico, que se hubiera pasado a los romanos y que fuera luego su adulador propagandista. Josefo sufrió, pues, entre los judíos, algo parecido a lo que le ocurrió a su último protector el emperador Domiciano, una suerte de “damnatio memoriae”, es decir, se intentó “borrar la memoria” de su persona y obra. Sólo en el siglo XX ha habido eminentes filólogos e historiadores judíos que se han ocupado digna y técnicamente de la edición de su obra como Ralph Marcus y Louis Feldman y otros muchos que ahora estudian, traducen y citan a su preclaro antecesor. Respecto a los cristianos debió de influir mucho para apoyar la difusión de Josefo el placer teológico de ver cómo un judío –no era invento cristiano— narraba las penalidades del pueblo que había crucificado a Jesús, y cómo entre los datos de las Antigüedades se encontraba un texto (¡también de boca de un judío!) que proclamaba sin ambages el mesianismo y la resurrección de Jesús (naturalmente, los lectores cristianos no caían en la cuenta de que este pasaje había sido manipulado por escribas cristianos bastante pronto, en época posterior a Orígenes). Josefo podía convertirse, pues, en una mina de argumentos en las disputas con los judíos, que comenzaron con el célebre Diálogo con el judío Trifón de Justino mártir (hacia el 150 d.C.). Hemos mencionado anteriormente una traducción al latín de Josefo ya en el siglo IV. San Jerónimo, denominó a nuestro autor, con evidente exageración, el “Tito Livio griego” (Epístola a Eustoquio, XII 135), e Isidoro de Sevilla lo tenía en alta estima (Epístola II 143). Comenta uno de los traductores españoles Jesús M. Nieto Ibáñez: “En la civilización cristiana occidental Josefo ha sido el historiador de la Antigüedad más leído, y ha contado siempre con el apoyo de los más destacados humanistas. Con la aparición de la Reforma protestante el texto de Josefo va a ser aceptado con más entusiasmo, si cabe, por luteranos y anglicanos” (Introducción a la Guerra de los judíos, Madrid, Gredos, 1997, 45-46). Una mera lista de las traducciones, comentarios, obras y artículos sobre Flavio Josefo en el cristianismo occidental, desde el siglo XVIII hasta nuestros días llenaría un centenar de páginas. En la obra citada pueden verse algunas referencias. Mañana concluimos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 26 de Junio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Alguna vez me han preguntado sobre el sentido del siguiente texto del Apocalipsis del Nuevo Testamento y en concreto sobre su uso en él del vocablo "ajenjo". El texto es el siguiente: « Tocó la trompeta el tercer Ángel... Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas (Apocalipsis 8,11). » El ajenjo (griego ápsinthos) sólo aparece en el Nuevo Testamento en esta obra que cierra el canon. Para entender su significado dentro de este libro, creo que es importante ir primero al contexto en el que aparece y luego preguntarse el porqué de haber elegido este vocablo. El contexto general es algo típico dentro de la apocalíptica judía: el de los “dolores de parto del mundo antes de la venida del mesías”, interpretado en este caso del Apocalipsis como dolores del fin del mundo. El Apocalipsis es un libro simbólico sólo en parte. Su autor está convencido de que está escribiendo lo que “ocurrirá en breve” (1,1): en el plazo de su propia generación. Pero lo que ocurrió es que la profecía no se cumplió. Entonces, la solución la solución eclesiástica fue interpretarlo simbólicamente, como dicho o escrito para el fin del mundo… en un tiempo que no se especifica. De este modo es válido para siempre. pero no fue esa la intención del autor. fue un escrito de consuelo para los cristianos de su generación. El mesías vendrá para los elegidos en un entorno de un “mundo y un cielo nuevos” que supone la destrucción de parte del mundo presente. Ese cosmos nuevo será anunciado por signos previos del fin, acompañados con grandes castigos para los malvados que han perseguido a los elegidos de Dios y del Cordero/Jesús: previamente habrá grandes cataclismos que anuncian ese nuevo parto. En el contexto del Apocalipsis se trata de la venida del Cordero/Jesús a salvar a sus fieles, después de que su gran enemigo el Imperio Romano haya sido derrotado en la gran lucha final: el Imperio romano y Satanás serán batidos sin remedio en la batalla escatológica. En esta batalla en pro de los fieles –que sirve de castigo para los malvados- intervienen también los astros, muchas veces como instrumentos de castigo de esos malvados, los que no creen en Jesús. El Apocalipsis presenta las escenas/visiones de castigo de los malvados tres veces, y dentro de cada unidad con el esquema del siete. la repetición triple es como la de una composición musical que presenta una obertura, la presentación del tema y luego el desarrollo pleno de éste. así: 4,1ss / 5,1ss / 6,1ss son en realidad la misma visión… Los ciclos de los siete sellos, siete trompetas y siete copas son sustancialmente la misma visión repetida tres veces: • 6,1-8,1 son una descripción sumaria de los horrores que van a venir y preparan el “Gran día de la cólera” = los siete sellos. • 8,2-11,19 forman una segunda descripción de los mismos horrores y castigos: comienza la Gran Cólera = siete trompetas. • 15,1-16,21 constituyen la tercera y definitiva descripción de los mismos espantos de la Gran Cólera: siete copas. Por tanto, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas dibujan los mismos acontecimientos, pero en oleadas sucesivas. Dentro de la segunda repetición, el ángel toca por tercera vez una trompeta: entonces, como castigo, cae sobre la tierra un astro ardiendo. Esa estrella se llama AJENJO, porque está compuesta fundamentalmente de esa planta. Cae sobre la tercera parte de los ríos y aguas de la tierra, y las convierte en venenosas con sabor amargo. Los malvados las beben y mueren. Un libro apócrifo judío, el Libro IV de Esdras, compuesto hacia el 100 d.C., describe como uno de los signos del final el que “Las aguas dulces se convertirán en amargas o salitrosas” (5,9). ¿Por qué utiliza precisamente el ajenjo el autor del Apocalipsis? Porque en la tradición judía, reflejada en el Antiguo Testamento, el ajenjo se creía ser una planta venenosa, que mezclada con agua se convertía en veneno puro. Así lo dice Deuteronomio 29,17: “No haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No haya entre vosotros raíz que eche veneno o ajenjo”. Yahvé podía utilizar esa planta como castigo. Así aparece en Jeremías 9,14-15: "Por eso, así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel: He aquí que voy a dar de comer a este pueblo ajenjo y les voy a dar de beber agua emponzoñada. Les voy a dispersar entre las naciones desconocidas de ellos y de sus padres, y enviaré detrás de ellos la espada hasta exterminarlos". O en Jeremías 23,15: "Por tanto, así dice Yahvé Sebaot tocante a los (malos) profetas: He aquí que les voy a dar de comer ajenjo y les voy a dar de beber agua emponzoñada". Lo mismo aparece en otros lugares del Antiguo Testamento. En resumen: uno de los castigos que precederán a la destrucción del Imperio Romano es el envío de un gran astro ardiendo sobre la tierra (el astro es guiado en la mente de los judíos de la época por un ángel; o a veces se confunde con el ángel mismo) formado esencialmente de AJENJO, choca con ella, en una tercera parte de las aguas, las convierte en amargas y venenosas, y los habitantes –malvados- que están al lado de esas aguas las beben y perecen. El autor del Apocalipsis es muy duro con los pecadores. No creo que sean en absoluta hermosas esas imágenes de Dios -que es Padre de todos, incluso de los pecadores, según Jesús- actuando de ese modo. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com
Viernes, 25 de Junio 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas