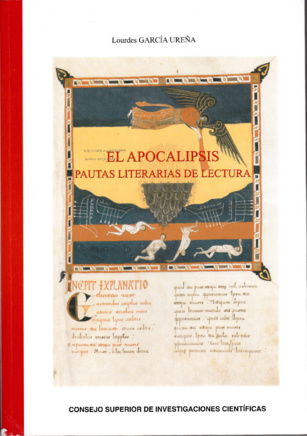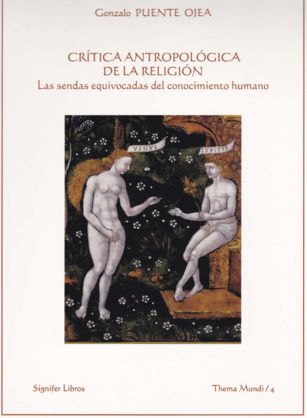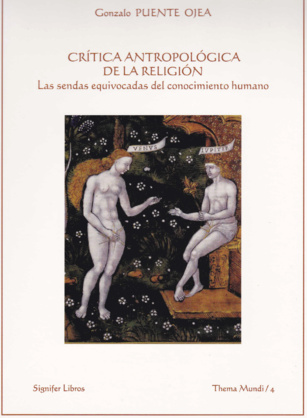Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía II La Homilía está desarrollando el debate entre Simón Mago y Pedro y se mueve alrededor del concepto de Dios. Pedro ha hablado de temas fundamentales dentro de sus intereses: la unidad divina, el Profeta verdadero, la regla de los emparejamientos (syzýgias). La figura de Dios está expuesta en la Biblia y forma parte de la doctrina enseñada por Moisés. Pero llama la atención la insistencia de Pedro en el hecho de la distinción de las partes verdaderas y las partes falaces de la Escritura. Como si la Escritura contuviera pasajes engañosos con el objeto de probar la fidelidad y el criterio justo de sus lectores. Partes verdaderas y partes falsas de la Escritura Pedro lo expresa con absoluta libertad. Dice concretamente: “Las Escrituras aceptaron muchas falsedades contra Dios” (II 38,1). Moisés entregó la Ley con explicaciones a sus discípulos. Pero no mucho después “la Ley escrita aceptó algunas falsedades contra el Dios único, creador del cielo, de la tierra y de todo su contenido. El diablo se atrevió a realizar esto por alguna razón” (II 38,1). La razón era la de desenmascarar a los que escuchan con agrado las cosas escritas contra Dios y justificar a los que buscan siempre las afirmaciones que dejan clara la opinión sobre la bondad de Dios, puesta en duda por Simón Mago. Pedro declara abiertamente que Simón aprovecha las páginas dudosas de la Biblia para engañar a los incautos y desviarlos del amor de Dios. Pero sorprendentemente reconoce que en las páginas de la Biblia existen esos pasajes llenos de falsedades y que formarán el Leimotif del debate de Pedro y Simón. Pedro da la solución en breves pero claras palabras: “Todo lo dicho o escrito contra Dios es falso. Pero decimos esto como verdadero no solamente por el buen nombre, sino en honor a la verdad” (II 40,1). La unidad y la bondad de Dios no dejan posibilidad a duda alguna. Pedro se lo advierte a Clemente para borrar de su mente cualquier sombra de sospecha contra la realidad de que “Dios es único y bueno”. Ventajas del retraso del debate Clemente tendrá ocasión de certificar estos criterios gracias a la dilación del debate. El retraso servirá para que Pedro le exponga la forma de interpretar las Escrituras contra la intención de los impíos que pretenden hacer ley general de los pasajes falaces de la Biblia para apartar a los bien intencionados del amor de Dios y de sus promesas. Pedro explica su idea diciendo a Clemente: “Con el pretexto de la dilación, aprendiendo el misterio de las Escrituras y consiguiendo no pecar contra Dios, te alegrarás sin punto de comparación”. Dios tiene medios para convertir en bien lo que en apariencia parece ser una contrariedad. El insistente “yo Clemente” aborda una vez más a Pedro en demanda de nuevos conocimientos o nuevas razones para comprender los extremos de su doctrina: “Dime cuáles son las mentiras que aparecen en las Escrituras y de qué forma resulta que son realmente mentiras”. Pedro responde y promete dar cuenta de las dudas y consultas de Clemente hasta dejar diáfana la lista de sus verdades. Así habla el maestro a su amigo y discípulo Clemente: “Escucha, pues, de qué modo las Escrituras dicen muchas mentiras sobre Dios, como podrás comprender al leerlas”. Se trata, pues, de la correcta interpretación de las Escrituras con la cautela de que las verdades están a veces enredadas con los errores. El criterio de verdad es la bondad de Dios Pedro parte de una base inconmovible, que es la bondad de Dios. Todo lo que se diga contra Dios, su unidad y su bondad, es falso. El que busca la verdad debe rechazar cualquier afirmación en ese sentido. “No sé, querido Clemente, si alguien, por insignificantes que sean su amor a Dios y su benevolencia, podrá aceptar o ni siquiera escuchar las cosas que se dicen contra él”. No es posible que alguien que tiene un alma monárquica (fe en la unidad de Dios) admita que existen varios dioses o acepte que existe uno solo, pero lleno de defectos. Un Dios lleno de defectos lo haría incapaz de imponer la justicia y el derecho en un juicio justo. Concluye Pedro que Dios es perfecto en todo. Alude a las afirmaciones bíblicas en las que Dios aparece como deliberando sobre lo que desconoce, burlón, impotente, injusto y otros aspectos posibles de su presunta personalidad defendida por el Mago. Pero contra aspectos dudosos o discutibles, Pedro deja caer la afirmación firme y concisa de que Dios es el dueño de todo, que todo lo posee y no necesita de nada. Está por encima de dudas, sospechas o falsas interpretaciones. Todo dentro del discutido carácter personal del Dios Creador, mente artesana que concibió el universo, lo creo y lo conserva con su poder. HANS WAITZ, “Die Pseudoclementinen und ihre Quellenschriften”, en Zeitschrift für die N. T. Wissenschaft, 28 (1929) 270-272; ID., “Die Lösung des pseudoklementinischen Problems”, en Zeitschrift für Kirchengeschichte 59 (1940) 304-341. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 16 de Diciembre 2013
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
La postal de hoy, complementada con otras observaciones, al final y netamente separadas es la transcripción de la presentación pública del libro de Lourdes García Ureña, cuya ficha es: El Apocalipsis. Pautas literarias de lectura. Con prefacio de Adela Yarbro-Collins. CSIC, Madrid, 2013, 231 pp. Colección “Textos y estudios ‘Cardenal Cisneros’ de la Biblia Políglota Matritense, nº 79. ISBN: 978-84-00-09719-6. Precio 28 euros. Señoras y Señores: Como algunos de Ustedes saben, llevo muchos años estudiando el Nuevo Testamento, e incluso he dedicado un capítulo de un libro mío al Apocalipsis desde el punto de vista de la exégesis y de la historia. Creía sinceramente que podía decir que conocía algo de este enigmático libro que cierra el Nuevo Testamento… ¡hasta que he leído el libro de la Profesora García Ureña! ¡Dios mío!, me dije al terminar… Pero ¿había tantas cosas en el Apocalipsis? ¿Se pueden dar tantas pautas de lectura, y tan valiosas, solo desde el punto de vista literario? ¡Qué cantidad de detalles se me habían escapado y que ahora percibo! Y eso que lo he leído siempre el libro en su lengua original, el griego. Opinaba que sabía. ¡Pero ahora caigo en la cuenta de cuánto ignoraba! Este cambio de la obscuridad a la luz se lo debo al volumen que presentamos. Es un libro magnífico, en verdad, en el que la autora ha condensado y destilado muchísimo acumen crítico, mucho de sentido común para analizar y ordenar un material abigarrado y enorme, a la vez que nos ha presentado en él, muy bien digerida, una buena cantidad de bibliografía moderna, no sólo sobre el Apocalipsis en sí –pienso que ha leído todo lo esencial— sino también sobre otros muchos libros de exégesis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de teología en general, y en especial sobre teoría literaria y los géneros, sobre la novela y el relato corto y los cuentos, sobre teoría del discurso, sobre teatro griego, sobre retórica, etc. Este libro que presentamos se basa precisamente en la aplicación de los mejores estudios actuales de teoría del discurso y del relato. Y ahora vayamos a lo concreto. ¿Qué es y qué representa este libro? Voy aquí a ser breve, pues en la descripción del volumen sé que la autora misma va a emplear una buena parte de su exposición. Ante todo este libro es la demostración de que el Apocalipsis es una obra literaria de elevada factura. El que lo escribió no era solo un vidente, sino también un excelente literato que sabía cómo hacer para narrar bien, para transmitir un mensaje nítido, para emocionar, conmover, en casos aterrorizar y en la mayoría, consolar a sus lectores u oyentes, para guiarlos a prepararse para lo que va ser el fin, de lo cual está él convencido ¡Hay que estar bien dispuestos… y los fieles a Jesús pueden consolarse ya por para ellos el final es absolutamente feliz! Este es en síntesis el mensaje. El libro de la Prof. García Ureña expone las pautas de lectura –las líneas según las cuales debe leerse el Apocalipsis-- sirven para comenzar a entender este libro. La autor revela que las pautas generales se hallan al principio del Apocalipsis mismo en 1,1-3: a) es una revelación celeste sobre Jesucristo; b) otorgada por Dios mismo ; c) a sus siervos, y en concreto a Juan sobre aquello que es preciso que ocurra de inmediato; d) y una revelación que es veraz. Y a partir de estas claves, nuestra autora desvela las estrategias literarias empleadas por el autor para comunicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo sobre lo que va sucederá al final de la historia; sencillamente para aclarar cómo expone el autor del Apocalipsis que los malvados aquí en la tierra pierden la batalla final y decisiva, junto con su jefe Satanás; cómo ganan los buenos, los que están con Dios, y cómo será la espléndida felicidad futura que les espera. Algo maravilloso porque el paraíso futuro será algo absolutamente nuevo y resplandeciente. El universo antiguo se encogerá, desaparecerá como se va disminuyendo de tamaño un rollo de pergamino y se tira a la papelera por inservible, y en su lugar aparecerá una nueva tierra, un nuevo cielo, y ante todo una nueva y maravillosa Jerusalén…, donde van a habitar por siempre los justos y, finalmente, cómo el autor impulsa a sus lectores a emprender desde ese mismo momento de la lectura la peregrinación definitiva para entrar y habitar permanentemente en esa ciudad maravillosa. Expandir las pautas de lectura y sus estrategias consiste en el desciframiento y exposición del método cómo hace el autor para conseguir el efecto que sus lectores estén ciertos de ese final feliz, lo apetezcan y se sientan entre los elegidos. Ahora bien, sólo hay dos sistemas para lograr hacerse con el conocimiento de estas estrategias; o bien buscamos y hallamos nosotros mismos esas claves a base de muchísimas lecturas, a menudo a ciegas, o bien tiene que venir otra persona que haya pasado ya por esa experiencia y nos las comunique sabiamente. Y este es en resumen el libro que presentamos. El lector moderno necesita ayuda para comprender un texto escrito hace casi veinte siglos con una mentalidad muy distinta a la suya y la autora ofrece magistralmente esa ayuda. Por ejemplo, la primera pauta estratégica: el lector de hoy no debe leerlo en silencio, sólo para sí mismo: se trata de literatura para ser escuchada, más que leída por uno mismo, y se trata también de un libro pensado no sólo para que haya un lector y oyentes en una sala apropiada, sino que esos oyentes deben estar reunidos en una asamblea litúrgica donde se va a proclamar la palabra divina y donde se va a dar testimonio de cómo obró y obrará Jesucristo a favor de sus fieles… ¡que son ellos! Destaca el libro como el escritor ha sido testigo de lo que ha visto, o de gran parte de ello, y también de lo que ha oído. Se le han presentado ante sus ojos dos escenarios, el cielo y la tierra, alternándose, y él ha visto como en un gran teatro no lo que ha pasado ya, sino lo que va a pasar pronto. Consecuentemente el volumen analiza cómo el autor hace para describir lo que ve y todo lo que oye --cómo se mueven las figuras, sus características, sus cualidades, sus vestimentas y colores, su actuación, qué voces, sonidos, ruidos agradables o temerosos rodean a la acción--, o bien por qué de repente el autor pasa del relato a un estilo directo: los personajes no aparecen sólo descritos pasivamente sino que a veces hablan y el libro transmite directamente lo que dicen. Se trata entonces de un drama, no de un relato. La autora investiga cómo se engarzan, pues, las partes narrativas del texto con los diálogos y cómo esta mezcla puede unirse en un género literario preciso, como veremos en seguida. Estudia también la autora de nuestro libro, detenidamente, cómo son las visiones del autor del Apocalipsis. ¿Se pueden dividir en clases, según lo que ve y lo que oye? ¿Cuáles son las características en las que el lector u oyente debe fijarse? ¿Por qué y cómo intervienen seres celestiales, ángeles sobre todo, o Jesucristo o Dios Padre mismo, explicando lo que ocurre o va ocurrir? ¿Cómo describe el vidente los lugares que aparecen en el relato? ¿Por qué se detiene y recrea el autor en los colores e insiste sobre todo en el blanco y en el rojo? ¿Qué técnicas emplea para hacer sensibles los sonidos, que desempeñan un papel importantísimo en el Apocalipsis? Es decir, ¿cómo logra crear una auténtica atmósfera sonora que conduce al lector/oyente al espanto o a la admiración? ¿Es el estilo del Apocalipsis obra de puro gabinete literario, de un autor encerrado entre cuatro paredes, él y su imaginación, o bien el propio de la literatura del pueblo, literatura oral, esa que se transmite popularmente por obra de bardos o aedos que emplean ciertas fórmulas estereotipadas para conseguir los efectos pretendidos? Y, aunque la autora sostiene que se trata más bien de literatura oral, ¿no hay partes que se parecen más a una pieza de teatro, a un drama en concreto, con técnicas que ya encontramos en la tragedia griega, como por ejemplo, la aparición de un heraldo o mensajero que cuenta cosas o anuncia lo que va a ocurrir? ¿Cómo se une una cosa con la otra? Y lo que es más curioso, ¿por qué aparecen coros, como en la tragedia griega, que entonan himnos, con su propia melodía, y que parecen ser como la respuesta del público que participa en lo que se cuenta precisamente a través de la figura de ese coro? ¿Cómo sabemos que esos coros cantaban y cómo podemos intuir que los lectores del momento sabían la melodía con la que iba la letra de lo que cantaban? En una palabra, si queremos entender cómo funciona por dentro, literariamente, el Apocalipsis, el libro de la Profesora García Ureña nos lo dice con gran pedagogía y orden: nosotros lo aprendemos y luego al leer el Apocalipsis, comprendemos. ¿Qué cosas son las más importantes que creo haber aprendido gracias estudio de García Ureña y que opino debo transmitir a ustedes ahora? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que más me ha llamado la atención al leer ese libro? Pienso que, ante todo, algo para muchos sorprendente y en lo que yo no había caído en la cuenta hasta el momento: la mejor descripción de lo que es, literariamente hablando, el Apocalipsis es decir que este libro tiene la estructura literaria de un “cuento”, o “relato breve” magistral, por si algunos piensan exclusivamente en cuentos para niños. El cuento es la forma o género literario que mejor se acomoda al conjunto del libro, y es mejor considerarlo así que definirlo como “un conjunto de visiones” o algo parecido. Y para realzar en qué sentido emplea el vocablo “cuento” la Profesora García Ureña tengan ustedes en cuenta que el Premio Nobel de este año ha sido concedido a Alice Munro por sus magníficos volúmenes de cuentos o relatos breves. La inmensa mayoría de los grandes literatos modernos –y ahora está muy en boga el gran Chejov ruso-- ha escrito cuentos, o relatos breves no precisamente para niños por los que son famosos. Según la Prof. García Ureña, el Apocalipsis tiene todas las características de un cuento: intervienen no sólo personajes humanos, sino sobrenaturales, Dios, los ángeles, Satanás; aparecen animales casi personificados, como langostas, o totalmente, como el Cordero, que es Jesucristo; tiene un gran protagonismo una gran fiera con siete cabezas y diez cuernos; los caballos tienen a veces más realce y protagonismo que sus jinetes. Y segundo, y muy importante: el escenario y el tiempo aparecen en una dimensión absolutamente fantástica, como en los cuentos. Los lugares de la acción van cambiando: el cielo y la tierra se alternan (Así,1-3: tierra; 4-5: cielo; 6,1-7,8: tierra; 7,9-17: cielo; 8,1-11,14: tierra; 11,15-19: cielo; 12-14: tierra;15: cielo;16-18: tierra;19: cielo; 20: tierra; 21,1-22,5: cielo y tierra). Lo que va a pasar sobre la tierra acontece o se dice antes en el cielo. El tiempo es una veces el presente y otras el futuro. Por tanto, los personajes y el espacio y el tiempo desempeñan papeles de fantasía como no pueden hacerlo en una novela o en una pieza de teatro normal. Estamos en una estructura de cuento, en la que no importa sólo lo que pasa, a veces importa poco o menos, sino el mensaje, todo lo que se quiere transmitir por medio de la descripción y acciones fantásticas. En el caso del Apocalipsis se trata de un cuento en donde, en mi opinión y en la de otros, las escenas importantes se repiten tres veces para lograr una intensidad pedagógica y emopcional: los tres ciclos de los sellos, las trompetas y las copas son lo mismo, solo que dibujado tres veces con detalles distintos. Un cuento también es donde los números y su significado tienen una importancia notable. Es uno de los patrones dominantes la repetición de unidades numéricas. El número principal es el siete: 1,4ss: siete comunidades a las que el autor dirige siete cartas;1,4 y 11,15 siete espíritus o ángeles; 2,1: siete candelabros de oro y siete estrellas; 4,1-8,1: siete sellos; 5,6: siete cuernos y siete ojos; 8,7-12; 9,1-21; 11,15-19: siete trompetas; 10,3: siete truenos; 11,13: muerte de siete mil personas; 12,3: siete cabezas; 14,1-15,5: siete visiones sobre la llegada del Hijo del hombre; 15,5-16,21: siete copas llenas de desgracias. El significado del siete es la plenitud. Y hay más número importantes como el cuatro… ¡el de los jinetes! En fin podría seguir explicando otras muchas cosas que me han llamado la atención y que he aprendido, como por ejemplo que el que narra, el vidente Juan, es a la vez narrador y personaje de la historia que se relata; cómo mezcla profundos saberes del Antiguo Testamento y de la apocalíptica judía con la cultura griega, etc. Y una cosa importante, he caído en la cuenta de que quien quiera traducir bien el Apocalipsis tiene que leer este libro de la Prf. García Ureña. La precisión en las versiones de los adjetivos, en especial, de los sonidos, y de las características que adornan a personajes y cosas es asombrosa por lo exacta y precisa. Fijándose bien, aquí también se aprende mucho. Pero quiero concluir y dar el protagonismo debido a la autora: al acabar el libro, leído por mí con gran detenimiento, he sentido que me ha sabido a poco; he querido seguir leyendo, pero no había más páginas. He llegado entonces a la conclusión de que es absolutamente preciso que la autora escriba la segunda parte de este libro. Aquí ha expuesto y explicado el método literario del autor del Apocalipsis. Digamos el sistema de su gabinete literario donde recoge y elabora todos los ecos de la literatura oral. O en otras palabras: cómo lo hizo el autor. Cierto: conocer el método de composición es imprescindible para comenzar a entender el Apocalipsis. Pero ahora desearía que la autora escribiera el segundo libro con la idea de transmitir con más detalle el contenido, es decir, la exégesis y explicación más detenida del mensaje, dando ya por supuesto que sabemos cómo el autor ha logrado escribirlo. La autora es una experta, doctora en Filología Clásica y en Teología, ¿quién mejor? Ahora tiene por delante la tarea de explicar en detalle el mensaje: ¿qué dijo exactamente el enigmático autor? Tanto para los lectores de finales del siglo I como para el presente. ¿Cuál es con exactitud su contenido teológico? ¿Es el semi anónimo autor, Juan de de Patmos, un discípulo de Pablo? Por cierto, estoy seguro de que así es, por extraño que parezca a algunos, pues a pesar de ser un libro embebido casi al cien por cien en el Antiguo Testamento y en la literatura apocalíptica judía, los rasgos fundamentales de su interpretación de la figura y misión del Mesías, del valor salvífico de su muerte y resurrección, son totalmente paulinos. Y por eso entró en el canon del Nuevo Testamento, por con ello se acomodaba a sus líneas geneales de interpretación de Jesús. Y por ello la lectura denominada “canónica” –es decir la exégesis apoyada en otros libros del Nuevo Testamento, que es también fundamentalmente paulino—es correcta en este caso. No en vano el Cordero, Jesucristo, figura central del Apocalipsis, se inspira en el dictum paulino “Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado” (1 Cor 5,8). Pero hay muchos más temas a desarrollar en la futura segunda parte: ¿cómo entender la profecía del Apocalipsis: ¿es un libro circunstancial? ¿Una profecía para un momento determinado y solo para ese momento? ¿Es una profecía que no se cumplió, y por tanto queda sin valor? O lo tiene fuera de su época… ¿Es lícito trasladar su mensaje circunstancial a un final de los tiempos indeterminado…, sea este cuando sea? ¿En qué sentido es interpretable como clave de personajes y circunstancias concretas de ese final? ¿Es un código secreto como lo entiende tanta gente…, por cierto de un modo ignorante y grosero. ¿Por qué es tan cruel el Apocalipsis con los enemigos y vaticina tanta destrucción? ¿Dónde está la misericordia divina? ¿Qué hacer con su doctrina del milenio, con esos años de reino de Dios y de su Mesías en la tierra, convertida en Jauja durante mil años? ¿Por qué ya Dionisio de Alejandría atacó no sólo la lengua sino la doctrina del milenio? ¿Por qué el libro no fue declarado plenamente canónico en la Iglesia oriental hasta el siglo X? Y muchos más temas interesantes. La sabiduría de la Maestra puede abordar estas y otras cuestiones análogas, que dada la maestría con la que se ha enfrentado al método, no dudo que será también un éxito cuando se enfrente al contenido. Gracias, pues, Prof. García Ureña por regalarnos este libro imprescindible. Le cedo la palabra. ------------ Hasta aquí la transcripción de mi presentación del libro en la Aula de Humanidades de la Universidad San Pablo- CEU de Madrid. En este Blog quiero añadir algunas pequeñas observaciones, que no tenían lugar en una presentación, pero que tienen su pequeño interés y que no empañan en absoluto el rigor y excelencia del libro presentado: • Ya existe la edición 28ª del texto griego de Nestle-Aland. La autor debía haberla tenido en cuenta (ha escrito su libro sobre el texto de la 27ª), al menos en algunos pasajes esenciales. • Sería necesario insistir, ya que el autor del Apocalipsis es teológicamente paulino, que no debemos traducir la palabra griega doûlos, por “siervo”, que es descafeinarla, sin por “esclavo”, con en la cartas de Pablo (Saulo -- > pasa a Paulos , “El Pequeño”, como nombre de esclavo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo, cambio de estado de quien antes había sido libre). En el Apocalipsis se contraponen los esclavos del Imperio (los poderosos, los comerciantes, los malvados en general) a los esclavos de Dios. Ahora se traduce “siervo”, porque esclavo suena mal… pero en la época de los primeros lectores del texto eso es lo que deseaba manifestar el autor. • La revelación del final que el vidente proclama “nueva” sólo lo es parcialmente: el núcleo está en Pablo (1 Tes 4,13-17), pero es tan parco, escaso y conciso que casi bien merece llamarla “nueva” porque da muchísimos más datos que Pablo. • La autora afirma que hacia el 96, fecha de composición del Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, son como las cartas de otros apóstoles a sus comunidades. Puede ser verdad, pero lo cierto es que no se ha conservado ninguna; sólo de Pablo. Las 7 cartas del Nuevo Testamento que no son de Pablo (Sant Jud 1 2 3 Juan 1 2 Pedro) no son auténticas. Por tanto se extrapola la costumbre paulina a otros apóstoles. • Respecto a la divinización de Jesús es interesante señalar que en el Nuevo Testamento las doxologías (acciones de gracias y de alabanza, a la vez) se hacen a Dios, no a Jesús. Pero en el Apocalipsis sí se hacen también a Jesús/ Cordero (ejemplo: Ap 1,5-6), lo cual es muy raro. Por tanto, el proceso de divinización de Jesús está muy avanzado. • En esta línea de avance en la divinización debe señalarse que en el Apocalipsis, al estilo del libro de Daniel, siempre hay dos tronos y por tanto Dios Padre es más importante que el Cordero; éste está subordinado al Padre (monarquianismo o subordinacionismo) porque los casos en los que se menciona un solo trono (Ap 21,3; 22,1) el contexto indica en seguida que es el trono de Dios Padre y no –como se ha preendido—un trono doble, con dos asientos, en el que están sentados Dios Padre y el Cordero en pie de igualdad. Creo que hasta ese punto no llega el autor del Aocalipsis. • Debe observarse cómo el paraíso definitivo consta no sólo de cielo, sino de tierra nueva. ¿Quién la habitará? No lo dice claramente el autor del Apocalipsis; pero nótese que el cielo/paraíso tiene connotaciones materiales. Como buen semita, Juan de Patmos –al igual que Pablo— no puede, probablemente, prescindir del cuerpo de los elegidos, aunque sea espiritual. Este rasgo “materialista”, semita, en contraste con el espíritu griego que no considera que el cuerpo, material, pueda participar de la bienaventuranza de los Acampos Elíseo, puede explicar por qué otro paraíso de una religión originada entre pueblos semitas, el islam, tenga también rasgos materiales y disfrutes incluso sexuales (huríes, etc.). Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 13 de Diciembre 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Hace un año, o quizás año y medio, abordé brevemente en este blog la cuestión de si es más probable que Jesús fuera o no el único miembro de su grupo en ser crucificado. Alineándome con una minoría (exigua pero conspicua) de estudiosos, que van de Robert Eisler a Hyam Maccoby pasando por Samuel Brandon, manifesté entonces que históricamente lo más probable es que, si hemos de creer el testimonio de los Evangelios de que en el Gólgota hubo una crucifixión colectiva, los co-crucificados estuvieron relacionados más o menos estrechamente con Jesús. La idea de que los crucificados con Jesús formaron parte de sus seguidores, o de un grupo conectado con él, no es, por tanto, novedosa en absoluto (más recientemente la ha sostenido en España también, por ejemplo, Josep Montserrat en su libro El galileo armado). Sin embargo, la idea no ha sido –que yo sepa– argumentada con detenimiento con anterioridad. Aunque esto puede parecer llamativo, no lo es tanto si se entiende que, al igual que la aplastante mayoría de estudiosos y lectores dan por supuesto que Jesús no tuvo nada que ver (porque, por razones dogmáticas, no pudo tener que ver con ellos y punto), quienes discrepan suelen dar igualmente por supuesto que esa es la explicación más simple y natural, y que poco más hay que decir al respecto. Habiendo advertido este extremo, consideré conveniente abordar sistemáticamente la cuestión. Dado que un blog no es, evidentemente, un lugar para hacer ciencia, dije entonces a los lectores que volvería al tema una vez lo hubiera tratado y hubiera publicado mis conclusiones en el lugar adecuado. El proceso de reflexión lleva su tiempo, especialmente cuando uno tiene la mala costumbre de exponer su obra antes de ser publicada al juicio de varios de los mejores especialistas (tanto españoles como extranjeros), incluyendo por supuesto a aquellos cuya perspectiva es muy diferente a la de uno. A continuación, el proceso de publicación es asimismo lento, especialmente cuando se escribe fuera de España en revistas en extremo exigentes sometidas a un estricto proceso de revisión por pares. Incluso una vez aceptado el artículo, las respuestas a las objeciones, el proceso de revisión estilística y el de impresión y corrección de pruebas puede llevar a su vez muchos meses (en este caso, medio año). Tras el largo proceso requerido, puedo ahora comunicar a nuestros amables lectores que la tarea ha sido realizada. Mi artículo acaba de ver la luz en una revista especializada que constituye una de las dos o tres publicaciones periódicas de referencia a nivel internacional en los estudios neotestamentarios: “(Why) Was Jesus the Galilean Crucified Alone? Solving a False Conundrum”, Journal for the Study of the New Testament 36.2 (2013), pp. 127-154. El artículo es el primero de una larga serie que verá la luz en 2014, y previsiblemente también en 2015, en otras revistas, y cuya publicación comunicaré a los lectores a su tiempo. El artículo considera las distintas posibilidades en la identificación de los co-crucificados con Jesús (omitiendo la posibilidad de que fuera una pareja de marcianos cuya nave se hubiera estrellado en las inmediaciones del Gólgota…), y concluye que, en todos los casos, con mucho lo más probable históricamente es que se trataba de sediciosos relacionados con Jesús. Aunque resulta claro que, como escribió Nietzsche, lo que no se ha llegado a creer mediante razones no puede ser refutado mediante razones, quienes buscan la verdad –o, como mínimo, la verosimilitud– histórica encontrarán ahí un buen número de argumentos detalladamente expuestos. Para quienes estén interesados, este es el título de las distintas secciones de que se compone el artículo, accesible en un buen número de bibliotecas universitarias españolas: Posing the Right Questions Recovering the Identity of those Crucified with Jesus. Initial Explorations Recovering the Identity of those Crucified with Jesus: A Man in the Middle Deconstructing the Synoptic Gospels’ Accounts on the Co-crucified Why was the Identity of those Crucified with Jesus Removed by the Gospel Tradition? Why were these Men Crucified? Conclusions No son pocos quienes han manifestado con convicción y vehemencia su frontal oposición a la idea de que los co-crucificados con Jesús pudieran tener algo que ver con él. A estos animosos exegetas y teólogos me tomo la libertad de sugerirles que escriban un artículo académico en alguna revista prestigiosa refutando los argumentos de la contribución citada. Les sugiero el propio Journal for the Study of the New Testament, pero si lo prefieren pueden intentarlo con New Testament Studies, Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft o quizás el Journal of Biblical Literature. En fin, que recordando la tradición esópica… Hic Rhodus, hic salta. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 11 de Diciembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía II La Homilía II continúa introduciendo el futuro debate entre Pedro y Simón. Pedro busca bases reales para un conocimiento profundo de las doctrinas del Mago. Un obstáculo real para las posturas de Pedro es la abundancia de signos y prodigios realizados por Simón. Clemente recibe información precisa sobre los sucesos, pero distingue por visión de Pedro la clasificación de los milagros de Simón Mago. Pedro establece el criterio para la clasificación de los signos. Todos, los fieles y los recalcitrantes, reconocen que se trata de hechos reales. Pero Pedro rechaza el valor de los milagros que podrían ser clasificados en el elenco de inútiles (II 33.1). Milagros útiles y provechosos “En cambio, dice Pedro, los signos de la verdad misericordiosa son beneficiosos para los hombres”. Así fueron los realizados por Cristo y son ahora los que Pedro hace en el nombre del que lo envió a evangelizar. Zaqueo llega anunciando que Simón pospone el debate, circunstancia que produce en Clemente un cierto disgusto. Se creía bien preparado y dispuesto para debatir con el Mago el tema de la dirección del mundo, si por el azar o por la Providencia de Dios. El retraso del debate le causaba una contrariedad, por la que Pedro tuvo que salir al paso diciendo a su amigo que nada ni nadie quitaría la posibilidad de la victoria de Pedro sobre su adversario. Más aún, estaba seguro de que Dios sacaría algún bien del retraso, aunque sólo fuera el hecho de loa posibilidad de una mejor preparación para el debate. Amigos de Pedro infiltrados entre la compañía de Simón Como prueba de su afirmación, Pedro se dispuso a instruir a Clemente acerca de ciertos detalles útiles para sus fines y propósitos. Le informa concretamente del hecho de que algunos amigos y fieles de Pedro convivían fingidamente con Simón con la clara intención de conocer más detalles y más profundamente de las ideas del Mago. Pedro lo refiere con absoluta claridad: “Algunos de nuestros compañeros conviven fingidamente con Simón como si estuvieran convencidos por su error más ateo, con la idea de conocer sus propósitos y explicárnoslos para que podamos debatir razonablemente con ese hombre terrible” (II 37,1). Pedro, pues, no descuidaba ninguna posibilidad de hacer el debate más favorable a sus principios. Y conocimiento de los argumentos de su adversario era una palanca poderosa para cerrar todas las escapadas de la habilidad dialéctica de Simón. Retraso del debate provocado por Simón Pedro se lo explica a Clemente no sólo para consolarle del disgusto del retraso del debate, sino para confirmar su optimismo ante las facilidades que la dilación provocada por el Mago proporcionaba a su preparación. Era Clemente un colaborador excelente de Pedro. Su cultura filológica y su entusiasmo por la doctrina de Pedro formaban un dúo muy útil para los fines del Apóstol en su contencioso con el Mago en uno de los temas fundamentales de su enemistad mutua sobre la doctrina del gobierno del mundo. Según la opinión de Pedro, la dilación era no sólo una contrariedad sino un motivo de felicitación de Pedro a su amigo Clemente, que de este modo quedaba mejor equipado para el combate dialéctico con un hombre calificado de terrible por el mismo Pedro. Uso común de la Escritura en Pedro y en Simón Mago Un hecho comúnmente aceptado por Pedro y por Simón era la autoridad de la Ley y la Sagrada Escritura. Ambos debatientes recurren por eso a la Biblia en busca de argumentos que favorezcan sus posiciones doctrinales. Pedro comienza reconociendo que las Escrituras contienen errores sobre la unidad de Dios, puestos en ellas como prueba para sus lectores. Como no era para menos, el mismo diablo andaba por medio de los textos sagrados para engañar a los lectores. Ya veremos cómo Pedro y Simón tendrán que abordar textos bíblicos en los que se habla de dioses o presentan usos de Dios que habla en plural, como si realmente se pudiera hablar de dioses en plural. El autor dirá con cierto convencimiento que si habla en plural, es porque existen por lo menos más de un Dios. El gran argumento de Pedro no puede ser más contundente. Las afirmaciones contrarias a la bondad y unidad de Dios son necesariamente falsas. En consecuencia, cuando Simón afirme que Dios hizo cosas malas y que merece ser reprochado por su actividad, no merece aducir más argumentos para concluir que su doctrina es falsa y merece ser rechazada por sus errores admitidos y afirmados. Dentro del enfrentamiento dialéctico entre Pedro y Simón, veremos otro día la estrategia de Simón para engañar a los incautos, a la que se opondrá Pedro con una presentación de la personalidad de Dios como Dios único y Creador de los cielos y la tierra con todo lo que contienen. Como veremos más adelante, la Mitología griega ocupa una gran parte en la Literatura Pseudo Clementina. El texto da testimonio claro de esta afirmación, que puede comprobarse en JAMES M. R., “A Manual of Mythologie in the Clementines”, JTS 33 (1932) 262-265. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 9 de Diciembre 2013
Notas
Escribe Antonio Piñero:
Hoy me escribe un lector lo siguiente: Sigo y archivo con mucho interés todas sus aportaciones, pero en el tercer comentario al libro GPO Crítica antropológica de la religión, en el tercer y último punto de su valoración, cuya cita es: 3. Y como dije al final de mi comentario a “La Religión, ¡vaya timo!” no pierdo la esperanza de que, como todo lo material, el universo entero, parece estar guiado por un Elemento Racional, en apariencia al menos y a pesar de la teoría del caos en lo “infinitamente” pequeño, la Razón Universal, formar parte de ella como un mínimo átomo tras la muerte. Mi respuesta: Es una repetición aunque abreviada pero en el fondo es lo mismo, de lo que puse al final de la tercera entrega de mi reseña a "la Religión, vaya timo". En el fondo quiero decir que, aunque sea agnóstico, me resisto a creer que no haya absolutamente nada después de la muerte en el sentido de que como soy Spinoziano, pienso en un "Deus sive natura"; que el universo está regido por una razón universal y que desearía que, al menos el espíritu de cada ser humano que lo merezca pueda conservarse como un átomo de esa razón universal. Saludos cordiales Antonio Piñero
Domingo, 8 de Diciembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy la reseña de Crítica antropológica de la religión de Gonzalo Puente Ojea La tercera parte del libro, que va imbricada en los diversos capítulos anteriores a los textos, es un crítica acerba y dura en ocasiones, a otros autores de libros sobre los orígenes de la religión. Menciono sólo los más importantes: Pascal Boyer, Religion Explained. Evolutionary Origen of Religious Thought, Basic Books, New York 2001; Walter Burkert, La creación de lo sagrado: la huella de la biologia en las religiones antiguas, Acantilado, Barcelona 2009 –que yo mismo reseñé en Revistadelibros, cuando se publicaba en papel, en 2010--. GPO los critica porque sus obras obedecen a planteamientos esencialmente fenomenológicos y meramente conductistas (p. 46) , lo que supone “una indigencia intelectiva y metodológica”. Especialmente duro es GPO con Burkert a quien critica que se anda por las ramas al definir la religión como a) que se ocupa de lo invisible; b) en que trata de comunicarse y interelacionarse con esos socios invisibles, y c) que tiene una pretensión de verdad y de legitimación por su supremo interés para el ser humano (p. 49). GPO indica que los análisis de Burkert "son misérrimos y plagiados" y su tesis sobre la religión es "criptoanimista". Intenta sazonar sus teoría "con un acento científico naturalista, biologista y evolucionista que no aporta nada más que vaguedades y nada nuevo" (íd.) Otra dura crítica va contra Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge University Press, Cambridge 1999; versión española de 2001en la misma editorial, porque es una apología descarada de los ritos religiosos, que no conduce a ningún sitio y porque su obra es una “selva selvática de toda suerte de sugerencias, ideas, nociones y conceptos combinados en una amalgama de ritual y religión (aprovecho para insistir una vez más en que es conveniente en castellano distinguir entre “ritual” = “normas para ejecutar un rito” y “ritos” acciones que se ejecutan conforme a un ritual; que el inglés no distingue y que si nosotros seguimos esa no distinción empobrecemos el castellano: a propósito: en líneas generales GPO es un magnífico traductor con más que notables aciertos), o la inversa, de figura circular y y reversible, que hace imposible establecer un esquema direccional de causalidad eficiente y real, y tampoco de orden lógico consistente, que nos sea autorreferencial y retórico, porque no pasa de ser un ingenioso ejercicio de prestidigitación verbal que elimina toda significación genética y realmente causal, como dicta la escuela formalista, conductista y sociologista a la que pertenece. En suma, un discurso compuesto con retazos y en el cual ‘todos los gatos son pardos’, dicho con una metáfora popular muy querida por la tradición filosófica idealista” (p.53). Contra una posible interpretación de la génesis de la religión en la mente humana ya desarrollada, en concreto en su capacidad para articular palabras y montar una sintaxis y una semántica, y que esta capacidad fuera la “causante” de la creación de la religión, argumenta GPO que este planteamiento sería en extremo superficial y fenomenológico, intrascendente y poco apropiado. La palabra es el átomo lingüístico, puramente convencional a la hora de la relación entre el sonido y sus referentes, y la imagen es el átomo representacional. Ahora bien, se producen muchísimos errores generados por malos usos, lo que crea en muchas ocasiones un caos cognitivo e intelectual. Buscar por ahí la vía para indagar sobre el origen de la religión no lleva a ninguna parte. Todo esto a propósito del libro de Steven Pinker, The Language Instinct. How the Mind Creates Languages, Allen Lane, London, 1994. Igualmente ataca GPO con dureza a Jerry Fodor-Steven Pinker por su modelo canónico de la teoría representacional/computacional de la mente (pp. 90-106), que tiene también como base que la mente crea procesos mentales con contenido, e indirectamente que estos contenidos se corresponden con la realidad (p. 99). El ataque de GPO va contra la idea subyacente de esta teoría que podría expresarse así: si la mente crea la religión –en apariencia necesariamente—es porque crea algo con contenido, y ese contenido, el mundo de Dios, de la religión, de lo sobrenatural, de lo espiritual etc., es algo existente en la realidad. GPO argumenta que el “núcleo ontológico y gnoseológico de la teoría es… la teoría causal de la mente…(repito: la mente crea contenidos “objetivos”), que es errónea, así como lo es también postular que las “representaciones mentales son la única manera de hacer científicamente respetable a la psicología”, en concreto a la psicología del sentido común… (p. 92). GPO concluye taxativamente que las meras representaciones son en muchos casos productos fantásticos de la mente. En una palabra, fuera de la hipótesis animista sobre el origen de la religión, hay pocas perspectivas de verdad. El resto de las hipótesis son altamente especulativas y carentes de baso. Segundo: el animismo con su dualismo ontológico espíritu-materia no se corresponde con la realidad ni con la ciencia de hoy. Es una falacia inteligente, pero falacia al fina y al cabo. Tercero: fuera de un sistema rigurosamente materialista, científico, que atienda a los avances de la neurofisiología del cerebro, en un marco íntegramente empirista, no hay manera de explicar el proceso del conocimiento humano. No hay más que energía física en diferentes estados. El cerebro funciona químico-físicamente a base esencialmente de descargas eléctricas. Incluso los conceptos más abstractos y las emociones no son más que estados físicos del cerebro. La mente es igual al cerebro. El yo es una función del cerebro. Si a esto se añade que la idea de Dios en sí radicalmente contradictoria y que lo único existente es el universo material, no hay lugar ninguno para la religión y menos para una religión que se base en revelaciones de lo Alto y que esté llena de mitos. El ataque es total y destructivo. ¿Qué pensar de toda esta construcción? Mi respuesta es similar a la ofrecida en la reseña del libro “La religión, ¡vaya timo!”, que resumo brevemente: 1. Estoy de acuerdo en que la idea de Dios, en concreto la que procede por un lado de la revelación bíblica y por otro de la filosofía platónica aristotélica es contradictoria. No `pueden darse a la vez, y en grado eximio, atributos que en sí son contradictorios como la justicia absoluta y la misericordia absoluta. Admito, de acuerdo con mi reseña al libro de A. Torres Queiruga, Algo así es el Dios en el que yo creo, Trotta, Madrid, 2013, que no me convence en absoluto la existencia de Dios, y menos de un Dios personal, con la simultanea existencia del Mal (en sí el mal no existe, dice GPO, sino que es un mero flatus vocis; lo que hay son actos o acciones que pueden ser negativos a hacer daño a alguien, etc.). No me convence la absoluta necesidad que pudiera haber tenido Dios de crear un mundo finito, y por tanto muy imperfecto y dañino, aunque podamos decir con Leibnitz que es el mejor de los mundos posibles. Los argumentos que coadunan Mal y Dios no me convencen en absoluto. Hay que buscar por otro lado. 2 En todo caso podemos actuar “como si” Dios existiera, como dice Enmanuel Kant en La crítica de la razón práctica, movido por su pasmo ante el cielo estrellado. 2. La mente humana está hecha de tal modo que solo puede pensar materialmente. De hecho expresamos nuestras ideas no sensibles por medio de conceptos sensibles. Un ejemplo: a un profesor para decir que explica bien o mal se la llama “claro” u “oscuro”…, ambos son términos físicos, aunque nos referimos a cualidades de su mente y de su exposición. La mente humana es esencialmente materialista y piensa en términos materiales; es muy difícil conseguir la abstracción pura. Y si la conseguimos, por ejemplo, en matemáticas, con conceptos como triángulo, etc., no podemos imaginarnos prácticamente nunca un triángulo abstracto sin unas medidas concretas. Esta característica de la mente humana explica por ejemplo, la tendencia hacia las metáforas y los símbolo; la razón es que no podemos explicar lo aparentemente intelectual si no es por medio del ámbito material, por ejemplo, Dios como “luz de luz” que nos conduce por analogía a lo imaginamos como inmaterial. Por tanto, la misma mente humana nos lleva como de la mano a pensar que nada hay más que la materia. 3. Y como dije al final de mi comentario a “La Religión, ¡vaya timo!” no pierdo la esperanza de que, como todo lo material, el universo entero, parece estar guiado por un Elemento Racional, en apariencia al menos y a pesar de la teoría del caos en lo “infinitamente” pequeño, la Razón Universal, formar parte de ella como un mínimo átomo tras la muerte. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 6 de Diciembre 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
La cuestión que se plantea en el título de la postal de hoy es obviamente crucial, y ha sido abordada de nuevo en la literatura especializada en las últimas décadas. Antonio Piñero ha dedicado una serie de interesantes postales a la cuestión, comentando también algunas de las obras recientes. Mi intención hoy no es abordar este tema, sino llamar la atención de los lectores sobre un dato que quizás ha podido pasar inadvertido para muchos. Me refiero a lo ocurrido con el libro de Larry W. Hurtado, How on Earth Did Jesus become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus, William B. Eerdmans, Grand Rapids (Michigan), 2005. La editorial Sígueme publicó, en enero de este año, el librito ¿Cómo llegó Jesús ser Dios? Cuestiones históricas sobre la primitiva devoción a Jesús, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2013, 157 pp. ISBN: 978-84301-1821-2. (Traducción de F. J. Molina de la Torre). Sobre lo que quiero llamar la atención de los lectores interesados es sobre el hecho de que el librito en castellano no corresponde, en realidad, sino parcialmente, al original inglés. El original está formado de 8 capítulos, 2 apéndices escritos por Horst-Heinz Deichmann y Roland Deines, y va acompañado de 3 índices (de autores modernos, materias y textos citados), y tiene 234 páginas en un formato de libro habitual. Sin embargo, la versión española contiene únicamente la traducción de tres de los ocho capítulos, y ha suprimido los apéndices y varios índices; ha modificado ligeramente la introducción y las conclusiones; y tiene 160 páginas en formato minor, de modo que en realidad contiene aproximadamente un tercio del libro original. La explicación de esto es, simplemente, que el responsable de copyright de la editorial Sígueme, por un descuido, no hizo constar este extremo, por lo que muchos lectores pensarán que el librito en castellano corresponde al original, lo que ya he dicho está lejos de ser el caso. La editorial quiso hacer un libro accesible y fácilmente legible, y optó por la traducción únicamente de los 3 primeros capítulos y por la omisión de otro material. Esto significa, no obstante, que los lectores interesados en la argumentación de Hurtado deberán acceder al original inglés. De todos modos, quienes tengan poco tiempo o ganas de leerse todo el original no habrán desperdiciado su dinero. Los 3 capítulos elegidos reflejan bastante bien las ideas centrales de Hurtado y proporcionan un vademécum del pensamiento de este autor, sin duda uno de los protagonistas de referencia en el debate actual sobre el tema mencionado. Los dos apéndices del libro son, en el mejor de los casos, completamente secundarios. Doy aquí, a los lectores interesados, los títulos de los capítulos 4 a 8 (los capítulos 5 a 8 habían sido publicados antes por el autor en revistas especializadas): 4. A "Case Study" in Early Christian Devotion to Jesus: Philippians 2:6-11 5. First-Century Jewish Monotheism 6. Homage to the Historical Jesus and Early Christian Devotion 7. Early Jewish Opposition to Jesus-Devotion 8. Religious Experience and Religious Innovation in the New Testament Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 4 de Diciembre 2013
Artículos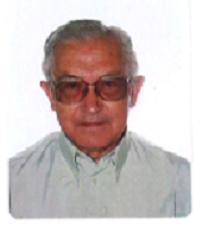
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
HOMILÍA II La pasada semana dejamos el repaso de la Homilía II en la referencia del enfado de Simón con la actitud crítica de sus antiguos amigos Niceta y Aquila. Cumplían los dos hermanos el requerimiento de Pedro y Clemente acerca de la personalidad y la doctrina del Mago para tener un acceso más fácil a sus bases dialécticas. Como ya hemos dejado constancia, Niceta y Aquila habían sido amigos de Simón y fieles seguidores de su doctrina hasta que Zaqueo los recuperó para la amistad de Pedro y sus posturas doctrinales. El testimonio requerido por Pedro y Clemente no podía ofrecer mejores garantías. Niceta y Aquila son los hermanos de Clemente Adelantando algunos datos de la historia de la familia de Clemente, quiero que quede claro que Niceta y Aquila son en realidad los dos hermanos de Clemente, perdidos en el naufragio, raptados por unos piratas. La piadosa Justa la cananea se los compró a los piratas y los educó como hijos. Sus verdaderos nombres eran Faustino y Faustiniano, mientras que el de su padre era Fausto. Esto, en el texto de las Homilías, porque para el autor de las Recognitiones el nombre del padre era Faustiniano, los nombres de los hermanos eran Faustino y Fausto. Los prodigios de Simón Mago Simón tenía unas ideas un tanto peregrinas sobre Dios y el Mesías. Él se consideraba superior al Dios creador del mundo, y presumía ser el verdadero Mesías, salvador de la humanidad. Pero su autoridad se basaba no tanto en sus afirmaciones cuanto en los prodigios que realizaba. Curiosamente, sus mismos enemigos reconocían que se trataba de obras reales, pero que eran fruto de la colaboración de los demonios. Pero era lógico que los “milagros” de Simón conmovían a sus oyentes por su espectacularidad. Cuando Aquila mencionó el detalle de los prodigios realizados por Simón, los dos hermanos contestaron al unísono: “Hace caminar a las estatuas, pasea sobre fuego sin quemarse, algunas veces hasta vuela y hace pan de las piedras, se transforma en serpiente, se metamorfosea en cabra, adquiere doble cara, se convierte en oro, abre las puertas que están cerradas, disuelve el hierro, en las comidas presenta formas de imágenes de todas clases. En la casa hace ver que las vasijas se mueven espontáneamente para el servicio, sin que se vean los que las llevan”. (II 32,2). El “yo, Clemente”, autor de la pregunta, manifiesta su sorpresa ante los relatos de los hermanos. La respuesta de los adversarios de Simón, aun admitiendo la realidad de sus prodigios subrayan el hecho de la inutilidad de unos prodigios que nada ayudan a los fieles que buscan la verdad y el camino del reino de Dios. Destacan el detalle de que más que milagros salvíficos, son poco más que casos de exhibición. Doctrina de los pares o emparejamientos Antes de comentar Pedro el valor de los prodigios mágicos de Simón, introduce en el relato la doctrina de los pares, que debe ser un sistema para no cometer errores. La mejor exposición de la doctrina es la que Pedro presenta con sus propias palabras: “Todas las cosas funcionan por parejas y sus contrarios. Y como primero es la noche, después el día; primero la ignorancia, luego el conocimiento; primero le enfermedad y después la salud, así primero llegan a la vida los aspectos del error, después del mismo modo sobreviene la verdad, como a la enfermedad sobreviene el médico” (II 33,2). En la lista de los pares, en los que lo negativo ocupa el primer lugar, un caso paradigmático es la pareja Simón y Pedro. Simón llega primero con sus engaños; luego viene Pedro con sus verdades. En este contexto da respuesta Pedro al desafío de Simón con sus “milagros”: “Si hace prodigios inútiles, es servidor de la maldad; pero si realiza obras provechosas, es guía del bien” (II 33,5). El que conoce y sigue la doctrina de los pares sabe que Simón es el “servidor de la maldad”; Pedro, su contrario, es “el guía del bien”. Los signos y prodigios de Simón no fomentan la salud de los hombres ni su salvación, sino que tienen la intención de engañarlos y desviarlos del camino recto. Frente a estos signos están los realizados por Cristo y ahora por su apóstol Pedro. Favorecen a los necesitados. Pedro recurre al argumento de evidencia de cuantos tuvieron la suerte de contemplar los que Cristo, y pueden seguir contemplando los que hace el mismo Pedro, que, además, los atribuye a la gracia y al poder de Dios. Del ya citado autor HILGENFELD, ADOLF, puede ser provechosa la lectura de su artículo en la revista Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 49 (1906) 66-133, “Der Clemens-Roman”. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 2 de Diciembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con la crítica del animismo por parte de GPO El animismo se fundaba en una falacia ontológica --en cuanto al ser-- y en una falacia epistemológica –en cuanto al conocimiento- cuyas consecuencias siguen hasta hoy. Y hoy día sabemos con toda la certeza posible gracias a la ciencia que los entes espirituales, inmateriales, indestructibles e inmortales no existen; son simplemente una fabulación de la pseudo razón convertida en capacidad imaginativa. En segundo lugar, todo lo que so obtenga a partir del análisis del sueño es erróneo porque un estado alterado de la consciencia como el sueño no puede generar un conocimiento consistente, crítico y que valga para todos los humanos, es decir, intersubjetivo. Siguiendo las teorías de K. Popper sobre lo que puede ser considerado seguro, cientírico, se llega a la conclusión de que la existencia del alma y de lo espiritual no es falsable (es imposible demostra científicamente que es falso, en cualquiera de sus variantes), por tanto no es existente. La negación de la posibilidad de la religión Se basa en la negación científica, ya que son afirmaciones meramente “asertóricas”, simplemente afirmativas, que no se pueden probar ni negar en cuanto a su existencia, llega GPO al punto clave de su argumentación en contra de la posibilidad de Dios, el alma, el más allá, la religión: no existe un dualismo óntico; todo es material. Al final de su texto sobre “Dios no existe” (pp. 172-173) concluye que la ciencia lleva irremisiblemente a dos principios axiomáticos (son axiomas en cuanto evidentes por sí mismos), “que han de regir la ontología (la ciencia del ser) y la epistemología (la teoría del conocimiento): a) Principio ontológico: sólo existe la energía material. A su vez este axioma se puede dividir por mor de la claridad en dos proposicones 1. Sólo existen estados y proceso de la energía, que es física, material. Estos procesos generan en el cerebro humano, también material, estados mentales, que son idénticos a los procesos neurofisiológicos de simbolización. Los símbolos sirven para estructurar los estados de de la energía y comprenderlos como referentes reales conocidos por los datos de la observación empírica de las sensaciones y percepciones 2. Los llamados estados mentales, imágenes y representaciones, sólo poseen realidad actual por el hecho de que son idénticos existencialmente a los estado cerebrales , formalizados por el sistema nerviosos central. Estas imágenes y representaciones pueden consderarse como referentes verdaderos, física e informacionalmente, si funcionan de modo eficiente en términos a la vez de la lógica y de la experiencia empírica. b) Principio epistemológico de inmanencia: El universo o la naturaleza es todo lo que existe y nada más que lo que existe, y todo lo que pueda conocerse y entenderse tiene que explicarse por referencia a lo que hay en el universo. La referencia última de todo es el conjunto de lo que existe (que es físico-material) y sus principios de explicación están en lo que hay en ese conjunto. Nada trasciende la universo natural. Nada trascendente existe: ni Dios, ni alma, ni espíritu, ni más allá. Todo lo que existe es un fragmento de la naturaleza, y como tal puede ser conocido y explicado. El universo es una unidad físico-material fundamental. Una consecuencia importante es que, si no se abandona el erróneo dualismo ontológico (de materia /espíritu) no hay manera de explicar la consciencia humana. Es condición necesaria eliminar este dualismo para aclarar la existencia de la consciencia. El concepto de “representación mental” pura, dependiente de la mente pero no del cerebro, es el gran obstáculo interpretativo en la ruta de la aceptación que la energía-materia es el punto de arranque de la naturaleza física, de su dinamismo creador y del conocimiento objetivo de lo que hay. Los puros procesos mentales, si existieran, serían meros conceptos que no crean nada; no significan ningún avance en el conocimiento. Por el contrario, la ciencia prueba que el conocimiento –la consciencia—nace de la energía-materia (p. 107). Un ejemplo: el análisis científico de la visión física ayuda a comprender que se trata de una cuestión de conocimiento y de consciencia, y que se pueden analizar minuciosamente las vías y funciones cerebrales que el cerebro utiliza para adquirir su conocimiento del mundo exterior (p. 111). Naturalmente esto lleva: 1. A un empirismo absoluto. “Sólo existen los hechos empíricamente contrastados más allá de nuestras representaciones” (p. 30). Todas las representaciones de la mente no son de por sí cognitivas científicamente sino sólo lo que pueda ser contrastado por la experiencia. 2. A que la cognición no sea un problema filosófico, sin ante todo un problema empírico. Igualmente, el “yo” no es más que un estado funcional del cerebro El Yo sirve para simplificar la realidad y el mundo externo de una manera útil. 3. A la afirmación de que el alma está en el cerebro: “Todas las variedades de la percepción, de pensamiento y de actividad mental se llevan a cabo en el cerebro a través de procesos paralelos, que corren por múltiples vías, de elaboración de y de interpretación de estímulos sensoriales de entrada. 4. No es posible la búsqueda científica del alma. Esta afirmación va en contra de cualquier tipo de forma de subjetivismo irracionalista, típico del siglo XX, que resulta denegado por la psicología científica experimental centrada en el estudio del cerebro como resultado de la investigación de sus bases bioquímicas, y seguidamente la formalización de las neurociencias, que condujeron a una ruptura radical con las tradiciones metafísicas y espirituales de la tradición platónica-aristotélica, puras especulaciones, y su ulterior cristianización (p. 114). 5. La presunta dualidad “mente” (como sede espiritual del “yo”) y cerebro no existe: El cerebro es la mente en acción . El estudio de los módulos mentales, que explican la variedad de las capacidades humanas, entra dentro del enfoque de la investigación materialista del cerebro/mente. Ello supone la negación de la diostinción entre mente y materia: creer que entre mente y materia hay una oposición polar qquiva le a creer que amba pertenecen a la misma categoría o tipo lógico. Pero esto es falso, pues presupondría erróneamente que se legitima la disyunción ‘o existen mentes o existen cuerpos, pero no los dos’ o bien la reducción del mundo material al mundo mental, que sería superior (p. 81). 6. La fenomenología religiosa es una pseudo ciencia. Aquí se une GPO a la crítica de esta disciplina por Lévi-Strauss, una ciencia “estéril y fastidiosa” puesto que se dedica a estudiar la “vida afectiva” y a reducir la religión a sentimientos informes e inefables, olvidando que éstos son también fenómenos puramente intelectivos y por tanto estudiables a partir de la fisiología del cerebro (p. 43) . 7. Hay que ser consciente de que el cerebro puede producir fenómenos aparienciales que no son reales. En otras palabras: el cerebro puede engañarnos, como han demostrado las investigaciones de Francisco Rubia (quien ha publicado un interesante libro con este título, en Temas de hoy, Madrid, segunda edición 2007). Al igual que existen ilusiones ópticas, que son un ejemplo típico de engaño cerebral, igualmente --y en concreto en el caso del animismo y de cualquier tipo de religión que postule el dualismo ontológico espíritu-materia, como el cristianismo y muchas otras religiones-- nos engaña en estos temas de la religión, pues nos hace formular o bien postulados inverosímiles o que son imposibles de probar (p. 105). Concluimos el próximo día con la tercera parte del libro y mi opinión personal Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 29 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Un tercer argumento que se esgrime para defender la “neutralidad” del original de Josefo se refiere al pasaje de Josefo sobre Santiago, el hermano de Jesús (Ant. Jud. XX, 200), cuya autenticidad ha sido casi universalmente reconocida. En ese pasaje Josefo se muestra crítico con Anán, el sumo sacerdote al que responsabiliza de la muerte de Santiago y varios otros hombres. Según algunos estudiosos, una reconstrucción del TF neutral (o incluso algo favorable) hacia Jesús casa mejor con la actitud nada crítica hacia Santiago. La moderada simpatía que Josefo muestra hacia Santiago sería más consistente si también hubiera mostrado cierta simpatía hacia Jesús. Este argumento, sin embargo, me parece frágil. En el pasaje sobre Santiago, Josefo muestra ciertamente su indignación por la ejecución arbitraria de Santiago (y otros), pero precisamente lo hace dejando claro toda una serie de aspectos: 1) que esta muerte se debió al comportamiento osado de un hombre aislado y duro, Anán, perteneciente al partido de los “despiadados” saduceos; 2) que esta muerte nada tuvo que ver con los romanos: Santiago y los demás son condenados y lapidados “cuanto Festo había muerto y Albino estaba todavía en camino”; 3) que los varones más moderados y sensatos de Jerusalén se vieron ofendidos por este acto; y 4) que tanto las autoridades romanas (Albino) como judías (el rey Agripa II) llamaron al orden a Anán y acabaron deponiéndole. Ahora bien, nada de todo esto aparece ni siquiera aludido en el pasaje sobre Jesús. Cabe conjeturar varias explicaciones para esta diferencia de tratamiento. Por ejemplo, si, como todo indica, tras la muerte de Jesús la secta de los nazarenos despolitizó su mensaje y adoptó una actitud quietista –y esto debe de haber sido conocido a Josefo –, el hecho de que Santiago hubiera sido el hermano de Jesús no implicaba que ambos debieran ser juzgados de acuerdo con los mismos parámetros. Resulta significativo que, en su comentario al Evangelio de Mateo, Orígenes apunte explícitamente a la diferencia de tratamiento que Josefo hace entre esas dos figuras: el historiador judío no reconoce la mesianidad de Jesús, pero (según Orígenes) es un testigo de la justicia de Santiago. Aunque para Orígenes (y para los modernos adoradores de Jesús) es difícil entender que Josefo parezca haber tenido en más alta estima a Santiago que a Jesús, esto es ciertamente posible y no necesariamente incoherente. Mientras que de Jesús se dice que fue crucificado por los romanos, sin la menor observación exculpatoria por parte de Josefo, Santiago es presentado como una víctima inocente (entre otras). Querer deducir lo que Josefo pensó de Jesús de lo que parece haber pensado de Santiago es sensato solo superficialmente; cuando se piensa bien, resulta ser un non sequitur. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 27 de Noviembre 2013
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas