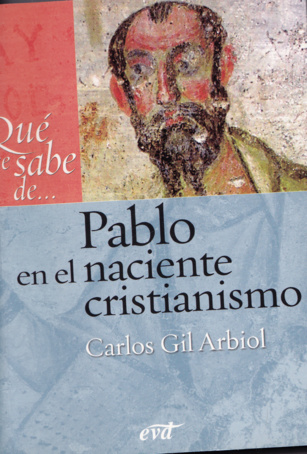Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Mis saludos desde Chile. Con el respeto que usted se merece quisiera hacerle una pregunta. He visto un video que habla sobre los primeros cristianos, en este video se dice que el cristianismo es la copia del dios romano mitra. Le dejo el link del video. Agradeceré sus comentarios. https://www.youtube.com/watch?v=B9L8R1PbwzY RESPUESTA: Esa tesis es absolutamente necia, aunque continuamente repetida, por ignorancia. He publicado en el Blog en 19/10/ 2015 un artículo del Prof. J. Alvar sobre esos falsos paralelismo. Además es anacrónica. El culto a Mitra es posterior a la consolidación del primer cristianismo, a mediados del siglo II d.C. Lea ese artículo, por favor. Pregunta: He oído una entrevista con el Sr. PIÑERO en, creo recordar RADIO NACIONAL. En ella hablaba de dos de sus libros, uno era la Guía para entender el Nuevo Testamento según Pablo de Tarso; y el otro era la Guía para entender el Judaísmo segun Pablo de Tarso. Este último es posible que yo lo interpretara erroneamente pues he tratado de adquirir ambos libros en la Editorial TROTTA y tan solo he conseguido el primero. El segundo está editado con otro nombre ?. Me pueden aclarar por favor RESPUESTA: Son dos libros diferentes. Y los dos están editados por Trotta: 1. "Guía para entender el Nuevo Testamento", 4ª edic de 2011. 2, "Guía para entender a Pablo de Tarso. Una interpretación del pensamiento paulino", Edit. Trotta, Madrid 2015. Son libros complementarios. Y espero que –con el tiempo y si a salud me lo permite-- el libro general, el primero, vaya siendo complementado por otras “Guías” específicas, como, por ejemplo, uno sobre “Guía a Jesús de Nazaret, con historia y mito”, desarrollados. Pregunta: Quería hacerle una percepción para sondear su opinión. El pasaje de 2 de Reyes 2:11, sobre el traslado de Elías, en el texto Masorético reza: Y ELÍAS SUBIÓ AL CIELO EN UN TORBELLINO Pero, en el pasaje paralelo en Septuaginta, en 4 Reinos 2:11 dice así: Y FUE ARREBATADO ELÍAS COMO EN UNA SACUDIDA "HACIA EL CIELO". Don Antonio, aquí se puede derimir que no es al Cielo, si nó hacia el cielo, es decir, levantado hacia arriba para ser trasladado a otro lugar por el aire. ¿Le parece a vd. así? Don Antonio, he consultado el códice de Leningrado B19A((L) y traducir "SUBIÓ AL CIELO" es una traducción incorrecta y defectuosa. El texto Masorético dice : Ha Shamayim. Que es : EL CIELO Para traducir AL CIELO, DEBERÍA DECIR: LA SHAMAYIM. RESPUESTA: Efectivamente el texto masorético dice “El cielo”. PERO, lo que importa no es solo ese texto antiguo (por otra parte tan corrupto que se está preparando una nueva edición, tanto de 1 2 Reyes, como de 1 2 Crónicas, utilizando a) Fragmentos de Qumrán; b) El texto de los LXX y c) El Pentateuco samaritano, mucho más antiguo en ocasiones que el texto masorético), SINO la interpretación a lo largo de los siglos, que llega a Jesús y Pablo de Tarso. Y la interpretación es que Elías, en un carro de fuego, es transportado “al cielo” (menos Moisés, Adán y quizás los Patriarcas, los que están en el cielo, como Henoc, no han resucitado, sino que han sido “trasladados”. Elías y que está allí, en el cielo, a la espera de la orden de Dios para venir bien a) como el profeta del final de los tiempos = el mesías; o bien b) como antecedente / precursor del mesías y preparador de sus caminos, según Malaquías 4,5. Pregunta: Estoy buscando bibliografía que me pueda recomendar sobre la figura de José de Nazaret y el episodio de La Anunciación. Textos que hayan estudiado y profundizado en la vida del personaje histórico. Sobre la Anunciación me interesa cualquier aproximación a esta narración, tanto desde otras ópticas como sus análogos en otros mitos o religiones. También el pasaje sobre la visita a de María a Isabel y el Magníficat. Muchas gracias de antemano. RESPUESTA: Lo mejor que puede usted hacer es estudiar los dos primeros capítulos de Lucas y Mateo por medio de “Comentarios” (por ejemplo, en castellano, el de Fr. Bovon a Lucas, y el de Ulrich Luz a Mateo (ambos en la Editorial Sígueme, que le darán bibliografía hasta “reventar”). Por último, de Ediciones Cristiandad, Madrid (vea Pág. web) lea el maravilloso libro de Raymond E. Brown, “El nacimiento del Mesías”, de hacia 1980. Ahí está casi todo. Y para alguna cosa de última hora, busque en Google “Josefinología”. Pregunta: Mis saludos desde Chile. Con el respeto que usted se merece quisiera hacerle una pregunta. He visto un video que habla sobre los primeros cristianos, en este video se dice que el cristianismo es la copia del dios romano mitra. Le dejo el link del video. Agradeceré sus comentarios. https://www.youtube.com/watch?v=B9L8R1PbwzY RESPUESTA: Esa tesis es absolutamente necia, aunque continuamente repetida. He publicado en el Blog en 19/10/ 2015 un artículo del Prof. J. Alvar sobre esos falsos paralelismo. Léalo, por favor. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 31 de Enero 2016
Comentarios
Notas
Escribe Gonzalo Fontana
A la vista de los indicios expuestos, no cabe sino concluir que, bien por información directa, bien a través de Hegesipo, autor del que sólo han sobrevivido los fragmentos conservados en Eusebio de Cesarea, Julio Africano tuvo acceso a una tradición judeo-cristiana que daba cuenta de cómo los “hermanos del Señor”, lejos de ofrecer una imagen abstracta y ahistórica del mesías Jesús, apostaron por presentarlo bajo una óptica indiscutiblemente política. Hasta el punto de hacerlo entrar en colisión directa con la familia de Herodes. En contraste con el Jesús de los textos del canon, mucho menos involucrado en cuestiones políticas locales, el Reino del mesías judeo-cristiano sí era de este mundo. La lectura de los pasajes transcritos revela, sin lugar a dudas, las intenciones teológico-políticas de los hermanos de Jesús —y genéricamente del grupo de sus seguidores— a la hora de difundir esta versión del origen de Herodes. Semejante actividad denigratoria ha de explicarse en el contexto de una campaña de enaltecimiento de su propio mesías, poseedor de mejores credenciales como candidato al trono de Israel. De un lado, denigrar a Herodes y a su familia reforzaba ante amplios sectores del pueblo la figura de Jesús como mesías davídico y, por ende, a ellos mismos como sus sucesores; de otro, la propia teología davídica les confería un prestigio personal adicional no desdeñable en el seno de los primeros grupos cristianos. Por otra parte, es muy posible que la puesta en circulación de relatos de este jaez no estuviera destinada a denigrar la figura de Herodes el Grande, ya una sombra del pasado, sino, más bien, a poner en solfa la legitimidad de sus descendientes, en particular el tetrarca Antipas y su nieto el rey Agripa, hipótesis que concuerda con el área de difusión geográfica de las misiones de estos personajes (Galilea y Judea), lo cual nos ayuda a precisar la cronología en la que desarrollaron su misión (años 30-40), ya que ésta sólo tenía sentido como invectiva contra un herodíada reinante. De hecho, como señala J. Jeremias, estas versiones difamatorias también se hallan en otros contextos cercanos. Así, el Talmud declara a Herodes “esclavo de la familia de los Asmoneos” (Bavli Baba batra 3b). En cualquier caso, e independientemente del origen del relato, lo relevante para nosotros es el hecho de que la familia de Jesús alentó un proyecto mesiánico diferenciado en el seno del primitivo movimiento cristiano, acentuando, sobre todo, el perfil de Jesús como mesías davídico, lo cual, sin duda, los distinguía y los ponía por encima de la autoridad de “los Doce” y, por supuesto, de advenedizos como Pablo, cuyos enfrentamientos con Santiago, el más conocido de los “hermanos del Señor”, son perfectamente conocidos (cf. Gal 2, 11-14). Los relatos transcritos por Eusebio, y procedentes de la obra perdida de Hegesipo, no deja lugar a dudas. A fines del siglo I, los miembros de la familia de Jesús estaban persuadidos de estar a la cabeza de un proyecto mesiánico de sesgo davídico. Hasta el punto de que la tradición judeo-cristiana los hizo comparecer directamente ante Domiciano, tal como relata Eusebio. Desde luego, los permenores del relato no son verosímiles en absoluto, lo cual evidencia lo legendario de las informaciones de Hegesipo. Sobre todo, la idea de que los sobrinos de Jesús hubieran sido llamados a Roma. No eran ciudadanos romanos, y las autoridades locales romanas contaban con suficientes medios indagatorios y coercitivos para hacer frente a cualquier situación que pudiera ser entendida como una eventual amenaza. Así lo hizo Ático, gobernador de Judea a comienzos del siglo II, quien envió a la muerte a Simón, otro de los parientes de Jesús con ínfulas davídicas: “... ‘algunos herejes acusan a Simón, el hijo de Clopás, por ser descendiente de David y cristiano, y así sufre martirio a la edad de ciento veinte años, bajo el emperador Trajano y el gobernador Ático’. El mismo autor [Hegesipo] dice que incluso los mismos verdugos ocurrió que fueron apresados cuando se buscó a los descendientes de la tribu real de los judíos, por serlo ellos también.” (Heges. apud Eus. HE III 32, 3-4) En cualquier caso, y dejando a un lado el indiscutible contenido legendario de estos episodios, existen fundadas razones para pensar que, bajo ellos, late un fondo de verdad histórica: durante largos años, los familiares de Jesús alentaron un proyecto mesiánico nacionalista del que se considerarían legítimos dirigentes. Según se ve, muy pocas son las noticias que se habrían conservado de lo que quizás fuera un movimiento de más alcance del que hoy podemos suponer. Al fin y al cabo, los judeo-cristianos constituyeron la facción derrotada en el intrincado conflicto que mantuvieron los grupos cristianos de los siglos I y II. La facción gentil, triunfadora en el enfrentamiento, ahogó su memoria y de ellos apenas contamos con otros restos que los que la propia facción gentil quiso legarnos. Sin embargo, la revisión de estos escasos restos nos ha permitido reconstruir, no sólo su trayectoria, sino, sobre todo, el conjunto de elementos ideológicos que formularon de cara a legitimar su identidad y su proyecto político: más allá del hecho de que la figura del mesías davídico cumplía los vaticinios de las Escrituras, en este caso lo importante es que los hermanos de Jesús —al menos así lo vieron sus sucesores, los judeo-cristianos— tenían un instrumento para desafiar, en el terreno de las ideas, a los descendientes de Herodes. En este caso, el análisis de un texto de Julio Africano, aparentemente anecdótico e irrelevante, nos ha revelado la existencia de una facción cristiana que, lejos de mantenerse al margen de acción la política, formó parte del efervescente ambiente nacionalista judío de los siglos I y II. Saludos cordiales de Gonzalo Fontana Universidad de Zaragoza
Viernes, 29 de Enero 2016
Notas
Escribe Gonzalo Fontana
La nota de esta semana es un resumen de la segunda parte de un artículo bastante largo que ya he mencionado en alguna otra ocasión: G. Fontana, “Falsificación histórica y apología mesiánica en el cristianismo primitivo”, en MARCO, F. et al. (eds.), Fraude, mentiras y engaños en el Mundo Antiguo, Universidad de Barcelona, 2014, pp. 225-253. ISBN: 978-84-475-3889-8. He de confesar, que, a día de hoy, reformularía y matizaría algunas de las cosas que escribí en aquellos momentos. Equivocarse es el privilegio de quien somete su trabajo a una permanente revisión crítica. Con todo, sigo manteniendo lo sustancial del trabajo. Espero que pueda resultar de algún interés a los lectores del blog. Hace unos días, veíamos que el Evangelio de Lucas se servía de un aparato historizante con el fin de reformular la imagen del mesías judío, y darle así un perfil más asumible en su propio contexto sociopolítico. No obstante, no fueron los grupos gentiles la única facción cristiana que se sirvió de la historia con fines semejantes. Así, lo hicieron también los grupos judeocristianos más primitivos, los cuales, unas décadas atrás, ya habían realizado una operación inversa, al insistir precisamente en la caracterización de Jesús como mesías davídico. Dicho sea de paso, el Evangelio de Marcos insiste una y otra vez en que el mesías Jesús no es un mesías davídico, lo cual está destinado a sacar al movimiento cristiano de cualquier ecuación política: “¿Cómo pueden los escribas decir que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Debajo de tus pies. [Salmo 110,1-4] El mismo David le llama Señor; ¿cómo entonces puede ser hijo suyo?” (Mc 12, 35-37a) Con todo, muchos autores consideran indubitable que el Jesús histórico fue identificado con la figura del mesías davídico: “ya antes de los acontecimientos pascuales, algunos discípulos probablemente le creyeron Hijo de David.” (J. P. Meier), una figura que entronca con las promesas realizadas a la dinastía reinante en Judá: “Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente” (2Sam 7, 16). Compuesta durante el reinado de Josías (639-608 a. C), esta profecía constituye una perfecta expresión de la alianza entre la dinastía davídica y el sacerdocio del Templo de Jerusalén. Con todo, poco duraron tales promesas: Sedecías, hijo de Josías y último de los monarcas de Judá, pudo ver —es un decir, porque Nabucodonosor le arrancó los ojos— cómo su linaje era extirpado para siempre del trono de David. Sin embargo, por mucho que la vieja monarquía hubiera desaparecido siglos atrás, el judaísmo del s. I volvió sus esperanzas hacia un mesías de corte nacionalista que lo había de liberar del yugo opresor. Así lo evidencian los Salmos de Salomón: “Tú, Señor, escogiste a David como rey sobre Israel; Tú le hiciste juramento sobre su posteridad de que nunca dejaría de existir ante Ti su casa real. Por nuestras transgresiones se alzaron contra nosotros los pecadores; aquellos a quienes nada prometiste nos asaltaron y expulsaron, nos despojaron por la fuerza y no glorificaron tu honroso Nombre. Dispusieron su casa real con fausto cual corresponde a su excelencia, dejaron desierto el trono de David con la soberbia de cambiarlo (...) Míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que Tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu Siervo. Rodéale de fuerza, para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar a las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia y para dejar convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Reunirá (el Rey) un pueblo santo al que conducirá con justicia...” (Psalm. Sal. 17, 4-26) [trad. A. Piñero] “Bajo la férula correctora del Ungido del Señor [ὑπὸ ῥάβδον παιδείας χριστοῦ κυρίου], en la fidelidad a su Dios, con la sabiduría del Espíritu, la justicia y la fuerza, para dirigir al hombre hacia obras justas en la fidelidad a su Dios, para ponerlos a todos en presencia del Señor, como una generación santa que vive en la fidelidad a su Dios en momentos de misericordia. (Psalm. Sal. 18, 7-9) [trad. A. Piñero] Y en ese sentido, la presencia del mesías davídico se hace más intensa y significativa en aquellos textos cristianos de impronta judía más marcada; sobre todo, en el Apocalipsis joánico: “Pero uno de los Ancianos me dice: No llores; mira, ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño de David; él podrá abrir el libro y sus siete sellos.” (Ap 5, 5) Evidentemente, no es ésta la única figura sobre la que se ahormó la tipología literario-teológica del Jesús canónico: junto a ella, coexisten otras, como la de un mesías sacerdotal sui generis (Heb 5, 6; 6, 20), el misterioso “Hijo del hombre”, figura apocalíptica de época helenística (Dan 7, 11-14), y, sobre todo, la del “Siervo doliente” forjada por el genio del Deutero-Isaías (Is 53), creándose de esta manera una amalgama original y compacta en la que es difícil determinar los estratos y circunstancias en las que cada una de ellas fue vertida en la tradición. Pues bien, frente a las figuras del “Siervo doliente” y del “Hijo del hombre”, tan desasidas de cualquier realidad histórica concreta, la del mesías davídico obligaba a los creyentes a una operación de primer orden: demostrar los vínculos genealógicos entre Jesús y David: “En realidad, unos pocos, cuidadosos, que tenían para sí registros privados o que se acordaban de los nombres o los habían copiado, se gloriaban de tener a salvo la memoria de su nobleza. Ocurrió que de éstos eran los que dijimos antes, llamados despósinoi por causa de su parentesco con la familia del Salvador y que, desde las aldeas judías de Nazaret y Cocaba, visitaron el resto del país y explicaron la precedente genealogía [davídica de Jesús].” (Eus. HE I 7, 14) [trad. de A. Velasco-Delgado] Perteneciente a la perdida Carta a Arístides de Julio Africano (ca. 160-ca. 240), texto conocido sólo por la transcripción de Eusebio de Cesarea, el precedente fragmento da cuenta del origen de las pormenorizadas genealogías de Jesús que se hallan en los textos evangélicos (Mt 1, 2-16; Lc 3, 23-38), las cuales remontarían nada menos que a los registros familiares de los “hermanos del Señor”, los desposynoi, el grupo de parientes de Jesús que, habiendo aceptado su mesianidad tras el conjunto de apariciones galileas que sucedieron a su resurrección, se sumaron activamente a la difusión de la Buena Nueva (1Cor 15, 3-5). En la medida en que carecemos de ninguna información suplementaria, no nos es posible aceptar sin más la noticia de que fueron los “hermanos del Señor” quienes precisamente trasladaron a la tradición cristiana los listados genealógicos que obran hoy en los evangelios. Dicho sea de paso, recordemos que gran parte del contenido de la obra de Julio Africano está destinado a armonizar, con argumentos francamente abstrusos, las evidentes discrepancias entre los listados que suministran Mateo y Lucas. Más verosímil es que tal aserto corresponda, en realidad, a una tradición genéricamente judeo-cristiana, cuyos grupos tenían en alta estima a la familia de Jesús. Otra cosa es que Eusebio utilice tal tradición como recurso argumentativo con el fin de reforzar la autoridad de esos listados, altamente discutibles por el cúmulo de mutuas discrepancias que ofrecen entre sí. Ahora bien, la creación de estas narraciones ubicaba de lleno al mesías judeocristiano en el contexto político de la Palestina de su tiempo: si Jesús era el mesías davídico, era evidente que la dinastía herodiana carecía de timbres de legitimidad para reinar; y lo que es más, su mera existencia constituía una amenaza para Herodes y sus descencientes, tal como evidencia el célebre episodio evangélico: “Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo.” (Mt 2, 1-4) De hecho, el motivo no sólo afectaba al personaje del mesías Jesús. Su creación tuvo que provocar una reevaluación de la propia posición política de su familia, elevada a categoría regia por obra y gracia de una operación exegética. En efecto, según él, los “hermanos del Señor” hicieron circular noticias que desacreditaban nada menos que a la propia dinastía reinante. Y con esto pasamos ya del terreno de la teología al de la política y la historia: “En efecto, los parientes carnales del Salvador, bien por aparentar o bien, simplemente, por enseñar, pero siendo veraces en todo, transmitieron también lo que sigue: unos ladrones idumeos asaltaron Ascalón, ciudad de Palestina; de un templo de Apolo, que estaba construido delante de los muros, se llevaron cautivo, además de los otros despojos, a Antípatro, hijo de cierto hieródulo llamado Herodes. No pudiendo el sacerdote pagar un rescate por su hijo, Antípatro fue educado en las costumbres de los idumeos, y más tarde trabó amistad con Hircano, el sumo sacerdote de Judea. (...) A Antípatro, asesinado por envidia de su mucha y buena fortuna, le sucedió su hijo Herodes, que más tarde, por decisión de Antonio y Augusto y por decreto senatorial, reinará sobre los judíos. De él fueron hijos Herodes y los otros tetrarcas. Todos estos datos coinciden con las historias de los griegos.” (Eus. HE I 7, 11-12) [trad. de A. Velasco-Delgado] Nos hallamos aquí ante lo que es una curiosa —y poco conocida— versión difamatoria sobre el linaje de Herodes el Grande. Y como se ve, fue empleada como argumentación para reforzar la condición davídica de Jesús; y muy posiblemente también para enfatizar la situación de su propia familia en el incipiente movimiento cristiano. Pues bien, a pesar de que el texto de Julio Africano atribuye en exclusiva la versión a los parientes de Jesús, es más verosímil que ésta no sea sino uno más de los relatos denigratorios que ya circulaban previamente por la Palestina del siglo I y destinados a poner en solfa la legitimidad del monarca idumeo. Éste, como demuestra el relato de Josefo, no se debía de sentir muy seguro de sus títulos de legitimidad, cuando fomentó la circulación de versiones más halagüeñas acerca de su origen: “Nicolás de Damasco asegura que Antípatro pertenecía a una familia que procedía de los judíos principales que habían llegado a Judea desde Babilonia [cf. BJ I 122]. Pero lo dice por halagar a Herodes, su hijo, convertido por el azar en rey de los judíos.” (AJ XIV 8; asimismo, Josefo [AJ XIV 1, 3] hace de él un notable Idumeo, hijo de un tal Antipas). Sin embargo, carecemos de la más mínima indicación acerca del origen concreto del relato difamatorio transmitido por Julio Africano. M. J. Lagrange apuntó con prudencia que podría proceder ya de la obra de Nicolás de Damasco, ya de la de Tolomeo de Ascalón, un autor del que apenas sabemos nada. En cualquier caso, está claro que el fragmento transmitido por Julio Africano formaba parte del aparato argumental con el que los enemigos políticos de Herodes trataron de desacreditarlo. Éste no era sólo el usurpador idumeo impuesto por el gobierno romano; era algo mucho peor: un gentil de origen despreciable, el nieto del esclavo de un templo pagano ubicado en el corazón de la patria de los filisteos. Por otra parte, resulta muy significativa la noticia del propio Africano de que los “hermanos del Señor” procedían de la aldea de Cocaba. Varias han sido las propuestas para identificar este lugar; y la más sugerente de ellas es la de Epifanio de Salamina, quien sostenía que correspondía a la Cochaba de la Basanítide (Transjordania), en donde precisamente se habían refugiado los grupos judeo-cristianos jerosolimitanos (cf. Eus. HE III 5, 3), los cuales, con el tiempo, acabarían dando lugar a los ebionitas y nazarenos, quienes permanecieron apegados a la Ley judía y a cristologías bajas: “Esta herejía de los Nazarenos se halla en la zona de Berea, en los alrededores de la Celesiria, en la Decápolis, en la región en torno a Pella, y en la Basanítide, en la aldea llamada Cocaba, que en hebreo se denomina Cochaba.” (Haer. XXIX 7; asimismo, XXX 2; 16) [trad. G. Fontana] Por otra parte, hay que tener en cuenta el hecho de que el cronista cristiano, si bien probablemente de orígenes gentiles, no sólo había nacido en Jerusalén, y por añadidura había pasado una parte de su vida adulta en Palestina, en donde pudo haber tenido contacto directo con grupos judeo-cristianos, de los que habría podido obtener la información. Seguiremos el próximo día analizando los indicios expuestos hasta aquí Saludos cordiales de Gonzalo Quintana Universidad de Zaragoza
Jueves, 28 de Enero 2016
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
La cuestión misma de si el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los apóstoles salieron de la misma pluma –o cálamo– parecerá del todo superflua y ociosa a cualquier lector mínimamente familiarizado con la literatura exegética. La respuesta espontánea será: pues claro que lo son. La comprensible reacción se explica por el hecho de que la idea está asentada en el ámbito académico. Basta coger cualquier introducción –buena, mala o regular– al Nuevo Testamento, para encontrarse con que allí se admitirá, a menudo sin discusión sino solo como presupuesto, que el evangelio fue compuesto por la misma mano que esa obra. La idea funciona casi como un dogma en el ámbito académico, y así se ha transmitido y divulgado. Y lo cierto es que a esta visión no le faltan argumentos. Descansa, en efecto, al menos sobre tres pilares que parecen suficientemente sólidos. El primero es el prefacio de Lucas y el de Hechos, dedicados ambos al célebre Teófilo. Además, Hechos se refiere a “el primer libro”, que no puede ser otro que el evangelio de Lucas. El segundo pilar es la colección de testimonios externos en la literatura cristiana antigua, y ante todo Ireneo de Lyón y el llamado “Canon de Muratori”. En este último escrito –una obra cuya datación oscila entre los siglos II y IV– ambas obras son adscritas a «Lucas» el médico, considerado un compañero de Pablo. El tercer y más interesante pilar sobre el que descansa la hipótesis de una autoría compartida es el análisis interno. Como muchos estudiosos han puesto de relieve, existen llamativas semejanzas entre Lucas y Hechos en vocabulario, estilo, temas y teología. Y sin embargo… como en otras ocasiones, hay razones para pensar que la idea recibida podría no estar todo lo justificada y firmemente fundamentada que se esperaría. Este escepticismo no es cosa de la tendencia a la duda metódica propia de quien esto firma, sino que viene de muy atrás, de hecho a más tardar de la Alemania del siglo XIX. Uno de los representantes de la escuela de Tubinga, Ferdinand Christian Baur, argumentó que un seguidor de Pablo había escrito Hechos, pero no el evangelio de Lucas. Así lo hizo en su obra Paulus, der Apostel Jesu Christi, de 1845. Y también en el XIX, J. H. Scholten cuestionó la idea recibida en una obra escrita en holandés y publicada en Leiden en 1873: Is de derde evangelist de schrijver van het boek der Handelingen? Critisch onderzoek (¿Es el tercer evangelista el autor del libro de los Hechos? Investigación crítica). El desafío continuó en el siglo XX. Albert C. Clark, en su edición crítica de Hechos (The Acts of the Apostles, publicada por Clarendon Press en Oxford, 1933) tiene un apéndice titulado “Autoría de Lucas y Hechos” en que reta el consenso afirmando que 1) las semejanzas entre Lucas y Hechos han sido exageradas; 2) las semejanzas entre Hechos y el epistolario paulino han sido subestimadas; 3) las diferencias entre Lucas y Hechos indican que son obra de autores diferentes. Clark afirmó que “la unidad de autor no puede ser demostrada, como suele afirmarse, por testimonios lingüísticos, los cuales, por el contrario, revelan diferencias muy considerables entre las obras”. Otros autores desde entonces, como A. W. Argyle en un artículo publicado en New Testament Studies en 1974 sobre el griego de Lucas y Hechos, han seguido abundando en los problemas de la opinión mayoritaria. El caso más reciente e interesante es el de Patricia Walters, que ha dedicado una monografía al asunto: The Assumed Authorial Unity of Luke and Acts. A Reassessment of the Evidence, publicada por Cambridge University Press en 2009. Walters, en un estudio estilométrico de varios aspectos de estas dos obras, ha argumentado que las diferencias entre Lucas y Hechos no son explicables por la variación normal que se esperaría en el estilo de composición de prosa de un autor único, ni por un cambio de género literario ni suponiendo un lapso temporal en la composición de las dos obras. Ello lleva a concluir a esta autora, en consonancia con el trabajo efectuado por otros estudiosos anteriormente que han mostrado diferencias lingüísticas y teológicas entre los dos libros, que Lucas y Hechos son con toda probabilidad obra de dos manos diferentes. Este es un asunto sobre el que es difícil obtener certeza, pues –repitámoslo– los paralelos y semejanzas entre Lucas y Hechos ciertamente existen, y no son menores. Sin embargo, las obras señaladas son un saludable recordatorio del carácter hipotético de la idea de una unidad de autor, y deberían hacernos más cautos a la hora de hablar del tema. Por el momento, yo prefiero referirme al autor de Hechos no como “Lucas”, sino –quizás más propiamente– como “el autor de Hechos”. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 27 de Enero 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: En Mateo 19,16 ... se dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17 Y él le dijo: ... si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos." (R.V. 1909) ¿Cómo se concilia la idea de estos versos con la muerte expiatoria de Jesús en este evangelio judeocristiano? ¿Se consigue la vida eterna por su sacrificio o por la observancia de la ley? ¿Mateo 22:42-45 implica una preexistencia del mesías? RESPUESTA: 1. En el Evangelio, como relato, no se presupone en este momento –y este es uno de los problemas de conciliar el Jesús histórico con el Cristo de la fe— que el Jesús histórico se plantee ese problema, que solo lo planteará Pablo más tarde. Ahora bien, si la cuestión se plantea ya desde la fe cristiana, una vez muerto Jesús y exaltado y semi divinizado como mesías celeste (figura que sale en parte en los Evangelios, aunque teóricamente no debería), respondería con Pablo: A. El judío se salva creyendo en el Mesías, pero a la vez, como sigue siendo judío, miembro natural de la Alianza e hijo natural de Abrahán, tiene que seguir cumpliendo la ley entera de Moisés, a la luz de la interpretación del Mesías, que en la cambia para él cambia poco. B. Si es un pagano, además del acto de fe en Jesús como mesías y el valor de su muerte como acto expiatorio, ha de cumplir “la ley del mesías”, que respecto a la ley de Moisés es el Decálogo. Pero no ha de cumplir esa parte de la Ley que es específica solo para los judíos, ya que no el pagano convertido al Mesías es solo hijo adoptivo de la Alianza e hijo adoptivo de Abrahán. Por tanto, no ha de cumplir con las leyes de la circuncisión, de los alimentos y de la pureza ritual. Todo esto lo trato en mi libro reciente (del que hay formato electrónico y es accesible): “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino”, Edit. Trotta, Madrid, 2015. 2. Estrictamente no. Lo que discute Marcos es si el mesías ha de ser necesariamente hijo de David o no. Pero indirectamente, Marcos como autor cristiano, sí piensa que el mesías Jesús es un ser semidivino, exaltado. Pero no preexistente. Es constituido hijo de Dios en el bautismo, pero a partir de ser un hombre normal. Después de muerto, empero, es un ser humano “divinizado”, aunque subordinado a Dios Padre. También explico esto en mi Guía para entender a Pablo”. Pregunta: Desearía saber su opinión sobre si la película Quo vadis es valida para darnos una idea de lo que fue el cristianismo en aquellos tiempos.Gracias. RESPUESTA: De ningún modo puede aceptarse como histórica. Toda la presentación del cristianismo romano en la película presupone un cristianismo posterior al año 64 d.C. que es cuando se desarrolla la acción, bajo Nerón. Y en segundo lugar: toda la imagen de Pedro y su trato con los cristianos depende, y aumenta novelísticamente, la figura de este apóstol y la comunidad romana que ofrecen los Hechos apócrifos de Pedro (vea, si le es posible, la edición Piñero-del Cerro de los Hechos apócrifos de los Apóstoles de la Editorial B.A.C., Madrid, a partir de 2005, en el volumen I), que no sabemos en qué grado se pudo corresponder con la realidad histórica. En síntesis: ofrece una imagen embellecida del cristianismo de aquella época. --------------------------------------------------------------------- INFORMACIÓN PARA LOS POSIBLES INTERESADOS DE LA ZONA DEL ENTORNO DE SEVILLA 26-28 ENERO 2016 CONFERENCIA/PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA PARA ENTENDER A PABLO DE TARSO EN EL ENTORNO DE SEVILLA 26-28 de enero 2016 Antonio PIÑERO • Martes 26 enero 17.00: Conferencia/Presentación de la “Guía para entender a Pablo de Tarso”, de Editorial Trotta, Madrid, con el título “¿Una interpretación radicalmente novedosa de san Pablo?” Lugar: Logia Masónica “Los Obreros de Hiram” (consultar dirección). Sevilla. • Miércoles 27 enero 21.00: Conferencia/Presentación de la “Guía para entender a Pablo de Tarso”, de Editorial Trotta, Madrid, con el título “¿Una interpretación radicalmente novedosa de san Pablo?” Lugar: Local de la Cofradía de la mortaja de Jesús, c/ Paul, s. n., Jerez de la Frontera. • Jueves 28 enero 12. 00: Conferencia/Presentación de la “Guía para entender a Pablo de Tarso”, de Editorial Trotta, Madrid, con el título “¿Una interpretación radicalmente novedosa de san Pablo?” Lugar: Aula “Carriazo”. Facultad de Letras Universidad Hispalense (palacio de la antigua Tabacalera). Sevilla. • Ese mismo día, Jueves 28 de enero, repetiré a las 20.00 la conferencia/presentación en el “Palacio Ducal de Medina Sidonia” de Sanlúcar de Barrameda. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Lunes, 25 de Enero 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Me gustaría saber qué opina sobre la Biblia descubierta en el año 2000 en Ankara, la llamada \"Biblia de Turquía\"o el \"Evangelio de Bernabé\". Cuyas revelaciones en ella expuestas ponen al descubierto una serie de cuestiones que dejan en entredicho a la doctrina católica. Algunos aspectos inquietantes que manifiesta son: - Que Jesús sólo fue un profeta, no el hijo de Dios. - Que los judíos fueron a capturar a Jesús en el huerto. - No fue crucificado, se crucificó a Judas en su lugar. - Lo que plantea la pregunta ¿Quién resucitó al tercer día?. - Que fue arrebatado al ¿tercer cielo? al de los dioses, semidioses y dioses zoomorfos y que le dijo a su madre María cuando se le apareció que estaba vivo, que Dios le había concedido la inmortalidad, etc. RESPUESTA: Esa Biblia procede del 1.500 d.C. aproximadamente, y ciertamente acoge una serie de interpretaciones de ese presunto “Evangelio de Bernabé”, que es a la vez, muy tardío, desde luego en torno al siglo XIII. Es muy posible que este “Evangelio de Bernabé” sea una versión deformada –para hacer propaganda a la versión islámico / coránica de la muerte de Jesús –que a su vez se basa en apócrifos cristianos que circulaban en Arabia en el siglo VI, en época de Mahoma— de un texto “evangélico” que –también en parte—acaba en el siglo XIV como el presunto original del Evangelio de Mateo escrito en hebreo y que se llamó evangelio de Shem Tob. Por tanto, en primer lugar, si estas suposiciones son correctas, empezamos por el valor de Shem Tob como base parcial del Evangelio de Bernabé. Escribí el 8 de agosto del 2014 en la serie Compartir (8) lo siguiente: Es bien conocido que este “evangelio” procede del siglo XIV Este evangelio está dentro de un tratado sefardí escrito en hebreo titulado “Even Bohan”. Fue compilado y completado alrededor del año 1385, por el médico judío Shem Tov Ben Isaac Ben Shaprut, en Tarazona. De ningún modo es un ejemplar de un presunto evangelio de Mateo compuesto originalmente en hebreo, porque el Evangelio de Mateo fue compuesto en griego. Según la tradición de Papías, Mateo, uno de los Doce, fue el primer Evangelista y compuso su historia de Jesús en hebreo (arameo), que cada uno tradujo como pudo. Pero la crítica no acepta esta opinión por dos razones fundamentalmente: • Primera razón: porque el Evangelio de Mateo llegado hasta nuestros días no es una traducción del arameo, sino una obra compuesta originalmente en griego. Recuérdese que Mateo utiliza como base de su escrito a Mc y la “Fuente Q”, ambos en lengua griega. Por tanto, o bien ese “Mateo arameo” se ha perdido, o bien el “Mateo” que poseemos es otro evangelio. • No es posible tampoco que haya sido compuesto por uno de los Doce, pues éste tendría información de primera mano y no seguiría tan extensamente fuentes previas… y en griego. El autor de Mt es un escritor cristiano de segunda generación, puesto que utiliza textos escritos. Por tanto, parece quedar excluido que sea uno de los Doce, el publicano Mateo/Leví, cuya vocación se narra en Mt 9,9. Algunos estudiosos han supuesto que este desconocido autor pertenece a una “escuela de escribas cristianos”, por su modo de manejar las Escrituras y porque se puede ver una alusión al propio autor en la mención al buen “escriba” que saca de su tesoro cosas viejas y nuevas (13,52). Esta suposición, sin embargo, no se puede probar aunque sea atractiva. Por tanto, no se sabe quién es verdaderamente el autor del Evangelio de Mateo. El que la tradición eclesiástica lo haya puesto bajo el nombre de un discípulo de Jesús es sólo un intento de dar autoridad a un evangelio muy querido e importante por su riqueza doctrinal para el buen desarrollo de una Iglesia aún con pocos años. El autor es ciertamente un judío helenizado, pero de tradición palestina (conoce muchas sentencias de Jesús recogidas por la comunidad cristiana palestina), docto en las Escrituras, que vive y compone su evangelio dentro de una comunidad judeocristiana mixta, con mezcla de otros creyentes procedentes del paganismo. Su grupo aún no está separado completamente de la Sinagoga, pero se encuentra en fuerte tensión respecto al judaísmo oficial, el “nuevo”, el que se desarrolla después de la caída de Jerusalén (“judaísmo rabínico”). El Evangelio de Mateo dice expresamente “sus sinagogas” en 4,23 refiriéndose a los judíos, pero se ve que no ha roto sus lazos definitivamente con el judaísmo: hay que seguir pagando la contribución al Templo (17,24-27); aunque el "nuevo Israel" (los cristianos) tenga su código legal propio, este código es al fin y al cabo la antigua Ley más las interpretaciones de Jesús. La ética del Jesús de Mateo se resume en dos formulaciones netamente judías: la "regla de oro" (7,12 = Dt 6,5) y el doble mandato del amor (22,27-40 = Lv 19,18). Su impulso fundamental, la imitación de Dios (5,48), es también muy judío. Tal como se deduce de la escena final de su Evangelio (28,19), este judío cristiano tiene un enorme interés por la tarea misionera de su nueva fe, una misión a todo el mundo ciertamente, pero sobre todo a los judíos a la vez tan cercanos y lejanos, a quienes intenta convencer de que deben ver en Jesús al nuevo Moisés. Consecuentemente: todo lo que Usted dice que pone en entredicho la “doctrina católica” y que son “inquietantes” vale tanto como si yo me invento un nuevo evangelio hoy día e “inquieto” a la doctrina católica. A esta doctrina, que empieza a formarse con Pablo de Tarso hace casi veinte siglos, lo que digan apócrifos y otros escritos modernos les importa un comino. Igualmente se puede responder a sus preguntas concretas que enumero: - Que Jesús sólo fue un profeta, no el hijo de Dios, respondo. Respondo: depende cómo se entienda “hijo de Dios” que para los judíos en esa época de Jesús podía significar, “ungido”, y, por tanto, mesías. - Que los judíos fueron a capturar a Jesús en el huerto. Respondo: no sabemos si fueron los judíos estrictamente. Parece mucho más probable la versión del Evangelio de Juan de que una “cohorte” romana es a que prendió a Jesús. Que la acompañaran unos cuantos judíos, es probable también. Pero los evangelistas han cargado las tintas contra los jefes de los judíos haciéndolos intervenir más de lo que probablemente ocurrió - No fue crucificado, se crucificó a Judas en su lugar: A esto he respondido muchas veces: es altamente inverosímil que ni lo fuera por el denominado “criterio de dificultad”: es muy difícil pensar que los cristianos inventaran que no lo fuera, o que muriera otro por Jesús, ya que la afirmación de la muerte real del mesías Jesús creó una enorme dificultad que hubo de ser respondida teológicamente con inmenso esfuerzo. Nadie tira piedras a su propio tejado. - Lo que plantea la pregunta ¿Quién resucitó al tercer día? Que fue arrebatado al ¿tercer cielo? al de los dioses, semidioses y dioses zoomorfos y que le dijo a su madre María cuando se le apareció que estaba vivo, que Dios le había concedido la inmortalidad, etc. Todo esto son obviedades y creaciones fantásticas que se deducen desde ese escrito espurio como si fuese auténtico, y que por lo tanto no hay que responderlas. Créame: Si los historiadores hubieran de responder a todas las tonterías que se escriben, no daríamos abasto, ni aunque fuéramos legión y no nos dedicáramos más que a eso: a responder a todo lo que se le ocurra a la gente. El que Usted se haya creído eso me ha costado a mí el tiempo de responderle. Lo hago con mucho gusto, ciertamente… pero ¡no podría trabajar! Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Lunes, 25 de Enero 2016
Notas
Diversos redactores del Evangelio de Juan “Compartir” (151) de 24 de enero de 2016. Preguntas y respuestas
Escribe Antonio Piñero Pregunta: De los dos o más autores del Evangelio de Juan, parece que uno cree que Jesús fue glorificado después de muerto y, por ejemplo, en el capítulo 4 dice abiertamente que Jesús no había sido todavía glorificado. En cambio, para otro de los autores, Jesús era glorificado cuando hacía milagros y, por ejemplo, en el capítulo 11 dice que Jesús será glorificado tras resucitar a Lázaro. Parece que, para arreglar este desaguisado, el último redactor escribió que había sido glorificado y que lo volvería a ser. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos posturas -glorificación en vida o glorificación tras la muerte- pensaba el primer autor? RESPUESTA: Divido la pregunta para mayor claridad: De los dos o más autores del Evangelio de Juan, parece que • Uno cree que Jesús fue glorificado después de muerto y, por ejemplo, en el capítulo 4 dice abiertamente que Jesús no había sido todavía glorificado. • En cambio, para otro de los autores, Jesús era glorificado cuando hacía milagros y, por ejemplo, en el capítulo 11 dice que Jesús será glorificado tras resucitar a Lázaro. Parece que, para arreglar este desaguisado, el último redactor escribió que había sido glorificado y que lo volvería a ser. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos posturas -glorificación en vida o glorificación tras la muerte- pensaba el primer autor? RESPUESTA: Dado que el Evangelio de Juan en su resultado final –el que nos ha sido transmitido- es obra de varios autores, es difícil dilucidar lo que corresponde al primer autor. Ahora bien, de acuerdo con Gonzalo Fontana, en sus dos obras El Evangelio de Juan. La construcción de un texto complejo: orígenes históricos y proceso compositivo Universidad de Zaragoza (“Prensas de la Universidad”), colección Monografías de Filología Clásica, nº 24, Zaragoza 2014 Los orígenes del cristianismo en Asia Menor (A. 70-135). Textos e historia, Publicaciones de la Universidad de Barcelona 2015 - Hubo un Primer evangelio de Juan compuesto a partir de materiales previos: un relato de la pasión, protagonizado por un misterioso personaje, “el discípulo amado”; un caudal de narraciones “samaritanas” (el episodio de Natanael o el pozo de la samaritana); y evidentemente por material marcano que actuaba como hilo conductor del “relato biográfico” general. Amplio esta sección con mi comentario al primero libro mencionado en este Blog en la postal del 22 de mayo 2015 Según este autor, hubo una primera versión o “Primer evangelio de Juan” compuesto a partir de materiales y leyendas comunitarias previas que eran las siguientes: un relato de la pasión, protagonizado –aparte de Jesús-- por un misterioso personaje, “el discípulo amado”, el cual entra en franca competición con Pedro, el héroe de los tres evangelios anteriores; un breve conjunto de narraciones cuyo origen es samaritano (por ejemplo, el encuentro con Natanael, capítulo 1, o el episodio del pozo de Jacob en el que Jesús habla con la mujer samaritana, capítulo 4); y, evidentemente, por material del Evangelio de Marcos, que hacía de hilo conductor del relato biográfico general. Es esto importante, pues la comunidad que está detrás de este “Primer evangelio de Juan” acepta el marco biográfico de la vida de Jesús puesto en circulación por Marcos. La principal característica de ese primer evangelio johánico es que distribuía la misión de Jesús con arreglo al calendario litúrgico judío. Por otra parte, y dado que el texto se articulaba, en el fondo, sobre el modelo inaugurado por Marcos, es obvio que este ha de ser datado, como muy pronto, a fines de los años 70. Otra cosa es que no es fácil reconstruirlo debido a las sucesivas intervenciones de los redactores posteriores, las cuales acabaron por ocultar o eliminar los materiales tempranos. Con todo, se trataba de un evangelio muy semejante a sus hermanos sinópticos; hasta tal punto según la hipótesis debía de contar con parábolas (hoy desaparecidas) o con episodios sinópticos como el de la transfiguración. - Posteriormente, ese texto inicial fue brutalmente intervenido con una gran cantidad de material de origen lucano. Señeros en ese punto son episodios como la curación del hijo del funcionario, la resurrección de Lázaro o la caracterización de Judas Iscariote. - En una fase posterior, se añadió una gran cantidad de material discursivo de origen litúrgico-teológico (incluyendo el prólogo poético), lo cual le confirió al texto su peculiar sabor, tan diferente al de los sinópticos. - Finalmente, hemos de mencionar la existencia de determinadas actuaciones de carácter redaccional, destinadas a enmendar en lo posible las incoherencias que habían ocasionado en el texto las sucesivas intervenciones. Por tanto mi RESPUESTA más concreta sería: la pregunta en sí solo puede responderse dubitativamente, pero entre las concepciones de los capítulos 4, 11, el primero corresponde a la primera mano y el segundo a la segunda. El tercero no es determinado por el preguntante pero supongo que será 13,31-32. Respecto a la formulación de la pregunta, en el texto del Evangelio de Juan, traducción de Carmen Padilla, de la futura edición de los libros del Nuevo Testamento”, como volumen V de la “Biblia de San Millán” y buscando electrónicamente la palabra “glorificar” solo encuentro lo siguiente: Gloria (20); (18 según R. E. Brown que admite otras variantes). Glorificar (5/11/19 según se busque; por ejemplo, Glorificado (11). Me centro solo en los citados en la pregunta. Veo pertinentes los siguientes: • 12, 28: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo glorifiqué y lo glorificaré de nuevo. • Jn, 13, 31: “Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él; si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en él mismo y lo hará enseguida”. • Jn 17, 5: “Ahora, Padre, glorifícame a tu lado dándome la gloria que tenía junto a ti antes que existiera el mundo”. A partir de estos textos seleccionados, cabe pensar lo siguiente en el texto tal como está ahora de acuerdo con la refundición final de las diversas manos, que proporciona un texto heteróclito, mezclado y a veces contradictorio, en mi opinión porque los diversos redactores no querían perder material anterior y lo fueron amontonando sin caer en la cuenta de las contradicciones. Nosotros hoy día somos muchísimo más sensibles a ellas porque nos hemos educado muy analíticamente: En el Evangelio de Juan, según el Prólogo (no citado porque habla sólo de “gloria”), Jesús es el preexistente, el que estaba junto al Padre antes de que existiera el mundo, por tanto, participando de su gloria. Aun así, la gloria de Jesús se culminará o reafirmará cuando llegue “su hora”, es decir, a partir de su exaltación, muerte y resurrección. Es por tanto una gloria presente (la que se manifiesta en sus obras durante su ministerio, sus signos milagrosos) y a la vez futura o reafirmada (pasión, muerte y resurrección). Vino del Padre y vuelve al Padre. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 24 de Enero 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
De entrada, puedo ya decir que recomiendo vivamente la lectura de este libro, cuyo título es el de esta postal, del Prof. David Álvarez Cineira, (Editorial Verbo Divino Estella 2015, 287 pp. ISBN: 978-84-9073-148-2). El autor es en la actualidad Profesor de Nuevo Testamento en el “Estudio Teológico Augustiniano” de Valladolid. Y lo considero bueno porque aborda el tema de la formación del canon, la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, tema sobre el que en español escasean absolutamente los libros serios y bien informados, y este lo es. Desde la época de finalización de mi tesis doctoral, en 1974, que trataba sobre el concepto que tenían los primeros cristianos de la inspiración de los profetas en general y de los autores de la Biblia en particular, y e la que me preguntaba si la noción de la inspiración había tenido mucho, poco o nada que ver con la formación del canon, me ha interesado mucho este tema. Por cierto, al final de la tesis hacía un resumen muy amplio de la historia de la investigación hasta ese momento (1974) en las pp. 339-400 del capítulo, "Cómo y por qué se formó el Nuevo Testamento" del libro Orígenes del Cristianismo. Antecedentes y primeros pasos. Editorial El Almendro, Córdoba, 1991 (con varias reediciones) que puede interesar al autor para complementar la suya, pues creo que sigue siendo interesante este resumen, aunque hay que complementarlo a partir de esa fecha. Posteriormente Julio Trebolle ha tratado el tema en su obra “La Biblia judía y la Biblia cristiana”, de Edit. Trotta, Madrid (que creo que va ya por la cuarta edición), y yo mismo en el capítulo correspondiente de la obra de varios autores Los libros sagrados en las grandes religiones: judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo. El Almendro, Córdoba, 2007, capítulo “Cómo y porqué se formó el canon del Nuevo Testamento”, pp. 177-210. Así que conozco bien el tema y puedo valorar la novedad, y muy positiva, que supone el volumen de Álvarez Cineira en el panorama de la bibliografía hispana. Hago en primer lugar una síntesis de los temas tratados y luego haré unas reflexiones finales sobre temas que pueden abordarse ulteriormente. En la primera parte de su libro, breve, unas treinta páginas, el autor aborda el tema de cómo se ha tratado este asunto desde la perspectiva de la historia y de la teología: el estado de la cuestión y las necesarias precisiones de vocabulario, concepto de “canon”, a qué llamamos Antiguo y Nuevo Testamento y qué entendemos por libros deuterocanónicos, y apócrifos. La segunda parte, amplia y con muchísimos datos interesantes –que, debo insistir, difícilmente encontrará el lector en cualquier otra obra en español– Álvarez Cineira aborda el aspecto central de este volumen. En primer lugar introduce al lector en la tecnología del “libro” en el mundo antiguo, y en los problemas de autoría y la distribución de ellos. Luego aborda uno por uno los libros del Nuevo Testamento, comenzando por los evangelios, en una suerte de tratado que alguien podría interpretar como una “introducción al Nuevo Testamento”. Pero se equivocaría si lo entendiera así, ya que no lo es en sí –ni interesa como tal para el tema propuesto–, sino que el autor estudia los libros del Nuevo Testamento ante todo desde el punto de vista de la “recepción” de cada escrito por la comunidad de los lugares en los que se iba expandiendo el cristianismo en los primeros siglos, en qué sentido se consideraba sagrado, o normativo, y quién lo citaba y cómo. Naturalmente, el autor trata de la composición de los libros en sí del Nuevo Testamento y de la autoría, y otras cuestiones conexas, pero como base para recopilar datos para la historia del canon. Deseo ejemplificar esto con un par de ejemplos. El primero es el caso de los evangelios. Álvarez Cineira aborda las fases de composición de cada uno de ellos y habla de la tradición oral, de cómo se sentía entre los cristianos una predilección por un evangelio determinado, cómo los cuatro evangelios preferidos por las iglesias (los cuatro actuales) sufrieron intentos de ser reducidos a uno (por ejemplo, el heresiarca Marción sólo aceptó el Evangelio de Lucas; o se intentó armonizar los cuatro en uno solo: Taciano y su armonía evangélica), o bien en otras comunidades se amplió el número de esos cuatro preferidos con otros evangelios, como el de “Pedro” o el denominado luego “Protoevangelio de Santiago”), para terminar con la cuestión de cuándo se puede hablar de un “evangelio tetramorfo” (un evangelio en realidad peor con cuatro “formas” diferentes), es decir, en qué fecha están ya bien asentados en la mayoría de las comunidades y sin demasiadas disputas. El segundo ejemplo es el del Apocalipsis: Álvarez Cineira explica qué testimonios manuscritos tenemos de ese texto, si los Padres Apostólicos lo conocieron ya, o no, qué se pensaba de su “sacralidad” a finales del siglo II e inicios del III, cómo surgieron críticas sobre su contenido y sobre la identidad de su autor, cómo algunas comunidades lo rechazaron como sagrado y cuánto tardó finalmente en imponerse como tal. Finalmente en esta segunda parte el autor aborda expresamente el tema “El canon del Nuevo Testamento”: ¿cómo se formó históricamente? ¿Qué testimonios tenemos acerca de las listas de libros sagrados de los cristianos desde finales del siglo II o inicios del siglo III y qué polémica hubo entre la mayoría y los heterodoxos? ¿Qué criterios se utilizaron para elegir los libros sagrados entre los seguidores de Jesús? Como se ve, están tratados los temas principales. En la última parte trata Álvarez Cineira de las “cuestiones abiertas en el debate actual respecto al “canon”: por ejemplo, qué extensión debe tener? ¿Se puede modificar el número de escritos que lo componen? ¿Hay un núcleo dentro del canon que es intocable, es decir, hay un canon dentro del canon? ¿Cómo se entiende hoy el tema complejo “Escritura, tradición e inspiración? Y concluye el libro con una bibliografía comentada, en la que desgraciadamente hay muy poco escrito originalmente en castellano. En general estoy bastante de acuerdo con el autor a lo largo de este interesante libro. Pero echo en falta un tratamiento más en profundidad de algunas cuestiones básicas, que he planteado ya en otros lugares y momentos: • ¿Hubo o no una Gran Iglesia petrina que impulsara la formación del canon del Nuevo Testamento acogiendo en su seno las diversas corrientes? • O por el contrario, ¿no hubo una Gran Iglesia petrina, ni estrictamente judeocristiana, porque pereció en las convulsiones de las guerras Judíos-Roma entre el 66 y el 135 d.C.? • ¿No habría que postular que el canon actual está formado en torno a una Gran Iglesia de cuño paulino, tal como entendieron al Apóstol sus seguidores paganocristianos? • ¿Podría defenderse que los cuatro evangelios, incluido el de Juan, tienen una concepción del Cristo celestial que se parece mucho más a la de Pablo que a la de Pedro? • ¿Cómo se explica que el libro de los Hechos de los apóstoles solo trate de Pedro hasta el cap. 12 –junto con la figura de Saulo/Pablo desde el cap. 8– y a partir de ahí sea Pablo el único representante de lo apostólico? • ¿Cómo se explica que haya –además de los evangelios de cuño teológico paulino– 14 cartas de “Pablo” (no se entra aquí en la cuestión de si son toda auténticas o no, sino que se atribuyen a Pablo) por 7 de todos los demás apóstoles? ¿Cómo se aclara que entre esas siete hay dos, 1 2 Pedro, cuya teología es netamente paulina? • Cómo se explica que en la cristología del autor del Apocalipsis haya tantos contactos con el Evangelio de Lucas, muy paulino, y ese mismo autor progrese notablemente en la consideración del Cristo celestial como divino, progresando en la línea marcada por Pablo? Creo, pues, que a pesar de lo bueno que es este libro de Álvarez Cineira, en su segunda edición podrían abordarse éste y otros temas por el estilo, con lo que los lectores pueden tener más materia aún –que ya se les ofrece bastante– de reflexión. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 21 de Enero 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: ¿Es acaso posible que Tomás gnóstico nos ofrezca una versión más fiel de estos dichos que, digamos, Mateo, Marcos y Lucas (hay pocas similitudes con Juan), es decir, una aproximación mucho más cercana a las palabras que Jesús efectivamente pronunció? RESPUESTA: Se supone que se refiere Usted al Evangelio greco-copto de Tomás de Nag Hammadi . Es un tema muy complejo y discutido. Pero la inmensa mayoría de los comentaristas dice que en general no. No ofrece la versión original del material evangélico sinóptico, sino una muy modificada por su perspectiva gnóstica. Pero, a la vez, sí ayuda a confirmar –por otra vía— la antigüedad de ese material. Y, además, hay algunos dichos que pueden ser auténticos de Jesús y que le material Sinóptico no ha tenido en cuenta. Por ejemplo el dicho 83. Lea, por favor, la Introducción a este Evangelio en la Edición de la “Biblioteca gnóstica” de Nag Hammadi de la Editorial Trotta, Madrid, 4ª edición, 2014, en el Tomo II. Pregunta: 1: Me pregunto por qué si los Hechos son posteriores a Lucas, al menos en la primera parte presenta una cristología menos avanzada que Lucas. 2: Me pregunto cómo es posible que si las Cartas de Pablo (las auténticas o algunas de ellas) son anteriores en su composición a los propios evangelios, estos las ignoren; 3: Cómo se puede afirmar que los evangelistas, quienes fueren, no conocen los otros evangelios y a la vez afirmamos que se "superan" sucesivamente, se corrigen, o se rectifican... RESPUESTA: 1. Los Hechos --aparte de la imaginación del autor-- van siguiendo unas fuentes determinadas, que desconocemos, aunque sean contradictorias entre sí. Por ejemplo, si para la “misión y peripecias de Pablo” a partir del capítulo 12, encontró un “bíos”, es decir, una “biografía” de Pablo escrita por algún discípulo anónimo, o mejor dos relatos de ese estilo, que hablaban sólo de las vicisitudes de su vida y muy poco de su doctrina, y “Lucas” las fue siguiendo casi mecánicamente, se explicaría en parte el enigma de cómo presenta a un Pablo tan distinto al de sus cartas, y cómo ignora totalmente que éste compuso epístolas famosas y controvertidas en cuanto a su teología. La cristología de Hechos 2 y 3 es en parte la paulina de fondo (véase Romanos 1,3-5 y contrástese con esos discursos de Pedro). Pablo la desarrolla siguiendo pautas también judías. 2. Los Evangelios no ignoran las Cartas paulinas, las dan por supuestas, pero no pueden citarlas, porque no van, no “casan” de ningún modo con el género literario biográfico. Todos los evangelios tiene el marco paulino de la interpretación de la muerte y resurrección del Mesías. 3. Sí conocen los otros Evangelios. ¿Cómo se puede decir esto si Mateo y Lucas utilizan como fuente a Marcos? Por eso lo corrigen. Pero en la Antigüedad, al menos en ámbito judío, cuando se escribe un “escrito de refutación” no se compone como tal. Se escribe una obra nueva, a veces sin mencionar el adversario, poniendo de relieve perspectivas nuevas. Mateo y Lucas conocen de memoria a Marcos y Juan conoce todo el “material sinóptico”, en especial a Lucas. El Evangelio de Juan no se comprende de ningún modo, si no se conoce previamente al material sinóptico sobre Jesús que relee, reinterpreta y a veces corrige en profundidad. Su Jesús es ininteligible si no se lo conoce antes por otras fuentes. Pregunta: ¿Cuántos de los dicipulos de Jesus, sabían leer y escribir ? RESPUESTA: Es una pregunta de difícil respuesta porque los textos no dicen absolutamente nada al respecto. Pero sí pueden hacerse algunas deducciones vía indirecta. Por ejemplo, si Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, tenían una empresa de pesca con jornaleros (véase Marcos 1,20) se suponen que debía de saber leer y escribir para hacer las facturas y las cuentas. Igualmente Simón Pedro y Andrés. Si Judas era el tesorero del grupo según el Evangelio de Juan (13,29), tenía que saber de cuentas. y se supone que cada uno tendría su oficio y al menos algo sabrían. Pero más de eso no podemos saber. Existe además la tradición, no segura ni mucho menos, que sostiene que casi todos los varones judíos del siglo I d.C. iban a la escuela y sabían leer y escribir. Es totalmente exagerada esta visión, pero nos puede indicar que hay probabilidades de que supieran los apóstoles leer y escribir en lo esencial. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 21 de Enero 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta Cúal es la fecha exacta del celibato eclesiástico obligatorio que no es doctrina de Jesús?. RESPUESTA: Tiene Usted razón en que el celibato no es propio del judaísmo ni tampoco estrictamente de Jesús, ni siquiera de Pablo, quien solo lo recomienda en 1 Corintios 7 por razones de comodidad espiritual, dedicación plena a Dios y sobre todo porque el fin del mundo es inmediato. Es clarísima, me parece, una influencia de la religiosidad grecorromana en el cristianismo en esta materia, una religiosidad en la que se exigía a las sacerdotisas (probablemente ya desde el siglo VI a.C. en Grecia y ciertamente a las vestales de Roma) que fueran vírgenes. La idea griega es que lo mortal (sexo en especial) no puede convivir con lo inmortal (la divinidad en general). El filósofo judío Filón de Alejandría, más o menos contemporáneo de Jesús, ya lo acepta de modo general sobre todo para los inspirados como los profetas (y cito de memoria) en su obra "Quis rerum diviraum haeres sit" (Quién será heredero de las cosas divinas) en el parágrafo 246. También caminan por ahí, dentro del judaísmo, una rama de tendencias encratitas, antisexo, plasmada e la obra "Testamentos de los XII Patriarcas", del siglo I antes o después, no se sabe, obra luego muy estudiadas y glosada por autores cristianos a partir del siglo III d.C. El origen del celibato voluntario, pero solo de los obispos, es por tanto muy antiguo, y empieza en la iglesia egipcia durante todo el siglo III y sobre todo en el IV en el que se eligen obispos solo a antiguos monjes que ya practicaban el celibato voluntariamente. Respecto a la fecha de la obligación papal estricta del celibato obligatorio te copio lo que dice Pepe Rodríguez, el famoso fustigador antiiglesia y anticuras: Escribe Pepe Rodríguez en La vida sexual del clero. Barcelona: Ediciones B., 1995, capítulo 3, pp. 53-64) CITA La concepción que la primitiva Iglesia cristiana tenía de sí misma —ser "una comunidad de Jesús"— fue ampliamente ratificada durante los siglos siguientes. Así, en el Concilio de Calcedonia (451), su canon 6 era taxativo al estipular que "nadie puede ser ordenado de manera absoluta —apolelymenos— ni sacerdote, ni diácono (...) si no se le ha asignado claramente una comunidad local". Eso significa que cada comunidad cristiana elegía a uno de sus miembros para ejercer como pastor y sólo entonces podía ser ratificado oficialmente mediante la ordenación e imposición de manos; lo contrario, que un sacerdote les viniese impuesto desde el poder institucional como mediador sacro, es absolutamente herético (sello que, estricto sensu, debe ser aplicado hoy a las fábricas de curas que son los seminarios). En los primeros siglos del cristianismo, la eucaristía, eje litúrgico central de esta fe, podía ser presidida por cualquier varón —y también por mujeres— pero, progresivamente, a partir del siglo V, la costumbre fue cediendo la presidencia de la misa a un ministro profesional, de modo que el ministerio sacerdotal empezó a crecer sobre la estructura socio-administrativa que se llama a sí misma sucesora de los apóstoles —pero que no se basa en la apostolicidad evangélica, y mucho menos en la que propone el texto joánico— en lugar de hacerlo a partir de la eucaristía (sacramento religioso). Y de aquellos polvos vienen los actuales lodos. En el Concilio III de Letrán (1179) —que también puso los cimientos de la Inquisición— el Papa Alejandro III forzó una interpretación restringida del canon de Calcedonia y cambió el original titulus ecclesiae —nadie puede ser ordenado si no es para una iglesia concreta que así lo demande previamente— por el beneficium —nadie puede ser ordenado sin un beneficio (salario de la propia Iglesia) que garantice su sustento—. Con este paso, la Iglesia traicionaba absolutamente el Evangelio y, al priorizar los criterios económicos y jurídicos sobre los teológicos, daba el paso para asegurarse la exclusividad en el nombramiento, formación y control del clero. Poco después, en el Concilio IV de Letrán (1215), el Papa Inocencio III cerró el círculo al decretar que la eucaristía ya no podía ser celebrada por nadie que no fuese "un sacerdote válida y lícitamente ordenado". Habían nacido los exclusivistas de lo sacro, y eso incidió muy negativamente en la mentalidad eclesial futura que, entre otros despropósitos, cosificó la eucaristía —despojándola de su verdadero sentido simbólico y comunitario— y añadió al sacerdocio una enfermiza —aunque muy útil para el control social— potestad sacro-mágica, que sirvió para enquistar hasta hoy su dominio sobre las masas de creyentes inmaduros y/o incultos. El famoso Concilio de Trento (1545-1563), profundamente fundamentalista —y por eso tan querido para el Papa Wojtyla y sus ideólogos más significados, léase Ratzinger y el Opus Dei—, en su sección 23, refrendó definitivamente esta mistificación, y la llamada escuela francesa de espiritualidad sacerdotal, en el siglo XVII, acabó de crear el concepto de casta del clero actual: sujetos sacros en exclusividad y forzados a vivir segregados del mundo laico. FIN DE CITA Naturalmente, yo no me hago cargo de las opiniones personales de Pepe Rodríguez, a quien en verdad admiro por su espíritu investigador y su deseo debelador de ciertos mitos, pero él sabe que no participo en el modo un tanto agresivo que tiene de expresar sus ideas. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 20 de Enero 2016
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas