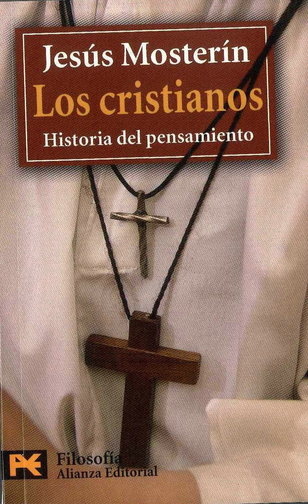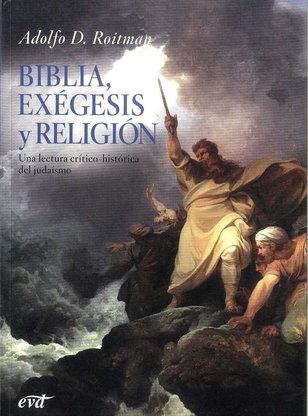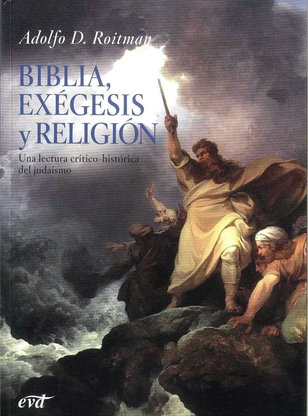NotasHoy escribe Antonio Piñero Voy a comentar –interrumpiendo un poco nuestro paso por la historia y método de la investigación del Nuevo Testamento, que retomaremos en su momento- un libro muy reciente del filósofo Jesús Mosterín que nos afecta directamente. Sus datos son: Los cristianos (serie “Historia del pensamiento”, sección Humanidades) El libro de bolsillo (Filosofía), de Alianza Editorial, Madrid 2010, 554 pp. ISBN: 978-84-206-4979-5. El libro presente se encuadra en una Historia del pensamiento, integrada por libros monográficos autónomos, que se caracterizan a mi parecer por una notable agudeza y frescura de la mirada, por un enfoque interdisciplinar, por la lucidez del análisis y por la claridad de la exposición. El autor no deja de tener en cuenta, ni mucho menos, el contexto social en el que se generan las concepciones que va presentando en su conjunto y en su evolución. Hay otro volumen de la serie que podría ser también interesante porque ofrece material complementario, “los judíos”, aparecido también en esta serie (hay otros volúmenes que salen de nuestro marco, pero que ofrecen buenas perspectivas en cuanto me parece por lo que he leído de ellos, como los dedicados a Grecia (“La Hélade”), y al Helenismo, más el de Roma. El autor confiesa que no es practicante, ni siquiera creyente, pero que se siente inmerso totalmente en la cultura cristiana. La historia del pensamiento occidental sería inconcebible sin tomar en cuenta la poderosa influencia cristiana. Conoce el cristianismo permite acceder a gran parte de la mejor pintura, música, literatura, arte, e historia en general de nuestro pasado. Como la historia del cristianismo es una temática inmensa, el autor restringe el ámbito de su mirada. Se ha limitado a trazar una panorámica resumida, incidiendo en lo piensa que son las figuras y los momentos cruciales de estos 20 siglos: • La vida y muerte de Jesús de Nazaret, • La predicación de Pablo de Tarso, • La adopción del cristianismo por Constantino, • Las discusiones trinitarias de los siglos IV y V, • Agustín de Hipona, • La guerra contra las imágenes (iconoclasia) y el cisma entre Oriente y Occidente, • La iglesia triunfante del siglo XIII, • Las universidades y la escolástica, • Tomás de Aquino, • Martín Lutero, • La Reforma protestante • La Contrarreforma católica. La tesis general de Mosterín del inicio del cristianismo es la siguiente: “Jesús era un judío ferviente que nunca pretendió romper con el judaísmo. Su principio de amar al prójimo como a uno mismo (que con la instauración del reino de Dios forman la columna vertebral del pensamiento de Jesús) no tiene nada de específicamente cristiano…; la ruptura con el judaísmo no fue obra de Jesús ni de sus discípulos directos, sino de Pablo de Tarso y de sus seguidores helenistas. Ideas tan poco judías como las del pecado original, la redención por la cruz, o la Cristo como hijo real, óntico, de Dios son doctrinas de Pablo, no de Jesús. Incluso la insistencia paulina de obediencia a las autoridades romanas se opone frontalmente a la actitud más bien rebelde de Jesús. Por todo ello, y más, puede considerarse que el cristianismo que conocemos es en gran parte un invento de Pablo. Además de las dificultades genéricas (que desde el punto de vista de la razón) afectan a las religiones monoteístas, el cristianismo –a diferencia del judaísmo y del islam- presenta a sus creyentes platos especiales difíciles de digerir como el dogma de la Santísima Trinidad, la doctrina del pecado original o la transustanciación eucarística. Una línea tenebrosa de pensamiento cristiana, que pasa por Pablo, Agustín y Lutero, añade la tesis de la condena eterna de los no bautizados, la salvación por la sola fe o la predestinación” (pp. 7-8). Comprendo que a los creyentes les molesten las generalidades. Pero piénsese que son propuestas desnudas de argumentación por ir en el prólogo, pero luego no carecen de ella ni muchísimo menos. Si en algo se caracteriza Mosterín es por ser un pensador absolutamente racional y metódico que no ofrece juicio alguno sin una sólida argumentación histórica, social y dialéctica detrás. Me imagino que muchos pensarán que habrá bastante tela que cortar en esta obra. Seguiremos con los capítulos iniciales de “Los cristianos” que es lo que más interesa a este blog. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 10 de Agosto 2010
Comentarios
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Historia de Drusiana La historia de esta mujer, esposa del que fuera general de Éfeso, ocupa un lugar destacado entre las tradiciones sobre Juan y concretamente en el contexto de este Apócrifo. Una vez que llegaron a Éfeso Juan y sus compañeros, se alojaron en casa de Andrónico, a donde acudieron los hermanos de la ciudad. Mientras todos gozaban de la presencia del apóstol, un cierto personaje, emisario de Satanás, se enamoró perdidamente de Drusiana aun sabiendo que era mujer casada. Sus amigos trataron de disuadirle recordándole que ya había tenido problemas con su marido por haber adoptado una conducta de castidad absoluta. Nos enteramos ahora que su marido Andrónico la había encerrado en una tumba para hacerla morir si no renovaba su vida marital. Si no había consentido hacer vida de casada con su propio marido, no podía esperar el enamorado que cediera a sus pretensiones adúlteras. Drusiana se sentía preocupada por haberse convertido en motivo de escándalo. Había contraído unas fiebres y pedía a Dios que la librara de causar el quebranto espiritual de aquel hombre. Y en efecto, Drusiana dejó esta vida en presencia de Juan y triste por las circunstancias causantes del desenlace. Su esposo Andrónico, entristecido especialmente por el modo del suceso, era consolado por Juan, conocedor de la virtud de la difunta. Pero el mismo Juan participaba de la tristeza de Andrónico. Y a los hermanos, que se congregaron para escuchar lo que diría sobre la difunta, les dirigió un largo discurso acerca de la importancia de cuidar lo eterno frente a lo efímero, el fin conseguido frente a un futuro inseguro. Pero mientras Juan pronunciaba aquellos discursos, tuvo lugar el intento del enamorado de Drusiana, quien compró del administrador de Andrónico la facultad de entrar en la tumba de la difunta para ejecutar en su cuerpo los planes que el mismo diablo había puesto en su intención. El enamorado, Calímaco de nombre, se decía pensando en Drusiana: “Ya que no quisiste unirte conmigo en vida, te ultrajaré después de muerta” (c. 70,2). Valiéndose, pues, del corrupto administrador de Drusiana, abrieron la puerta de la sepultura y comenzaron a despojar el cadáver de sus vestidos. Y cuando solamente quedaba sobe el cuerpo de la mujer un camisón de franja doble, (la versión latina de los Milagros de Juan habla del “velo de la parte genital”), ocurrió un espectáculo tremendo. Surgió una serpiente que atacó al administrador y lo mató; a Calímaco, no lo mordió, sino que se enrolló en sus pies y se subió sobre él. Al día siguiente, que era el tercero tras la muerte de Drusiana, iban muy de mañana al sepulcro Juan, Andrónico y los hermanos para celebrar allí la eucaristía. Buscaron las llaves de la tumba, pero no las encontraron. Entonces Juan dijo a Andrónico: “Se han perdido con razón, pues Drusiana no está ya en el sepulcro”. Cuando llegaron al monumento, se abrieron solas las puertas, y ellos vieron sobre la tumba a un joven hermoso que sonreía. Juan clamó en un grito: “También hasta aquí nos has precedido” (c. 73,1). Se oyó entonces una voz que decía: “He venido por causa de Drusiana, a la que vas a resucitar, y por el que ha muerto cerca de su tumba”. Y el Hermoso subió al cielo a la vista de todos. Enseguida vio Juan en la otra parte del sepulcro a un joven y a una serpiente dormida sobre él. Igualmente descubrió al administrador, de nombre Fortunato, mordido por la serpiente y ya cadáver. El apóstol quedó desconcertado. Pero Andrónico entró en la tumba, vio a Drusiana vestida solamente con el camisón de doble franja, comprendió el proceso de lo ocurrido. Explicó entonces a Juan cómo Calímaco se había enamorado de Drusiana, a la que no había podido seducir. Y tal como confesó a sus amigos, había intentado ultrajarla después de muerta. Dios había evitado el ultraje castigando a los atrevidos por medio de la serpiente. Andrónico pidió a Juan que resucitara primero a Calímaco en la seguridad de que confirmaría sus sospechas. Así lo hizo Juan, quien preguntó al joven qué pretendía cuando entró en la tumba. Calímaco confirmó cuanto había dicho Andrónico. El apóstol quiso saber si había dado cumplimiento a sus insidias. Contestó el joven que no había habido posibilidad desde el momento en que la serpiente se interpuso delante de ellos, derribó a Fortunato y a él lo había dejado en el estado en que lo habían encontrado. Daba detalles del suceso contando que cuando ya había despojado a la mujer de sus vestiduras y volvía para ejecutar su locura, contempló a un joven hermosísimo que la cubría con su manto. De su rostro brotaban rayos de luz hacia el rostro de la mujer. Después le dijo: “Calímaco, muere para que vivas”. Ese relato será luego la base de ciertos aspectos del resultado. Porque la realidad es que Calímaco sale muy bien parado del trance, en el que él era el verdadero responsable. Pero el augurio de su resurrección para la vida marca en cierto modo toda la trayectoria de su arrepentimiento. No sabía quién era el que lo sacaba de su enredo, pero acabó comprendiendo que era un ángel de Dios. El hombre muerto, el adúltero, el libertino, es ahora un hombre creyente y piadoso. Había resucitado, en efecto, en otro hombre, lo que glosa con gozo Juan. Pues no solamente alaba la actitud del resucitado, sino que descubre en él signos de un destino nuevo. Andrónico pidió a Juan que resucitara también a Drusiana, puesto que ya era creyente el que había sido causa de la tristeza que la había llevado a la muerte. Y así lo hizo el apóstol con una fórmula llena de autoridad y confianza: “Drusiana, levántate” (c. 80,1). La mujer salió de su sepulcro, sorprendida al verse medio desnuda, a Juan postrado en tierra y a Calímaco sumido en oración y hecho un mar de lágrimas. Su esposo Andrónico le dio una completa información de todo lo sucedido. Drusiana se vistió y descubrió a Fortunato tendido en el suelo y muerto. El gesto de la resucitada no podía ser más generoso. Pidió a Juan que también lo resucitara a pesar de haber tramado contra ella la peor traición. Calímaco no estaba de acuerdo con el deseo de Drusiana, basado en que la visión no había dicho nada al respecto. Juan, en cambio, hizo una apología del perdón universal que Dios concedía a todos los pecadores, empezando por Calímaco. Drusiana elevó una oración en la que recordaba los favores que Dios le había otorgado, incluso cuando su “antiguo marido” pretendía forzarla contra su voluntad. Acabó pidiendo la resurrección de Fortunato tomando la mano del traidor y diciendo: “Levántate, Fortunato, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, aunque hayas sido el máximo enemigo de la sierva de Dios” (c. 83,1). Fortunato se levantó, contempló la situación, para él insoportable y huyó de la tumba. Juan hizo un comentario del suceso en el que venía a concluir que Fortunato no tenía ni meritos ni disposición para resucitar. A continuación, tomó Juan pan para partirlo allí. Y después de una sentida plegaria, “hizo partícipes a todos los hermanos de la eucaristía del Señor” (c. 86,1). Anunció luego que había conocido en espíritu que Fortunato debía morir por la mordedura de la serpiente. Aunque vuelto a la vida por la plegaria de Drusiana, Fortunato no merecía vivir sin la correspondiente conversión. Uno de los jóvenes fue corriendo y lo encontró hinchado y muerto, pues la mancha negra había alcanzado ya el corazón. Cuando anunció a Juan que Fortunato había muerto hacía tres horas, Juan dijo: “Recuperas a tu hijo, oh diablo” (c. 86,2). Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 9 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Según dijimos en la nota anterior, pasamos a hora a describir en sus líneas esenciales cuál es la imagen o cuadro histórico de cómo ha actuado la tradición cristiana primitiva que ha tenido una importancia absolutamente decisiva para comprender el Nuevo Testamento. Este cuadro es el siguiente: 1. Tras el aparente fracaso de la misión de Jesús (la muerte en cruz), sus discípulos creen firmemente que ha resucitado y esperan su inmediata venida como mesías, es decir su parusía. Debido a la creencia en la resurrección de su maestro comienzan a investigar en las Escrituras diversos pasajes que justifiquen el fracaso de la cruz y los eventos de la Pascua (la resurrección sobre todo). Al principio no hay ningún interés, o muy poco, en poner por escrito lo que se recuerda y dice sobre Jesús. Este recuerdo se produce sobre todo en las reuniones comunes litúrgicas donde se evocan sus hechos y palabras. A poner por escrito esas acciones o palabras del Maestro se llega tan sólo por necesidades de la predicación o propaganda, especialmente cuando se apaga el fervor de la expectativa inmediata de la parusía o venida de Jesús. La primera acción comunitaria, por tanto, fue la transmisión oral de material sobre Jesús y su interpretación por medio de las Escrituras (lo que hoy llamamos Antiguo Testamento). Estos dichos y hechos se transmiten de manera aislada, inconexa, sin datos de tiempo y de lugar. Son pequeñas unidades o “formas”. 2. La tradición sobre Jesús que se fijará por escrito más tarde en los Evangelios no se alimenta sólo de recuerdos puros, sino de una doble fuente: a) de los recuerdos de dichos y hechos de Jesús; b) y también de la interpretación, reconstrucción, recapitulación, resúmenes y puesta al día de ese material por profetas, apóstoles y maestros cristianos en la catequesis, actos litúrgicos y en la predicación misionera. Las leyes de transmisión crecimiento y fijación de todo este material son las propias de la tradición oral. Los tres tipos de personajes que se acaban de nombrar son los tipos prominentes en esas comunidades, aún no jerarquizadas, del todo y que se regían en especial por quienes tenían en su mano la enseñanza, el contacto por el Espíritu con Jesús resucitado y con la divinidad en general y los que habían emprendido la tarea de convencer a otros que Jesús era el mesías verdadero que ya había llegado. 3. La fijación por escrito de las pequeñas unidades, o “formas” tenía su modo de proceder específico: • Había una notable correspondencia entre la forma oral y la escrita; • La plasmación del material no se regía por motiva¬ciones individuales, sino sociológicas: por los intereses y necesidades vitales y espirituales del grupo cristiano que lo transmite. Por ejemplo, una iglesia, como la de Mateo, que mantenía notables disputas teológicas con los judíos circundantes sobre la interpretación de la Ley, recogerá con gusto y aplicará a su vida material sobre Jesús que trate de la Ley y de su interpretación por parte de Jesús : relatos polémicos con los fariseos y sentencias que interpretan las normas de la Ley. 4. El marco geográfico e histórico de las historias originales se perdió, pero se fue reconstruyendo o formando artificialmente después: en los evangelios canónicos este marco es claramente artifi¬cioso; es obra de los redactores o evangelistas. 5. Ciertas palabras de los profetas cristianos primitivos, pronunciadas en nombre de Jesús resucitado que los inspira con su Espíritu, se introducen dentro de la tradición del Jesús terreno sin ninguna marca distintiva especial, con lo que se confunden con éstas. Por tanto, hay “palabras de Jesús” en los Evangelios que no son propiamente de éste, sino de los profetas primitivos que hablaron en su nombre. La explicación de este proceso es, pues: Jesús vive en la comunidad; los profetas inspirados participan de su mismo Espíritu. Lo que diga un profeta inspirado es como si lo dijera Jesús. 6. El resultado actual final de todo un largo y complejo proceso de transmisión y recopilación son nuestras fuentes canónicas (evangelios, principalmente, y otros escritos). Los evangelios en concreto son el fruto de un proceso de tradición y redacción, junto con una historización posterior, es decir, la ordenación del material en forma de biografía de Jesús es un estadio muy tardío de la tradición. 7. El género literario que interesa para reconstruir en la posible la figura de Jesús es el Evangelio. El estudio de esta forma literaria al compararla con otras de la época helenistico-romana. En primer lugar: • No se pueden catalogar entre las obras dedicadas a escribir “historia”. • Tampoco es posible tomarlos como “vidas” en el sentido de una biografía helenística, • Ni como colección de historias y dichos en el sentido de los memoriales de la literatura antigua. (Material tomado en parte de la Guía para entender el Nuevo Testamento, pp. 143-144). Seguimos en la próxima nota Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 8 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero En lo que sigue haremos un resumen de lo que pretende este método y qué imagen del proceso de composición del Nuevo Testamento, sobre todo de los evangelios, se deduce de la aplicación sistemática de estos sistemas de investigación, que están basados sobre todo en la última sistematización de Rudolf Bultmann. Los pasos del método son los siguientes (concentrándonos en los evangelios) I. La crítica o historia de las formas empieza por estudiar los géneros literarios del Nuevo Testamento, en especial los de los Evangelios y hace de los un catálogo descriptivo: ordena por grupos las unidades literario-lingüísticas de acuerdo con su estructura formal y según las peculiaridades de cada una de ellas. Recordemos que hemos afirmado ya que en realidad, la Historia de las formas no hace aquí otra cosa que partir de los resultados de la crítica literaria y que lo que desea es completarlos. La crítica literaria ha determinado primero, gracias al análisis, la existencia de diversos géneros literarios dentro del Nuevo Testamento y cómo cada uno de ellos está compuesto de formas más primitivas que el género mismo. II Una vez efectuado el catálogo completo de todos los géneros literarios que puedan hallarse dentro del Nuevo Testamento (cartas, Evangelios, tratados como Hebreos, apocalipsis), la Historia de las formas se concentra sobre todo en los Evangelios. Ahí descubre que las palabras de Jesús se pueden dividir en clases muy diversas: • Dichos jurídicos o legislativos, o normativos (ej. Mc 11,25: “Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones”); • Sentencias sapienciales (ej. Mt 22,14: “Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos”); • Dichos proféticos y apocalípticos; • Parábolas; • Narraciones de milagros, • Apariciones pascuales, etc. III. Luego la Historia de las formas investiga la historia de cada género o “forma” dentro del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Por ejemplo, las parábolas. En este caso la Historia de las formas examina el proceso de nacimiento y el progreso de esa forma literaria y estudia una por una todas las parábolas. IV. Luego la Historia de las formas investiga el “contexto vital” con sus condicionantes socio-culturales, en el que se genera cada forma, y qué función desempeña cada una de ellas dentro de ese contexto. Si seguimos con el mismo ejemplo, la forma “parábola”, la Historia de las formas tratará de determinar para cada uno de los casos: • Quién es el que habla, • A quiénes se dirige, • Qué situación especial –en la vida de Jesús o en la de la comunidad que transmite la parábola en concreto que se examina— ha motivado esa forma o parábola en cuestión, • Qué entorno sociológico supone o qué intención guió al autor (el Jesús o la comunidad cristiana) al desarrollar tal forma determinada, esa parábola concreta. A pesar del aparente interés sociológico que esta investigación supone, la Historia de las formas se halla de hecho mucho más interesada en las ideas de la teología que se supone dominante de esos contextos vitales que en cualquier otra circunstancia sociológica. V. Luego la Historia de las formas escudriña la historia de la tradición de cada género o forma. En concreto, dentro del género “parábola” la Historia de las formas debe aclarar el proceso de esa forma desde su nacimiento hasta su constitución definitiva. Aquí es posible señalar las posible variaciones de géneros o “contextos vitales” que puede sufrir una forma a lo largo de su transmisión. En el caso de una parábola el presumible contexto vital en la vida de Jesús puede ser muy diferente del contexto vital de la comunidad que la transmite y la aplica a su vida, p. ej., añadiendo a la parábola (que es básicamente una comparación) rasgos alegóricos. Dentro de esta historia de la tradición, y como complemento necesario, la Historia de las formas se ocupa del desarrollo de las concepciones teológicas que se han constituido dentro de cada “forma”. Lo que decimos de las parábolas hay que aplicarlo a la investigación de todas las formas evangélicas, que según Bultmann, se dividen en los siguientes tres grandes grupos: 1. Palabras de Jesús 2. Apotegmas 3. Narraciones sobre Jesús 1. Las palabras de Jesús, que unas veces forman un grupo, u otras (la mayoría) tienen un origen independiente. Se suelen dividir en A. Dichos sapienciales. Ejemplo: Mt 6,34: “Bástale a cada día su propio afán” B. Dichos proféticos. Por ejemplo: Lc 13,29: “Muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán en el banquete del reino de Dios” C. Otro tipo de sentencias, referidos a la misión de Jesús; sentencias que comienzan por “Yo soy”, oraciones, etc. E. Comparaciones, parábolas 2. Apotegmas: son anécdotas de Jesús que terminan con una palabra de éste, en forma de axioma o sentencia, con la que se intenta transmitir una enseñanza fundamental. Pueden ser didácticos, polémicos, o de tinte biográfico. Por ejemplo, Mc 2, 15-17: “15 Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos; porque había muchos de ellos que le seguían. :16 Al ver los escribas de los fariseos que El comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué El come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? :17 Al oír esto, Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 3. Narraciones sobre Jesús que pueden ser "biográficas" (relatos e la infancia; bautismo; transfiguración; relato de la pasión; apariciones. Una vez analizadas estas formas detrás de ellas se descubre un mundo, una imagen o cuadro histórico de cómo ha actuado la tradición que ha tenido una importancia absolutamente decisiva para comprender el Nuevo Testamento. Lo veremos el próximo día Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 7 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero El gran representante de este método, o quizá su gran divulgador y último sistematizador, fue Rudolf Bultmann con su obra “Historia de la tradición sinóptica” (Geschichte der synoptischen Tradition) Gotinga 1921. Su influencia hasta hoy día ha sido decisiva y tremenda. Partiendo de las conclusiones de Schmidt y Dibelius, Bultmann aplicó sistemáticamente en esta obra el método de la historia de las formas. A diferencia de las posturas más “conservadoras” (¡todo es relativo!) de Dibelius, Bultmann no se quedó en la clasificación literaria de las pequeñas unidades, sino que enjuició la historicidad y autenticidad de las mismas. Sus dudas sobre la historicidad de los textos evangélicos fueron más radicales y lo llevaron a identificar gran parte de este material como producto de la imaginación creativa de la iglesia. Lo que hay de genuino lo encuentra Bultmann en los dichos de Jesús, que según él, se encuentran en un contexto artificial creado totalmente por los evangelistas. Utilizando una metodología rigurosamente analítica, Bultmann se proponía presentar una imagen de la historia de cada uno de los fragmentos de la tradición. Partía, al igual que Dibelius, de la idea de una tradición absolutamente fragmentaria. Comenzando por la historia de la pasión extiende su análisis a la totalidad de los sinópticos y se pregunta por el origen histórico de cada perícopa utilizando claros esquemas de la crítica histórica, a saber, los rasgos definitorios y diferenciantes entre las comunidades palestina y helenística, productoras o transmisoras de tales narraciones. La historia de las formas de Bultmann concede un papel aún mayor a la comunidad en la formación y desarrollo de la tradición sobre Jesús y postula que el género literario “evangelio”, creado por Marcos, tiene sus raíces en el culto litúrgico de la comunidad helenística. Este método fue aplicado posteriormente a las Cartas del Nuevo Testamento. En este ámbito la historia de las formas busca reconocer, entre otras cosas, formas de argumento forense o retórico, incorporando a su vez la crítica retórica. Seguidores de este método fueron Ernst Lohmeyer y Hans Dieter Betz. El primero extendió el análisis al resto del Nuevo Testamento, haciendo especial hincapié en las epístolas de Pablo y en el Apocalipsis. Su obra principal en este aspecto, que yo sepa fue Señor Jesús. Investigación sobre Flp 2,5-11 ( Kyrios Jesus. Eine Untersuchung zu Phil 2,5-11”, en Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophische-histosrische Klasse 1927/28, 4,lss: “Actas de la Academia de las ciencias de Heidelberg, sección de filosofía e historia”). La tesis de Lohmeyer era la siguiente (se basaba no sólo en la crítica literaria, sino también en la Historia de las religiones y en observaciones teológicas): lo que tenemos en este himno es un material prepaulino. Éste ha sido tomado de un oficio (¡no "servicio"!) litúrgico cristiano primitivo. La cristología de este himno está formada por una mezcla de ideas judías y de concepciones gnósticas del descenso del Revelador, relacionadas con la cosmología irania. De este modo se observa cómo las tradiciones cristianas primitivas deben ser consideradas también una parte de la historia común de las religiones. El segundo fue pionero en la aplicación de la historia de las formas a la Carta a los Gálatas (Colección “Hermeneia” 104), Galatians, Filadelfia 1979. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 6 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con las ideas básicas de este método iluminándolas por medio de unas breves nociones de la historia de la investigación. De los presupuestos que demos desarrollado en la nota anterior, M. Dibelius confirma la conclusión que ya había formulado Schmidt, a saber que los evangelios no son obras de historia, sino testimonios de fe de la comunidad primitiva al servicio de la primitiva predicación cristiana. No podemos, por tanto, basarnos en ellos para determinar ni siquiera la duración del ministerio público de Jesús. Hastatal extremo llega, según Dibelius su falta de interés por la historia real. De hecho, la historia en sí tenía tan poca importancia para la comunidad cristiana primitiva, que los primeros cristianos no hicieron gran diferencia entre el período de la vida de Jesús anterior a la re¬surrección y el posterior a ella y su consiguiente presencia por el Espíritu en la Iglesia. Esta afirmación tenía grandes consecuencias: mucho material incorporado a los evangelios no procedía del Jesús histórico, sino que era “postpascual”, creación de la comunidad cristiana formada después de la Pascua, en donde –se creía- había acontecido la resurrección. En cuanto a las formas concretas -que podemos definir como uni¬dades literarias mínimas con sentido- Dibelius distinguía fundamentalmente dos géneros de narración, en sí distintos: los paradigmas y las “novellae” (novelas/cuentos). • Por “paradigmas” entendía narraciones breves del género de las que se utilizan en la predicación como ejemplos; • Las novellae o cuentos, en cambio, no estaban destinados a la predicación, sino que eran fruto de la complacencia del narrador en la pintura detallada de las situaciones y en la cuidada caracterización de la figura de Jesús. En el paso de una forma a otra se patentiza cómo el cristianismo, originariamente fuera del mundo, va pe¬netrando cada vez más en él. El mundo exterior fecunda la imaginación de los anónimos transmisores de tradiciones sobre Jesús en la comunidad primitiva que las van recreando, cada vez que las contaban, añadiendo “datos”, caracterizaciones de los personajes, detalles, etc. Todo ello tiene una enorme importancia a la hora de considerar el material evangélico como verdadera historia o no, pues sólo la calificación de novellae o cuentos dice ya mucho. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Jueves, 5 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Me ha llamado la atención en este libro la frescura de mente con la que se tratan temas que hasta hace pocos años podían ser casi tabú entre los judíos incluso ilustrados. Por ejemplo, aceptar con claridad y sin tapujo alguno, la conducta, muy reprobable desde el punto de vista de hoy, de Abrahán en Egipto, cuando ofreció su propia mujer, Sara, como concubina, para librarse de problemas (Gn 12,15ss), o si Josué, figura tan señera es un personaje histórico o una construcción literaria…, y no digamos la pregunta sobre si Pinjás, el héroe modélico del celotismo –en el sentido de defensa a ultranza de la ley divina hasta el derramamiento de sangre- era de verdad un héroe o más bien un asesino fanático. Me parece extraordinario que desde mentes creyentes se impulse una lectura crítica de la Biblia desde el punto de vista histórico-literario para construir una teología sobre bases concordes con el adelanto de la investigación (con todas las consecuencias al principio muy molestas), y no otra teología que, como la avestruz, se empeña en negar lo que es evidente desde el punta de vista histórico. Así preguntarse si el “éxodo de Egipto” (¡tan crucial para la teología judía y judeocristiana!) fue de hecho un mito o si la historia de la exploración de Canaán (Nm 13,17-20). En el epílogo, el autor confiesa que su estudio ha puesto de relieve un texto bíblico complejo, con no pocas repeticiones y contradicciones… para concluir que “esta aparente falta de coherencia no se habría debido a la inexperiencia o ignorancia de los editores antiguos en manipular sus fuentes, sino, antes bien, a una consciente estrategia orientada a enseñar por medio de este artificio literario una enseñanza moral; a saber, que no existe una sola y absoluta verdad. La ‘realidad’ es un calidoscopio de reflejos infinitos” (p. 287). Y continúa A. Roitman con una reflexión interesante que encaja bien –con algunas discrepancias- con los propósitos que animan a este blog: “De este modo, este espíritu crítico inherente a los escritos bíblicos está en total acuerdo con la perspectiva científica adoptada en este trabajo, por medio de la cual se puso Dios manifiesto la dimensión histórica de la tradición israelita antigua, recontextualizando, creencias, prácticas e instituciones. Esta aproximación crítica puso en duda a veces ‘verdades sacrosantas’ de la fe, descalificando las lecturas fundamentalistas como impropias y anacrónicas. De esta manera la narración bíblica dejó de ser una historia ‘objetiva’ para convertirse en un mito polivalente, sujeto a lecturas diversas. Pero en otras oportunidades, por el contrario, esta misma lectura aparentemente subversiva permitió entender los textos en sus marcos culturales específicos, recuperando diálogos olvidados y polémicas perdidas en las brumas de los tiempos” (p. 287). Estoy muy de acuerdo salvo quizás a la atribución de un “espíritu crítico inherente –es decir, propio de los autores antiguos mismo- a los escritos bíblicos”, que me parece una peligros generalización y que puede conducir precisamente a lo contrario de lo que se pretende, a ver en los autores antiguos algo que me parece no tenían en absoluto…, en todo caso en forma de una nebulosa mental. Creo que el mantenimiento de las diversas corrientes de la tradición bíblica no se debió precisamente en una concepción de que no existe la verdad absoluta, sino más bien a un respeto reverencial por la tradición, contuviera o no contradicciones, lo que sería opuesto al “espíritu crítico”. Sí me parece verdad que este tipo de exégesis dota a los hechos y personajes bíblicos de nuevos contenidos: la tradición bíblica, mítica en la mayoría de los casos, tiene ciertamente una gran vitalidad, pero es la que nosotros le otorgamos con nuestra reflexión de hoy. Hay que aceptar que en loo religioso partimos del mito y del símbolo casi siempre. Y es que no puede ser de otra manera, si Dios es el Otro, por tanto inaprehensible e inefable. Este proceso, que rompe las barreras de una interpretación de la Biblia rígida, conservada por una tradición firme interpretativa, y controlada por las autoridades eclesiásticas, es bienvenida. Y conducirá inevitablemente a una religión personalista, rompedora de estructuras eclesiásticas, muy diversificada, casi intransferible a otros salvo unas cuantas líneas generales que sirvan para definir una cierta identidad común… de modo que a la larga el “fundamentalismo” peligroso carecerá de “fundamentos” ideológicos. A pesar de que existen muchas personas de este tipo fundamentalista en su seno (no hay más que ver cómo muestran su identidad en el vestido, para nosotros estrafalario), el cristianismo de hoy tiene que percibir cuán fantásticamente bien está haciendo sus deberes para con el avance espiritual de nuestro tiempo un gran sector del judaísmo de hoy día. Los “israelitas” de antaño y los “israelíes” religiosos de hoy han ido enriqueciendo siempre su acervo religioso con un notable sentido de la necesaria acomodación. Y el espíritu farisaico fue el motor de ellos. Los cristianos no lo vemos por causa de la imagen distorsionada que de los fariseos nos han transmitido los evangelios. Pienso que tiene razón Adolfo Roitman cuando sostiene que “los antiguos piadosos se vieron libres para redefinir su herencia religiosa en función de nuevas percepciones espirituales sobre Dios y el hombre y he aquí la intuición profunda de que el secreto de la religión de Israel fue y sigue siendo su flexibilidad y capacidad mimética para mantener un diálogo constante y creativo con su entorno, moldeando sus formas y contenidos en función de los desafíos Dios su tiempo”. Yo añadiría que los tiempos van a cambiar profundamente la imagen de Dios, que se va a hace menos personal y que va a conformarse más a lo que sostenía Baruc de Espinosa, “deus sive natura”, y que ello va mudar profundamente la religión, que se va a hacer estrictamente personal y pasar poco a poco al ámbito de lo estrictamente privado. Me parece probable que la tradición judeocristiana –en el sentido de admitir como sagrados tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y a la vez que va acogiendo en su seno los indudables resultados de la mentalidad históricocrítica- va a llevar tanto al judaísmo como al cristianismo ilustrado, y luego al que no lo es tanto, a esa religión que poco a poco será tan intransferible que dejará de ser el fundamento de que el hombre se comporte como el lobo con otro hombre por motivos religiosos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 4 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Quero presentar hoy un libro de Adolfo Roitman, director del “Santuario del Libro”, del Museo de Israel en Jerusalén, en donde entre otros tesoros se hallan, bien custodiados los originales de los manuscritos del Mar Muerto. Su ficha completa es la siguiente: Adolfo D. Roitman, Biblia, exégesis y religión. Una lectura crítico-histórica del judaísmo. Editorial Verbo Divino, Estella 2010, 305 pp., con ilustraciones. ISBN 978-84-9945-1008. Desde el siglo XIX hasta nuestros días las ciencias bíblicas se han ido perfeccionando, convirtiéndose en una especialidad enormemente elaborada. Si en sus comienzos los especialistas se centraron en los textos analizándolos exclusivamenye desde una perspectiva filológica, teológica o histórica, con el tiempo las metodologías científicas se transformaron en mucho más elaboradas y complicadas, incluyendo ahora nuevas aproximaciones como la literatura, la arqueología, la antropología, la psicología y algunas otras más. Estos avances permitieron acceder así a nuevos niveles de comprensión del texto, descubriendo en ellos significados profundos y ocultos. Nuevas perspectivas que enriquecen el pensamiento propio del lector que –creo- se siente satisfecho al percibir más cosas aún en el texto que lo que ofrece a primera vista. Sin embargo, los frutos de estos logros intelectuales no siempre llegan al conocimiento público, en muchos casos debido al lenguaje técnico y a los análisis enrevesados utilizados por los investigadores. Como resultado de ello, el academicismo riguroso ha convertido en muchas ocasiones a los estudios bíblicos de hecho en un campo casi “sectario”, propio de "iniciados" en la materia. El gran público se queda fuera. De forma paralela a esta lectura secular, crítica e histórica de la literatura bíblica, grupos fundamentalistas en las tres religiones monoteístas comenzaron a leer las Escrituras de una manera acrítica, tergiversando o manipulando el significado original de sus contenidos en pro de sus intereses particulares… religiosos o no tanto. Estas lecturas basadas en la literalidad y la descontextualización de los textos sirvieron para justificar agendas políticas o ideológicas, a la usanza del uso de la Biblia en la tradición rabínica judía o patrística cristiana, convirtiéndose precisamente por ello en muy atractivas y asequibles para el público común. En buena parte por estos hechos –tanto la lectura en exceso cientificista como la fundamentalista- el estudio histórico de la Biblia fue perdiendo seguidores. En otros casos, dio paso a hermenéuticas existencialistas, místicas o espirituales, también ajenas al sentido de los textos tal como fueron escritos en su momento. El presente libro es un suerte de reacción a los procesos mencionados. Es del tipo de alta divulgación, escrito en un lenguaje sencillo y claro, pero a la vez con un sólido rigor científico, que invita a los legos a leer de una manera crítica-histórica los textos bíblicos, especialmente la sección del Pentateuco. Combinando los resultados de la investigación científica con materiales originados en la tradición religiosa (particularmente, la tradición judía), el objetivo del libro es leer la Biblia a la luz de la intrincada realidad social, política y religiosa del pueblo de Israel en la época antigua, recuperando así su dimensión histórica y a la vez testimonial de una época. Al leerlos a esta luz, los textos antiguos plantean perspectivas sugerentes al lector de hoy, le plantean nuevas preguntas y le ofrecen la posibilidad de responderlas. La obra que comentamos se compone de tres partes: • En la primera se estudian algunos de los más conspicuos personajes de la narrativa bíblica (Abrahán, José y Moisés, Jacob, Josué, entre otros), poniendo un énfasis especial en el tratamiento exégetico de estas figuras en la tradición judeocristiana. En la segunda parte se tratan temas clásicos del Pentateuco (como el diluvio universal, la salida de Egipto o el becerro de oro, la generación del desierto como modelo posible para Juan Bautista), explorando en muchos casos los límites difusos entre la historia y el mito. Y, finalmente, • La tercera parte está dedicada a estudiar en detalle la revolución espiritual del Deuteronomio, explorando temas medulares de la fe de Israel como el monoteísmo, el aniconismo (prohibición del uso de imágenes) o la centralización del culto. El texto va acompañado con notas explicativas al pie de página, no muchas, ni demasiado técnicas, pero enriquecedoras con la presentación, o discusión, de las perspectivas de otros autores. El libro concluye con un breve epílogo, un glosario de conceptos y fuentes, y una bibliografía. Los ensayos breves que componen el texto, unos cuarenta -cada uno de pocas páginas por lo que su lectura es fácil y no tiene por qué ser seguida- no tienen por propósito conducir a la fe en "verdades absolutas", sino, por el contrario, generar la libertad de pensamiento, la duda y el conocimiento. Pero más allá de informar y discutir, la esperanza es que la lectura de la obra les permita a judíos y cristianos conocer facetas desconocidas de su tradición religiosa, hasta el punto de reconocer las raíces comunes de sus orígenes. Ciertamente, el propósito final va más allá de lo académico, teniendo por meta promover la tolerancia del "Otro" y el diálogo interconfesional. Un libro interesante, ilustrativo, que ofrece materia para pensar sin inducir al cansancio o hacer que caigamos en el torpor del sueño. Mañana comentaré algunos temas del libro y sobre todo sus conclusiones. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 3 de Agosto 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Episodio de la destrucción de la Víbora en los HchFlp Un amable lector de nuestras notas tiene interés por conocer los detalles del episodio, en el que Juan y Felipe castigan a la Víbora, madre de las serpientes, según el relato del suceso en los Hechos Apócrifos de Felipe. Lo hago con gusto en este “post”, y muy honrado con que me confunda con Fernando Bermejo. Lo primero que tengo que aclarar es que los HchFlp no hablan de ninfa, sino de la Víbora (Ekhidna), titular de un templo idolátrico en la ciudad de Hierápolis. Felipe es el protagonista de los Hechos de Felipe (HchFlp) con una personalidad prolija de variados perfiles. Cuando el Salvador recomienda a Mariamne, la hermana de Felipe, que ayude a su hermano en las tareas de la evangelización, traza un carácter del Apóstol como de hombre inseguro y vacilante en sus determinaciones. Y aunque lo califica de “audaz e irascible”, reconoce que necesita apoyos puntuales, y pide a la sacrificada mujer que no lo deje solo porque podría “crear problemas a la gente” (HchFlp VIII 95). Esta personalidad vacilante está quizá condicionada por la dudosa identidad del protagonista de los HchFlp. Los dos personajes bíblicos que llevan ese nombre han provocado una confusión, perceptible ya en escritores muy antiguos. Eusebio de Cesarea (s. IV), por ejemplo, habla en el mismo contexto de ambos personajes. Primero cita a Clemente de Alejandría en su referencia a los apóstoles casados. Uno de ellos era Felipe, quien no solamente “había engendrado hijos, sino que había dado las propias hijas en matrimonio” (Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia HE III 30, 1). Unas líneas después vuelve a referirse a “Felipe, uno de los doce apóstoles, el que descansa en Hierápolis con sus dos hijas mayores, que permanecían en el estado de virginidad. Otra hija suya, que caminaba en el Espíritu Santo, se había dormido en Éfeso” (HE III 31, 3). Cuenta enseguida que sus hijas residían en Cesarea de Judea con su padre y estaban dotadas del don de la profecía. Cita como prueba el pasaje de los Hechos de Lucas, que cuenta de la llegada de Pablo a Cesarea y que se alojó en “casa del evangelista Felipe, uno de los siete” diáconos. Felipe “tenía cuatro hijas vírgenes que eran profetisas” (HE III 31, 5; Hch 21,8s). Este Felipe, uno de los que con Esteban fue elegido diácono, marchó a Samaría, y allí anunció el Evangelio por vez primera con gran acompañamiento de prodigios. Su capacidad misionera era tan grande que convirtió a la fe al mismo Simón Mago (HE II 1, 10; Hch 8,5-13). Los dos personajes, el Apóstol y el Evangelista, aparecen unidos por una misma tradición que los sitúa en Hiérapolis de Frigia. El lugar de la antigua Hiérapolis de Frigia es la moderna Pamukkale (“Castillo de algodón”), así llamada por las terrazas y cascadas petrificadas de calcárea blanca, fenómeno natural sorprendente y muy admirado. Allí residieron y allí descansan sus restos mortales. El contexto del suceso aludido por el amable comunicante es ya el del martirio de Felipe, junto con el de sus dos compañeros de ministerio y de martirio, su hermana Mariamne y Bartolomé. El procónsul los había arrestado acusándolos de magos, corruptores y seductores. Estaban encerrados en el templo idolátrico de la Víbora, venerada en Hierápolis, población llamada también Ofiorima (“calle o ciudad de las serpientes”). Ya en otra ocasión el Salvador había anunciado a Mariamne que los habitantes de aquella ciudad adoraban a la Víbora (Ekhidna), madre de las serpientes. Antes de encerrar a Felipe y a sus compañeros, los había arrastrado por la ciudad y los había hecho azotar con correas. Luego los depositó en el templo de la Víbora junto a sus sacerdotes. Según los testimonios de aquellos sacerdotes, Felipe y los suyos destruían a los dioses y arruinaban su culto. Predicaban, además, la vida de castidad absoluta y enseñaban que había que dar culto a un solo Dios. El procónsul, lleno de furor por las noticias, ordenó que colgaran a Felipe y le perforaran los tobillos, que trajeran garfios de hierro y le atravesaran los talones; luego, que le colgaran de un árbol cabeza abajo delante del templo. A Bartolomé, lo colocaron delante de Felipe y le clavaron las manos en el muro de la entrada del templo. Ambos, sin embargo, se miraban sonrientes. Desnudaron a Mariamne para demostrar que era una mujer y que convivía adúlteramente con aquellos hombres. Pero se transformó de repente la apariencia de su cuerpo en presencia de todos, y apareció una nube de fuego, de forma que no pudieron seguir mirando al lugar en donde se encontraba santa Mariamne, por lo que todos huyeron despavoridos de allí. Así estaban las cosas cuando hizo su entrada en la ciudad el apóstol Juan, que vio desolado la situación de sus compañeros. Se encaró con los habitantes de la ciudad, quienes decidieron arrestarlo como cómplice para darle muerte, sacarle la sangre, mezclarla con vino y dársela a beber a la Víbora. Iban, en efecto, a detener a Juan cuando se les paralizaron las manos a los sacerdotes. Juan recordó a Felipe que no debían devolver mal por mal. Pero Felipe, cansado y dolorido, perdió la paciencia y maldijo a sus verdugos a pesar de las protestas de Juan, Bartolomé y Mariamne. Como consecuencia de la maldición de Felipe, “se abrió el abismo de repente y se tragó todo el lugar en donde estaba el procónsul, el templo entero, la Víbora a la que veneraban, y mucha gente, y los sacerdotes de la Víbora, como unos siete mil hombres sin contar las mujeres ni los niños. Solamente el sitio en donde estaban los apóstoles quedó intacto, mientras que el procónsul fue tragado por el abismo” (HchFlpm 133,1). Aunque la actuación de Felipe iba contra las normas sobre la paciencia y el perdón de las ofensas, el resultado fue una verdadera catástrofe. Subían del fondo las voces de los sumergidos, que decían entre lágrimas: “Ten piedad de nosotros, oh Dios de los gloriosos apóstoles, porque ahora vemos los castigos de los que no reconocieron al Crucificado. He aquí que la Cruz nos ilumina. Jesucristo, manifiéstate a nosotros, que bajamos vivos al infierno y somos castigados porque hemos crucificado injustamente a tus apóstoles”. Y se oyó una voz que decía: "Yo os seré propicio por mi cruz luminosa" (HchFlp 133,2). Se habían salvado del cataclismo el cristiano que daba alojamiento a Pablo, toda su casa, la mujer del procónsul que se había convertido a la fe de Pablo y cincuenta vírgenes que practicaban la vida de castidad. En cuanto a Felipe, sufrió una seria reprimenda de parte del Señor por su conducta. Y aunque obtuvo la promesa de una vida eterna bienaventurada en virtud de sus méritos, tuvo que soportar cuarenta días de demora en castigo por su intemperancia antes de entrar definitivamente en el paraíso. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 2 de Agosto 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero El que asentó y defendió el nuevo método de crítica histórica fue, sin embargo, Martin Dibelius (1883-1947), cuyo libro “La historia de las formas del Evangelio (Die Formgeschichte des Evangeliums, Tubinga 1919) vino a ser como el escrito programático de la nueva escuela. El nombre del método se debe al título de esta obra, aunque el mismo Di¬belius se dejó influir por el filólogo clásico Eduard Norden, quien en 1913 dio a su libro Agnostos Theos (“El Dios desconocido”) el subtítulo de "Investigaciones sobre la historia de las formas de la locución religiosa”. Dibelius había de aplicar luego este método también a los Hechos de los Apóstoles en su colección de artículos Aufsätze zur Apostelgeschichte (“Artículos sobre los Hechos de los apóstoles, Gotinga 3ª ed.) 1957. El punto de partida de M. Dibelius fue la consideración de la actividad misionera de la Iglesia primitiva, que –según él- influyó decisivamente en la transmisión de las tradiciones sobre Jesús. Dibelius expuso dos principios, que serían estimados como axiomáticos por sus seguidores: 1) Los evangelios sinópticos no son obras literarias en sentido estricto, sino literatura menor destinada al pueblo (aquí confirma lo que había dicho ya K. L. Schmidt), y 2) los autores de los evangelios sinópticos no son verdaderos autores, sino compiladores que no habrían hecho otra cosa que poner marco geográfico, temporal, etc., a los materiales llegados hasta ellos después de un largo camino en el que había intervenido toda una comunidad transmisora. Ellos no habrían hecho sino enmarcar las unidades pequeñas o -formas- provenientes de la tradición oral. Cada uno de estos principios fue más tarde contestado agriamente por investigadores posteriores. Sobre todo el segundo provocó, con el tiempo y como fuere reacción, otra “revolución” en el estudio de los Evangelios y del Nuevo Testamento en general: el método de la historia de la redacción o análisis histórico de la composición, que estudia el proceso de plasmación de un libro hasta su estado definitivo, a partir de los elementos mínimos u originales, y cómo el autor aporta mucho más a la obra definitiva que la mera colección y transmisión de materiales previos. Una palabra sobre el termino técnico "Sitz im Leben" que nombramos varias veces en la nota anterior: fue acuñado por Hermann Gunkel en el estudio de la literatura del Antiguo Testamento, y lo aplicaba a las circunstancias sociorre1igiosas típicas en que se origina y emplea un género literario. Así lo definen G. Flor-L. Alonso Schökel, en su Diccionario terminológico de las ciencias bíblicas. Por tanto: al usar la misma terminología para el contexto vital (Sitz im Leben) se observa cómo el método de la historia de las formas no es más que la transposición a los Evangelios sinópticos del método de la historia de los gé¬neros literarios, tal como Gunkel lo había aplicado, ya en la primera mitad del siglo XIX, a algunas partes del Antiguo Testamento, especialmente al Génesis y a los Salmos. Gunkel, a su vez, había sido influido por Johann Gottfried Herder, quien fue el primero en comprender que la tradición cristiana de los evangelios había tenido una prehistoria, en la cual se observan determinadas formas de tradición y no otras. Volvemos a Dibelius: así pues, para este significativo investigador el contexto vital para el surgimiento concreto de estas formas preliterarias que luego se reúnen en los Evangelios fue la predicación misionera, a la que añadió también, en segundo lugar, la liturgia. No avanzó demasiado sobre Schmidt, pero fundamentó mejor estas propuestas, e insistió más en lo misionero/predicación que en la liturgia como ambiente que moldeaba tradiciones…, llegando incluso a inventar nuevas. Como se observará, la historia de las formas parte de la importancia de la tradición oral en los inicios de los Evangelios. “Al comienzo era el kerygma” (la “proclamación” misionera), no cesaba de repetir Dibelius; el evangelio fue predicación antes que escritura. La tradición precede a la escritura. Durante un tiempo de veinticinco a treinta años la materia básica de los evangelios fue predicada en la comunidad primitiva, verdadera creadora de esa tradición oral. Y atención al vocablo “creadora” porque ha de entenderse también en un sentido pleno: no sólo reúne tradición previa, sino que al proclamar, crea. En este punto los autores que practican la historia de las formas son deudores de una cierta manera de concebir el desarrollo de la tradición oral en las literaturas populares, muy común a comienzos del siglo XX entre los estudiosos de esas literaturas, según la cual la tradición oral crece como los círculos concéntricos en el agua, constantemente, y, al tiempo que au¬menta, se desvirtúa y se aleja de su origen. Esto es verdad, sólo que hoy se han añadido otras perspectivas. Como vemos, Dibelius negaba por tanto originalidad literaria a los autores últimos de los evangelios. No hubo entre ellos personalidades literarias que compusieran obras de una pieza. Según esto, los evangelios no son textos literarios que deban su existencia a la personalidad de un escritor, sino obras de recopilación, que constan de gran número de historias y dichos aislados, pero que han llegado a formar bloques o conjuntos por medio de determinados nexos redaccionales. De aquí la fórmula clásica: los evangelistas son transmisores, no autores. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 1 de Agosto 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas