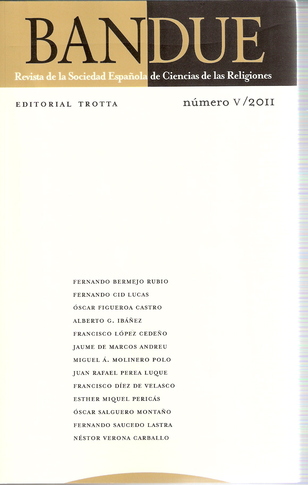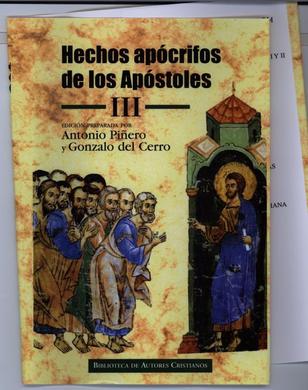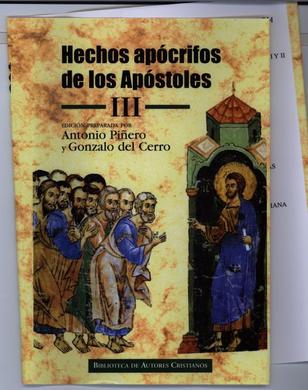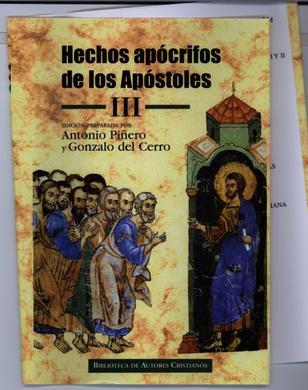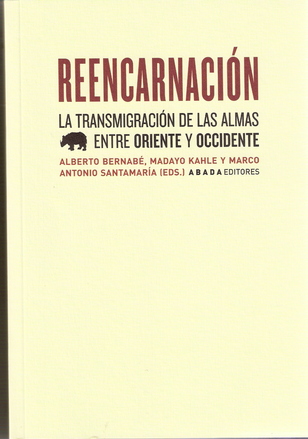Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Hecho VII (cc. 87-93): Actividades de Felipe en Nicatera El Hecho VII se desarrolla también en Nicatera. Ireo, Nercela, Artemila y hasta la portera de su casa vivían alegres en compañía de Felipe, a quien pidieron que los bendijese. Recibida la bendición, Ireo propuso al apóstol la construcción de una iglesia y una residencia episcopal. Nereo, padre del joven resucitado, se ofreció para ser él quien corriera con los gastos de la construcción. Pero puestos de acuerdo sobre el modo y el lugar, gastaron gran cantidad de dinero. Los judíos fueron testigos de la obra con cierta envidia y resignación. Todos los creyentes acudían al nuevo edificio para recibir las enseñanzas del apóstol. Tomó entonces Felipe a Ireo y lo nombró obispo, como guía espiritual de los conversos. Hizo votos para que tuviera mansedumbre y recibiera “la gracia de apacentar a los hermanos en la fe”. Luego pronunció unas palabras de despedida, porque, dijo, “yo ya me voy”. Estas palabras llenaron de tristeza a los hermanos, que empezaron a gemir y a llorar. No querían que Felipe se separara de ellos. A pesar de las palabras de aliento y de consuelo que el apóstol les dirigía, salieron muchos hermanos con provisiones para acompañarle en su marcha hasta el barco en el que pudiera zarpar. Tomando sólo cinco panes, invocó Felipe al Señor y ordenó a los demás regresar a sus hogares. Sus palabras de despedida fueron sencillas: “Id en paz y rogad a Cristo por mí” (c. 93,2). Ellos se postraron sobre su rostro hasta que el apóstol desapareció de su vista. Regresaron a sus hogares llorando, pensando en la hermosa doctrina de Felipe y dando gloria al Señor. Hecho VIII (cc. 94-101): Un cabrito y un leopardo se convierten a la fe El Hecho VIII comienza aludiendo a la distribución por sorteo de las tierras de misión. A Felipe le correspondió ir a la tierra de los griegos, lo que le produjo tal contrariedad, que se echó a llorar desconsoladamente. Su hermana Mariamne se acercó a Jesús para interceder por su hermano. El Salvador le pidió que fuera con su hermano a todo lugar y en todo tiempo para darle ánimos en sus momentos de debilidad. Felipe era, en efecto, “un hombre audaz e irascible” que podía crear problemas a la gente. Para ayudarle, enviaría también a Bartolomé y a Juan a causa de la maldad de los habitantes de aquella tierra, que eran adoradores de la Víbora, la madre de las serpientes. La narración introduce a continuación una larga exhortación de Jesús dirigida a Felipe, en la que le reprende por sus dudas y temores. Le habla de forma insistente de sus promesas de ayuda y asistencia con recurso a métodos retóricos. Es él quien envía a los suyos como ovejas siendo pastor, como discípulos siendo maestro, como rayos siendo sol. Los anima a no devolver mal por mal, sino a hacer siempre el bien. Estará con ellos en los caminos y en las ciudades, en la tierra y en el mar. No tienen motivo para temer las mordeduras de las serpientes aunque hayan de vivir en el país de los ofitas, que les dan culto. Las palabras de Jesús conmovieron a Felipe hasta el punto de que nuevamente se echó a llorar. Temía no saber cumplir con los mandamientos del Señor cuando les recomendaba no devolver mal por mal. Pues si las serpientes lo asaltaban con sus venenos, quizá no tuviera paciencia para soportar sus pesadumbres. El Señor le recordaba que mayor mérito tenía el que no hacía el mal cuando podía, y más aún si en toda ocasión devolvía bien por mal. Pero de todos modos, el bien era en el mundo más abundante que el mal, como en el mundo animal abundan más los mansos que los feroces. Quedaron consolados Felipe y sus compañeros con las palabras del Señor. Se dirigieron, pues, animosos al país de los ofitas, los que daban culto a la Víbora, madre de las serpientes. Atravesaban el desierto de los dragones cuando les salió al paso un gran leopardo, que se postró a sus pies y comenzó a hablarles con voz humana. Contó que la noche anterior topó con un rebaño de cabras frente al monte de la madre de las serpientes. Se llevó un cabrito al que golpeó con intención de devorarlo. Pero el cabrito se echó a llorar como un niño y le habló diciendo que debía cambiar su ferocidad por mansedumbre. La razón es que iban a pasar por el lugar los “apóstoles del Dios de la majestad” para consumar la promesa de su Hijo. El leopardo sintió que su corazón se transformaba y se abstuvo de devorar al cabrito. Vio entonces que pasaban Felipe y sus compañeros. Comprendió al punto que se trataba de los servidores del buen Dios; se acercó a ellos para pedirles el don de la libertad, porque deseaba vivir una vida humana. Fueron todos guiados por el leopardo al lugar donde yacía el cabrito. El texto comenta que “el herido curó al que lo hirió” (c. 98,1). Felipe y Bartolomé oraron al bondadoso Jesús pidiendo para los dos animales “vida, aliento y subsistencia” lejos de la naturaleza animal, para que el leopardo no volviera a comer carne, y el cabrito dejara de tomar el alimento de los ganados. Estos detalles están de acuerdo con la mentalidad encratita del autor. Deseaban ambos animales tener corazón humano, comer como hombres y hablar de forma humana para gloria de Jesús. Al momento levantaron el leopardo y el cabrito sus patas delanteras y hablaron en lenguaje humano dando gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque había cambiado su naturaleza salvaje en mansedumbre. Se postraron en tierra y reverenciaron a Felipe, Bartolomé y Mariamne. Los apóstoles glorificaron a Dios y decidieron que el cabrito y el leopardo caminaran con ellos hacia la ciudad a la que se dirigían. Y en efecto, “caminaron en su compañía alabando y glorificando a Dios” (c. 101,1). (El leopardo duerme con el cabrito. De Lladró. Is 11,6) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 20 de Febrero 2012
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Quiero llamar hoy la atención acerca del último número de “BANDUE. Revista de la Sociedad española de ciencias de las religiones”, V (2011); Editorial Trotta, Madrid 2011, en el que aparece un artículo del profesor Fernando Bermejo: “La relación de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret en la historiografía contemporánea: la persistencia del mito de la singularidad de Jesús”, pp. 5-19. No insisto en este artículo por el deseo de ser un pesadito o por amistad con F. Bermejo, sino porque creo que el análisis de la obras, traducidas al español, que circulan entre los estudiosos o aficionados hispanos al tema de Jesús de Nazaret así lo exige. A pesar de nuestra insistencia, el peso de la autoridad de los autores señalados en el título de esta postal entre los estudiosos españoles es evidente. Y eso peso, en el tema de la singularidad de Jesús lleva, opino, a una visión de Jesús que no me parece correcta. Y en segundo lugar, para comenzar una “biografía” de Jesús, o simplemente para introducirse en el estudio del personaje, opino que es de enorme interés la determinación de la situación inicial en la que se desarrolla el pensamiento, la figura y la misión de Jesús. Por tanto, si ya desde los inicios desenfocamos la perspectiva, la continuación del estudio puede llevar a resultados muy problemáticos. Y a la inversa, si situamos bien esos inicios, tendremos un marco de compresión del personaje. Pero ello no significa que después el personaje en cuestión no hay podido introducir matices, o inclusos cambios en el marco inicial. Pero habrá que probar que es así. El planteamiento de la cuestión por parte de Bermejo comienza por afirmar que todo personaje, y más si ha dejado impacto es singular. Esto es obvio, pero también lo es para que alguien, en el ámbito de la historia pueda ser considerado absolutamente singular hacen falta argumentos absolutamente poderosos y convincentes. Es más, la singularidad absoluta, como se pretende en ocasiones al calificar así la figura de Jesús es casi imposible en la historia. Y en segundo lugar “la posibilidad de hallar términos de comparación para lo pretendidamente singular en la Palestina del s. I e.c. está singularmente limitada por la escasez de fuentes disponibles”. Hay que observar, además, como punto de partida es que la impresión popular sobre la pareja Juan Bautista y Jesús era que el segundo era como un Bautista redivivo (“Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas”. «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» (Mc 6,14); “Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los profetas»” (Mc 8,28) La segunda observación de Bermejo es que “De hecho, la incomodidad que la impronta de la fuerte personalidad del predicador palestino Juan el Bautista creó en los autores de los Evangelios –cuyo indiscutible héroe parece haber sido uno de los seguidores de aquel– los llevó a introducir en el relato de Marcos alteraciones deliberadas, cuya implausibilidad ha sido reconocida por la crítica moderna”. Y el ejemplo está en las modificaciones del relato del bautismo de Jesús desde el mismo Evangelio de Marcos (que añade una teofanía, es decir, una audición de una voz divina, y la visión de un símbolo, una paloma, para firmar que Jesús no era de modo alguno un pecados, sino “el Hijo amado, en el que Dios se complace” (Mc 1,11), hasta el Evangelio de Juan donde el bautismo ha sido eliminado Y sustituido por una proclamación de Juan Bautista de la divinidad y de la función de mártir de Jesús cuya muerte como cordero (pascual) eliminará los pecados del mundo. Es bien sabido que todo la imagen que se desprende de este cambio en el episodio del bautismo ha sido considerado totalmente implausible por la crítica moderna incluso católica. La tercera observación respecto al estado de la crítica sobre la relación Juan Bautista y Jesús es la siguiente “La lectura crítica de los Evangelios y de la noticia relativa a Juan el Bautista en Flavio Josefo (Antiquitates Judaicae 18, 116-119) ha permitido obtener una visión sensiblemente distinta: la reconstrucción histórica de la figura de Jesús a partir del s. XVIII ha corrido pareja con la de la figura de Juan, lo cual ha redundado en el descubrimiento de la importancia de este y de su relevancia e idiosincrasia en el judaísmo palestino del s. I d.C. “A su vez, esto ha permitido reconocer sin ambages el impacto decisivo que Juan tuvo sobre la figura de Jesús y la continuidad en el mensaje de ambos individuos/ sujetos. Hasta tal punto es así, que –a pesar de las limitaciones de las fuentes disponibles– una comparación detallada arroja como resultado la existencia de numerosísimos paralelismos y semejanzas entre ambos predicadores, lo cual resulta obviamente muy relevante para una correcta categorización socio-religiosa del galileo como un profeta popular de liderazgo y, por ende, como contribución a un juicio histórico equilibrado sobre los orígenes del cristianismo”. En este Blog, y en un artículo especial dedicado al tema (“Juan el Bautista y Jesús de Nazaret en el judaísmo del Segundo Templo: paralelismos fenomenológicos y diferencias implausibles”, Ilu. Revista de Ciencias de las religiones [2010] 15, pp. 27-56), Bermejo ha insistido en las semejanzas entre los dos personajes. La última observación de F. Bermejo sobre el estado de la cuestión hoy se refiere a que “sería tan ingenuo como erróneo concluir que la distorsión del Bautista ha sido cancelada de la investigación moderna. La figura de Juan y su relación con Jesús son temas obligados en las monografías sobre el galileo, y es un hecho que la importancia cultural e ideológica de este ha producido y sigue produciendo severas distorsiones en su evaluación. Así, por ejemplo, se ha demostrado a menudo que la existencia de agendas teológicas –antijudaísmo latente, creencia en la singularidad de Jesús, minimización de la discontinuidad entre su mensaje y las creencias cristianas, etc.– afecta decisivamente a la reconstrucción de la figura de Jesús en muchas obras pretendidamente rigurosas, y ello a pesar de que una y otra vez se reitera la pretensión de que tales agendas no son ya operativas. Pues bien, en muchas obras sobre Jesús –provenientes generalmente de círculos confesionales– sigue hallándose una marcada insistencia en las presuntas notables diferencias entre este y Juan –empleándose a menudo la imagen de la “oposición” y aun la “ruptura” entre ambos–, no pareciendo existir para ello otra razón que el imperioso interés de hacer del galileo un sujeto del todo especial y singular” Y en una nota añade: “Es menester tener en cuenta que una buena parte de los resultados virtualmente seguros obtenidos en la historia de la investigación contradicen la imagen de Jesús consagrada en la visión eclesiástica. Por ejemplo, Jesús fue religiosamente un judío (en ningún sentido el “fundador” del cristianismo); fue bautizado por Juan (lo que permite traslucir su conciencia de pecado); tomó muchas ideas de Juan (su originalidad es limitada); ciñó su predicación a Israel (no fue un universalista, y albergó prejuicios antipaganos); creyó en la llegada inminente del Reino de Dios (es decir, se equivocó); no contradijo la Torá ni se salió de su marco (no “superó” el judaísmo en ningún sentido); fue arrestado y ejecutado por la autoridad romana, verosímilmente por razones políticas (su destino es comparable al de tantas figuras históricas). Estos resultados, nolens volens, obligan a postular un alto grado de discontinuidad entre Jesús y su imagen en las corrientes cristianas históricamente exitosas. En otro lugar he conjeturado que este hecho explica la existencia de una corriente exegético-teológica (tanto católica como protestante) en la que, sin fundamento argumentativo suficiente, se proclama la irrelevancia del estudio histórico de la figura de Jesús”. He hecho estas citas amplias porque estoy convencido de que el tema sigue mereciendo la pena. No sé en qué grado es accesible la revista Bandue para los lectores, pero desde luego es posible conseguirla entrando en la página Web de la Editorial Trotta y viendo el sistema de venta por correo. Es posible también, no lo sé seguro, que exista una versión electrónica del artículo muy asequible. El próximo día y de los cuatro autores estudiados pro Fernando Bermejo en este artículo haré una exposición y valoración de la crítica al primero de ellos, John Dominic Crossan, tan conocido en España. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 17 de Febrero 2012
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Los episodios principales de la crisis iconoclasta que tuvo lugar en el Imperio bizantino entre los ss. VIII y IX son lo bastante bien conocidos como para que no haya necesidad alguna de insistir en ellos. Menos manido es el fenómeno de la iconoclastia occidental en el Imperio carolingio, que –aunque no tuvo el alcance ni la repercusión que en la Iglesia Ortodoxa– se manifestó de varios modos. Dado que hemos tenido ocasión de referirnos a Pedro de Bruys y los petrobrusianos en una época posterior, el s. XII, vale la pena hoy llamar la atención de los lectores sobre un fenómeno de iconoclastia -y, más específicamente, de estauroclastia- que tuvo lugar en época carolingia, máxime teniendo en cuenta el hecho de que quienes estuvieron implicados en él fueron esta vez eclesiásticos, y de origen español. Una personalidad especialmente curiosa en este contexto es la de Claudio,un clérigo de origen español, aunque ninguna fuente fija el pueblo o la comarca de su nacimiento. Dado que sí se sabe que fue discípulo del obispo adopcionista Félix de Urgel, y en virtud de otros testimonios, no es descabellado pensar que hubiera nacido en una región que Carlomagno reconquistó entre 785 y 810, y que fue llamada, entre 821 y 850, Marca Hispánica (Marca Hispaniae o Marca Hispanica) que comprendía el territorio de la península ibérica adyacente a los Pirineos (norte de Aragón y Cataluña). Una vez ordenado presbítero, Claudio estuvo un tiempo en la corte de Ludovico Pío, el único hijo superviviente de Carlomagno, con el cargo de maestro del palacio imperial. Claudio fue nombrado obispo de Turín de 816 hasta su muerte, acaecida hacia 828-830. Su fecha de nacimiento se desconoce (prob. ca. 780). A pesar de que la iconomaquia no resume la personalidad de un hombre que se proclamaba biblista de vocación (de hecho, la mayor parte de sus escritos consiste no en textos doctrinales o polémicos, sino en comentarios del Antiguo y el Nuevo Testamento), Claudio debe sobre todo su notoriedad a su oposición activa y violenta al culto de las imágenes, una actitud relativamente excepcional en el Imperio carolingio, que hizo de él, de algún modo, un propagador, consciente o no, del iconoclasmo bizantino entre los francos. Resulta que, llegado a Turín, Claudio halló en su diócesis lo que consideró supersticiones paganas en lo relativo al culto de las imágenes. Queriendo atajarlas, él mismo –según su propia declaración en uno de sus escritos, el Apologeticum- procedió a destruirlas: “Después de que yo, contra mi voluntad, hubiera tomado sobre mí la carga de la función pastoral, y de que hubiera sido enviado por Luis, el piadoso príncipe, hijo de la santa Iglesia Católica del Señor, llegué a Italia, a la ciudad de Turín. Encontré todas las basílicas, en desprecio del orden de la verdad, llenas de exvotos e imágenes, y, dado que todos les daban culto (quia quod omnes colebant), me puse yo solo a destruirlas (ego destruere solus coepi). He aquí por qué todos abrieron sus bocas para blasfemar contra mí, y, si el Señor no me hubiera socorrido, quizás me habrían devorado vivo (forsitan vivum deglutissent me). Adviértase que el año en que tiene lugar esta acción es probablemente el de 816. En Bizancio, había llegado al trono tres años antes León V (813), que tenía convicciones iconófobas tan fuertes como las de su predecesor homónimo, León III el Isaurio, lo que hará de nuevo revivir la propaganda iconoclasta y la persecución de los iconódulos, con su triste cortejo de encarcelamientos, exilios, y pronto también de violencias y crueldades, a veces asesinas. Claudio no pudo ignorar estos acontecimientos, y aun si pudo reprobar los excesos más graves, es verosímil que encontrara en el retorno al poder de los iconoclastas griegos un impulso a su propio rechazo del culto de las imágenes. No sabemos si Claudio pudo ser auxiliado en su celo estauroclasta por algún ayudante, pero el relato del Apologeticum más bien indica el aislamiento de su posición. Dicho sea de paso, nótese que el final de la cita tiene una doble alusión bíblica (recordemos que Claudio era ante todo un exegeta), que combina Lam 2, 16 o 3, 46 y Sal 123, 3. De este modo, el obispo se asimila implícitamente a los justos perseguidos –y solitarios– del Antiguo Testamento. En todo caso, no es posible reconstruir en la acción de Claudio nada parecido a las rebeliones populares contra las imágenes como las que se darían en la época de la Reforma en la década de 1520 en Zürich o Estrasburgo. El hecho de haber escandalizado a sus feligreses y a otros colegas de episcopado ganó a Claudio la reputación de hereje. De hecho, su comportamiento y algunos de sus escritos le valieron al obispo acusaciones de tal vehemencia que se convirtió en el dignatario eclesiástico más execrado de su tiempo. Sus enemigos hicieron todo lo posible para pintarle a una luz odiosa y literalmente monstruosa (incluyendo, por supuesto, la acostumbrada inspiración diabólica). El propio papa Pascual I (817-824) le comunicó su desaprobación, lo que no llama la atención en un pontífice que intentó defender el culto de las imágenes contra los inconoclastas, como lo prueba la carta que escribió al emperador bizantino León V. Aunque la intervención de la sede romana no hizo variar las ideas de Claudio, al menos parece haberle vuelto más circunspecto, pues a pesar de todas las críticas, siguió en su sede episcopal hasta su muerte. ¿Cuáles fueron los argumentos iconoclastas de Claudio, las razones esgrimidas para un comportamiento tan contrario a la tradición y la praxis eclesial de Occidente? Lo veremos en un próximo episodio. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 15 de Febrero 2012
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Hecho VI (cc. 64-86): Debate con los judíos en Nicatera El Hecho VI tiene lugar en la ciudad griega de Nicatera. El judío Ireo es también aquí el centro del relato. Como Felipe residía en la casa de Ireo, era éste el blanco de la hostilidad de los ciudadanos, movidos por los judíos de la ciudad. Se sentían ofendidos no solamente porque Ireo había creído en Cristo, sino porque además alojaba a Felipe en su casa. Llegaron, pues siete hombres, calificados por la criada de la entrada como “llenos de maldad y de injusticia”. Ireo aseguraba que nunca se separaría del apóstol. Pero se fue con ellos como le pedían. Le exigían explicaciones de su cambio, es decir, cómo es que se había dejado engañar por aquel mago. Querían además que se lo entregara. Al ver que la actitud de los jefes era de todo menos pacífica, Felipe tomó la decisión de entregarse para evitar males mayores. Ireo hizo lo posible por proteger al apóstol exigiendo que se le proporcionara un juicio justo. La gente gritaba contra el “mago” diciendo que, según su doctrina, todos debían “permanecer castos si querían vivir y ser como luceros en el cielo” (c. 71,2). Otro judío importante, de nombre Aristarco, intervino con buenas palabras, pero rechazaba las amenazas de herir a todos de ceguera, proferidas por Felipe. Afirmaba con cierta presunción que, si quería, podía hacer que Felipe fuera lapidado con sus amigos. Tuvo luego la osadía de mesar la barba del apóstol, que no aguantó más sino que dijo a Aristarco: “Tu mano quedará seca, tus oídos sordos y doloridos, y tu ojo derecho ciego”. Afloró el talante de Felipe como en otros pasajes de su historia. Se cumplió al punto la palabra de Felipe con exactitud. Aristarco pedía a gritos la compasión de Felipe y suplicaba a sus compañeros que insistieran con él en sus ruegos. Conmovido Felipe, pidió a Ireo que lo curara poniendo sobre su cabeza la mano derecha y haciendo sobre él la señal de la cruz. Ireo se acercó al enfermo y le dijo: “En el nombre de Jesucristo crucificado, recobra la salud”. Curado Aristarco de inmediato, propuso al apóstol un debate doctrinal a partir de las Escrituras sagradas. La gente apoyaba el proyecto añadiendo que si Felipe vencía, todos creerían en el Cristo que predicaba. Como ambos contendientes aceptaban la Sagrada Escritura como criterio de verdad, la disputa tenía puntos de apoyo comunes que facilitaban el entendimiento. Después de una serie de citas bíblicas aportadas por Aristarco y otra de referencias hechas por Felipe, concluía éste diciendo que “todo el coro de los profetas y todos los patriarcas habían anunciado la venida de Cristo” (c. 78,3). Los ciudadanos, testigos y jueces del debate, decantaron su veredicto a favor de Felipe, pero agradeciendo las positivas aportaciones de Aristarco. El juicio quedó interrumpido con la llegada de un féretro en el que yacía el cadáver de un joven, hijo único de sus padres. Con el féretro venían doce esclavos que iban a ser quemados junto con el difunto. Los presentes comprendieron que la posibilidad de resucitar al joven muerto introducía un aspecto nuevo y emocionante a la situación. Aristarco y Felipe tenían la oportunidad de demostrar el poder de su Dios y su doctrina. Aristarco, obligado por las circunstancias, lo intentó inútilmente. El pueblo presente se insolentó contra él. El mismo padre del difunto estaba dispuesto a combatir contra los judíos. Felipe exigió como condición indispensable para que se cumpliera el milagro, que nadie hiciera a los judíos el menor daño. En efecto, una breve oración, seguida de una orden poco menos que ritual, bastaron para que el joven volviera a la vida: “Joven, en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, levántate” (84,2). La reacción de los presentes ante el prodigio fue la habitual en casos similares de los apócrifos. El grito unánime proclamaba que “hay un solo Dios, el de Felipe, que resucita a los muertos”. Los siervos condenados a la hoguera como ofrenda a su amo difunto, recuperaron la libertad, el muerto la vida y sus padres adoptaron la fe y recibieron el bautismo. El caso de los esclavos era una bárbara costumbre censurada por el apócrifo, lo mismo que el sacrificio de las esposas en los funerales de los maridos que morían. El episodio termina con el relato de la actividad de Felipe, que catequizaba y bautizaba en el nombre de la Trinidad. Acompañado de Ireo y de los principales de la ciudad, iba destruyendo los templos de los ídolos a la vez que construía iglesias, elegía presbíteros y establecía reglas y cánones para la gloria de Cristo. (La Biblia de Gutenberg) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 13 de Febrero 2012
Notas
HECHOS DE SANTIAGO EL MAYOR
INTRODUCCIÓN 1. Identidad de Santiago el de Zebedeo según la tradición 2. Santiago en la terna de los apóstoles preferidos 3. El ministerio de Santiago 4. El martirio 5. Texto de las historias. Fecha y autor HECHOS DE SANTIAGO EL MAYOR Vocación de Santiago y sorteo de las tierras de misión Conversión de Fileto Prisión de Hermógenes Conversión de Hermógenes Discurso apologético de Santiago El martirio HECHOS DE SANTIAGO, SIMÓN Y JUDAS INTRODUCCIÓN 1. Identidad de los protagonistas según la tradición 2. Fecha, lugar y autor 3. Historia de Santiago, el hermano del Señor 4. Contenido de la historia de Simón y Judas HECHOS DE SANTIAGO, SIMÓN Y JUDAS — Santiago el Menor, hermano del Señor Relación familiar de Santiago Predicación de los apóstoles en Jerusalén Conducta de Saulo (Pablo) como perseguidor Debate de Santiago con los judíos Vida ascética de Santiago Martirio y muerte de Santiago — Historias apostólicas. Simón y Judas Los magos Zaroés y Arfaxat El general Varardach Las predicciones de Simón Intercesión de los apóstoles y desprendimiento de los bienes terrenos Hostilidad de los magos El general y los apóstoles Castigo y curación de los magos Falsa acusación contra un diácono Los tigres amansados Evangelización de Persia El martirio MILAGROS DE JUAN INTRODUCCIÓN 1. El protagonista de la tradición 2. Los Hechos de Juan y las Uirtutes Iohannis 3. El suceso de la caldera de aceite hirviente 4. El destierro y la liberación 5. Historia del joven recomendado por Juan 6. Las perlas rotas y reconstruidas 7. Las varas y la arena 8. Resurrección de un muerto 9. Destrucción del templo de Diana. Milagros del veneno 10. La muerte de Herodes Agripa I 11. Las Uirtutes Iohannis y la Passio Iohannis 12. Testimonios de contenido y forma 13. La forma literaria 14. Fecha, lugar y autor 15. Los manuscritos y su contenido MILAGROS DE JUAN Cómo fue arrojado en la cuba de bronce Destierro y regreso El joven recomendado Resurrección de Drusiana Las joyas rotas Las varas y la arena El muerto resucitado Destrucción del templo y resurrección de muertos Llamada del santo Apóstol Muerte de Herodes PASIÓN DE BARTOLOMÉ INTRODUCCIÓN 1. El protagonista según la tradición 2. Discordancias en la leyenda 3. La transmisión 4. Perfiles doctrinales PASIÓN DE BARTOLOMÉ Santuarios de Astarot y Berit Curación de una lunática Predicación de Bartolomé ante el rey Confesión del demonio. Los ídolos destruidos Martirio del apóstol Bartolomé El rey Polimio, consagrado obispo MARTIRIO DE NEREO Y AQUILES INTRODUCCIÓN 1. Circunstancias del libro 2. Contenido 3. Relación de martirios 4. El Martirio de Nereo y Aquiles y los Hechos de Pedro 5. Aspectos doctrinales 6. Fecha, lugar y autor 7. El texto MARTIRIO DE NEREO Y AQUILES Elogio de los mártires Apología de la virginidad Pesadumbres de la mujer casada Ventajas de la virginidad Conversión de Domitila a la vida de virginidad El prefecto Aureliano, pretendiente de Domitila Carta de Nereo y Aquiles a Marcelo Respuesta de Marcelo sobre Pedro y Simón Mago Petronila, la hija de Pedro Martirio de Eutiquio, Victorino y Marón Martirio de Domitila y compañeras MARTIRIO DE ANDRÉS INTRODUCCIÓN 1. Contenido 2. Carácter retórico 3. Aspectos doctrinales 4. Fecha, lugar y autor 5. Los manuscritos MARTIRIO DE ANDRÉS Reparto de las tierras de misión Conversión del procónsul Lesbio Lesbio removido de su cargo Visión de Andrés ÍNDICES DE TEXTOS Y AUTORES I. Biblia II. Literatura apócrifa III. Autores gnósticos IV. Autores antiguos cristianos V. Autores antiguos no cristianos VI. Autores modernos Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 10 de Febrero 2012
Notas
Queridos amigos:
Sigue el índice del volumen III de los Hechos apócrifos de los apóstoles MARTIRIO DE PEDRO INTRODUCCIÓN 1. Los Hechos de Pedro, fuente del Pseudo Lino 2. Fecha, lugar y autor 3. La Pasión de Lino y la historia 4. Aspectos doctrinales relacionados con los relatos 5. Los manuscritos de la Pasión del Pseudo Lino MARTIRIO DE PEDRO Predicación de Pedro sobre la castidad Conversión de las concubinas del prefecto Agripa Temores de la comunidad cristiana Quo vadis? Arresto y condena de Pedro Pedro ante la cruz Muerte y sepultura de Pedro HECHOS DE ANDRÉS Y MATEO EN LA CIUDAD DE LOS ANTROPÓFAGOS INTRODUCCIÓN 1. El coprotagonista, Mateo o Matías 2. Contenido 3. Aspectos doctrinales 4. Notas de estilo 5. Manuscritos usados 6. Fecha, lugar y autor HECHOS DE ANDRÉS Y MATEO Mateo en la cárcel de los antropófagos Andrés es enviado para liberar a Mateo La nave preparada por Jesús Jesús, timonel del viaje El desembarco Andrés en libertad Pasión de Andrés La inundación y la conversión de los antropófagos MARTIRIO DE MATEO INTRODUCCIÓN 1. La identidad de Mateo 2. Testigos literarios del Martirio 3. Aspectos doctrinales 4. El griego de este Martirio 5. Fecha, lugar y autor MARTIRIO DE MATEO Jesús se aparece a Mateo en la montaña Mateo cura a los endemoniados La vara convertida en árbol frondoso Persecución promovida por el rey Complicidad del demonio Traición del rey Martirio del Apóstol Sepultura de Mateo Conversión del rey HECHOS DE PEDRO Y PABLO INTRODUCCIÓN 1. Los apóstoles protagonistas 2. El debate con Simón Mago 3. Contenido 4. Detalles lingüísticos 5. Fecha, lugar y autor 6. La carta de Pilato al emperador Claudio 7. Testigos documentales HECHOS DE PEDRO Y PABLO Viaje de Pablo de Malta a Roma Llegada de Pablo a Roma Problemas entre los cristianos Pedro y los jefes de los judíos Simón Mago Pedro y Pablo con Simón Mago ante Nerón Carta de Poncio Pilato a Claudio Vuelo y caída de Simón Martirio de Pedro y Pablo VIAJES Y MARTIRIO DE BERNABÉ INTRODUCCIÓN 1. El protagonista según la tradición 2. Fecha, lugar y autor 3. Fuentes documentales VIAJES Y MARTIRIO DE BERNABÉ Presentación del autor Retraso de Juan Marcos en Panfilia Disensión entre Pablo y Bernabé Muerte de Bernabé HECHOS DE TADEO INTRODUCCIÓN 1. Identidad del protagonista según la tradición 2. La leyenda de Abgaro 3. Contenido 4. Las fuentes 5. Fecha, lugar y autor HECHOS DE TADEO El protagonista Abgaro, toparca de Edesa La faz de Cristo Tadeo en Edesa Muerte de Tadeo HECHOS DE JUAN, POR PRÓCORO INTRODUCCIÓN 1. El protagonista y el autor 2. Itinerario de Juan 3. Galería de personajes 4. La lengua del documento 5. Fecha, lugar y autor 6. Textos y ediciones HECHOS DE JUAN Separación de los Apóstoles. Problemas en el mar Tempestad y naufragio Juan devuelto por el mar Juan y Prócoro, al servicio de Romana Juan y Prócoro esclavos oficiales de Romana Muerte y resurrección de Domno y Dioscórides La fiesta en honor de Ártemis En Tique. Curación de un inválido Trama del demonio disfrazado de militar Juan encarcelado por orden de Domiciano Informe sobre la prisión de Juan Juan arrojado a la caldera de aceite hirviente Juan sale ileso de la caldera Destierro de Juan. Acusaciones oficiales Rescate de joven caído al mar En Epicuro. Nuevos problemas con el judío Mareón Llegada a Patmos Mirón y Apolónidas Crisipa, la mujer del gobernador Basilio y Caris Bautismo del gobernador Lorenzo Criso y su hijo poseído del demonio Ruina del templo de Apolo Llegada a Tiquio. Curación del paralítico Cínope, el mago El judío Filón El sacerdote de Apolo El caso del hidrópico La mujer del gobernador En Mirinusa. Sacrificio humano al dios Lico Mocás, hijo del sacerdote de Zeus El endemoniado hijo de la viuda Hundimiento del templo de Dioniso Noeciano, el mago Historia de Procliana Liberación del destierro Composición del evangelio Curación de un ciego Regreso a Éfeso Sepultura de Juan
Viernes, 10 de Febrero 2012
Notas
417 Hechos apócrifos de los apóstoles. Volumen III.
Hoy escribe Antonio Piñero Esta postal es bastante larga y por dos veces el programa, que no avisa, la ha borrado de un plumazo. Por ello la divido en secciones para que pueda salir al aire. Estando yo de viaje en la pasadas semanas, escribió mi colega, amigo y coautor del vol. III esta obra, Gonzalo del Cerro, unos párrafos a modo de presentación. Después de leerlos se me ocurrió que lo mejor que podía hacer para colaborar con Gonzalo en la presentación era presentar el índice de la obra, puesto que ese contenido habla más que mil palabras. De paso también copio las líneas que a modo de perspectiva general de cómo es el libro publicó la propia editorial(Biblioteca de autores cristianos = B.A.C., Madrid, 2011) en la contracubierta del libro. Va ese texto lo primero: “Este nuevo volumen de los Hechos apócrifos de los Apóstoles contiene catorce “hechos” llamados “menores”. El calificativo alude a su carácter de dependientes de los cinco hechos primitivos, o “mayores”, pero no tienen nada que ver ni con su tamaño ni con su calidad literaria. Dos de ellos son de una longitud considerable: los Hechos de Felipe y los Hechos de Juan por Prócoro. “En su mayoría son breves historias, o novelitas del magisterio de los Apóstoles epónimos, es decir, que dan su nombre al escrito, y con frecuencia contienen páginas de altas calidades estético literarias. Todos estos hechos recogen tradiciones sobre varios apóstoles, apenas conocidos por su mención en las listas de los textos bíblicos. Son unos hechos surgidos en épocas más tardías(de los siglos III/IV al X) que reflejan una situación histórica y social de la iglesia más evolucionada que la de los cinco primeros hechos”. ÍNDICE: HECHOS APÓCRIFOS DE LOS APÓSTOLES III Hechos de Felipe - Martirio de Pedro - Hechos de Andrés y Mateo - Martirio de Mateo - Hechos de Pedro y Pablo - Viajes y martirio de Bernabé - Hechos de Tadeo - Hechos de Juan, por Prócoro - Hechos de Santiago - Hechos de Santiago, Simón y Judas - Milagros de Juan - Pasión de Bartolomé - Martirio de Nereo y Aquiles - Martirio de Andrés EDICIÓN PREPARADA POR ANTONIO PIÑERO Y GONZALO DEL CERRO BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS MADRID - MMXI ÍNDICE GENERAL BIBLIOGRAFÍA SIGLAS Y ABREVIATURAS HECHOS DE FELIPE INTRODUCCIÓN 1. Transmisión de los Hechos de Felipe 2. Carácter compuesto de los HchFlp 3. Personalidad del protagonista 4. El itinerario de Felipe 5. El encratismo en los HchFlp 6. Los HchFlp y el gnosticismo 7. Los HchFlp, testigos de la fe del momento 8. Lengua y estilo 9. Autor y época 10. Conclusión HECHOS DE FELIPE Hecho primero. Al salir de Galilea, resucita a un muerto El resucitado describe las penas del infierno Hecho segundo. Cuando llegó a la Grecia de Atenas Felipe debate con los filósofos de Grecia Intervención del sumo sacerdote de Jerusalén Aparición de Jesús y terremoto Felipe resucita al joven ahogado Hecho tercero. El realizado por Felipe en tierra de los partos Jesús, compañero de camino La tempestad calmada Hecho cuarto. Curación de la hija de Nicoclides en Azoto Prodigios obrados por Felipe Curación de Caritina Hecho quinto. En la ciudad de Nicatera, sobre Ireo Conversión del judío Ireo Hecho sexto. En Nicatera, ciudad de Grecia La ciudad de Nicatera, contra Felipe El Apóstol es arrestado Conversión de Ireo Hecho séptimo. Nercela e Ireo en Nicatera Construcción de una iglesia Hecho octavo. Donde el cabrito y el leopardo del desierto creen Hecho noveno. Muerte de un dragón Hecho undécimo del santo apóstol Felipe Naturaleza de los demonios de la ciudad Aparición del dragón Hecho duodécimo de san Felipe. Cuando el leopardo y el cabrito pidieron la eucaristía Hecho decimotercero del santo apóstol Felipe. Sobre su llegada a Hierápolis Serpientes oraculares Hecho decimocuarto del santo apóstol Felipe. Sobre Estaquis el ciego Hecho decimoquinto del santo apóstol Felipe. Sobre Nicanora, la mujer del gobernador Enfermedad y curación de Nicanora De los viajes del apóstol Felipe. Desde el hecho decimoquinto hasta el final, incluido el martirio Arresto y tormento de los Apóstoles El martirio Llegada de Juan Sepultura de Felipe
Viernes, 10 de Febrero 2012
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
El núcleo del pensamiento de Bultmann sobre Jesús es que el supuesto “espíritu de Jesús” (?), que sería el grano tras la paja (esta sería el judaísmo palestino), aporta la esencia del cristianismo. Esto significa que Jesús es des-historizado y resulta ser más una idea que un judío real. Tal estrategia hace posible que Bultmann reconozca el "pedigree" de Jesús, pero al mismo tiempo le prive de la única savia religiosa que conoció: el judaísmo. En el mundo simbólico de Bultmann, los judíos y el judaísmo (magnitudes descritas en términos de legalismo y pseudoespiritualidad) nunca tienen un lugar positivo por derecho propio; Jesús lo tiene, pero entonces es reinterpretado y desconectado de su savia judía. Una similar ambivalencia es perceptible en la cuestión de la legitimación o deslegitimación de la opresión contra los judíos en su propia época. Repitámoslo: Bultmann no era ciertamente un nazi, y se resistió a la aplicación de la legislación aria dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, sin embargo, admitió componendas con la política racial nacionalsocialista en el ámbito estatal: “Dejemos que el Estado decida si los judíos residentes en Alemania pertenecen al pueblo alemán en un sentido pleno o si son un pueblo huésped”. De este modo, reconoció a las autoridades alemanas (racistas) el derecho de implementar las leyes que consideren adecuadas para resolver el “problema judío”, y por tanto, dio su apoyo de facto a las políticas raciales. Que esto no fue únicamente una actitud que Bultmann adoptó bajo presión lo muestra el hecho de que en un diálogo con el rabino Leo Baeck a principios de los años 50, pidió a los judíos que se examinaran en busca de la responsabilidad que podrían haber tenido en su trágico destino bajo el Tercer Reich (téngase en cuenta, sin ir más lejos, que en el Marburgo de Bultmann la sinagoga había sido quemada en noviembre de 1938). Es llamativo –para utilizar un adjetivo suave– que alguien dotado de sensibilidad haya podido hacer tal sugerencia pocos años después de producidos los horrores del nazismo. Lo inquietante de todo esto es que la ambivalencia del antijudaísmo teológico de Bultmann es curiosamente parecida a su ambivalencia ante las políticas racistas del Estado nazi, y que cabe sospechar con fundamento que la primera le facilitó a Bultmann –teórica y psicológicamente– la segunda, con la dejación de responsabilidad moral que ello conllevó. En palabras de Anders Gerdmar, “la visión teológica predominantemente negativa que Bultmann tenía de los judíos y del judaísmo parece haber favorecido su reluctancia a manifestarse en favor de los judíos, como grupo social, en la Alemania nacionalsocialista”. Una vez más, hay que decir con toda claridad lo evidente: que, en esto, Bultmann no es ni mejor ni peor que miles de teólogos cristianos como él. Los –en el mejor de los casos– tics antijudíos que se descubren en él son el pan nuestro de cada día de todos aquellos que comparten las distorsiones contenidas en los relatos evangélicos como irrenunciable telón de fondo de su comprensión "histórica" y de su cosmovisión. Que tengamos asumido que esta mistificación es incurable y que ya no nos escandalice lo más mínimo no quiere decir que de vez en cuando no haya que recordar a quienes creen con más o menos buena conciencia estar instalados en los valores más sublimes de la sedicente “religión del amor” cuáles son algunos de los peligros que en ella les acechan –o, quizás mejor, acechan a otros, o a todos–. Posdata: Por si algún lector no tiene la inmensa fortuna de haber alcanzado la plena ataraxia al enfrentarse a espectáculos como el que nos están ofreciendo –o, mejor, no nos están ofreciendo– los amables secuaces de Bashar al-Asad, y necesita desahogarse (por ejemplo, felicitando al gobierno sirio por sus asombrosos logros en materia de justicia y derechos humanos), los teléfonos de la embajada de Siria en España son: 91 4201602 y 91 4203946. Fax: 914 202 681. Otros enlaces quizás útiles: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Direccionesytelefonos/Paginas/Direcciones%20y%20Telfonos.aspx http://www.avaaz.org/es/arrest_syrias_torturers/?fp Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 8 de Febrero 2012
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Hecho IV (cc. 37-44): Felipe en Azoto de Palestina El Hecho IV (cc. 37-44) se desarrolla en Azoto, población de la costa de Palesina, y lleva como título “Curación de la hija de Nicoclides”. Los prodigios de Felipe atraían a muchos que eran curados de sus enfermedades. Pero siempre había diversidad de opiniones. Para unos era el apóstol un hombre de Dios; para otros, un mago. Algunos acusaban a Felipe de pretender separar los matrimonios y de hablar negativamente de la procreación. El caso es que Felipe se alojó en casa de un hombre notable, de nombre Nicoclides, cuya hija tenía una úlcera grave en el ojo derecho. El apóstol oró pidiendo la salud del alma y del cuerpo para todos los que creían en Cristo. Caritina, la hija de Nicoclides, oyó las palabras de Felipe y se convenció de que aquel hombre podría proporcionarle la salud que no habían podido conseguir los numerosos médicos y curanderos que lo habían intentado. Habló a su padre del médico extranjero, el único que podía curarla. Había sentido incluso gran alivio sólo con escuchar sus palabras. Nicoclides corrió a buscar al médico extranjero. Felipe le dijo que el médico era Jesús, el que cura toda clase de enfermedades, ocultas o manifiestas. Entró en casa de la enferma, que lloraba amargamente. Su dolencia era motivo de vergüenza entre sus compañeras. El apóstol la consoló diciéndole que las medicinas de Jesús le darían inmediatamente la salud. Aprovechó la ocasión para evangelizar a los presentes asegurando que si tenían fe en Cristo, quedarían curados de cualquier enfermedad. Felipe dijo a Caritina que pasara su mano derecha por su rostro diciendo: “En el nombre de Jesucristo quede curada la úlcera de mi ojo” (c. 43,2). Así lo hizo, con lo que al punto quedó curada de su dolencia. El padre y la hija creyeron y se hicieron dignos de recibir el bautismo. Como ellos, muchos siervos, criadas y jóvenes creyeron en el Señor Jesucristo. Caritina, por su parte, se puso vestiduras de varón y siguió a Felipe dando gloria a Dios. Hecho V (cc. 45-63): En Nicatera de Grecia El Hecho V (cc. 45-63) traslada nuevamente al apóstol a Grecia hasta la ciudad de Nicatera. Entre otros comentarios populares, se decía que su doctrina fundamental producía el efecto de separar a los hombres de las mujeres. Enseñaba que los que practican la castidad eran amigos de Dios. Contra Felipe hablaban también los judíos de la ciudad porque disolvía sus tradiciones. Pero uno de ellos, rico, de nombre Ireo, conoció al apóstol y lo trató con respeto y deferencia. Era partidario de escuchar a Felipe y de juzgar honestamente su doctrina. “Si te sigo, ¿qué será de mí?”, le preguntó Ireo. Felipe le prometió la salvación y, de acuerdo con la mentalidad encratita de la obra, le pidió que se separara de su mujer. El gesto produjo graves disensiones entre ambos cónyuges. Su mujer le echaba en cara que se había apartado del consejo de los sacerdotes y que hacía caso de un mago extranjero. En consecuencia no quería que el apóstol entrase en su casa. Pero el desarrollo de los acontecimientos y la intervención de Artemila, hija del matrimonio, vencieron la resistencia de Nercela, su madre, para gozo y felicidad de Ireo. Antes tuvo que enfrentarse Ireo con su recalcitrante mujer, que rechazó la idea de mostrarse sin velo a la vista del extranjero. Al fin, se despojaron madre e hija de sus vestiduras de lujo, vistieron otras humildes y salieron de su alcoba. El modo de vestir de ambas mujeres era decoroso, cuenta el texto, tanto que nada de su cuerpo, salvo los ojos, quedaba al descubierto. Cuando entraron en donde estaba el apóstol, lo vieron como una gran luz que las llenó de temor. Pero Felipe se dio cuenta y recobró su aspecto natural. Nercela le rogó que se dignara habitar en su casa y le pidió perdón por su actitud anterior. Prometía hacer lo que el apóstol le mandara con tal de conseguir la vida eterna. “Yo también quiero salvarme”, añadía su hija Artemila. Felipe pasó un mes instruyendo a todos los de la casa en la doctrina sobre el Hijo de Dios. Cuando estuvieron convenientemente preparados, los bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los días acudía mucha gente para oír la palabra de Felipe. Los que tenían enfermedades eran curados y los espíritus inmundos huían expulsados por el poder de Dios. (Mujeres con Niqab). Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 6 de Febrero 2012
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Mi reflexión y valoración personal es que estoy muy de acuerdo con esta sinopsis sobre el cristianismo y la reencarnación en el cristianismo primitivo hasta el siglo IV, pues me parece muy correcta e ilustrativa. Añadiría que la crítica oriental y occidental a la idea de la reencarnación fue tan demoledora que prácticamente esta noción no ha vuelto a defenderse en libros técnicos hasta hoy día. E insisto en que creo que el volumen en general que presentamos merece convertirse en punto de referencia, por la amplitud de sus tratamiento en muy diversas religiones. Estoy menos de acuerdo con un par de párrafos de la introducción al capítulo sobre cristiansimo que paso a transcribir: ”Los primeros pensadores cristianos, cuando asumieron la concepción del hombre como compuesto de cuerpo y alma, se preguntaron, al igual que los paganos, sobre la vida del alma después de la muerte del cuerpo: si moriría con el cuerpo o le sobreviviría. En caso de sobrevivir se preguntaron por la posibilidad de una retribución post mortem para el alma de los justos o si habría alguna oportunidad para los impíos de redimir sus culpas. ”Estas reflexiones están muy unidas a las concepciones que se tengan sobre el origen y el destino del alma: si se considera que no ha sido generada, como defendía Platón, parece lógico que se piense que es inmortal, pero si se piensa que ha sido creada, como defiende la tradición veterotestamentaria, sería lógico pensar que es perecedera. Pero el cristianismo antiguo siempre cuestionó esta opción. El primer párrafo es correcto en sí pero podría parecer como si el cristianismo, como religión autónoma y separada del judaísmo, hubiera asumido por su cuenta, a partir de su contacto congénito con la tradición pagana la idea de la distinción entre alma y cuerpo como partes constitutivas del ser humano. Si alguien llegara a esta idea habría que decirle que el cristianismo, que nació como un secta apocalíptica en el seno de un judaísmo muy variado, no hubo de asumir específicamente nada a este respecto, ya que desde el siglo III a.C. el judaísmo helenizado había aceptado, asumido y divulgado en sus escritos esta concepción dual de la naturaleza humana. Como secta o grupo dentro de la gran corriente del judaísmo del siglo I, el cristianismo acepta con gozo esta dicotomía El segundo párrafo da a entender como que la tradición veterotestamentaria había ya aceptado esa misma distinción antropológica y que afirmaba que el alma había sido creada por Dios. Ciertamente el judaísmo mantenía que había sido creado el “hálito vital” como indica la “insuflación” divina en el Génesis (2,7; nada de esto dice el primer relato de 1,26, de muy distinta tradición), pero los judíos, hasta el advenimiento del helenismo incluso en su propio país no tuvieron nada claro qué era eso del “alma” como separada del cuerpo e inmortal..., aunque emplearan un vocablo, néphesh, que se traduce corrientemente por "alma". Es necesario de nuevo insistir en este cambio antropológico de la mentalidad hebrea que llevó una profunda mutación de la antropología común entre los judíos. Para una mayor aclaración puede verse la sección correspondiente del libro Biblia y Helenismo. El pensamiento griego y la formación del cristianismo (Córdoba, El Almendro, 2006, 129-164), capítulo “El cambio general de la religión judía al contacto con el helenismo” de Luis Vegas-Antonio Piñero. Para concluir cito los nombres de los distintos autores que han tratado en el volumen que comentamos el tema de la reencarnación en las distintas religiones, y en escritores antiguos de particular relevancia: • Julia Mendoza y Madayo Kahle: Vedas y Upanishads • Agustín Paniker: jainismo • Juan Arnau: budismo • Pueblos tracios en la antigüedad: Raquel Martín – J. A. Álvarez-Pedrosa • Órficos: Alberto Bernabé • Pitágoras y Platón: F. Casadesús Bordoy • Ferécides de Siro, Heráclito, parménides, Píndaro>: M. A: Santamaría Álvarez • Empédocles: C. Megino Rodríguez • Maniqueísmo: Fernando Bermejo • Plutarco: Rosa M. Aguilar • Neotestamentario platonismo pagano: Antony Bordoy • Roma: J. J. Caerols • Judaísmo: Amparo Alba • Islam: Montserrat Abumalham • Celtas: Mª H. Velasco López • Pueblos siberianos J. A. Alonso de la Fuente • Esbozo de evolución de las ideas sobre la reencarnación a lo largo del tiempo: Julia Mendoza y A. Bernabé. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 3 de Febrero 2012
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas