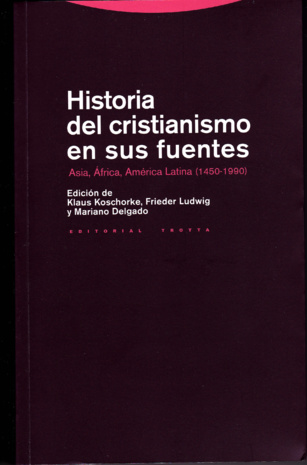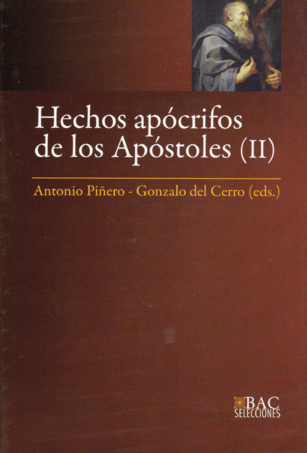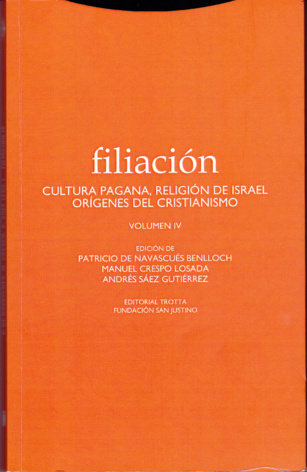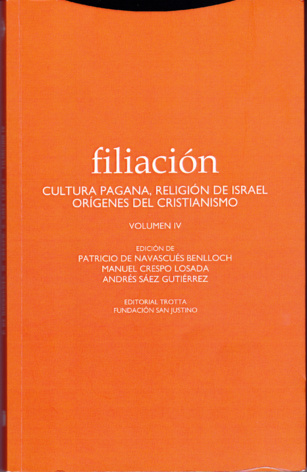Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hoy, al igual que el miércoles pasado, esta postal es más una presentación que crítica literaria o de otro tipo. Se trata de un libro que me ha interesado mucho, por su finalidad y concepción; y en segundo lugar porque indica el camino para construir algo muy similar en la historia del cristianismo primitivo. Precisaré más adelante esta idea; ahora me concentro en el presente libro: ISBN: 978-84-9879-252-2. Editorial Trotta, Madrid, 2012, 470 pp. Editores Klaus Koschorke – Frieder Ludwig – Mariano Delgado. La idea central es ofrecer material de primera mano para la enseñanza académica de la historia del cristianismo --y naturalmente para el estudio personal--, historia de la iglesia y de la misionología. Al mismo tiempo, y de modo indirecto para ofrecer también valioso material para el estudio de la expansión europea en Asia, África y en la América ibérica (he dicho ya alguna vez que prefiero este título que engloba también a Portugal, porque la expresión “latina” tiene en inglés un matiz despectivo –muy propio del complejo de superioridad anglosajón— que no me gusta nada; su utilización es como reírle las gracias a…), incluso también para enmarcar los estudios y los cursos sobre la iglesia cristianas en la Edad Moderna y Contemporánea. Ir a las fuentes directamente, sin la mediación interpretativa de otros investigadores es fundamental para la ciencia. Por esto me gusta este libro especialmente. El contacto bibliográfico con las opiniones de otros estudiosos puede mezclarse con el estudio de las fuentes –para no desvariar con el autodidactismo- o puede hacerse en un momento posterior. Ir a la fuentes significa no estar sujetos a la repetición de clichés intelectuales, muy cómodos para no pensar por cuenta propia, que conviene revisar continuamente, porque el conocimiento de la historia –la “verdad” histórica—se logra con el intercambio entre los investigadores de hipótesis interpretativas de los hechos probados, hasta que poco a poco, con el decurso de los años, se va logrando un consenso. Señalan los editores en su Prólogo que “El mapa mundial del cristianismo ha sufrido una gran transformación. Mientras que en 1990 el 82% de los cristianos vivía en Europa y América del Norte, hoy vive la mayoría –cerca del 65%-- en los países del hemisferio sur, con una tendencia al alza. También en el discurso ecuménico global crece el peso de las iglesias de Asia, África y América ibérica. Como nunca hasta ahora en sus dos mis años de historia, el cristianismo se ha convertido en una religión global” p. 13). Si no se tienen en cuenta las fuentes que ofrece este libro, se corre el riesgo de presentar la historia del cristianismo en los tres continentes señalados, sólo desde la perspectiva occidental, transmitida a través de los ojos –y escritos—de misioneros occidentales. Las fuentes que se recogen en este libro llaman la atención sobre las muchas iniciativas locales y sobre las experiencias de la expansión del cristianismo en el contacto con culturas muy diferentes a la occidental. “La voz de los cristianismos nativos, por ejemplo, sobre la conquista, la cuestión de la esclavitud, la exigencia de independencia eclesial y una teología acorde con la situación, se encuentra documentada en este libro” (pp. 13-14). El presente volumen es fruto de una iniciativa del Prof. Koschorke (catedrático de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología protestante de Múnich) y de otros dos estudiosos, Frieder Ludwig, director de la Escuela Superior de Teología Intercultural de la “Iglesia luterana de la Baja Sajonia” en Hermannsburg, y de Mariano Delgado, catedrático de Historia de la Iglesia y Director del Insituto para el Estudio de ls Ciencias de las Reiligiones de la Facultad de Teología Católica de Friburgo (Suiza). Es todo un ejemplo de trabajo en equipo. Los textos presentados son normalmente extractos de documentos, artículos, alocuciones, cartas, relaciones de los actores u observadores de los acontecimientos de la Iglesia en Asia, África y América ibérica. El índice general (que no es el índice analítico de temas que va aparte) tiene casi 20 páginas, por lo que no podemos ni extractarlo en esta postal. Sólo indicar que el detalle con el que está compuesto hace que el lector puede ir directamente con toda facilidad a aquello que le interese en cada momento. Así pues, de lo escrito se deduce para el lector que pienso que es una obra excelente, básica. Suele decirse que –salvo el caso de los genios de la investigación histórica— un libro de interpretación histórica puede tener una validez de unos 20 años, más o menos. Por el contrario, los libros de recopilación ordenada –y en este caso extractada—de textos duran indefinidamente más. Incluso cuando tienen que ser revisados o ampliados, se conserva buena parte de su material y estructura original. Decía al principio de esta presentación que la obra presente es un modelo para lo que puede hacerse en la historia del cristianismo en sus comienzos. No es, ni mucho menos, que esté indicando que esta tarea no esta hecha en gran parte. En absoluto, lo que ocurre es que lo que yo conozco o bien está disperso (por ejemplo, la colección alemana de “Kleine Texte”, “pequeños libros de textos” que cubren áreas muy concretas, por ejemplo, sobre gnosis o maniqueísmo), o bien son obras que no se han hecho en extracto, por lo que resultan a veces demasiado “lentas” para ser utilizadas. Klaus Berger --si no me equivoco ha publicado en alemán una colección básica y conjunta (no recuerdo ahora en qué editorial) de textos del cristianismo primitivo hasta finales del siglo II, con exclusión de los autores “grandes” como Ireneo de Lyón, Clemente de Alejandría o Tertuliano. Para que se hagan una idea este volumen, en papel biblia y caja / formato grande ocupa unas 1.500 páginas. Pero en mi opinión falta una colección de textos en extractos, para que sea más manejable –se corre ciertamente el riesgo de la subjetividad por parte de quien hace la selección— y pueda interesarse por más autores. También existe el famosísimo Kommentar zum Nuen Testament de Strack-Billerbeck, el “Neuer Wetstein” de Georg Strecker y otros, con selección de fuentes antiguas clásicas grecorromanas que ilustran muchos de los versículos del Nuevo Testamento, y el Corpus Hellenisticum Novi Testamenti, de Brill, Leiden, de Peter van der Horst y otros que se ocupa de lo mismo, pero con más amplitud. El mismo Klaus Berger ha publicado su Religionsgeschitliches Textbuch zum Neuen Testament "Libro de textos de la Historia de las religiones..." , de Vandenhoeck, Göttingen, con textos... ciertamente, pero de solo 328 pp. Pero, y en segundo lugar, que yo sepa, no existe una selección de textos precristianos, judíos, egipcios, griegos y latinos, etc., o contemporáneos a los inicios del cristianismo, que ayudaría muchísimo para la comprensión del cristianismo naciente. Para este trabajo habría que asumir, seleccionar y extractar las colecciones de textos ya existentes (por ejemplo, la recopilación de textos de Hans Josef Klaus sobre los precedentes del mundo helenístico que ayudan para la comprensión del cristianismo en filosofía, magia, cultos mistéricos, religión en general, culto al emperador, etc., que sería una base para ser ampliada: Die religiöse Umwelt des Neuen Testament = "El entorno religioso del NT", en 2 vols. Kohlhammer, Stuttgart; o “El mundo del Nuevo Testamento” en tres volúmenes de Ediciones Cristiandad de W. Grundmann y Johannes Leipoldt; piens que quizá ea ésta la mejor colección de textos y fotografías que conozco en castellano... o quizás la única). Esta es una tarea ardua y tremenda, labor de equipo, pero que está por hacer. En síntesis, el libro que hoy presentamos sobre la “Historia del cristianismo en sus fuentes” es un modelo y un acicate. Un volumen magnífico, diría que extraordinario por su utilidad y la amplitud de miras que abre ante el lector. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 4 de Octubre 2013
Comentarios
Notas
Hoy escriben Antonio Piñero y Gonzalo del Cerro
Quizás recuerden los lectores que hace unos meses presentamos en el Blog la edición popular de los Hechos apócrifos de los Apóstoles, volumen I, en la que se presentaba una introducción general a los Hechos apócrifos, bastante amplia, que se detenía de modo especial en los cinco Hechos más antiguos, de Andrés, Juan, Pedro, Pablo más la novelita de Pablo y Tecla y los importantes Hechos de Tomás. Luego el libro constaba de una introducción, breve a cada Hecho y de la traducción al español de los textos correspondientes (latín, griego, copto y siríaco) de esos Hechos. Ahora presentamos el volumen II. Apareció muy cerca de agosto de este año, 2013, por lo que decidimos presentarlo más tarde. Y aquí está. Sus datos ISBN 978-84-220-1636-6. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid 2013 Colección Selecciones. 473 pp. Este volumen nos parece el complemento indispensable del I. Presenta la misma estructura: introducción general, breve e introducción particular a los Hechos siguientes: • Felipe • Martirio de Pedro (in texto más tardío) • Andrés y Mateo • Martirio de Mateo • Hechos de Pedro y Pablo • Viajes y Martirio de Bernabé • Hechos de Tadeo • Hechos de Juan por Prócoro • Hechos de Santigo • Hechos de Santiago, Simón y Judas • Milagros de Juan • Pasión de Bernabé • Martirio de Nereo y Aquiles • Martirio de Andrés En cuanto a la valoración del libro no tenemos que cambiar ni añadir a lo que ya dijimos acerca del vol. I. Repetimos para mayor comodidad de los lectores: La base de la edición popular es la edición en tres volúmenes, que conocen probablemente la mayoría de los lectores de este Blog y que vieron la luz en los años 2005, 2007 y 2012. Esta publicación científica presenta una edición crítica de los textos originales en latín y griego (o traducción de fragmentos siríacos y coptos donde falta el original), con abundantes notas a pie de página e índices (casi 700 páginas de las 2.800 totales aproximadamente). Notas de la solapa y contracubierta: “La Biblioteca de Autores Cristianos ha seleccionado, de entre los aproximadamente mil seiscientos títulos que componen su indo editorial, aquellos que poseen el carácter de libro especial. Estas obras, agrupadas en la serie “Selecciones” se publican en un formato sencillo y económico, de modo que la riqueza de la tradición cristiana, acopiadas en la BAC, estén al alcance de todos. (Aunque despojadas del aparato erudito…) estas obras despliegan ante el lector todas las virtualidades que emanan directamente de ellas, asegurándole que el libro que tiene entre las manos es el resultado final de un largo proceso de estudio, edición y redacción”. “Los Hechos apócrifos recogidos en este volumen son los más antiguos y los inspiradores de una fecunda corriente de obras posteriores. Estos “Hechos” se generaron en una época de la historia de la Iglesia muy importante para la formación de la conciencia cristiana. A través de sus páginas se perciben las ilusiones, manías, y preocupaciones de unas comunidades cristianas que se movían entre la esperanza y el temor a equivocar el camino idóneo para conseguirla. El optimismo de la economía cristiana de la salvación chocaba con las actitudes rigoristas del momento, ponían en los corazones cristianos una chispa de desconfianza”. Puedo añadir que estos “Hechos” son las primeras novelas cristianas, literatura de entretenimiento ciertamente pero no solo de ello: entre viajes, amores despechados, intrigas y persecuciones sufridas por los protagonistas se mezclan pláticas, homilías, diálogos de temas de religión, explicaciones de doctrinas. En muchos casos tal material religioso pasó al acervo común de la ortodoxia; pero en otros, no pocos, no fue así, como, por ejemplo, la gran cantidad de material gnóstico que contienen algunos de estos Hechos –los de Juan y Tomás sobre todo. Al igual que ocurre con los evangelios apócrifos, hay noticias de la tradición que sólo se conservan en los “Hechos” (hay muchos famosos, pero quizás el más conocido sea el Quo vadis de los Hechos de Pedro). En cualquier caso presentan estas narraciones un cristianismo pluriforme, variado y muy curioso. No hay que pensar, por ejemplo, más que en los Hechos de Pablo y Tecla --la base, histórica o no, de todo lo que se cree en torno a esta santa tan famosa— cuyo cristianismo es diferente del que se desprende de las cartas auténticas de Pablo. Esperamos que esta edición popular contribuya al conocimiento de esta literatura y que las gentes se animen a leerla, porque no es nada aburrida, ¡Ni mucho menos! Saludos cordiales de Antonio Piñero y Gonzalo del Cerro
Miércoles, 2 de Octubre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
LITERATURA PSEUDOCLEMENTINA Homilía I Importancia del Profeta de la verdad Hemos visto con evidencia la importancia y transcendencia del Profeta verdadero. El tema de la piedad y de la verdad tiene necesidad de un Profeta verdadero, el Profeta de la verdad, el que la conoce, la posee y la transmite sin tropiezos. Sin él está el hombre perdido en el mar de las dudas y los errores. Dice Clemente que es la garantía de la seguridad. Es preciso, dice, que “el Profeta, una vez examinado por toda su actividad profética y reconocido como verdadero, sea creído en todo lo demás y ya no sea cuestionado en ninguna de las cosas que dice, sino que esas cosas deben ser aceptadas como verdaderas con una fe sincera, y recibidas con un convencimiento seguro” (I 19,6). El tema es tan importante que constituye el núcleo de los intereses de Pedro hasta el punto de recomendar a Clemente la difusión de su identidad y su doctrina. Clemente captó el detalle con agudeza y se responsabilizó para cumplir la recomendación de su maestro. Pedro, en efecto lo informó de todo lo referente al personaje. Como era consciente de que sería el centro de una de las discusiones más destacadas de la obra, tuvo la precaución de avisarle de la eventualidad de una posible derrota dialéctica. Su argumento era valiente y generoso. Sería posible que Pedro quedara vencido en los tortuosos vericuetos de la dialéctica. Ya en otro lugar deja claro el autor que los resultados de un debate son muchas veces consecuencia no de la verdad real de los hechos sino de la habilidad dialéctica de los contendientes. Expresa así su criterio: “Considera por lo demás las discusiones que mantengo contra mis adversarios; y si acabo en inferioridad, no tengo miedo de que tú tengas dudas sobre la verdad que has recibido. Pues debes saber que si parece que yo he sido vencido, no lo ha sido la enseñanza que nos ha sido transmitida por el profeta” (I 20,6). Tiene Pedro confianza en que no se dará la hipótesis de su derrota, sobre todo en opinión de los hombres sensatos, que para él son aquellos que buscan sinceramente la verdad. Para los sensatos la solución no suele estar de la parte de los divertidos y brillantes, sino de los sencillos y formales que apoyan su argumentación no en palabras sino en hechos. Clemente da gracias a Dios por haber sido informado con tanta exactitud y seguridad. Al venir la información del Profeta, no hay lugar para la duda. Es yta persuasión de Clemente y de los sensatos: “Nunca tendré dudas, de tal modo que si tú mismo quisieras alguna vez apartarme de la profesión profética, no podrías hacerlo por ser imposible, pues sé muy bien lo que he recibido. Y no creas que yo te hago como algo importante la promesa de no dudar nunca, pues ni yo mismo, ni nadie de los hombres que escuchen la doctrina sobre el profeta, podrá jamás dudar si antes ha oído hablar del verdadero proyecto y ha comprendido cuál es la verdad prometida” (I 21,3). Clemente frente a la dialéctica griega No en vano Clemente fue adoctrinado con la filosofía de los griegos y su dialéctica. Y podía referirse a ella con conocimiento de causa. Sabía muy bien que “nada pueden contra la profecía ni los artificios de las palabras, ni los enredos de los sofismas, ni los silogismos, ni cualquier otra maquinación”. Las palabras del Profeta verdadero eran el mejor revestimiento de la verdad real, limpia e incontaminada con los juegos dialécticos de los filósofos. No debía Pedro tener reparo alguno en poner en manos de Clemente un tesoro tan precioso como el de la verdad de su Profeta, “lo único seguro” en palabras del mismo Clemente. Pedro daba también gracias a Dios por haber hallado en Clemente un colaborador de su palabra y de su misión. Lo expresaba con estas palabras: “Doy gracias a Dios tanto por tu salvación como por mi deleite. Pues verdaderamente me gozo al saber que has reconocido cuál es la grandeza de la profecía. Ahora bien, dado que, como has dicho, ni aunque yo mismo quisiera alguna vez (Dios me libre) hacerte cambiar a otra doctrina, no seré capaz de convencerte. Comienza, pues, de una vez desde mañana a estar a mi lado en las disputas con mis adversarios. Pues mañana tengo una con Simón Mago”. Dichas estas cosas y después de tomar el alimento, ordenó que yo también lo tomara en privado. Clemente no estaba todavía bautizado, por lo que no podía participar de la misma mesa de Pedro. Pero se retiró a descansar con la promesa de que pronto recibiría el bautismo y podría sentarse a loa mesa con Pedro y los demás fieles. ADOLF HILGENFELD, Die Clementinischen Recognitionen und Homilien, nach ihrem Ursprung und Inhalt dargestellt, Jena 1848; ID.. “Der Clemens Roman”, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 49 (1906) 66-133. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 30 de Septiembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Sigue hoy mi valoración del trabajo de H.-J. Fabry, “Filiación y sacerdocio en el Antiguo Testamento”, pp. 125-147 del libro que reseñamos ayer. Este artículo, como el resto del libro me ha parecido interesante, y es a él al que deseo hacer algún comentario: • He sentido como una gran desazón con el inicio del artículo cuando el autor escribe: “Al ocuparnos de la filiación de Jesucristo, la que nosotros –como la del centurión romano—confesamos en la fe: Él es el Hijo del Hombre. Esta declaración cristológica fundamental del cristianismo primitivo tiene su origen en los primeros seguidores de Jesús, los cuales eran todavía judíos en su mayoría y cuya comprensión de Jesús se desarrollaba en el horizonte de concepciones veterotestamentarias y protojudías. Sólo más tarde fueron introducidos por Pablo y el evangelio de Juan elementos helenísticos, los cuales debían preparar el mensaje de Cristo para la misión de los gentiles” (p. 125). Mi cuestión es: si los primero cristianos entendía la filiación de Jesucristo con concepciones del Antiguo Testamento y protojudías, no entendían en absoluto como nosotros la naturaleza divina de Jesús. Jesús era, entonces, un mero hombre adoptado como ayudante divino por Dios Padre tras haberlo resucitado. ¿Cómo se da el salto aparentemente tremendo entre estas ideas y la concepción del Verbo / Logos = Jesús Mesías en el Evangelio de Juan? Fabry parece decir que tal divinización de Jesús es puramente helenística…, lo que choca –creo—rotundamente con el análisis de textos judíos de la época del Segundo Templo sobre la existencia de “dos poderes en el cielo”. Segunda pregunta a lo sostiene Fabry, también al principio: “Por tanto es necesario tratar minuciosamente las declaraciones bíblicas… para evitar interpretaciones erróneas y mostrar que sigue siendo razonable confesar hoy día a Jesús como Hijo del Hombre”. A la verdad, no entiendo nada. Fabry parece estar indicando con claridad que no hay continuidad ninguna entre las ideas de la “filiación” en el judaísmo veterotestamentario y del tiempo del Segundo Templo, que según él se prolonga en el judaísmo rabínico, y el únicum que supone el cristianismo. Opino que esta postura es insostenible. • Sin embargo, me parece muy correcto el análisis de los textos del Antiguo Testamento y el rechazo en ver en ellos una interpretación parecida a la egipcia o cananea que contempla la generación física del hijo por parte de la divinidad como en el mundo grecorromano; • Me parece pobre la interpretación de Hebreos, no en sí, sino porque la exégesis queda en el aire: ¿qué paso intermedios hay entre los pasajes del Antiguo Testamento largamente comentados y un texto de Hebreos que proclama a Jesús Dios directamente? • Cuando menciona de pasada la cristología evangélica del Hijo de Dios es demasiado parco y confuso. Acepta que esta cristología no puede entenderse en Mc 1,9-11 nada más que como “adoptiva” en la línea de la asunción del Antiguo Testamento y de su transfondo egipcio profundamente cambiado por los autores israelitas. Luego sostiene que “”Lc 1,26-38 (anunciación a María de su concepción por obra del Espíritu Santo y la aceptación final por parte de esta) representa el cierre desde la perspectiva de la historia de la tradición: Jesucristo no es sólo mesías según la función, sino que posee también una existencia mesiánica, que es ¡una declaración ontológica!” (quiere decir “óntica”). Vuelvo el mismo problema ¿Cómo se llega a esta declaración óntica que supera la cristología de un Jesús que es puramente humano y sólo divino después de su resurrección? ¿Cuál es el papel de Pablo en este trayecto como maestro espiritual de la teología de los evangelistas? Reducir al Apóstol en este concepto de la filiación a un mero análisis de Romanos 1,3-4, sin indicar todo lo que hay en las cartas de Pablo al respecto… me parece ininteligible. • Pienso que este artículo está cojo porque su autor no ha leído King and Messiah as Son of God. Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature, de Adela Y. Collins y J.J. Collins (Eerdmanns, Grand Rapids, 2008, y desde luego tampoco The Jewish Gospels, de D. Boyarin que hemos comentado largamente en este Blog… y comentaremos a propósito de otros textos judíos aún no tratados… Pienso que parte de esta omisión se debe a que algunos teólogos alemanes siguen citando prácticamente solo bibliografía alemana (¡lo cual es menos grave que cuando se cita sólo bibliografía inglesa¡) lo que le impide acceder a puntos de vista, sobre todo de investigadores judíos contemporáneos, que tratan precisamente de rellenar el hueco y el salto entre las concepciones veterotestamentarias y judías , pues están muy interesados en la relaciones cristianismo / judaísmo dentro del ámbito mental de la época del Segundo Templo. • Y opino por tercera o cuarta vez que los organizadores de estos congresos sobre la filiación deben coger al toro por los cuernos y tratar sobre: a) Los conceptos de filiación y entes humano divinos en el judaísmo previo y coetáneo al nacimiento del cristianismo; antes quizás se debería insistir también en la línea del presente artículo estudiando más a fondo el Antiguo Testamento. b) El sentido de la filiación divina en Jesús de Nazaret ligado a su concepción de Dios; c) La naturaleza del mesías según Pablo de Tarso y su enorme ambigüedad; d) La naturaleza del mesías según los evangelios sinópticos y luego en el Evangelio de Juan. e) La naturaleza del mesías según los discípulos de Pablo; f) La naturaleza del mesías según el autor del Apocalipsis. Así tendremos finalmente las bases fundamentales para entender bien los orígenes cristianos. Lo demás es muy interesante… ¡sin duda! Y por eso reseño y presto atención a ese libro porque en sí es bueno. Pero todo ello debería haber venido después de lo básico y fundamental. Por tanto estamos construyendo la casa por el tejado antes de poner los cimientos. El artículo de Fabry inicia el trabajo, pero se queda muy corto. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 28 de Septiembre 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Si no me equivoco he reseñado ya los tres primeros volúmenes de esta serie, que lleva el título “La filiación en los orígenes de la reflexión cristiana”, que se va concretando en diversos congresos organizados por la Facultad de Literatura cristiana y Clásica San Justino, de Madrid. Como en los libros anteriores las contribuciones están organizadas en los epígrafes señalados en el título de esta postal. Otros detalles del presente volumen: Coedición de Editorial Trotta – Fundación San Justino, en la colección “Estructuras y procesos”, serie “Religión”. 334 pp., imágenes al final e índices, de textos bíblicos y onomástico, de autores y obras antiguas y autores modernos. ISBN 978-84-9789-357-4. Editores P. de Navascués – M. Crespo Losada – A. Sáez Gutiérrez. Ofrezco primero una perspectiva general de los diversos capítulos; luego me concentro en dos de ellos que afectan a lo que se comenta en el presente Blog, y finalmente expongo mi crítica. Como la reseña es larga, ofrezco hoy el panorama y mañana, la crítica. En la primera parte hay una reflexión de Alejandro de Afrodisia, comentarista señero de Aristóteles, sobre la generación del universo; dos artículos sobre Virgilio acerca a) de los vínculos familiares en la Eneida, y otro, b) sobre el misterioso niño (puer) de la IV Égloga virgiliana; un capítulo final sobre el catálogo de modelos maternales en las Metamorfosis de Ovidio, y un análisis del concepto de filiación desde el punto de vista biológico en Galeno. La segunda parte contiene un solo capítulo, sobre la religión israelita, acerca de la relación entre filiación y sacerdocio. Aunque está centrado en el Antiguo Testamento, tiene un interesante apartado sobre la Epístola a los Hebreos y toca otros temas como textos de Qumrán y pasajes rabínicos posteriores. La tercera parte consta de siete capítulos. Los tres primeros llevan el mismo título en su inicio “La filiación en…” Atenágoras, en la Oratio ad Graecos de Taciano y en la Espistula Apostolorum. Luego otros cuatro sobre los temas siguientes: “Cristo Padre en la literatura martirial”; Eucaristía y filiación en las teologías de los siglos II y II; “La generación de los dioses según diversas doctrinas y rituales (sic; quiere decir “ritos”, porque el “ritual” contiene sólo las rúbricas sobre cómo ejecutar los ritos; curiosamente, claro, el inglés no distingue bien entre ambos conceptos) gnósticos” y, finalmente, “Filiación divina: reflexiones sobre el repertorio iconográfico cristiano preniceno”. De este conjunto de artículos, pienso que los más pertinentes para ser comentados en este Blog son los dos siguientes: “El misterioso puer de la Égloga IV de Virgilio”, de Vicente Cristóbal, catedrático de latín de la Universidad Complutense de Madrid, buen filólogo y buen poeta. El segundo, “Filiación y sacerdocio en el Antiguo Testamento”, de Heinz-Josef Fabry, de la Universidad de Bonn. El primero me resulta muy interesante porque en mi pequeño libro Los apocalipsis (Madrid, Edaf, 2006), que contiene 45 textos de apocalipsis judíos, gnósticos y uno pagano, es precisamente esta composición virgiliana la que recojo. En este librito no me decanto por ninguno de los personajes, propuestos por la filología y la historia antigua, que podrían estar detrás del niño (latín puer) protagonista en el poema, pero que aparece sin nombre, y sin designación clara de quiénes son sus padres, lo que ha dado rienda suelta a toda suerte de especulaciones. A. El artículo de V. Cristóbal presenta en primer lugar el texto latino del poema (63 versos; una composición breve, pues las restantes églogas tienen una media de unos 84 versos) y una excelente traducción en versos alejandrinos españoles, muy fiel al texto, compuesto por Virgilio en el 40 a.C. Luego presenta V. Cristóbal un comentario, que juzgo interesante y completo, a cada uno de los versos. En la explicación de los vv. 8-9 señala el autor las propuestas más interesantes que se han ido presentando a lo largo de la historia de la investigación: 1. Un hijo de Asinio Polión, cónsul y escritor, que tiene gran relevancia en el poema. 2. Alejandro Helios y Cleopatra Selene, los gemelos nacidos de la unión de Cleopatra VII y Marco Antonio. 3. El niño (en realidad fue niña) que iba a nacer pronto del matrimonio de Marco Antonio y Octavia, Antonia Maior, nacida efectivamente en el 39 a.C. 4. El también futuro hijo de Octavio –luego Augusto—y Escribonia, casados en el 40. 5. Marcelo, el hijo de Octavia y C. Claudio Marcelo, sobrino del futuro Augusto. 6. El propio Octavio. V. Cristóbal encuentra notables dificultades en estas seis propuestas principales y concluye en un primer momento que Virgilio no ofreció datos porque no se refería a ningún personaje histórico concreto, sino al ansia de un rey, monarca que diera comienzo a una distinta y gozosa de la humanidad. Estima además, que siendo partidario Virgilio de Marco Antonio en el 40 a.C., la égloga pudo sufrir retoques --después de la derrota de éste en la batalla naval de Accio ante las naves de Octavio-- de modo que pudiera entenderse que se refería al futuro Augusto. Al final de su sabroso comentario el autor reconoce que le parece que “por mucha hermenéutica filológica que pongamos en juego”, el misterio sobre el personaje de esta égloga “se yergue inexpugnable como una antigua fortaleza bien amurallada” (p. 58). V. Cristóbal señala que los deseos apuntados por Virgilio de una edad de oro que ansía el orbe entero coinciden en algunos puntos con la apocalíptica judía, en especial • Isaías 11,6-8: “Habitará el lobo con el cordero… la vaca pacerá con la osa… y el niño de teta jugará junta a la hura del áspid…” y • Oráculos Sibilinos III, 741-759 donde se canta a un futuro paradisíaca de la tierra entera, donde “ni la espada ni la refriega la recorrerán”, donde no habrá “hambre ni granizo…”, y donde el orbe entero “estará en paz hasta el final de los tiempos… regido por reyes amigos entre sí que gobiernan amparados por una ley común…”; o bien • El pasaje de los mismos Oráculos (III 785-795) donde la muchacha que dará a luz al misterioso puer recibe el “gozo de la eternidad concedido por el que creó el cielo y la tierra”, una tierra en la que “el león comerá paja” y los “niños más pequeñas llevará atadas a las fieras” o “dormirán junto a los áspides”. Sin embargo, muestra nuestro autor su escepticismo acerca de la tesis de que Virgilio pudiera haber leído estos textos judíos (el libro III de los Oráculos es ciertamente una falsificación judía), u otros por el estilo, ya que era un poeta muy culto. Más bien se inclina V. Cristóbal por una cercanía casual --en momentos en los que las guerras (en Roma, civiles) asolaban la tierra-- entre los deseos de paz y prosperidad de las gentes y los del propio Virgilio, que pudieron igualmente albergarse entre los hebreos ahítos igualmente de guerras e invasiones. Me parece interesante la unión entre la figura de este niño anónimo y la de los héroes grecorromanos, en especial Heracles / Hércules, que nace hombre, pero luego gracias a sus méritos es elevado al rango de ser divino tras su muerte. Esta Égloga y estas figuras pudieron ayudar a la formación de la cristología neotestamentaria modelando la imagen de Jesús en su idealización. De hecho hay un libro famoso de un autor judío francés, Marcel Simón, Hercule et le Christianisme, Paris, Les Belles Lettres, 1955, 202 p. (Publications de la faculté des lettres de l'université de Strasbourg. Série II, 19), que defiende la influencia de este héroe en la conformación de la figura reinterpretada de Jesús de Nazaret. Es interesante señalar también cómo el autor del artículo recoge la noticia de que la teoría de un Virgilio, inspirado por la divinidad judeocristiana, es el profeta de la venida del Cristo al mundo y de la nueva era que su llegada iba a inaugurar. Esta interpretación nace por vez primera en las Divinae Institutiones del poeta cristiano Lactancio (escritas entre 304-313), que recibió duras críticas por parte de san Jerónimo (Epistula ad Pulinum 53,7) donde llega a decir que tales ideas son “puerilidades”. Sin embargo, san Agustín sigue la línea de un Virgilio profeta “cristiano” en sus cartas, en la Ciudad de Dios (10,27) y en otras obras como Contra Iudaeos, paganos et Arianos, libro 15 y en su Epistola ad Romanos inchoata Expositio 3. Lo cierto es, señala V. Cristóbal, que la idea de un Virgilio precursor del cristianismo continuó con buena fortuna más allá de la Antigüedad y fue defendida por Fulgencio, Pedro Abelardo, Tomás de Vercelli, Juan de Salisbury, Alfonso X el Sabio (General Estoria, Sexta parte 774 en la edición de P. Sánchez Prieto-Borja, Madri 2009) y creo que resuena todavía hasta hoy en algunos bien pensantes. A este respecto juzgue el lector lo que quiera. En conjunto el artículo de V. Cristóbal me parece excelente. No se puede pedir más que una excelente traducción, un buen comentario al poema y un sano escepticismo ante las piruetas exegéticas. B. El segundo artículo, “Filiación y sacerdocio en el Antiguo Testamento”, contiene análisis lingüísticos y contextuales verdaderamente interesantes de los términos par al filiación, y sus significados. Así los vacablos hebreos ben, “hijo” / bar en arameo, ben adam, “hijo de hombre; yalid, “el nacido”, y bechor, “primogénito”. Estudia también el autor el transfondo mitológico del sintagma “hijo de Dios, de “hijo” para expresar la relación Israel / Dios; el rey como hijo de Dios. A este propósito Fabry analiza 2 Samuel 7,14, referido a David y su descendencia: “Yo seré para él padre, y él será para mí hijo” y el Sal 2,7: “Tú eres mi hijo; hoy te he engendrado”, pasajes donde aparece claro que el judío cree que el rey es de algún modo “hijo” de la divinidad; Luego enfoca el análisis de Sal 89,27s, (él [rey] me invocará como Padre, mi Dios mi salvación, y Yo lo haré mi primogénito), que es una refección de 2 Sam 7,14 en el mismo sentido: el sintagma primogénito “hijo de Dios” no es una generación física del rey por parte de Dios, sino una adopción. Es interesante en estos dos casos cómo Fabry señala el estrecho paralelismo de esta concepción israelita con el rito de entronización del faraón egipcio. Sin embargo, --señala-- aunque el israelita conoce y utiliza este “mito”, el análisis indica que se trata de una influencia ritual, pero de ningún modo una aceptación del fondo de la idea, a saber, que la reina madre es fecundada directamente por la divinidad. El estudio del Sal 110,3–4: “Sobre los montes sagrados será para ti, como rocío del seno de la aurora, tu juventud. Ha jurado Yahvé y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el modo / orden de Melquisedec” es importante porque el texto es de significado discutidísmo. Véase por ejemplo, la interpretación de los LXX: “Contigo está la soberanía en el día de tu poder en el brillo de los santos, del seno te he engendrado antes del lucero de la mañana”. Fabry reconoce que hay aquí, en los LXX especialmente, un eco de tradiciones antiquísmas egipcias e incluso cananeas sobre la generación del (dios) sol antes de la aurora; pero tal como está, el salmista ha huido voluntariamente de un significado que implique la generación física, y camina en la dirección conocida de la adopción como hijo de un ser meramente humano. El resto del artículo estudia la recepción de 2 Sam 7,14; Sal 2,7 y Sal 110,3 en la Epístola a los hebreos. En este pasaje (el autor no lo dice, pero opino que se debería partir de Heb 1,8, que es uno de los poquísimos textos del Nuevo Testamento que nombra expresamente Dios a Jesús: “Tu trono, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos; cetro de equidad es el cetro de tu reino” = aplicación estricta a Jesús del Salmo 44,7s en el sentido de los LXX) Fabry observa un rotundo cambio respecto al Antiguo Testamento: el sumo sacerdote, Jesús, es elevado a la filiación divina con claridad; su orden sacerdotal –y su sacrificio-- son totalmente nuevo, aunque el Antiguo Testamento presentó ya el “tipo” que vendría en el futuro, Melquisedeq; el “antitipo” io realización plena del tipo es sólo Jesús como mesías. Este sacerdote de Cristo, prefigurado por Melquisedeq, es atemporal como Dios, lo que coloca al mesías – sacerdote “en la esfera de la presencia divina”. Fabry opina que este salto está prefigurado también en textos de Qumrán 11QMelq y 4Q401 (“Cantos para el sacrificio sabático”), donde llega a calificarse a Mequisedec como “Elohim” (Dios). Fabry aborda muy brevemente Rom 1,3-4: “Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, 4 constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad a partir de su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro”, aunque decenas de textos del Apóstol que hablan de la naturaleza y filiación del mesías. Pablo distingue, según Fabry, entre el mesías humano, hijo de David y el trasladado a la esfera divina tras su resurrección de entre los muertos. Eso significa también un salto ideológico respecto al Antiguo Testamento. Al analizar otras posibilidades de comprensión del sintagma “Hijo de Dios” en textos qumránicos, rechaza Fabry con razón apoyarse en 4Q 246 = = 4QHijo de Dios, texto famoso y discutidísimo. Lo ofrezco porque se ha especulado mucho sobre él, en versión de F. García Martínez, Textos de Qumrán (Madrid 21993) 185-86: “Col. I, “[…] se instaló sobre él y cayó ante el trono […] rey eterno. Tú estás airado y tus años […] te verán, y todo venga por siempre […] grandes, la opresión vendrá sobre la tierra […] y grandes matanzas en la ciudad […] rey de Asiria y de Egipto […] y será grande sobre la tierra […] harán y todos le servirán […] grande será llamado y será designado con su nombre. Col. II, Será denominado hijo de Dios, y lo llamarán hijo del Altísimo. Como las centellas de una visión, así será el reino de ellos; reinarán algunos años sobre la tierra, y aplastarán todo; un pueblo aplastará a otro pueblo y una ciudad a otra ciudad Vacat. Hasta que se alce el pueblo de Dios y todo descanse de la espada. Su reino será un reino eterno y todos sus caminos en verdad y en derecho. La tierra (estará) en la verdad y todos harán la paz. Cesará la espada en la tierra, y todas las naciones le rendirán homenaje, Él es un Dios grande entre los dioses (?). Hará la guerra con él; pondrá los pueblos en su mano y arrojará a todos ante él. Su dominio será un dominio eterno y todos los abismos…”. Fabry argumenta que los sintagmas “Hijo de Dios” e “Hijo del Altísimo” están utilizados probablemente en sentido irónico, y se refieren a Antíoco IV Epífanes, que intentó ser venerado como dios, y no al mesías futuro. Además –sostiene--, no es posible interpretar estos dos títulos como mesiánicos “puesto que el texto sostiene inequívocamente una interpretación mesiánica colectiva”, es decir, el “pueblo de Dios. Mañana seguimos con mi apreciación personal de este último trabajo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 27 de Septiembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Terminamos hoy con la transcripción del comentario al cuarto libro aparecida en Revistadelibros hace ya tiempo. El cuarto libro, Espacios fronterizos. Judaísmo y cristianismo en la Antigüedad tardía, de Daniel Boyarin, profesor de estudios talmúdicos de la Universidad de California en Berkeley, no tiene como fin directo preguntarse por el proceso de la divinización de Jesús, sino investigar la formación del cristianismo y del judaísmo rabínico como dos religiones diferentes, intentando precisar cuál fue el momento en el que estas religiones se consolidaron y constituyeron plenamente como tales. Según Boyarin, la divinización plena de Jesús es uno de los factores clave, como diremos, pero no el único sino junto a otros –por ejemplo, univocidad respecto a pluralismo hermenéutico, desterritorialización respecto a territorialidad étnica del hecho religioso, fortalecimiento del dispositivo ortodoxia/heterodoxia respecto su rechazo final, etc.— con los que se halla imbricado y de los que depende. Boyarin plantea en este importante libro la cuestión relativa a la legitimidad y el uso del binitarismo como factor clave de consolidación de dos fenómenos religiosos, el cristianismo y el judaísmo rabínico, de tanto peso en el mundo, al menos occidental. Sin duda, sostiene el autor, el binitarismo precipitará y sobredeterminará el proceso, pero no lo agota. Una de las ideas centrales del libro es mostrar, tras las huellas del estudio de A. Le Boulluec, La notion d’hérésie dans la littérature grecque II-IIe siècles, Études Augustiniennes, París, 1985, que en la consolidación plena, tanto del judaísmo como del cristianismo, fue la noción de herejía/ortodoxia en torno a la naturaleza de Jesús (¿era o no el Logos de Dios y en qué sentido?) la clave de bóveda. El autor defiende que el proceso de consolidación de las dos religiones. fue muy largo: comienza claramente a mediados del siglo II, o quizás antes, y no termina hasta el siglo V. Ahora bien, en este lento desarrollo desempeña una función absolutamente fundamental la teología acerca de los mediadores divinos, en especial el Logos/Sabiduría (arameo Memrá), y la aceptación o rechazo de Jesús como tal Palabra de Dios. La tesis central del libro de Boyarin es la siguiente: la teología del Logos nace en ámbito judío de época helenística, en momentos bastante anteriores a la era cristiana, y comienza a ser perceptible en especulaciones netamente judías sobre la Palabra creadora de Dios (Génesis 1) y la Sabiduría divina como agente de esa creación (Proverbios 8). Con diversos matices, tales especulaciones sostienen que entre Dios y el mundo existe una segunda entidad divina. Tal doctrina fue defendida por numerosos judíos anteriores al cristianismo y coetáneos, entre los que destaca Filón de Alejandría (siglo I de la era común). Boyarin insiste una y otra vez en que esta doctrina es puramente judía, aunque reconoce el transfondo helénico, platónico sin duda, pues defiende que no existe en la época final del Segundo Templo ningún judaísmo que no estuviera helenizado. A finales del siglo I el Prólogo del Evangelio de Juan aplica estas nociones judías del Logos a una persona concreta e histórica, Jesús de Nazaret. Es este un ser humano en el que se ha encarnado esa Palabra/Sabiduría. Una atenta lectura en clave intertextual de este famoso texto descubre que no se trata –como piensa la inmensa mayoría de los investigadores-- de un “himno” a Cristo, sino de un midrás puramente judío elaborado sobre la creación (Génesis 1) y cómo ésta la produce Dios no directamente, sino a través de su Palabra/Sabiduría. El autor judeocristiano del Cuarto Evangelio toma una composición judía previa sobre la Memrá/ Palabra/Sabiduría –en la que se leía el texto de Génesis 1 a la luz, sin decirlo expresamente, de Proverbios 8-- y la traspasa con ciertos cambios a Jesús. Concretando más esta interpretación, el Evangelio de Juan 1,1-5 es una paráfrasis judía, en griego naturalmente, de Génesis 1,1-5, mientras que el resto del Prólogo no es más que una amplificación de esta paráfrasis en tres partes: vv. 6-8; 9-13; 14-18 (otros opinan que la división debería ser 1-5 + 6-8 + 9-18). Hay quienes sostienen que el Prólogo sería creación del autor judeocristiano en estas tres últimas secciones donde el contenido parece ya cristiano porque alude a Juan Bautista y a Jesús. Boyarin admite específicamente la inserción sobre el Bautista (vv. 6-8) pero defiende enérgicamente que la parte cristiana no comienza más que en el v. 14, “Y el Verbo de hizo carne”, y que lo anterior, salvo el añadido del Precursor, hace referencia a los diversos descensos del Logos/Sabiduría a la tierra: uno antes de Abrahán; otro con Abrahán y otro con Moisés en el Sinaí. Ya desde la composición del Diálogo entre Justino Mártir y el rabino Tarfón/Trifón, escrito a mediados del siglo II, se percibe cómo las posturas de los contendientes son antagónicas: es cristiano quien acepta esta aplicación de la doctrina judía del Logos a Jesús; es judío quien no la admite. El judío acusa al cristiano de diteísmo y Justino afirma que no es así. El que la divinidad, el Yahvé de la Biblia común de los dos dialogantes, emplee un agente, o “ayudante”, para conservar a la vez su trascendencia y su inmanencia especto al mundo es una riqueza del monoteísmo, no una herejía idolátrica, argumenta Justino. El siguiente punto de Boyarin es demostrar que --por muy increíble que parezca dada la idea que se tiene comúnmente sobre el judaísmo rabínico, y el de hoy día, su sucesor, como férreamente monoteísta--, el binitarismo defendido por Justino Mártir estaba mucho más difundido entre judíos no cristianos que lo que suponemos. No solamente es muy visible en el citado Filón de Alejandría, sino más tarde, en las composiciones sinagogales, no rabínicas, de los siglo I y II, los targumim, tales como el Targum de Palestina, o el Targum Neófiti 1. En estas traducciones parafrásticas de la Biblia la Palabra/Memrá divina ejecuta la mismas funciones que el Verbo/Salvador cristiano: ayuda en la creación, habla a los humanos; se autorrevela; castiga a los perversos en el Juicio, salva y redime. Según Boyarin, esta interpretación de la Memrá/Palabra es un claro binitarismo y se origina en una matriz judía. Así pues, bien entrada la era cristiana el binitarismo judío prosigue con fuerza. Se percibe claramente en las especulaciones místicas del siglo II d.C. en torno al trono de Dios (denominado “Merkabá” o “Carro”; de ahí la mística de la Merkabá que acabará en la Cábala), en la composición de obras del ciclo de Henoc (libros de las Parábolas de Henoc; Henoc Hebreo y Henoc eslavo --publicados en castellano en la colección “Apócrifos del Antiguo Testamento” de la Editorial Cristiandad Madrid-- a quien los judíos denominan Metatrón (“el que está detrás o al lado del trono” de Dios) y presentan sentado en un trono más pequeño, designándolo como un “Yahvé menor”. Igualmente tales concepciones binitarias judías se manifiestan claramente en suficientes pasajes de la Misná y de los Talmudes. Encontramos en ellos restos de estas concepciones teológicas y su crítica más o menos feroz. Hasta del famosísimo y prestigiado Rabí Aquiva, uno de lo sabios más señeros de todo el judaísmo, se dijo que defendió este binitarismo, o como los rabinos lo denominaban: “hay dos poderes en el cielo”. A la vez, a partir también de mediados del siglo II, este binitarismo tan judío comienza a ser considerado herejía por los rabinos precisamente porque la mayoría de los cristianos lo va aceptando en la misma línea que la del Cuarto Evangelio. Y así continuará esta disputa durante los siglos III, IV y V, hasta el concilio de Calcedonia, en el 451, en donde se define ya con toda precisión no sólo la naturaleza del Verbo, sino la del Espíritu Santo y las relaciones internas de la Trinidad. En opinión de Boyarin, más o menos por esas fechas es cuando hay que situar la consolidación plena del cristianismo y, por oposición, la del judaísmo. Es curioso, argumenta Boyarin, cómo el rechazo o aceptación de la doctrina acerca del Logos forman una suerte de campo, o espejo, en el que se invierten los papeles: lo que antes podría ser más o menos ortodoxo dentro del judaísmo, incluso para ciertos rabinos, pasa a ser heterodoxo; y lo que era heterodoxo para el judeocristianismo más primitivo, por ejemplo de la iglesia madre de Jerusalén, a saber considerar a Jesús un ser plenamente divino, pasará a ser ortodoxo. Lo más interesante para el presente ensayo es que la obra de Boyarin defiende, al menos implícitamente pero con toda claridad, la tesis del binitarismo judío como la base y la vía de la divinización de un ser humano, en concreto de Jesús de Nazaret. Esa divinización por el sendero de un binitarismo judío no queda del todo clara en Pablo de Tarso, a pesar de su notabilísima reinterpretación del Jesús de la historia como el Cristo celestial, pero sí con mucha nitidez en el Cuarto Evangelio, como hemos expuesto arriba: ese Prólogo, tan judío, sólo adquiere un marcado carácter de proclamación cristiana en el v. 14: “Y la Palabra se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros”. Se preguntarán los lectores de este ensayo, que trata de la divinización de Jesús, si Boyarin trata en su obra del “rabino” de Nazaret y de Pablo de Tarso. Nuestro autor no está interesado en ellos directamente, porque su libro se inicia cuando ya el “cristianismo” tiene una cierta entidad, a mediados del siglo II, y es evidentísimo que cuando vivieron Jesús y Pablo el cristianismo no existía aún. Ni Jesús pudo ser el fundador del cristianismo ni tampoco el Apóstol, aunque debe reconocerse que el primero ofrece ciertos fundamentos y el último aporta al futuro de esta religión su principal andamiaje intelectual. Deseo añadir aquí mi opinión personal respecto al caso de Jesús y de Pablo en defensa de la idea de que el cristianismo no existía en esos momentos, por lo que la obra de Boyarin hace bien en no abordarlos. Respecto a Jesús, opino que tiene razón la investigación independiente en no considerarlo fundador del cristianismo por dos razones básicas y sencillas: porque el cristianismo nace después de la muerte de Jesús; y porque la investigación está de acuerdo en general en que Jesús fue un judío, que jamás abandonó su religión judía ni dio tampoco muestra alguna de querer superarlo, sino de entenderlo y vivirlo en profundidad. Respecto a Pablo pienso que puso notables fundamentos para la creación del futuro cristianismo, pero que fueron más bien sus seguidores, su “escuela” o el “deuteropaulinismo”, tanto los evangelistas como los autores de Colosenses, Efesios, Epístolas Pastorales, etc., los que comenzarlo a crearlo. Pablo parece divinizar de algún modo a Jesús y lo hace en todo caso por la vía del binitarismo; ciertamente no transita por ella plenamente. Esta opinión dubitante se fundamenta en la doble hipótesis, razonable, de que a) los pasajes de las cartas auténticas de Pablo que parecen hablar de la preexistencia de Jesús como Logos/Sabiduría, claves para la divinización, pueden tener otras interpretaciones --textos principales: 1 Corintios 2,8; 10,4; 15,45-49; Filipenses 2,6-11; Romanos 8,3-4; el más difícil es 1 Corintios 10,4, referido a los israelitas que caminaban por el desierto durante el éxodo de Egipto: “Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo”--, y b) de que, al parecer, Pablo nunca fue atacado por sus adversarios por haber presentado una suerte de binitarismo tal como sí aparece en el trasfondo de algunas disputas de Jesús con los “judíos” en el Cuarto Evangelio (Jn 5,18: sus adversarios acusan a Jesús de equipararse a Dios; Jn 10,31-33: los judíos se preparan para lapidar a Jesús porque siendo hombre “se hace a sí mismo Dios”), sino por graves discrepancias en torno a la interpretación de la ley de Moisés y su vigencia respecto a los gentiles que creen en el Mesías. Tampoco aborda el libro de Boyarin por qué los judíos nunca dieron culto a ese “Segundo Poder en el cielo”, el Logos, aunque reconocieran que era una entidad divina, y por qué los judeocristianos sí lo hicieron desde el primer momento. Y es aquí donde intervienen las tesis de Hurtado, y de Dunn, aun con sus diferencias, señalando el marcado carácter especial del mesianismo judeocristiano que parte de la creencia única de una resurrección única de un personaje único que es Jesús de Nazaret y cómo llegaron a la conclusión sus seguidores, por el estudio de las Escrituras y por sus trances revelatorios --apariciones y estudio inspirado de las Escrituras-- que ese culto, o veneración, era la voluntad de Dios. La diferencia entre Hurtado y Dunn, es que para el primero aparece clara en el Nuevo Testamento el estatus divino de Jesús, mientras que para el segundo hay una suerte de pudor y retracción intelectual en considerarlo Dios, salvo en el Apocalipsis y en los poquísimos textos en los que se denomina así a Jesús mesías. Horbury no aborda el tema expresamente. Y todos los autores presentados en este ensayo están de acuerdo en que la aclaración de la naturaleza divina del mesías llevará bastante tiempo en desarrollarse y manifestarse con total claridad (hasta el Concilio de Calcedonia en el 451, como dijimos). También hay acuerdo, al menos implícito, entre los tres últimos autores reseñados en que al final aceptar o no plenamente que Jesús era el Logos será la clave para la separación del judaísmo y cristianismo constituidos en sistemas ortodoxos gracias a la tarea de los heresiólogos por una y otra parte, cristianos y judíos (sobre todo Boyarin). Pienso que, aun sin decirlo plenamente en los libros comentados, Dunn y Horbury, cristianos, y Boyarin, judío, no dudan ni un instante en que Jesús no fue sino simplemente un ser humano que, por un proceso más o menos explicable dentro de una teología judía de recorrido de siglos, el binitarismo, fue divinizado posteriormente, tras su muerte. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 25 de Septiembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía I Clemente halla la solución a su gran problema La primera de las homilías griegas hace las veces de la presentación del personaje epónimo de la Literatura Pseudo Clementina. El día pasado Clemente aparecía manifestando su voluntad de incorporarse a la compañía y a la misión de Pedro. Recordamos sus palabras: “Quiero primero ser instruido acerca de la verdad, para saber si el alma es mortal o es inmortal, y al ser eterna, si tiene que ser juzgada por lo que hizo aquí” (I 17,2). Era la obsesión que lo tenía postrado en cama. Ahora estaba en la fuente donde manaba toda la información que reclamaba. La idea de la verdad Resuena con ecos precisos, que se convertirán en insistentes, la idea, no menos obsesiva, de la verdad. Para ser “heraldo de la verdad”, necesita ser instruido en el tema lo mismo que en otros temas semejantes. Dios hizo todas las cosas bien, pero su voluntad se torció cuando el hombre cometió el gran error de su caída, lo que produjo la avalancha de males que contaminaron los caminos de la vida humana. El autor recurre una vez más a la alegoría para expresar su pensamiento: La presencia de los males en el mundo es algo así “como una abundancia de humo que penetra en una sola casa, el mundo habitado; ofusca la visión de los hombres que en ella moran, y no permite a los que miran los rasgos de la creación comprender a Dios creador del mundo ni reconocer lo que le agrada” (I 18,3). La verdad está envuelta en humo. Sin salir del estilo metafórico, el autor supone que la solución para que desaparezca el humo que inunda la morada común del mundo, es que alguien abra la puerta, salga el humo y entre la luz. Sólo así los hombres conocerán la voluntad de Dios, se apartarán del error y abrirán su mente a la verdad. El Profeta de la verdad Aparece en este contexto un personaje señero en esta literatura, que es el Profeta verdadero o Profeta de la verdad, que con ambas fórmulas está señalado por los textos. El capítulo 19 de esta primera Homilía está dedicado a la presentación del Profeta verdadero. Ese Profeta verdadero “es el único que puede iluminar las almas de los hombres, de manera que podamos contemplar con nuestros propios ojos el camino de la salvación eterna”, objetivo definitivo del descubrimiento y posesión de la verdad. El Profeta nos dice “cómo son las cosas en la realidad y cómo tenemos que creer en todas ellas”. Él es la garantía de la verdad completa no sólo por sus razones sino por su autoridad demostrada por el cumplimiento exacto de sus vaticinios, sin margen de error o desviación. El Profeta de la verdad, síntesis del profeta prometido por Dios a Israel, que no faltará a su cita con el pueblo de Dios. Será como Moisés, Dios pondrá sus palabras en su boca y hablará al pueblo todo lo que el Señor le ordene (Dt 18,18). El tema era tan importante que Pedro ordenó a Clemente que escribiera el discurso sobre el Profeta de la verdad y se lo remitiera a Santiago. Este discurso formaba parte del relato de hechos y dichos que Clemente tenía que remitir a Santiago cada año. Así lo refiere con sus propias palabras el texto: “Escribí un tratado sobre el Profeta por orden suya, y él quiso que se te enviara el libro desde Cesarea de Estratón, diciendo que había recibido de ti la orden de escribir cada año y enviarte sus discursos y sus hechos” (I 20,2). Este discurso sobre el Profeta verdadero formaba parte de los Kerigmas de Pedro, según la información del mismo Clemente en su Carta a Santiago, cap. 20,1. Cf. también las Recognitiones III, 75. Según esta Homilía, había sido enviado desde Cesarea, aunque esta parte de la literatura clementina está considerada como escrita en Roma. OSCAR CULLMANN, Le problème littéraire et historique du roman pseudo-clémentin: Étude sur le rapport entre lo gnosticisme et le Judéo-christianisme, Paris, 1930.- Forma parte de los estudios de historia y de filosofía religiosa, publicados por la Universidad de Strasbourg.
Lunes, 23 de Septiembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
He leído en un PDF la interesante obra Ariel Álvarez Valdés, exegeta inteligente, buen conocedor de la Biblia, agudo crítico, cuyo título (el de esta postal) indica muy bien su propósito. La palabra “actual” significa en la práctica, por una parte, un crítica bíblica interna que hace más inteligible el relato de los evangelistas y elimina ciertas dificultades o errores inveterados de comprensión y, por otra, una aplicación a la vida del cristiano de hoy de las enseñanzas y ejemplos que puede proporcionar la imagen de María obtenida del estudio de los textos. He aquí su ficha: Editorial: NUEVA UTOPIA Colección: METANOIA Formato: 20 x 14 cm. Páginas: 185 ISBN: 9788496146624. Precio versión electrónica 12 Euros Los temas tratados son diez: 1. ¿Dónde nació María? 2. ¿Conversó con el ángel Gabriel? 3. ¿Por qué José quiso abandonarla? 4. ¿Anduvieron María y José buscando posada para dar a luz? 5. ¿Tuvo María otros hijos? 6. ¿Por qué no acompañó a Jesús en su vida pública? 7. ¿Estuvo María junto a la cruz de Jesús? 8. ¿Murió o no murió?, y si murió 9. ¿Dónde? 10. ¿Cómo la describen en conjunto los Evangelios? Aparte de estas cuestiones, que son en verdad interesantes, el libro ofrece tres complementos: 1. ¿Aparece María vestida de sol en el capítulo 12 del Apocalipsis? O con otras palabras, ¿se refiere a María esta famosa visión? 2. ¿Cómo es su tumba? Y 3. un tema muy de actualidad: ¿son reales las apariciones de la Virgen? Álvarez Valdés sostiene, respecto a 1 que la ciudad que tiene más probabilidades de ser la patria chica de María no son Belén o Jerusalén, sino Séforis, cercana a Tiberíades, apoyado en la arqueología y las inverosimilitudes de las otras dos aspirantes. Respecto a la anunciación por parte del ángel, insiste nuestro exegeta en que el conjunto en sí del relato tiene visos de legendario, por lo que no parece histórico A ello apunta, además que su estructura es típica de los relatos del mismo género en la Biblia en general, que presenta siempre cinco momentos: a) La aparición del mensajero celeste; b) La turbación o miedo del personaje; c) El mensaje, que el enviado trae de parte de Dios; d) Una objeción, que el personaje pone, y que servirá para que se aclare mejor el mensaje; e) Un signo, que el ángel da al personaje para confirmarle que viene de Dios. Esto es verdad y sitúa el relato en el plano puramente literario, no histórico. Sin embargo, para mí incomprensiblemente, sostiene Álvarez Valdés que el trasfondo, o núcleo del relato es histórico. Concluye así que “Lucas no nos dejó, en la anunciación, los detalles biográficos de cómo habló Dios con María, ni cómo fue su embarazo, ni qué experimentó en aquellas circunstancias. Pero sí hay algo cierto: que Dios habló con ella, y que ella dio su sí. Todo lo demás, es parte del género literario” (p. 19), de modo que cada día recibimos nosotros una invitación divina parecida a la que hay que responder con un “sí”. Esta bien en sí, pero este resultado es un puro relato teológico personal. Respecto al deseo de José de divorciarse de María porque era “justo”, ofrece Álvarez Valdés la interesante explicación de que todo la narración sólo se entiende y se acomoda a la justicia que requiere la ley mosaica, si se parte del supuesto de que José sabía desde el principio que su prometía había concebido por obra del Espíritu de Dios. Por tanto, con esta exégesis, desaparece la figura tradicional de un José torturado por las dudas que toma una decisión incomprensible y se explica por qué desea dejar a María en secreto, sin una denuncia pública: José no se siente con fuerzas para competir con Dios que ha elegido a María y procura “quitarse de en medio” con prudencia. La tarea que Dios impone a José consiste sólo en aceptar un hijo que no es suyo, darle su nombre y hacer que con ello se cumplan las Escritura de que el mesías, Jesús, es del linaje de David como su padre putativo. Algo que no me convence en este capítulo es la afirmación de que “sin entrar a plantearnos la veracidad del episodio”, se puede afirmar “que así como está no pretende ser histórico” (p. 22). Esta afirmación me plantea una notable duda: ¿sabía el evangelista Mateo (y creo que puede aplicarse también a Lucas) que lo que estaba narrando no era histórico? ¿Era entonces consciente de que estaba creando –como afirman muchos exegetas— una “historia teológica”? O ¿sabía que contaba sencillamente un mito para transmitir a sus lectores una verdad teológica? Sea como fuere, me parece muy inverosímil que el evangelio no creyera a pies juntillas lo que estaba escribiendo. Lo contrario me parece inverosímil para el siglo I d.C. Mateo transmitía a sus lectores algo que se narraba en su comunidad y que había ocurrido tal cual. O bien nos planteamos con David Friedrich Strauß, en su Vida de Jesús de 1835-7, de una manera racionalista, que la Biblia nos cuenta mitos, a veces conscientes, para transmitirnos en el fondo una verdad religiosa. El capítulo dedicado a la presunta búsqueda de una posada por el matrimonio José y María en Belén, el nacimiento en una gruta y la colocación del niño Jesús en un pesebre me ha parecido especialmente brillante y convincente (por cierto debe corregirse el título del capítulo en el PDF puesto que, por lapsus machinae, se escribe “andubo”) cuando argumenta que toda esta imagen conjunta formada por una tradición constante es errónea debido a la mala traducción del griego katályma (Lc 2,7); no debe verterse por posada (griego pandocheîon: Lc 10,34), sino por “ “habitación”, “cuarto”, es decir, un sector especial de la casa, apartado o reservado”. Se trataría en concreto de una habitación para que la mujer de la casa (casa palestina; de una sola habitación), cuando diera a luz no contaminara con impureza a todo su entorno, por su flujo de sangre: ¡80 días nada menos en el caso de una niña! (Lv 15,19-24). Y la prueba de que esta es la correcta traducción se halla en el mismo Lucas: cuando habla del aposento reservado, en casa de un amigo de Jesús en Jerusalén, en el que sus discípulos preparan la Última lo describe como una katályma (Lc 22,11 ). Por tanto es imposible que sea una posada… aparte que toda la escena describiría a María y José muy imprudentes, llegando a Belén en una situación delicada, atestado de gentes por el censo, y sin haber previsto un alojamiento para el parto. De este modo todo se aclara: José tiene una casa en Belén, típica del país; por espíritu amistoso y hospitalario ha dejado la habitación reservada a otros peregrinos, que se acumulaban a Belén a causa el censo; José y María no son imprudentes, por tanto, sino buenos amigos; por ello preparan con anterioridad el establo de la casa, una gruta de la vivienda (se supone que sitúan a los animales fuera) para que María dé a luz con comodidad y colocan al niño Jesús recién nacido en una artesa que sirve de pesebre portátil para la comida de los animales. Podríamos seguir así describiendo otras explicaciones del exegeta, a veces muy brillantes, que aclaran el texto tal cual está…, pero sin tocar problemas de historicidad (Álvarez Valdés sabe de sobra las cuestiones espinosas que rodean, por ejemplo, el tema del censo universal y el nacimiento en Belén). No vamos a entrar en esta cuestión espinosa, sino que vamos a seguir dejando al lector que saboree las explicaciones, sencillas y convincentes de los otros pasajes tal cual se han transmitido. Pero, a la vez y solo en ciertos temas, sí entra Álvarez Valdés en la cuestión de la historicidad, como cuando no deja lugar a dudas de que la virginidad absoluta de María, ante, in y post partum, no es defendible con los datos del Nuevo Testamento; o la crítica realista a la presencia de la María a los pies de la cruz, totalmente inverosímil, las diversas interpretaciones propuestas por los biblistas al porqué el evangelista dibujó esta escena ideal, o cuando defiende que Jesús sí tuvo hermanos biológicos. Entre otros datos de la exposición, clara , sencilla y contundente aporta una estadística interesante: “El Nuevo Testamento emplea el término ‘hermano’ 343 veces, y sólo en dos sentidos: 60 veces para referirse a hermanos carnales, y 268 veces para referirse a los cristianos, considerados ‘hermanos’ en la fe. Jamás lo usa para un ‘primo’, u otro pariente”. Mis dificultades con el libro afectan a ciertas cuestiones que conlleva el propósito de la obra de Álvarez Valdés: la cantidad de hipótesis complementarias que deben hacerse para describir un cuadro verosímil de lo narrado sucintamente por los autores neotestamentarios; a la falta de crítica histórica en diversos pasajes de los evangelios de la infancia y por qué sí se hace en otros. Por ejemplo, con la presencia de María a los pies de Jesús o con la insostenible teoría de que los “hermanos” de Jesús eran sus primos, o parientes, etc., ¿Por qué no se dedica un capítulo a la historicidad global de los evangelios de la infancia, censo incluido? Pienso además que cómo se dilucide esa historicidad global afecta a la imagen evangélica de María que se expone en cada uno de los capítulos y en uno especial al que trata el tema en su conjunto. Por tanto, debería tenerse en cuenta la historicidad global y particular, de cada tema concreto. Hay espacio de sobra porque el libro es breve. ¿Y qué ocurre si el lector llega a la conclusión de que no puede fiarse de los evangelistas en la mayoría de los casos, en especial en Mt 1-2 y Lc 1-2, al igual que no lo hacemos con el Protoevangelio de Santiago, al que Álvarez Valdés tacha de fantasioso y desmesurado? Por no decir que algunas aplicaciones a la vida del cristiano obtenidas de peripecias bíblicas –como por ejemplo, que la experiencia prenatal de Jesús al optar José y María por escoger un humildísimo establo para el nacimiento del mesías marcó indeleblemente su carácter y su vida austera y pobre en el futuro— me parecen a veces demasiado piadosas. Por otro lado, opino que están muy bien vistas y bien resueltas las cuestiones a) de la incomprensión general de María respecto a la figura y misión de su hijo (¿no afecta esto a la credibilidad del conjunto de Lucas que parece haberse olvidado totalmente en el resto de su evangelio de que le ha antepuesto dos capítulos iniciales muy importantes y llenos de una teología concreta?); b) de la muerte de María; la falta de historicidad del Discípulo amado, dibujado por el Cuarto evangelista como imagen ideal del discípulo perfecto (coda que no eran los discípulos reales); c) de la aclaración del cap. 12 del Apocalipsis; d) de la explicación del silencio de las fuentes en torno a la tumba de María (situada muy probablemente en el “Valle de Josafat”) achacada al encono de las malas relaciones entre los judeocristianos – que no fenecieron todos en la toma de Jerusalén en el 70 d.C., sino que sobrevivieron y habitaron en Judea y Galilea hasta el siglo VI— por lo que la Iglesia oficial ignoró voluntariamente los monumentos que afectaban a la vida de Jesús y María conservados pos los judeocristianos, etc. Todo ellos son cuestiones que dejo a la lectura individual, sin “destriparlas” aquí, pero que –repito-- están muy bien pensadas. Por último, muy interesante también y aclaratorio el capítulo dedicado a la apariciones marianas, a su improbabilidad intrínseca, a la necesaria distinción entre visiones subjetivas y apariciones objetivas, y la aclaración al respecto de la postura general de la iglesia sobre tales “apariciones”. Una última palabra sobre la regla de oro respecto al discernimiento de si son verdaderos o no los mensajes presuntamente marianos de los numerosos videntes (casi todos mujeres): la regla es contrastar el mensaje atribuido a la Virgen con la “verdad bíblica”. Mi dificultad aquí es: ¿cuál es la “verdad bíblica”? Imposible llegar a conocerla en múltiples ocasiones, porque la Biblia es un cajón de sastre de sentencias, juicios y concepciones contradictorios. Los mismos rabinos tuvieron que admitirlo: “Setenta caras tiene la Torá”; “La Torá es una cueva de ladrones. El que entra en ella encuentra todo lo que quiere” (en estas sentencias Torá es igual a “Sagrada Escritura”). Un ejemplo: Álvarez Valdés sostiene que la Biblia afirma rotundamente que las apariciones de muertos son absolutamente imposibles, ya que vivos y difuntos pertenecen a dos áreas que son absolutamente incomunicables. Pregunto: ¿cómo debe entenderse la aparición de Samuel al rey Saúl lograda a través de la pitonisa de Endor narrada en 1 Sam 28,7ss? Sabemos igualmente que muchos textos bíblicos de aparente lectura clara son en fondo multifacéticos, ambiguos o susceptibles de una doble lectura al menos. Pongo un ejemplo del mismo Álvarez Valdés: la interpretación de Sabiduría 2,23-24: “Dios creó al hombre para la inmortalidad. Lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por envidia del Diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen”. Álvarez Valdés defiende que el autor de Sabiduría no se refiere a la muerte física (de hecho todos mueren) , sino a la “muerte espiritual: “No puede referirse a la muerte física, porque el autor de Sabiduría aclara que “la experimentan los que le pertenecen (al Diablo)”, es decir, los pecadores. Y nosotros sabemos que la muerte física la experimenta todo el mundo: santos y pecadores, buenos y malos, justos e injustos. Por lo tanto, lo que quiso afirmar el autor es que Dios creó al hombre para la inmortalidad espiritual, es decir, para vivir por siempre como amigo de Dios; y que mientras no se aleje de él por el pecado, podrá compartir eternamente esa amistad. Pero en ningún momento habla de la inmortalidad biológica” (p. 66). Ahora bien, otra explicación es posible que fuerce menos el sentido claro del pasaje: Dios sí creó al ser humano para la inmortalidad –con el paso de la vida en el paraíso de la tierra al paraíso celestial y eterno--. Lo que ocurre que el pecado original, incitado por el Diablo, que tenia envidia del ser humano, entre otras cosas, por haber sido creado por Dios a imagen y semejanza suya y, por tanto, porque tenía un “espíritu” , consustancial con la divinidad, cosa que no tienen los espíritus angélicos. Pero tras la falta primigenia de Adán, Dios condenó también a su descendencia a estar en la tierra bajo el dominio de Satán, el arconte de este mundo sublunar, con un poder tolerado por Dios. En síntesis, un libro breve, muy interesante, iluminador de muchos pasajes bíblicos…, de una lectura muy recomendable. Pero como el autor se halla en un terreno de nadie –critica y niega posiciones clave de la Iglesia; sin embargo, es muy creyente y no pertenece al bando de los exegetas no confesionales… recibe el fuego cruzado de las dos partes. Por ello estoy muy extrañado que un libro con unas cuantas herejías sea promovido por la Editorial San Pablo. Sl la vez quiero decir que Álvarez Valdés intenta ser imparcial y tiene en cuenta no sólo las opiniones de los historiadores confesionales, sino también la de los independientes. Ese intento le honra. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com PS. Para descargarse el libro, consúltese: http://www.sanpablo.es/libreria/listado/2/1/maria_de_nazaret_vision_biblica_actual/112406007
Viernes, 20 de Septiembre 2013
Notas
La divinización de Jesús según James D. G. Dunn (458)
Hoy escribe Antonio Piñero Dentro del ámbito de la especulación teológica opino que las tesis de Hurtado son bastante razonables, aunque deben tenerse en cuenta las matizaciones del autor de la obra que comentamos a continuación. La versión inglesa del libro de James D. G. Dunn, ¿Dieron culto a Jesús los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento, apreció en 2010, por lo que tiene muy en cuenta las opiniones de Hurtado. El volumen de Dunn tiene cuatro partes, o capítulos, y pretende ofrecer una visión amplia del tema comenzando por lo básico. Primero: cuál y qué significado tenía el vocabulario del culto empleado por los primeros seguidores de Jesús, según el Nuevo Testamento (“arrodillarse”, “adorar”, “invocar”, “venerar”…). Segundo: cómo era la práctica del tal culto (oración, himnos, salmos banquetes en honor de Cristo, sacrificios…). Luego un tercer capítulo, necesario, reflexiona sobre “el monoteísmo judío de la época, los mediadores celestiales y los agentes divinos”. Dunn especifica en líneas generales quiénes eran éstos: el Espíritu, la Palabra divina, la Sabiduría; ángeles que intervienen entre la divinidad y los hombres, y seres humanos exaltados al ámbito divino como Henoc, Moisés, Elías, Melquisedec. Finalmente, en una cuarta parte, trata ya el tema fundamental: ¿consideraron divino a Jesús los primeros cristianos? Para ofrecer esta respuesta aborda el autor una notable cantidad de temas conexos: el Jesús de la historia y la función que el Dios de Israel desempeñaba en la religión de este personaje: ¿fue Jesús monoteísta? No es absurda la cuestión –sostiene Dunn--, pues la religión de Israel, marco mental de Jesús y sus seguidores, dejaba sin aclarar la cuestión de la existencia de otros dioses, aunque en ningún caso se concebía la idea de dar culto a otro ser que no fuera el Dios de Israel. Dunn analiza también los títulos aplicados a Jesús, sobre todo el de “Señor” en aparente competencia con el mismo título aplicado a Yahvé en el Antiguo Testamento; cómo consideraron los primeros cristianos la relación de Jesús con los principales mediadores divinos, Espíritu, Palabra, Sabiduría; Jesús como último Adán celeste; los textos del Nuevo Testamento que llaman estrictamente Dios a Jesús, en especial el Prólogo del Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Dunn llega, como L. W. Hurtado, a la conclusión de que el monoteísmo de Israel era mucho más amplio que nuestro concepto de él, y también como Hurtado sostiene que el judaísmo de la época de Jesús había ido preparando la atmósfera religiosa para que nadie se rasgara las vestiduras si a un personaje humano se lo considerara, tras su fallecimiento, una suerte de entidad divina o semidivina. Pero la cuestión radical, en opinión de Dunn, es difícil de responder: “invocar el nombre de Jesús”, denominar a Jesús como “señor” al igual que Yahvé o considerarlo la Sabiduría de Dios, su Palabra encarnada o el Espíritu vivificador, ¿suponen realmente una divinización de Jesús y en consecuencia un auténtico culto de latría? En apariencia habría que decir que sí, pues el Cuarto evangelio defiende la preexistencia de la Palabra divina que se encarna luego en Jesús (“Y el Verbo se hizo carne” en Jn 1,14). El Apocalipsis es aún más claro; en él se ve con toda nitidez que Jesús, el Cordero, es exactamente igual a Dios y equiparable a la divinidad en todo. Pero a la vez en el conjunto del Nuevo Testamento no se denomina “Dios” directamente a Jesús más que seis veces (Evangelio de Juan 1,1; 1,14; 20,28; Tito 2,13; Hebreos 1,8; 2 Pedro 1,1). Hay un cierto pudor en decir claramente que Jesús es Dios. A pesar de estos casos tan claros de divinización del Mesías, el culto cristiano primitivo fue solo al Dios de Israel, pero con la convicción de que Jesús estaba completa e íntimamente unido con ese Dios al que se rendía culto. Los primeros cristianos no dieron a Jesús un culto estricto, sino al Dios único mediante Jesús. Sin embargo, como hemos visto, a la vez consideraron que Jesús era Dios…, de algún modo. Sostiene Dunn que Jesús era entendido como la encarnación de la cercanía del Dios transcendente; que aquel era en un sentido real Dios mismo acercándose a la humanidad, que Jesús participaba de la Sabiduría y del Designio divino y que invocarlo era el medio y el camino por el que debían de llegar a dar un culto verdadero al Dios transcendente. Lo importante, según Dunn, es la convicción de los primeros cristianos de que con esa manifestación más o menos diáfana de la divinidad en Jesús, y con frases tan fuertes como la paulina de Filipenses 2,11 --ante el nombre de Jesús debe doblarse “en los cielos, sobre la tierra y en los abismos”, expresión máxima del monoteísmo de Israel en Isaías 45,23 en su versión griega--, no se rompía el credo monoteísta que prohibía que se diera culto a nadie que no fuera Dios. Por tanto, a pesar de venerar al Nazareno exaltado al ámbito divino por Dios mismo, se afirmaba que la divinidad era única y que el Padre era siempre mayor e importante que el Hijo. Por eso, salvo en el caso del Apocalipsis, y con algunos reparos en el del Evangelio de Juan, a la pregunta si los primeros cristianos dieron verdadero culto a Jesús y si lo consideraron Dios, con mayúscula, la respuesta ha de ser negativa: el Jesús exaltado no era el destinatario del culto como si fuera totalmente Dios o se identificara plenamente con él. Su veneración se entendía como culto dado a Dios en él y mediante él, “el culto de Jesús en Dios” y “de Dios en Jesús”. El libro de Dunn concluye con unas declaraciones muy teológicas en las que se afirma que, frente a judíos y musulmanes, el cristianismo ofreció una fórmula, la divinización de Jesús, como un modo de cruzar el abismo entre la divinidad transcendente y la humanidad; por tanto, en contra de la opinión de judíos e islámicos el cristianismo no es una religión triteísta sino monoteísta, puesto que sostiene que el único destinatario del culto es el Dios único. En el fondo, Dunn deja perplejo al lector con este vaivén continuo de un “sí pero no”. El creyente deberá “rumiar” qué significan exactamente las expresiones que acabamos de trascribir o resumir. De cualquier modo, y como historiador, estoy de acuerdo con Dunn en sus precisiones sobre el culto cristiano dado exclusivamente a Dios a través de Jesús y por la intermediación de éste. Igualmente pienso que es correcta la idea de que los primeros cristianos concibieron al Cristo celestial --y por retroproyección imaginativa hacia su vida terrenal también al Jesús terrestre-- como la representación de Dios más cercana a los hombres, y el ser humano más cercano posible a Dios. Estoy de acuerdo también en que la consideración del Jesús exaltado como Logos, Sabiduría y Espíritu será la base del proceso de divinización plena de aquel en tiempos posteriores. Sin duda, tales especulaciones sólo fueron posibles por efecto de la asimilación consciente por parte del judaísmo helenístico desde hacía siglos, y consecuentemente por los judeocristianos después, del platonismo y estoicismo vulgarizados y popularizados. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 18 de Septiembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Literatura Pseudo Clementina HOMILÍAS GRIEGAS Homilía I Dejamos el día anterior a Clemente al amparo de Bernabé. Había sido él quien había salido valientemente en defensa del “heraldo de la verdad”, convertido en objeto de burla de los presuntuosos filósofos griegos. Como el mismo Clemente certifica, Bernabé no andaba con rodeos a la hora de presentar el objeto de su predicación. No se refugiaba en los rincones oscuros de la retórica literaria. Llamaba a las cosas por su nombre, lo que cautivó la atención y el aprecio de Clemente. La gente sencilla que lo escuchaba no necesitaba hacer esfuerzos mentales para comprender dos cosas tan concretas como eran las palabras y los prodigios del Profeta de la Verdad. Clemente se ofrecía como colaborador de la misión de Bernabé. Era claro en la exposición de sus planes: Tú cuéntame las palabras salidas de la boca del hombre que ha aparecido en Judea. Yo añadiré los adornos literarios precisos para convencer a los que buscan en el evangelio sabiduría. De esta manera, decía, “yo podré anunciar la voluntad de Dios” (I 14,1). Clemente, venido de la gentilidad, aportaba el aspecto requerido por los gentiles, es decir, añadiría los adornos que echaban de menos los filósofos griegos. Prometía a la vez el proyecto de embarcarse para viajar a Judea con la intención de hacerse compañero de Bernabé y los suyos de por vida. Aunque hablaba con Bernabé, Clemente incluye un “vosotros”, lo que indica claramente que su intención es incorporarse a la compañía y a la misión de los discípulos del Maestro aparecido. Clemente hubiera querido acompañar a Bernabé, pero lo retenían asuntos personales que lo impedían realizar el deseado viaje. Tenía, en efecto, unas deudas pendientes, a parte de las cuales renunció para acelerar su partida a la tierra añorada. Bernabé le dio los datos precisos para localizar en Cesarea de Estratón el domicilio de los personajes buscados. Clemente tuvo todavía tiempo para bajar con Bernabé al puerto y recomendarlo a los jefes de la nave que partía para Judea. Confiesa que se quedaba triste por tener que separarse de aquel “amigo bueno y cariñoso”. Resuelto el obstáculo de la deuda, Clemente se embarcó y al cabo de quince días arribó a Cesarea. Apenas tocó tierra cuando se enteró “de que un tal personaje, de nombre Pedro, el más ilustre discípulo del hombre que había aparecido en Judea y había hecho tantos signos y prodigios, tendría al día siguiente un debate con Simón, el samaritano natural de Gitón” (I 15,2). Ante sus ojos tenía la oportunidad de contemplar un debate entre el heraldo de la verdad y su mortal enemigo. Preguntó por el domicilio de Pedro. A las puertas salió Bernabé en persona, quien se abrazó a él llorando de alegría. Lo tomó de la mano y lo introdujo a presencia de Pedro, definido por Bernabé como “el más cosas sabía de Dios”. Su presentación no necesitaba largos discursos, porque Bernabé ya lo había puesto en antecedentes sobre la personalidad humana y espiritual del huésped: “Este es Clemente, Pedro” (I 15,8). Pedro conocía por referencia los detalles que podían interesarle. Tenía conocimiento incluso de la valentía de Clemente cuando salió públicamente en defensa de Bernabé y de su doctrina frente a los filósofos griegos. Pedro le aseguraba que de la misma manera que él había acogido al predicador de la verdad y lo había defendido sin temor ni vergüenza, así la misma verdad lo haría con el tiempo “ciudadano de su ciudad”. Así aquel pequeño favor le produciría bienes eternos e inamovibles, de los que sería con toda justicia auténtico heredero (I 16,3). Pedro terminaba su elogioso saludo rogando a Clemente que los acompañara de ciudad en ciudad para colaborar en la predicación de la verdad hasta llegar a la misma ciudad de Roma. La respuesta de Clemente no dejaba lugar a dudas, tanto más cuanto que en su nueva vida pensaba resolver los grandes problemas vitales que tanto le preocupaban. Éstas son sus palabras: “Estoy dispuesto a caminar contigo, pues eso es algo que no sé cómo lo deseo con tanto gozo. Pero quiero primero ser instruido acerca de la verdad, para saber si el alma es mortal o es inmortal, y al ser eterna, si tiene que ser juzgada por lo que hizo aquí; si hay algo que es justo o agradable a Dios; si el mundo fue creado y por qué fue creado; si no será disuelto o será disuelto; si habrá uno mejor o no lo habrá en absoluto. Y para no decir estas cosas una por una, ya he dicho que deseo ser instruido en estos temas y en otros semejantes” (I 17,1b-4). Un artículo interesante sobre la historia de las Pseudo Clementinas puede ser el de JÜRGEN WEHNERT, “Abriß der Entstehungsgeschichte des pseudoklementinischen Romans”, en Apocrypha 3 (1992) 211-235. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 16 de Septiembre 2013
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas