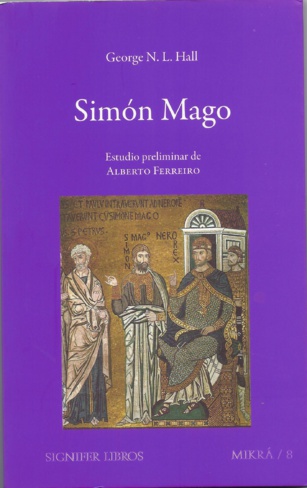Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Le pregunto: qué es eso de cuerpo espiritual. Y cómo dice usted que en el Antiguo Testamento no existe la resurrección, si ya aparece en Ezequiel, capítulo de los huesos secos? RESPUESTA: Mi idea de lo que pensaban los antiguos a este respecto (y creo que lo he expresado más de una vez) es: • Todo es corporal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero no todo es material. Dios tiene cuerpo según los hebreos, pero es a la vez espíritu. El espíritu es lo más "fino" que existe entre lo corporal, y tan fino, finísimo, es que ya no es materia para ellos, pero constituye el cuerpo de los seres espirituales. Dios, por tanto, tiene cuerpo. De lo contrario no existiría, según los hebreos, pero es espíritu a la vez. El cuerpo que resucitará según Pablo es cuerpo ciertamente, pero parecido al de Dios: cuerpo espiritual que ya no es materia. Difícil de entender para nosotros hoy. Pero es lo que ellos pensaban, creo. • La resurrección está incoada en el AT. Pero solo incoada, incluso en el capítulo 37 de Ezequiel que tiene múltiples y diversas interpretaciones. No hay rastro de una creencia firme en ella hasta el libro de Daniel, compuesto hacia el 165 a.C. Sobre las nociones de la resurrección en el Antiguo Testamento y Qumrán (y en el judaísmo antiguo) creo que el mejor libro es el Émile Puech, La croyance des Esséniens en la vie future: Immortalité, résurrection, vie éternelle ? Histoire d'une croyance dans le Judaïsme ancien, Études Bibliques, NS, 22, éd. Gabalda, Paris, 1993.Tome I : La résurrection des morts et le contexte scripturaire. Tome II : Les données qumrâniennes et classiques Pregunta: Sobre el significado de los othonia en Juan 19:40 y 20:5-7. Para estudiarlo me he basado fundamentalmente en artículos de Feuillet, André: “The identification and the disposition of the funerary linens of Jesus’ burial according to the data of the fourth Gospel”, II International Congress of Sindonology, Turin 1978, & published in La Sindone e la scienza, Ed. Paoline 1979; Mauro Pesce: “I Vangeli e la Sindone/Il lenzuolo del cadavere di Gesù nei più antichi testi cristiani”, MicroMega 4/2010; Watt, Jonathan M.: “Diminutive Suffixes in the Greek New Testament: A Cross-Linguistic Study”, Biblical and Ancient Greek Linguistics Journal, 2 (2013), pp. 29-74 ; Delebecque.Éduard: “Le Tombeau vide”, Revue des Études Grecques , Année 1977, Volume 90, Numéro 430. Mis conclusiones fueron que, seguramente, la mejor traducción para othonia es “vendas” y que, con mayor seguridad, la mención a una sábana (sindona) en los sinópticos y la de las vendas (o telas) de Juan, (singular y plural respectivamente) son incompatibles. Reconozco que la bibliografía fue aleatoria y me gustaría saber si me he dejado algo importante. (Se me olvidaba el libro de R. Brown, La muerte del Mesías volumen II, Estella, Verbo Divino, 2006). También agradecería su opinión sobre esta aparente (y para mí segura) contradicción entre los evangelios. RESPUESTA: Estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Hay una contradicción. Y una vez más una observación del evangelio de Juan parece preciosa. Pero no podemos estar absolutamente seguros de qué se acerca más a la verdad histórica (los dos usos eran posibles)… O ninguno de ellos, teniendo en cuenta la tradición, por mí muchas veces comentada de Hch 13,27-29 en donde (a pesar del vocablo solemne empleado por el autor de Hechos, mnemeîon, tumba de clase distinguida) se deduce que Jesús fue arrojado a una fosa común, junto con los otros dos “bandidos” probablemente secuaces de Jesús. Por el criterio de dificultad me parece esta idea la que más puede acercarse a la verdad. Saludos cordiales Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 8 de Abril 2016
Comentarios
NotasEscribe Antonio Piñero Respecto a su pregunta que contesté en parte hace dos días (“Usted en una conferencia donde presentaba su novela "EL Trono Maldito", habló sobre el carácter belicista de Jesús. Siempre he pensado en todo lo contrario. ¿Puede indicarme que textos o en que se basa para creerlo así?) pasa a transcribirle lo que le prometí (tomado de mi ensayo, “Jesús y la política de su tiempo” Ensayo-Epílogo anexo al libro El discípulo, de Emilio Ruiz Barrachina, Ediciones B. Barcelona, 2010, páginas. 217-311. ISBN: 978-84-666-4326-9). Ahí va: Es éste el momento de preguntarnos cuál es el material de la tradición que -ingenuamente la mayoría de las veces- nos han transmitido los evangelistas sin barruntar que en el fondo contradecía la imagen del Jesús pacífico, apolítico, espiritualista y divino que estaban proclamando en sus escritos. Es el siguiente: • La predicación de Jesús del reino de Dios en la tierra de Israel, con sus típicas características de bienes materiales y espirituales que la divinidad habría de conceder en esos tiempos, supone un cambio tal de la situación política y social que no podría conseguirse sin una acción armada, bien fuera milagrosa, de parte de Dios –que enviaría por ejemplo doce legiones de ángeles a expulsar a los malvados (Mt 26,53)-, bien por mano humana pero con la ayuda igualmente de la divinidad. En cualquiera de los casos los romanos tenían que ser expulsados de la tierra de Israel, propiedad sólo divina, lo que naturalmente no ocurriría sin violencia. • El Evangelio de Lucas -que es menos circunspecto que el de Marcos en algunas cuestiones políticas, ya que escribe más tarde y bajo circunstancias menos preocupantes- tiene algunas noticias que dejan traslucir el carácter guerrero de Jesús. La primera aparece en 22,35-38: “Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron: «Nada». Les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada; porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: “Ha sido contado entre los malhechores”. Porque lo mío toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas». El les dijo: «Basta»”. Brandon interpreta este pasaje, situado por Lucas inmediatamente antes del prendimiento de Jesús -un incidente en el que los discípulos de Jesús van evidentemente armados-, como una suerte de comprobación por parte del Nazareno de que sus seguidores van convenientemente provistos de armas para ese momento crucial. Espera, pues, una acción violenta. La frase “Basta (con dos espadas)” es críptica y misteriosa, quizá debida a la redacción del evangelista. . Jesús jamás condenó la violencia de los celotas o sus principios. En las dos fuentes más antiguas de la tradición sinóptica (el relato de Marcos y el conjunto de dichos atribuidos a Jesús conocido como Fuente Q) no aparece ninguna condena explícita de la violencia. Este argumento ha sido minimizado subrayando que se trata de un puro argumentum ex silentio, es decir, la simple falta de una condena expresa no prueba nada. Pero este silencio de Jesús sobre los celotas y su recurso a la violencia adquiere todo su sentido si se lo compara con la condena dura y sin restricciones de saduceos y fariseos, e incluso con el implícito rechazo por parte de Jesús de los partidarios de Herodes Antipas . Por otro lado, esta ausencia se hace también muy destacada si se piensa que el espíritu de los celotas desempeñó una función muy notable en la vida espiritual de la época de Jesús, de la que no podía estar ajeno. Por tanto, es posible ver en este silencio el signo de que el Nazareno había mantenido con estos patriotas algunos lazos…, que –según los evangelistas- no era conveniente divulgar. • Jesús tenía entre sus discípulos un celota al menos, Simón el “cananeo” , como discípulo íntimo. Es muy improbable que lo hubiera elegido sin comulgar con su ideología. El apelativo “cananeo” significa “celote” (arameo qanna’), no un “individuo que procede de la ciudad de Caná” como se ha pretendido. Según Brandon, el evangelista Marcos, al emplear el vocablo griego kananaios y no zelotés, intenta conscientemente despistar a sus lectores y ocultar que Jesús había escogido para formar parte del selecto grupo de los Doce a un admirador público de la doctrina celota. Lucas, por su parte, o es menos precavido o no le concede tanta importancia porque las circunstancias de sus lectores son otras: en las dos ocasiones señaladas más arriba escribe claramente “Simón, el celota” (griego zelotés). Julius Wellhausen, un famoso investigador del Antiguo Testamento y también comentarista notable del Evangelio de Marcos, había sugerido a principios del siglo XX que (Judas) Iscariote no significaba “hombre de Kerioth”, sino “sicario”. Brandon lo considera posible, pero no hace especial hincapié en este caso. Del mismo modo, menciona también nuestro autor que el nombre arameo de Pedro, Simón Barjonah, ha sido interpretado por diversos investigadores como “Simón, el forajido”, es decir, el celota. Igualmente el sobrenombre de dos de los discípulos predilectos de Jesús, Santiago el Mayor y Juan, como “Boanerges” o “hijos del trueno” , alude sin duda a un espíritu celota, más bien agresivo . • Jesús se mostró expresamente como un hombre violento tal como indican diversos pasajes de los Evangelios. Así el citado texto de Lc 22,35-37, donde Jesús incita a armarse a sus seguido¬res: “El que no tenga (espada) que venda el manto y se compre una…; de hecho lo que a mí se refiere toca a su fin” . Brandon opina que también puede interpretarse en este sentido Mt 10,34: “No vine (al mundo) a poner paz, sino espada...”; igualmente Mt 11,12: “El reino de Dios padece violencia y los violentos lo toman por la fuerza”, dicho que aparece también en Lc 16,16. • La frase de Jesús “"Si alguien quiere ir tras de mí, niéguese sí mismo y coja su cruz y sígame” no significa lo que entiende normalmente un piadoso cristiano, a saber una incitación al sacrificio en el marco del discipulado de Jesús, en el cual el vocablo “cruz” es entendido metafóricamente. Por el contrario, estas palabras deben entenderse en su significado más real, como la pena que imponían usualmente los romanos a quienes prendieran como sospechoso de rebelión contra el Imperio, los celotas. Jesús afirmaría entonces: “El que desee seguirme debe atenerse a las consecuencias. Si los romanos lo capturan, puede acabar en la cruz”. Ello indicaría que las acciones y dichos de Jesús podrían, al menos en ocasiones, situarse en el ámbito de una acción políticamente peligrosa desde el punto de vista romano. El contexto en el que el evangelista Mateo transmite este dicho es interesante, puesto que 10,32 habla de la posibilidad de un juicio –¿ante los romanos? Mateo lo sitúa secundariamente ante el Padre celestial-, en donde se dilucida si uno es o no discípulo de Jesús. La frase que comentamos aparece inmediatamente después del dicho “No he venido a lanzar la paz sobre la tierra; no he venido a lanzar paz, sino espada” . • Los evangelios muestran que los discípulos iban armados. Se prueba por alguna que otra frase suelta que se ha conservado en el Evangelio de Lucas. Importante es de nuevo el texto de Lc 22,38: “Ellos , los discípulos, dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas»”, junto con el episodio del prendimiento en Getsemaní: “Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: «Señor, ¿herimos a espada?»” (Lc 22,49). • El Evangelio de Lucas trae también un pasaje que, según Brandon, debe interpretarse como una velada alusión a dos episodios, cuyo exacto contenido no es posible saber, pero en los que estaban involucrados muy probablemente celotas: En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo» (Lc 13,1-5). Jesús se muestra compasivo con ellos, probablemente celotas como decimos, lo que indica un espíritu afín. • La entrada en Jerusalén (Mc 11,7-10) fue un acto claramente mesiánico en el sentido más verdaderamente judío, que implica un mesianismo con tintes de monarca guerrero, naturalmente enemigo de los dominadores romanos: Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino; otros, follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían, gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!» Parece bastante claro que Jesús deseaba mostrar de una manera ostentosa su condición de mesías de Israel. Durante el desarrollo de la escena las gentes, incluidos los discípulos, aclaman a Jesús como “hijo de David” y consecuentemente, rey de Israel. En la época de Jesús se sabía muy bien que un mesías “hijo de David” suponía ser un político y un guerrero. Lo mínimo que las masas esperaban de él era que expulsara a los romanos del país, de modo que éste quedara libre de impurezas y pudiera practicar sin impedimentos la ley divina. Tal acogida, como muestra la escena, jamás habría sido dispensada a Jesús si el pueblo hubiera sabido que él era en lo más mínimo favorable a los romanos. Además es claro que, según el Evangelio de Lucas (19,30-40), Jesús no contradice a quienes así lo aclaman, sino todo lo contrario: Algunos de los fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos.» Respondió: «Os digo que si éstos callan, gritarán las piedras». El Evangelio de Juan, generalmente no fiable desde el punto de vista histórico, después de narrar el milagro de la multiplicación de los panes, que enfervorizó a las gentes y les hizo pensar que Jesús era el mesías, trae una noticia en el capítulo 6 que parece atendible: “Al ver la gente la señal que había realizado, decía: «Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo». Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo”. (6,14-15). Naturalmente, “hacerlo rey” supone lo que antes indicábamos: un monarca político y guerrero de acuerdo con el pensamiento que el pueblo albergaba como posible en Jesús. Según el evangelista y cómo veremos luego, el que éste lo rechazara supone que Jesús tenía otra idea del mesianismo, algo en verdad improbable, pues no habría dado pábulo a que le hicieran la propuesta. • El episodio de la “Purificación del Templo” (Mc 11,15-17 y paralelos), a pesar del tono eminentemente religioso que le otorgan los evangelistas (“Y les enseñaba, diciéndoles: «¿No está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos!”: v. 17), debe interpretarse como un asalto en toda regla de Jesús para apoderarse del santuario y “obligar” a Dios para que iniciara por fin la instauración de su reino. De ningún modo puede interpretarse el incidente como el gesto de un hombre pacífico. La acción de Jesús fue un ataque directo contra los que los fomentaban y se enriquecían con estas actividades: el clero del Templo, sobre todo los de alto rango y los saduceos, la facción religiosa que dirigía el santuario. He aquí el pasaje: Y llegan a Jerusalén. Y cuando entró en el templo empezó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los taburetes de los que vendían las palomas; y no permitía que alguien trasladase cosas atravesando por el templo; y enseñaba y les decía: “¿No está escrito: Mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de bandidos”. Ante la dificultad de cómo no actuaron de inmediato los romanos -quienes vigilaban el recinto del Templo desde su acuartelamiento de la Torre Antonia, justo encima del Patio de los gentiles, donde ocurrió el incidente- prendiendo a Jesús, no responde Brandon claramente. Debe suponerse, si eran muchos los que estaban con el Nazareno, que los romanos esperaron una ocasión más oportuna para detenerlo, donde no hubiera tanta gente y no pudiera producirse una matanza de inocentes; o bien que la acción fuera muy rápida y breve, de modo que cuando los romanos quisieron intervenir, Jesús y sus seguidores habrían huido o se habrían disuelto entre las multitudes. Todo apunta en cualquier caso a que este episodio tuvo lugar muy cerca o simultáneamente con una revuelta antirromana, con el resultado de un muerto, en la cual fue hecho preso Barrabás (Mc 15,7). Ello indica al menos que se respiraba en aquellos momentos un ambiente violento de expectativas mesiánicas, del que debe suponerse que participaba Jesús. Aunque los evangelistas no establecen relación alguna entre los dos acontecimientos –la purificación y la revuelta- es poco creíble que no la hubiera. • Jesús recomendó no pagar el tributo al César. El núcleo de este pasaje fundamental -en el que fariseos y herodianos tienden una trampa dialéctica a Jesús-, que describe la famosa y críptica escena, reza así en la versión del evangelista Marcos: “‘¿Está permitido pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos?’ Jesús, consciente de su hipocresía, les dijo: ‘¿Por qué queréis tentarme? Traedme una moneda que yo la vea’. Se la llevaron, y él les preguntó: ‘¿De quién son esta efigie y esta leyenda?’. Le contestaron: ‘Del César’. Jesús les dijo: ‘Lo que es del César, devolvédselo al César, y lo que es de Dios, a Dios’. Y quedaron maravillados” (Mc 12,14-17). Brandon señala que el sentido de esta escena, voluntariamente pretendido por el evangelista Marcos, es que Jesús afirmó de una manera sutil que los judíos debían pagar el tributo al Emperador. De este modo se alineaba de antemano con el pensamiento que Pablo de Tarso habría de expresar más tarde en su Carta a los romanos: “Es preciso someterse a las autoridades temporales no sólo por temor al castigo, sino por conciencia. Por tanto pagadles los tributos, pues son ministros de Dios ocupados en eso” (Rom 13, 5-6). Si el designio del evangelio de Marcos era hacer pasar a Jesús por un inocente, condenado injustamente por sedición, no podía poner en su boca más que una respuesta que desmentía la acusación de una posible negativa por su parte al pago del impuesto. Pero en la realidad la respuesta del Nazareno no fue tal, sino la contraria. Si hubiere ido en el sentido de admitir la obligación de pagar, habría perdido de inmediato el apoyo del pueblo, indignado contra el tributo, cosa que no ocurrió en absoluto. Por tanto, debe concluirse que es muy probable que la respuesta doble de Jesús “Dad al César… y a Dios…” no tuviera para los judíos piadosos de la época ningún doble sentido, sino uno sólo y muy claro: “Si tenéis por ahí denarios, acuñados por los romanos, podéis devolvérselos (griego apódote; no simplemente “dádselos”, griego dóte) al César, pues son suyos; pero los frutos de la tierra de Israel –que junto con ella misma son de Dios- dádselos sólo a Él”. Por tanto no debe pagarse el impuesto. Jesús escapó hábilmente de la capciosa pregunta. Los romanos podían estar contentos porque no había habido ninguna incitación expresa a no pagar. Pero los celotas –que conocían el pensamiento de fondo de Jesús- también estaban satisfechos: el Nazareno estaba diciendo crípticamente, eso sí pero lo suficientemente claro para quien deseara entender, que no se debía pagar el tributo al César. Que Jesús no propugnó el pago del impuesto le demuestra paladinamente el siguiente pasaje de Lucas: “Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey»” (23,1-2). • La escena del prendimiento en el huerto de Getsemaní demuestra a las claras que los discípulos de Jesús iban armados, con armas pesadas, es decir espadas de combate, no sólo dagas. Es claro que de tal escena no hay que tener en cuenta los comentarios de los evangelistas, y ciertas palabras puestas en boca de Jesús fácilmente atribuibles al sesgo de esos autores evangélicos y a su deseo de mostrar a aquél como un ser eminentemente pacífico. Parece evidente en Getsemaní que se produjo un incidente armado con derramamiento de sangre, pues está testimoniado por los cuatro evangelistas. Los Sinópticos (Marcos y Mateo/Lucas) tratan de disminuir la gravedad del episodio: sólo un discípulo saca la espada , y tratan de presentar a un Jesús pacífico que se distancia expresamente de la violencia, pues pide que dejen en libertad a sus discípulos (¡aun habiendo respondido con armas al prendimiento!) mientras insta a éstos a deponer toda resistencia: “Dícele entonces Jesús (al discípulo que había blandido el arma): «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán” (Mt 26,52). El evangelista Juan, por el contrario, destaca la importancia del enfrentamiento, pues señala que por parte de los romanos participaron en el prendimiento de Jesús como mínimo un centenar de soldados (una cohorte de 500 o 600 hombres, griego speíra, quizá no completa), además de los “sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, con armas y linternas” (Jn 18,3). Si iban tantos a prenderlo, era porque consideraban que habría una fuerte resistencia armada. • Jesús fue ejecutado junto con dos salteadores: “Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda” (Mc 15,27). Ahora bien, es sabido que la palabra “bandido” es la utilizada por Flavio Josefo, tanto en sus Antigüedades como en la Guerra de los judíos , para designar despectivamente a los celotas, causantes de la Gran Revuelta contra los romanos y la consiguiente derrota. Es de suponer que Jesús fue crucificado con gentes que participaron con él en el mismo incidente contra el Templo, o en otra revuelta de la que da noticia el evangelista Marcos, en 15,7, o bien que fueron capturados en ese incidente en el huerto de Getsemaní. • El título de la cruz es de una autenticidad indiscutida, pues se corresponde con la práctica usual romana de informar y ejemplarizar al pueblo por medio de las ejecuciones públicas . Además está atestiguado por los cuatro evangelistas, a pesar de que el contenido de la inscripción grabada en la tabla no era de hecho muy halagüeño para sus perspectivas religiosas. Como veremos más tarde, no eran muy corrientes las ejecuciones públicas, y Roma no acostumbraba a crucificar sin ton ni son, sin razones graves, incluso en provincias problemáticas y revoltosas como Judea. Las condenas a muerte eran registradas en los documentos de las cancillerías de los gobernadores provinciales, y luego transmitidas a Roma por medio de un mensajero especial, o bien por el correo oficial que a intervalos regulares llegaba a la oficina del Emperador. La inscripción, “Jesús [Nazareno; sólo en Jn 19,19], rey de los judíos” , señala exactamente desde el punto de vista romano la causa de la muerte: delito de lesa majestad contra el Imperio por graves desórdenes públicos o sedición. Como ya conocemos la historia anterior, la entrada triunfal en Jerusalén, el asalto al Templo, la resistencia armada durante el prendimiento en Getsemaní, la equiparación de Jesús con un sedicioso como Barrabás…, parece bastante claro desde el punto de vista histórico que para los romanos Jesús era no sólo un mero simpatizante de la causa nacionalista, sino un activo colaborador con ella. Ahora bien, como el Procurador decidió no prender también a sus discípulos, ya fuera por temor al pueblo que consideraría espontáneamente a Jesús y sus seguidores unos héroes de la resistencia, ya porque estimara que el movimiento subversivo estaba en sus principios y era de poca monta, el que cargó con la culpa del grupo entero fue Jesús…, más los dos crucificados con él. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 7 de Abril 2016
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Los verbos katagrápho y grápho se usan respectivamente en Jn 8,6 y Jn 8,8 para describir la actividad de escritura de Jesús en el marco de la perícopa de la adúltera. Jesús escribe en el suelo mientras espera las reacciones de quienes pretendían lapidar a la mujer. Estos dos verbos se usan juntos en varios pasajes de la Septuaginta, pero el único en que aparece en el mismo orden sintáctico que en la perícopa evangélica –con el verbo compuesto primero y el verbo simple en segundo lugar– es Ex 32,15, un texto que dice así en la traducción Reina-Valera: "Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas". Este pasaje transmite la idea de que Dios es el autor del Decálogo, y expresa la autoría en forma de diferenciación entre Dios como el autor de la Ley y Moisés como su portador. Poco antes, en Ex 31,18 LXX se había afirmado que las primeras tablas de piedra estaban “escritas con el dedo de Dios”. Ex 32,16 sigue identificando el papel de Dios como autor de las primeras tablas con lenguaje explícito similar: “Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas”. Según estos pasajes, por tanto, no fue Moisés quien escribió el Decálogo, sino el propio Dios. Cuando el narrador de la perícopa neotestamentaria describe la respuesta de Jesús al desafío de los escribas y fariseos en Jn 8,5 (“Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”), lo hace con vocabulario y sintaxis que toma prestados de un pasaje de los LXX que describe a Dios, no a Moisés, como el autor de la Ley y así como autoridad última. Para el narrador, el hecho de que Jesús no condene a la mujer pillada cometiendo un pecado contemplado en el Decálogo deriva de la misma autoridad que había compuesto originalmente el Decálogo. Las conexiones léxicas entre Jn 8,6.8 y el relato del Decálogo añaden ulterior peso a las sugerencias, efectuadas por algunos estudiosos, de un trasfondo mosaico, basado en el hecho de que Jesús usa su dedo en Jn 8,6 (al igual que lo hace Dios según Ex 31,18 / Dt 9,10). La inserción de la “perícopa de la adúltera” en Jn 7,53 – 8,11 indica que el interpolador leyó también Jn 7,15-52 como un relato en el que el estatuto de Jesús como sujeto instruido estaba en cuestión. El interpolador quiso intervenir en ese debate insertando una perícopa mediante la que se pretende no solo que Jesús era tan instruido como el más educado de sus interlocutores, sino también que este constituye la autoridad por excelencia en lo relativo a la Torá, y que sobrepasa incluso la del propio Moisés. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 6 de Abril 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Usted en una conferencia donde presentaba su novela "EL Trono Maldito", habló sobre el carácter belicista de Jesús. Siempre he pensado en todo lo contrario. Puede indicarme que textos o en que se basa para creerlo así? RESPUESTA: Lo primero que le digo que no es lo mismo belicista en el sentido de tener formado un ejército y buscar el enfrentamiento armado –naturalmente en términos muy modestos– con el Imperio romano, y otra distinta actuar como sedicioso, es decir, en contra expresamente de la política imperial y ser castigado con ello. Esta postura no conllleva necesariamente el empleo de armas, aunque tampoco lo excluye en alguna ocasión. A su pregunta respondo también con un texto del Prof. Fernando Bermejo ¿Ha sido refutada la hipótesis de un Jesús sedicioso? Una respuesta sistemática. Revista BANDUE, que es el órgano de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, dirigido por el Prof. Dr. Francisco Díez de Velasco, y publicado por Trotta, Madrid, número VII, 2013 que ha salido ya hace un cierto tiempo. El artículo de F. Bermejo argumenta que contra la hipótesis según la cual Jesús de Nazaret estuvo implicado en algún tipo de ideología y actividad sediciosa opuestas al Imperio romano se han esgrimido numerosas objeciones. Suele creerse que estas han asestado un golpe mortal a la hipótesis y, de hecho, la inmensa mayoría de los estudiosos da por supuesto que ha sido refutada y está obsoleta. El artículo enumera una veintena de esas objeciones y argumenta de modo sistemático que ninguna de ellas es convincente. Esta instructiva conclusión desafía presupuestos muy arraigados en el ámbito académico, proporcionando con ello otro argumento a favor de la interpretación de Jesús como una figura cuyo mensaje religioso tenía interpretaciones políticas subversivas y de que no era, en última instancia, incompatible con la violencia. Me parece fundamental las reflexiones de F. Bermejo sobre cada una de las 20 objeciones. El conjunto me parece irrefutable y obliga a cambiar una buena parte del paradigma interpretativo sobre Jesús. Por mi parte, desde 1993, en Fuentes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre Jesús, capítulo sobre “El Evangelio paulino y los diversos evangelios del Nuevo Testamento”, y en la Guía para entender el Nuevo Testamento, desde su primera edición en 2006, vengo abogando incansablemente en favor de la idea de la religión y la praxis de Jesús tenía innegables consecuencias políticas y que el amor a los enemigos no era una razón convincente, una vez bien interpretado, para afirmar que Jesús está totalmente fuera, o más allá, de los antagonismos políticos de su época. El artículo de F. Bermejo es una aportación definitiva en el aspecto de quien quiera negar la hipótesis de un Jesús sedicioso tiene que aportar muchas pruebas. Para continuar con este tema, entre por favor en Academia.edu (registrese, siguiendo los pasos) y busque Fernando Bermejo-Rubio. Todos los textos de F. Bermejo pueden encontrarse en ahí y son libres. Le señalo dos importantes: “Jesus and the Anti-Roman Resistance. A Reassessment of the Arguments”, Journal for the Study of the Historical Jesus 12 (2014) 1-105. Jesus as a Seditionist: The Intertwining of Politics and Religion in his Teaching and Deeds", en Zev Garber (ed.), Teaching the Historical Jesus. Issues and Exegesis, London - New York: Routledge, 2015, pp. 232-243. Luego puede buscar mi ensayo “Jesús y la política de su tiempo” Ensayo-Epílogo anexo al libro El discípulo, de Emilio Ruiz Barrachina, Ediciones B. Barcelona, 2010, pp. 217-311. ISBN: 978-84-666-4326-9. Le transcribiré lo que quizás puede interesarle más otro día. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 5 de Abril 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Quería preguntarle el porqué de ciertos pasajes bíblicos como Deuteronomio, Levítico e incluso Éxodo presentan mensajes tan antónimos al mensaje cristiano tales como: -Si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada. (deuteronomio 22:20 21) -Si la hija de un sacerdote se prostituye, será quemada viva. (Levítico 21:9:) -Etc etc... Gracias de antemano! RESPUESTA: Es interesante leer los textos completos Levítico 21,9: “Si la hija de un sacerdote prostituyéndose se profana, a su padre profana; será quemada.” Deuteronomio 22, 13-30: “13 Si un hombre se casa con una mujer, y después de llegarse a ella, le cobra aversión, 14 le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo: «Me he casado con esta mujer y, al llegarme a ella, no la he encontrado virgen,» 15 el padre de la joven y su madre tomarán las pruebas de su virginidad y las descubrirán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta. 16 El padre de la joven dirá a los ancianos: «Yo di mi hija por esposa a este hombre; él le ha cobrado aversión, 17 y ahora le achaca acciones torpes diciendo: “No he encontrado virgen a tu hija.” Sin embargo, aquí tenéis las señales de la virginidad de mi hija», y levantarán el paño ante los ancianos de la ciudad. 18 Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre, le castigarán, 19 y le pondrán una multa de cien monedas de plata, que entregarán al padre de la joven, por haber difamado públicamente a una virgen de Israel. El la recibirá por mujer, y no podrá repudiarla en toda su vida. “20 Pero si resulta que es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, 21 sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido una infamia en Israel prostituyéndose en casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. “22 Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos: el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer de Israel el mal. 23 Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, 24 los sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran: a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. “25 Pero si es en el campo donde el hombre encuentra a la joven prometida, la fuerza y se acuesta con ella, sólo morirá el hombre que se acostó con ella; 26 no harás nada a la joven: no hay en ella pecado que merezca la muerte. El caso es semejante al de un hombre que se lanza sobre su prójimo y le mata: 27 porque fue en el campo donde la encontró, y la joven prometida acaso gritó sin que hubiera nadie que la socorriera. 28 Si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida, la agarra y se acuesta con ella, y son sorprendidos, 29 el hombre que acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta monedas de plata; ella será su mujer, porque la ha violado, y no podrá repudiarla en toda su vida. 30 Nadie tomará a la mujer de su padre, no retirará el borde del manto de su padre. (Biblia de Jerusalén). En su momento estos textos supusieron un avance notable en una sociedad dominada por costumbres más bárbaras aún. Pero hoy son sencillamente inservibles. El cristianismo primitivo era puramente judío y por tanto no tenía otra Biblia que la que hoy llamamos Biblia hebrea y más tarde el Antiguo Testamento. En aquella época (siglo I d.C.) o bien no estaba ya en el judaísmo vigente esta pena de muerte, pero se conservaba la letra de la Ley como inspirada por Dios como válida temporalmente, para los momentos primitivos del judaísmo, o bien se entendían simbólicamente. El cristianismo aceptó estas dos posturas. Además los judeocristianos utilizaron solo en la práctica su Biblia hebrea (traducida al griego = versión de los Setenta) como un instrumento para probar la verdad de Jesús como profeta y mesías predicho por los profetas (los salmistas y otros personajes de la historia judía también eran considerados profetas). Por tanto, no utilizaron de hecho, ni pensaron, estos textos tan “antónimos” al cristianismo y simplemente ni les hicieron caso. Al igual que la Iglesia de hoy: acepta el Antiguo Testamento como Escritura sagrada, pero hace caso omiso de esos textos, que sabe que son producto de una época y que hoy son sencillamente inutilizables. Como si no existieran. Pero es terrible que en el siglo XXI, gentes que son “religión del libro”, cuyos textos sagrados están en parte inspirados en lo que hoy denominamos Antiguo Testamento, pero fanáticos sin duda, temidos y aborrecidos por sus mismos correligionarios moderados, quiero creer que la mayor parte del Islam, sigan aplicando leyes si no iguales, sí parecidas. Tampoco es fácil de entender que parte de sus élites financieras, al parecer educadas, las sigan financiando. Incomprensible. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Lunes, 4 de Abril 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Desde la publicación de los Hechos de los apóstoles, capítulo 8, 9-12 , cuyo texto es el siguiente 9 Había en aquella ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía fuera de sí a la gente de Samaria diciendo que era alguien importante. 10 Todos le prestaban atención, desde el más pequeño al más grande, y decían: Este es el llamado Gran Poder de Dios. 11 Y le prestaban atención porque durante largo tiempo los había tenido fuera de sí con sus artes mágicas, no ha cesado el interés por esta figura desde Justino Mártir en adelante. Fue sin duda el que primero se ocupó de él con mayor extensión, Hipólito de Roma (junto con la mención anterior de Ireneo de Lyon, Contra las Herejías I 23,2), en sus Philosophoumena 6, 20, el que hizo atraer sobre él la atención de los cristianos ya que aportó la versión más antigua y completa de la pugna intelectual entre Simón Pedro y Simón Mago en favor y en contra de la comprensión de Jesús y de la recta doctrina cristiana. Desde finales del siglo II en adelante se ha considerado en la cristiandad que Simón Mago fue el fundador de la “herejía” gnóstica, y por tanto el padre de toda herejía “seria” dentro del ámbito cristiano. En realidad sabemos poco históricamente de Simón Mago a pesar de que la tradición sobre el conflicto entre él y Pedro fue muy grande (Hechos apócrifos de Pedro, hacia finales del siglo II; publicado por Gonzalo del Cerro y por mí en edición multilingüe en la “Biblioteca de Autores cristianos”, Series Minor 646, Madrid 2004 (vol. I de la serie de Hechos apócrifos de los apóstoles), y Homilías y Recognitiones Pseudoclementinas (vol. IV y último de esta colección, que se haya en avanzado estado de preparación), cuyo original vio la luz entre el 230 y el 250. Por ello es súper bienvenido este pequeño, pero interesantísimo y completo libro de Georg N. L. Hall, que con un estudio previo de Alberto Ferreiro (y con traducción y bibliografía complementaria de Domingo Saura Zorrilla) ha publicado la editorial SIGNIFER Libros (Madrid-Salamanca 2015), 93 pp. ISBN: 978-84-16202-03-4. XX más 93 pp. Es Signifer una empresa amateur pequeña, pero muy valiente y valiosa, como he escrito alguna vez más, pues publica libros sobre la antigüedad clásica greco-latina que son verdaderas joyitas por lo cuidado e interesante de su selección. Tal como está ahora el mercado del libro es una heroicidad publicar estas obras. La introducción de A. Ferreiro me parece muy oportuna ya que el núcleo de este librito es el artículo “Simon Magus” del autor publicado en la Encyclopedia of Religion and Ethics (vol. XI, de 1914 /New York, Scribner’s and Sons). Es uno de esos artículos de enciclopedia tan bien hechos, con una aportación de datos ordenada y completa, con un juicio sobre su valor tan sereno y acertado, que no pasa el tiempo sobre ellos. Ferreiro es autoridad competente porque es catedrático de historia de la Pacific University de Seattle, y ha estudiado especialmente la figura de Simón Mago en numerosos artículos (recogidos en la “Bibliografía”, al final) y en su libro Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern Thought (Studies in the History of the Christian Traditions, 125. Brill, Leiden/Boston 2005). Los temas tratados en el libro son los siguientes: Los orígenes de la tradición sobre Simón Mago (Hechos de los apóstoles; tradición eclesiástica; el conflicto entre Simón Mago y pedro; Fuentes para su estudio); la obra de Simón Mago, Apóphasis Megále o “Gran Revelación”, perdida, pero citada por Hipólito de Roma; la cosmogonía de esta obra y cómo afirma que puede resolver el misterio del universo por medio de la teoría de las emanaciones; La doctrina de la redención en la Gran Revelación; luego aborda el mito de Helena, muy atractivo dentro del pensamiento de Simón Mago, las fuentes paganas sobre esta leyenda y su relación con la Apóphasis Megále; fecha y lugar de composición del conjunto del texto. Finalmente, en este apartado, Hall estudia la relación del sistema gnóstico simoniano con otras formas del gnosticismo. Una parte muy importante de la obra está dedicada a Simón Mago como personaje gnóstico, fundamentalmente pagano a pesar de proceder de Samaria y su contienda, absolutamente tremenda y larga con Pedro, relatada en la literatura pseudo clementina. Un tema interesante de estudio es Simón Mago como disfraz de san Pablo y el furioso ataque de los judeocristianos a esta figura, en el siglo III, cuando ya sus doctrinas y los de sus discípulos habían casi aniquilado cualquier tipo de oposición seria dentro del ámbito cristiano. Esta teoría de la ecuación Simón Mago = san Pablo no me convence mucho personalmente, aunque detrás de ella se encuentre nada menos que la figura de Ferdinand Christian Baur y su poderosa “Escuela de Tubinga” (que todo el mundo critica y que todos tienen en cuenta…, tal fue su influjo en el siglo XIX). Georg Strecker, en su traducción de breves partes de las Homilías Pseudo Clementinas en la obra de conjunto de Hennecke-Schneemelcher (Neutestamentliche Apokryphen, I-II. Mohr, Tubinga 1959-1964. 5ª edición de 1987) sigue este misma idea, que hoy día es más que discutible. La obra que comentamos concluye describiendo la “figura del auténtico Simón Mago”, la historia ulterior de su secta y la supervivencia de la secta simoniana. Como dijimos, la bibliografía es un instrumento precioso porque está actualizada. A pesar de alguna necesidad de actualización tal como reconoce Ferreira en su estudio previo, la obra de Hall es todavía “realmente útil”. Diría que “muy útil” y me atrevo a recomendarla vivamente. El que quiera saber todo lo esencial, y a veces algo más, bien resumido, ordenado y criticado, debe leer este librito. De nuevo enhorabuena a los valientes editores. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com ----------------- Por si interesare a alguien, copio el enlace a un programa/entrevista radiofónica sobre temas de la Pasión de Jesús, realizado en la pasada Semana Santa y que ha llegado hace muy poco: http://www.ivoox.com/22-18-3-16-la-nit-del-misteri-antonio-pinero-audios-mp3_rf_10885303_1.html Saludos
Domingo, 3 de Abril 2016
NotasEscribe Antonio Piñero Pregunta: Quería preguntarle si conoce al ex-cura y gran exégeta irlandés John Dominic Crossan..... y en tal caso si ha escrito Ud algo sobre él. RESPUESTA: Sí lo conozco y bien. He leído al menos tres obras suyas y las que más me han impactado son su obra acerca Jesús, Un campesino judío y el que hizo con B. L. Mack sobre la Navidad cristiana y sus relatos como parábolas que publicó “Verbo Divino” y que comenté en el Blog. Ahí tiene parte de mi valoración de este exegeta, que es positiva. Pero lo considero exagerado y unilateral. Mi imagen en conjunto está expresada en "Ciudadano Jesús" (www.ciudadanojesus.com). Pero le transcribo como complemento la parte dedicada a Crossan en el libro conjunto, editado por mí: Biblia y Helenismo. El pensamiento griego y la formación del cristianismo. El Almendro, Córdoba, 2006, y cuyo autor es el conocido exegeta Rafael Aguirre, de la Universidad de Deusto “A) Voy a comenzar por John Dominic Crossan porque su obra ha tenido una resonancia extraordinaria además de ser una interpretación completa del mensaje y vida de Jesús (The Historical Jesus. The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco 1991. El título de la traducción castellana omite un elemento importante del original: Jesús, vida de un campesino judío, Barcelona 1994). Crossan habla del cinismo judío y rural de Jesús. En efecto, su ministerio se desarrolló por las zonas rurales de Galilea y nunca aparece visitando los núcleos urbanos de Séforis y Tiberíades (ni tampoco, por supuesto, las ciudades paganas que rodeaban Galilea). Aquí hay una diferencia importante con el cinismo grecorromano que era urbano. Pero Crossan añade que la aldea de Jesús “estaba lo bastante cerca de una ciudad grecorromana como Séforis para que el conocimiento, aunque sólo fuera superficial, del cinismo no resultase en su caso ni inexplicable ni inverosímil” ( Jesús, p. 483). Como los cínicos Jesús desprecia el honor y el dinero, y era crítico con las instituciones del patronazgo y del clientelismo. El atuendo con que envía a sus discípulos tiene semejanzas evidentes con el de los cínicos, pero parece más radical. No deben llevar ni sandalias, ni dos mantos, ni bastón, ni pan, ni dinero, ni alforja (Mc 6,1-6 y par; Lc 10, 1-11 = de la Fuente Q). Jesús quiere que sus enviados, a diferencia de los cínicos, no vivan de limosna, sino que inviten a promover la comensalidad abierta; es decir, deben vivir de la hospitalidad que les ofrezcan y provocar así un estilo nuevo de relaciones sociales. Anuncian que el reino de Dios está presente, sin ninguna referencia al futuro, sino como una presencia efectiva en la comunidad, que se expresa a través de los milagros (magia) y de la comensalidad abierta y gratuita con el extraño. Jesús propone un igualitarismo religioso y económico que negaba a un tiempo, las normas jerárquicas y patriarcales de la religión judía y del poderío romano (obra citada, p. 483). Cuando esto sucede se hace presente el reino de Dios. Una de las cosas que más llama la atención en Crossan es la falta de toda vinculación del Reino de Dios en Jesús con el A T y con la tradición judía. En una obra posterior más breve y en la que ha divulgado los principales resultados de su gran libro sobre Jesús llega a decir: “Lo que Jesús llamaba el Reino de Dios y lo que Epicteto podía haber llamado el Reino de Zeus debe ser entendido como mensajes radicales que enseñaban y actuaban, que teorizaban y ejercían contra la opresión social, el materialismo cultural y la dominación imperial en los siglos primero y segundo” (Jesus: A Revolutionary Biography, San Francisco 1994, 121). El gesto de sacudirse el polvo de los pies en los lugares donde no son acogidos puede entenderse perfectamente a la luz de los gestos provocativos y hasta humorísticos que caracterizaban a los cínicos (QLc 10, 10-11). El dicho de cargar con la propia cruz, que puede parecer una proyección pospascual (Mc 8, 34 = Mt 16, 24 = Lc 9, 23; QLc 14-27 = Mt 10, 38; EvTom 55, 2b) es una imagen muy gráfica usada por Jesús, de las consecuencias que tendría seguir su estilo de vida contracultural, como se ve en un texto paralelo de Epicteto: “Si quieres ser crucificado, no tienes más que esperar. La cruz vendrá sola si parece razonable aceptarla, y resulta oportuno; habrá que tomarla y tu integridad se mantendrá incólume” (Disertación II 2, 20). En una obra muy reciente y amplia sobre el nacimiento del cristianismo (The Birth of Christianity, Edimburgo 1999) Crossan sale al paso de algunas críticas que se han hecho a su imagen de un Jesús cínico. Ciertamente matiza su opinión, pero se mantiene la dificultad principal que reside, en mi opinión, en su falta de enraizamiento en la tradición judía. ¿Como aclara Crossan su postura? (pp. 333-337) de la obra que acabamos de citar. Deja claro que habla en términos comparativos y no constitutivos. Lamenta que algunos, muy a su pesar, hayan pensado que clasificaba a Jesús entre los cínicos de su tiempo, como si fuese una descripción literal, cuando en realidad usaba “cínico” como un constructo teórico y un desafío paradójico. Lo que importa no es si el cinismo había llegado a la ciudad de Séforis y si Jesús lo conoció o no, sino la semejanza instructiva e iluminadora que se da entre Jesús y el cinismo, que no implica una relación histórica; especialmente útil le parece la comparación de Jesús y el cinismo en la crítica antimaterialista y antiimperialista. Un punto clave de Crossan es su negación de toda escatología apocalíptica (referido al futuro) en Jesús, pero en su obra reciente habla de una escatología ética, que también encuentra en los cínicos y que, si no me equivoco, equivale a un vuelco decisivo en la forma de vivir en el presente. Crossan reconoce que un judío que hubiese presenciado el ministerio de Jesús le hubiese considerado un profeta, pero un pagano que no hubiese oído hablar del reino de Dios lo hubiese considerado un cínico del estilo de Diógenes (p. 335 de la obra arriba cita en último lugar)”. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 1 de Abril 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Me gustaría mucho, si es usted tan amable de leer el escrito que le redacto a continuación, que me diera su opinión sobre él, ya que está suscitando controversia entre los lectores del blog en el que aparece. Mi admiración por usted y su trabajo. Un cordial saludo. \"Bastardo. Se entiende como aquel hijo de un hombre nacido de una mujer distinta a su esposa canónica. Se le identifica con el nombre. Sus apellidos son: el primero es el de la madre y el segundo se refiere como \"de padre no conocido\". El hijo de quien no sea esposo de su madre, se le refiere con la condición de \"ilegítimo\" Nunca al hijo ilegítimo se le puede dar el apellido de du padre biológico, aunque sí se le puede dar el del esposo de su madre,al que se considera \"padre legítimo\" El hijo ilegítimo nunca puede heredar de su padre ilegítimo. Si hereda, no deja de ser heredero, de su padre legítimo por ser este el esposo de su madre. El padre ilegítimo no puede acceder a la condición de padre legítimo. María era esposa de José. José era el esposo de María. María tuvo un hijo de Dios. Hijo que le dió por nombre Jesús. Hijo ilegítimo, o de padre no conocido. Dios nunca pudo reconocer a Jesús como hijo, ni nunca le pudo dejar herencia alguna. Jesús es hijo legítimo de José por ser Maria su esposa. Jesús tiene la condición de bastardo. Jesús se atribuye el ser hijo de Dios. Atribución que no es legítima. No se sabe si Jesús sabía que José no era su padre y que él era fruto de una relación ilegítima, o extramatrimonial de aquella que decía ser su madre. Tampoco Jesús sabía si María era su madre biológica por cuanto no tenía en su parto más testigos que unos animales. Si estuvo o no José durante el parto, tampoco se sabe. Cuando se dice que Dios engendró a Jesús, no convivía con su esposa Astarté, pero sí que era su esposa, ya que habiéndose desvinculado ambos (no sabemos si Astarté ha sido quien se desvinculó de Jahvé, o ha sido éste el que se desvinculó de squella). Teniendo en cuenta que el vínculo del matrimonio es indisoluble (puede que lo sea por Dios y no por el Hombre), Jesús es hijo ilegítimo, de padre desconocido, o bastardo de José\". RESPUESTA: He leído atentamente su escrito/pregunta. Y me he quedado un tanto perplejo porque Usted une un razonamiento básico del derecho occidental con datos que son bíblicos, pero de la parte legendaria y mítica de los textos bíblicos. Por tanto, esas disquisiciones que Usted hace sobre Astarté y Yahvé, la paternidad de Dios y la paternidad legítima de José están parcialmente desenfocadas. Un historiador debe distinguir entre mito e historia. Por tanto, y le ruego que no se moleste conmigo ni se sienta ofendido, porque no estamos tratando de temas personales ni de personas en sí, sino de ideas que deben criticarse, yo no podría firmar un texto como el suyo. Sin embargo, estoy de acuerdo con Usted en que es muy probable que toda esta discusión y los datos que nos ofrecen los dos evangelios canónicos de Mateo Lucas sobre el nacimiento de Jesús, escondan un trasfondo real de otras discusiones en tiempos de Jesús y noticias contradictorias (véase Evangelio de Juan 6,42 Y decían: «¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?» y Evangelio Jn 8,40-41, que le cito abajo) acerca del origen legítimo ilegítimo de Jesús según el derecho judío. Y esto lo reconocen incluso los críticos y comentaristas católicos de los “evangelios de la infancia”. Le copio lo que escribo en mi libro “Ciudadano Jesús” al respecto: ¿Hay algún indicio histórico que se hubieran considerado ilegítimos la concepción y nacimiento de Jesús? Sí los hay. Orígenes, Padre de la Iglesia, recoge en su obra Contra Celso (248 d.C.) una acusación de este personaje en un libelo contra los cristianos compuesto en el 178 d.C., con el título El discurso verdadero. Decía Celso que existía en su tiempo una tradición muy consolidada y que era la siguiente: José, el carpintero, había echado de casa a María, su esposa, había cometido adulterio con un soldado romano apodado Pantera. Era, pues una acusación contra Jesús corriente entre paganos, y también entre los judíos del siglo II d.C. Hay en los Evangelios dos pasajes que podrían apuntar un leve indicio en el sentido del nacimiento ilegítimo. En el primero, Mc 6,3, preguntan los vecinos de Nazaret: “¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, Joseto, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?» Y se escandalizaban a causa de él” Y en Jn 8,40-41: replica Jesús a los judíos: “Tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abrahán. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre (el Diablo).» Ellos le dijeron: «Nosotros no hemos nacido de la prostitución; no tenemos más padre que a Dios”. El primer texto supone que se nombra a Jesús “hijo de María”, por ser ilegítimo. Por ello se omite la mención del padre. El segundo, recoge la misma acusación al mencionar lo de “nacido de la prostitución”. Mi opinión: los indicios no son probatorios en sí. Pero es posible que circulara ese rumor de ilegitimidad, y que los añadidos de los evangelios de Mateo y Lucas, lo dos primeros capítulos, compuestos después de terminados ambos escritos, fueran una réplica cristiana a tal acusación. O también es posible que la acusación judía, recogida por Celso a finales del siglo II, sea una parodia burlesca de la afirmación cristiana del nacimiento virginal de Jesús. No es fácil decidir. En general le recomiendo la lectura de “Ciudadano Jesús” porque trato en él de forma sintética y clara muchos problemas/cuestiones en torno a Jesús que interesan a mucha gente. Vea, si le es posible www.ciudadanojesus.com. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 30 de Marzo 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Debatiendo con creyentes, estos argumentan la perfección de la Biblia, en el sentido de texto que no presenta contradicciones y donde todo encaja fantásticamente bien. Aparte de las ya conocidas por todos, me atrevo a sugerirle un par de ellas sobre las que he reflexionado últimamente (y que muy probablemente ya habrán sido señaladas previamente por alguien) y que afectan a dogmas importantes del catolicismo. Son las siguientes: 1- Jesús es Hijo de Dios (él mismo es Dios de hecho) concebido milagrosamente por María sin cópula ni nada parecido. Sin embargo, en Romanos 1:1-5, leemos: “1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre” En el texto se habla de “que era del linaje de David según la carne”, por lo que se reconoce la naturaleza carnal y enteramente humana de Jesús, ya que ese linaje, de ser cierto, sería exclusivamente el de José. Por otro lado, se lee “que fue declarado Hijo de Dios…”, lo que supone que en un momento dado de su vida Jesús llegó a esa situación, sin que hubiera una “paternidad” de Dios previa. Conclusión: Estos versículos comprometen seriamente tanto la concepción milagrosa de Jesús como su papel de Hijo de Dios. 2- Cuando Adán y Eva pecaron, esa falta se transmitió a las siguientes generaciones, que quedaron marcadas por el pecado desde su misma concepción. En Levítico 24:16 se lee: “Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado” Conclusión: Aunque el contexto se refiere al trato a dispensar a sirvientes y demás, el dogma del pecado original queda en entredicho ¿Cómo pudo Dios establecer una norma que ni él mismo pudo aplicar a aquella incipiente humanidad? Le ruego disculpe la extensión de la consulta, pero tengo verdadero interés en conocer su opinión al respecto, de la que quedaría muy agradecido. RESPUESTA: No puedo menos que estar de acuerdo con su opinión. Además existen en el mercado libros sobre las contradicciones de la Biblia. No hay más que buscar en Internet. A lo que Usted dice añadiría que un mero análisis superficial de los Evangelios de la Infancia de Mateo 1 y Lucas 1 demuestran que son imposibles de casar entre sí. O un análisis de la historia de la pasión de Jesús está plagada de contradicciones. Por otro lado, nada es nuevo al respecto porque las Iglesias son conscientes de ello y siempre sostienen que el concepto mismo de revelación a través de cauces humanos, prfetas, hagiógrafos, evangelistas, etc. las suponen. A propósito del Hijo de Dios, me permito enviarle una nota que he escrito 1 Tesaloniceses 1,10: “Como indica Pablo luego, este hijo es Jesús, el cual –según la carne— es un ser humano, como se indica en Gal 4,4-5; Rm 1,3-4; 5,10. En este lugar recalca esa humanidad añadiendo que fue Dios el que lo resucitó. Igualmente afirma en otros pasajes que solo hay un Dios, el Dios de Jesús (1 Tes 1,9-10; 1 Cor 1,3; 8,6; 15,28; Flp 2,11; 2 Cor 1,3-4; 11,31) y que este es un mero intercesor celestial ante Dios Padre (Rm 8,34). Pablo refleja en su vocabulario que en la liturgia de sus comunidades hay diferencias en el culto: las expresiones más técnicas como latreúo: «adorar» (Rm 1,9; 12,1; Flp 3,3) y proskynéo: «hincar la rodilla ante alguien» (1 Cor 14,25) sólo las emplea Pablo para Dios Padre; la acción de gracias es siempre a Dios, nunca a Cristo o al «Señor» = Rm 1,8; 7,25; 1 Cor 1,4.14; Flp 1,3 y se especifica a veces que tal acción de gracias es «por medio de Jesucristo»: Rm 1,8; 7,25; Sin embargo, en otros lugares da la impresión de que Pablo pensaba que Jesús tenía desde siempre algunas funciones como las de Yahvé: por ejemplo, la preexistencia (1 Cor 10,4: Jesús como la Sabiduría divina); es objeto de súplica, solo o junto con Dios (2 Cor 12,7-9); se invoca el nombre de Jesús como el de Dios (1 Cor 1,2); es Señor, como lo es Yahvé (1 Cor 1,9); es el Señor de la gloria (1 Cor 2,8); es Espíritu/posee el Espíritu/es Espíritu vivificante como Yahvé (2 Cor 3,15-18). Tras la lectura de estos dos grandes bloques de textos en apariencia antagónicos se suscitan preguntas que quizás no se puedan responder netamente: ¿consideró Pablo a Jesús totalmente como Dios?, o bien ¿tuvo Pablo una concepción de Dios, monoteísta ciertamente, pero distinta a la nuestra? Partiendo de la base de que el Apóstol es un judío mesiánico y apocalíptico; que no abandonó su religión que no emplea ante sus lectores gentiles la expresión «Hijo del Hombre» como título mesiánico, pero que sí acepta ese trasfondo como se prueba al dibujar a Jesús en su parusía transportado por nubes (Dn 7,13-14: un vehículo exclusivamente divino), se podría sostener que Pablo no parece haber sentido inconveniente mental alguno –como tampoco otros judíos «monoteístas» de su misma época– en admitir la existencia de una figura mesiánica con naturaleza doble e imprecisa a nuestros ojos. Es humana, porque al ser Pablo un judío cabal, este «hijo», el mesías, sólo puede entenderse metafóricamente, no ónticamente: para un judío Dios no tiene jamás un hijo físico y menos mortal. Pero, por otro lado, después de muerto ese mesías, es resucitado, elevado y exaltado al cielo por Dios y es transformado allí en una entidad divina. Habría, pues, en Pablo una mezcla de esquemas judíos –un mesías humano– con una noción grecorromana de adopción de un ser humano por parte de Dios y de apoteosis de este que se concierte en entidad divina. La solución a este enigma podría estar en una concepción que solo ese halla testimoniadas en el judaísmo tardío, a saber que el concepto de ciertas entidades, que solo se dan en la tierra, pudo preexistir en la mente divina. En el Talmud de Babilonia, tratados Pesahim 54a y Nedarim 39b, y en midrás Tehillim 8,72 y 90,2-3, se nos dice que siete entidades fueron creadas por Dios antes que el universo; son, pues, preexistentes: «La Torá (la ley de Moisés), el arrepentimiento, el paraíso, la gehena o infierno, el trono de Gloria, el templo celestial y el nombre (o esencia) del mesías». Si esta idea hundiera sus raíces en la teología de la época del Segundo Templo, como parece a lo fue, se podría pensar que Pablo albergaba un pensamiento acerca del mesías parecido al reflejado en la obra del desconocido autor del Libro de las Parábolas de Henoc (obra precristiana anterior al año 70 e.c.), en concreto 1 Henoc 48,1-6 . En este capítulo se sostiene literalmente que el «nombre» del mesías es preexistente y que luego toma cuerpo en un hombre concreto, el profeta Henoc, el quinto varón después de Adán. Tras su vida, Henoc es trasladado al cielo (70,1-3) y desde allí vendrá a la tierra finalmente como mesías al final de los tiempos, actuando como juez de vivos y muertos (71,14-17). Pablo podría pensar de Jesús de Nazaret/ o el Nazoreo algo parecido. Eso explica que en las cartas de Pablo el mesías, el Cristo, sea una entidad preexistente (1 Cor 10,4: la Roca que seguía a los israelitas en el desierto era el Mesías), y al mismo tiempo un hombre mortal en el tiempo, descendiente de David (Rm 1,3-5) en quien ese «nombre» o esencia del mesías se ha corporizado. Y, después de su paso por la tierra como hijo/agente de la divinidad, Jesús fue resucitado por Dios, exaltado al cielo y allí, en un acto de apoteosis, fue declarado por Dios mismo «señor y mesías», es decir, una entidad divina pero subordinada a Dios padre (1 Cor 15,28). Otros judíos de la época del Segundo Templo, en torno a la época de Pablo, albergaron esta creencia en un agente humano de Dios, pero que a la vez –tras haber desaparecido de esta tierra—tiene su asiento en el cielo, por disposición divina, en un trono parecido al de aquel. Estos judíos concibieron la existencia de «dos tronos o dos poderes celestiales, uno grande y otro menor», uno para el Dios supremo; otro para el agente/mesías. Ello indica que ese ser humano, tras su muerte, vive en el cielo y está dotado de cualidades divinas, elevado al rango superior de «ayudante» en el reino supraceleste de una divinidad suprema y única y subordinado a esta. Las raíces de esta concepción, extraña para una mentalidad del siglo XXI, se hunden en el judaísmo helenístico y comenzaron mucho antes de Pablo, en concreto cuando en los siglos III-I a.C. la teología judía distanció a Dios de la esfera terrenal, y lo trascendentalizó en grado tan eminente, que se vio como impedido a actuar directamente en el mundo material. Este proceso mental estuvo influido sin duda, o mejor, solo fue posible, porque el platonismo vulgarizado (p. *) –con su idea del Uno-Bien supertrascendente que se halla en la cumbre de todo el universo, y que emplea a un Demiurgo o agente divino para tratar las cosas de la materia, puro reflejo secundario de las ideas–, había calado en las mentes de los judíos espiritualistas de la época helenística, como una buena manera de explicar la dualidad espíritu / materia. Dios no podía «mancharse las manos» interviniendo directamente en los asuntos de su creación. Esta concepción de la divinidad en época de Pablo era ya considerado por los judíos como un movimiento intelectual puramente judío e interior a su judaísmo, pero nosotros lo percibimos y encuadramos intelectualmente mejor: es judío ciertamente, pero impulsado por ideas helénicas, venidas de fuera, de un mundo de prestigio como el griego. A esta tendencia de respeto y distancia hacia el Dios transcendente deben su nacimiento, quizás desde el siglo III a.C., las especulaciones judías sobre las hipóstasis de la divi¬nidad, Sabiduría, Palabra, Presencia, que para unos judíos eran meros modos de Dios que actuaban hacia fuera, hacia el mundo, dependientes de la divinidad, pero que otros consideraban personificados, hipostasiados, al no ser iguales al Dios transcendente. Muchos judíos intelectualizados comenzaron a pensar, desde esos años, que no fue la divinidad ultra suprema quien había operado directamente en el solemne momento de la creación, sino su Sabiduría, su Palabra o su Presencia personificadas… y al final de los tiempos, para enderezar el mal rumbo de la creación, el Mesías actuaría de un modo semejante. La trascendencia divina queda a salvo. Los que concebían a estas entidades como meros modos, sin existencia real en sí mismos, serían estrictamente monoteístas. Pero los que las consideraban como entidades reales distintas del Dios trascendente apuntaban hacia una suerte de «binitarismo» rudimentario: una divinidad doble, una superior; otra, subordinada. En este segundo movimiento se halla el pensamiento paulino acerca del «hijo»”. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 29 de Marzo 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: ¿Qué pasó históricamente, con Pilato y los fariseos, cuando se dieron cuenta que muchos hablaban que Jesús había resucitado? RESPUESTA: No creo que sea posible responder con exactitud a su pregunta… como ocurre con muchas otras. En historia antigua (y lo que hacemos es historia y no teología) solo se pueden responder las cuestiones sobre las que hablan de alguna manera los textos, directa o indirectamente de modo que se puedan proponer hipótesis plausibles. Y su pregunta no es respondida por los textos de ninguna de esas dos maneras. Podemos suponer que se asombrarían en general. Y que las actitudes serían muy distintas. Pilato pensaría que los judíos eran unos fanáticos irracionales y que “muerto el perro se había acabado la rabia”. Por tanto, si creían que Jesús había resucitado, no había que preocuparse hasta que esa creencia se transformara de nuevo en hechos molestos o inconvenientes para el Imperio. Y si no, ¿para qué preocuparse? Y sobre los fariseos: pues no sabemos qué opinarían. Probablemente pensarían que esos judeocristianos eran unos fanáticos más, como otros muchos. Y como dice Gamaliel en los Hechos: “Si viene de Dios esa creencia, ya se demostrará verdadera con el paso del tiempo. Y si no viene, no hay por qué preocuparse” (Hch 5,38-39). Pregunta: ¿El Logos en el evangelio de Juan es un ser divino (hijo de Dios) o la Sabiduría personificada de Eclesiástico 24? Es que quiero entenderlo bien. RESPUESTA: Es una cuestión casi imposible de responder con absoluta seguridad. Lo que me parece seguro es que el uso de Logos en el Evangelio de Juan, en el Prólogo, y toda esta pieza en sí misma es un comentario midrásico al Génesis 1,1. Por tanto estamos en un ambiente judío y a priori solo podemos pensar que el Logos/Sabiduría /Palabra proferida hacia fuera por la divinidad e una entidad divina que no puede chocar en absoluto con el monoteísmo judío. Y otra idea: el Prólogo del Evangelio de Juan se mueve en el mismo ambiente judío que el de Pablo de Tarso, conoce las ideas de Pablo, es su “discípulo” en la manera cómo concibe la muerte y resurrección de Jesús, y avanza un poco, sobre el pensamiento paulino. Por tanto, creo que solo se puede decir que el autor del Evangelio de Juan es de los que piensan que el Logos/Sabiduría/Palabra eterna, preexistente, como un “modo” de Dios actuando hacia fuera, se encarna en un mero ser humano , aunque especial, Jesús el Nazoreo o de Nazaret, y se funden durante la existencia mortal de este. La parte humana no es preexistente. La parte divina, que nunca se explica cómo, sí lo es. Y el conjunto es una entidad divina que desde el primer momento de su existencia en la tierra es divina (siempre sin explicar cómo) y avanza sobre Pablo en que este piensa que Jesús es un ser humano adoptado como hijo de Dios verdaderamente sólo después de su resurrección, no antes (Rom 1,2-4). Juan pone los fundamentos para que siglos más tarde se precise su pensamiento en los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia y se piense en una Trinidad. Juan no piensa aún en una trinidad, sino en un binitarismo. Le aconsejo, que si le es posible, lea la Aclaración 16, “Monoteísmo, binitarismo y la naturaleza del mesías” de mi libro “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino, Madrid, Trotta 2015, del que hay versión electrónica. En síntesis no puedo ofrecer una respuesta nítida a su pregunta. Y también creo que como la base del uso de Logos en el cristianismo está en el empleo que hace el Cuarto Evangelio en su himno, al principio, lo mejor que puedo recomendarle es que adquiera un buen comentario al Evangelio de Juan, donde, si es de verdad bueno, encontrará alguna respuesta a todas sus preguntas. Le sugiero el comentario de Raymond E. Brown, publicado en español por la Editorial Verbo Divino (si no me equivoco, porque yo tengo la inglesa). Es sencillamente sensacional por lo completo y claro. Pero tampoco le responderá a su absoluto gusto. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Lunes, 28 de Marzo 2016
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas