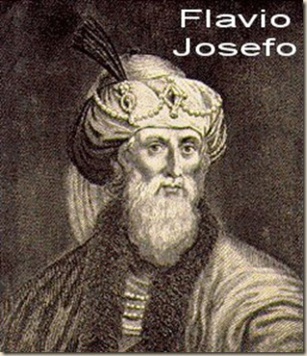Notas
Escribe Antonio Piñero
Quedamos ayer en la idea de cuán difícil es para la investigación confesional asumir que Jesús se proclamó, al menos al final de su vida, el mesías de Israel; que este hecho significaba auto declararse rey, y que ello significaba de hecho oponerse al poder imperial. Pero si no se aceptan estos hechos –sostiene F. Bermejo en el artículo que estamos comentando– es muy difícil explicar el juicio romano a Jesús y su muerte en cruz. Sencillamente se convierte en algo inexplicable, ya que es difícil, por no decir imposible aceptar el que los jefes de los judíos lo hubiesen declarado reo de muerte por “envidia” (Mt 27,18) o por blasfemia (Mc 14,64). La primera es bien poca causa y la segunda no está bien fundada en las fuentes mismas: jamás pronunció Jesús blasfemia alguna, ni tampoco hizo ningún acto que fuera blasfemo, sino todo lo contrario. En todo momento, Jesús proclamó la necesidad de la conversión a la Ley y el amor a Dios y al prójimo. Con otras palabras: un individuo inofensivo y pacífico acaba en la cruz como un revolucionario o sedicioso ¡¡por envidia! No es extraño que en la investigación se diga muchas veces que la muerte de Jesús es el gran “misterio”, “enigma” o “rompecabezas”…, y que es difícil explicar razonablemente las causas de la condena de Jesús. Creo que si se elimina el hecho de que Jesús fue considerado un auténtico sedicioso por el poder romano no hay manera alguna de explicarla. Comenta F. Bermejo que una “explicación” típica de la crucifixión de Jesús es que este quebró la estructura del judaísmo, o que “rompió con el judaísmo”. En efecto al afirmar Jesús que sobre la ley de Moisés estaba la autoridad superior de Dios (con el que él mantenía una relación muy estrecha) y que por encima de la Ley estaba también la gracia divina, se estaba colocando fuera o por encima de la Ley y por tanto fuera del judaísmo. Esta postura suscitó el odio y la oposición abierta de las autoridades (¡todas muy fieles a la Ley, incluido el gran negociante y colaboracionista Caifás!) que trataron de matarlo. “Por lo tanto, ninguna acción de Jesús es necesaria explicar su muerte, sino sólo su postura espiritual”. Traducido a la práctica: muchos investigadores de hoy siguen opinando que los romanos no tuvieron culpa alguna en la muerte de Jesús, sino solo los judíos, tal como dejan a entender los Evangelios. Incluso se ha llegado a afirmar en los años 70 del siglo pasado –en contra de toda la evidencia histórica– que los judíos sí tenían poder para imponer la pena de muerte (es decir, que también ellos poseían el denominado ius gladii). Por tanto, la condenación a muerte fue judía, pero la ejecución fue romana. Al leer estas razones se presentan a la mente algunas dificultades inmediatas. Por ejemplo, si los judíos tenían el derecho de imponer la pena de muerte, ¿por qué delegaron la ejecución en manos de los romanos? ¿Por qué no lapidaron a Jesús como prescribe en general la Ley (véase por ejemplo, Ex 19,13; Lv 20,27)? Por otro lado, ¿cómo puede sostenerse sin sonrojo la historicidad de la reunión nocturna del Sanedrín con pena de muerte incluida que iba contra todas las normas del derecho judío? Según Marcos, ello ocurrió en casa de Caifás y de noche; pero esto es contradicho paladinamente por Lucas, quien afirma que solo hubo una reunión y que fue al amanecer y en el Sanedrín: “En cuanto se hizo de día, se reunió el Consejo de Ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas, le hicieron venir a su Sanedrín”: Lc 22,66. O ¿cómo puede sostenerse que Jesús fue crucificado por los judíos, pero los otros dos condenados por los romanos…? Naturalmente, los judíos ahorraron energías y gastos: puesto que los romanos tenían que crucificar a otros dos, les costaba bien poco matar a Jesús. Por ello pidieron a Pilato que lo hiciera... ¡Lo menos que se puede decir es que esta hipótesis es poco seria! Otros estudiosos sostienen que Jesús no fue una amenaza real para los romanos (al igual que el Bautista no había sido una amenaza real para Antipas), sino que sólo fue percibida como tal erróneamente por Poncio Pilato. Del mismo modo, el incidente de la “purificación” del Templo no fue nada más que un ejercicio de justicia y de sabiduría por parte de Jesús, pero fue percibido erróneamente como una amenaza a la estructura del funcionamiento del Templo. Y, como en política la percepción (aun errónea) es una realidad, lo mataron por una simple confusión. Y concluye F. Bermejo: “La idea del malentendido suele ir acompañada de la repetición de la “explicación” proporcionada por los propios evangelistas: la presión para matarlo provenía principalmente de los judíos, y fue ella la que llevó al gobernador romano a matar a Jesús, que había cometido solo algunos pecados meramente religiosos”. Seguiremos con la exposición de otras explicaciones de la muerte de Jesús que en realidad no parecen explicar nada y que dan la impresión de ser utilización de recursos a la desesperada. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com :::::::::::::::::::::::: NOTA: Con motivo de una conferencia pronunciada por mí en el Ateneo de Sevilla, con el título “El enigma del texto del Nuevo Testamento” (que fue grabada), se me hizo también una entrevista por la entidad organizadora, el grupo “Hinnení”. He aquí el enlace: https://youtu.be/D-rUeZGYmNM
Lunes, 27 de Febrero 2017
Comentarios
Notas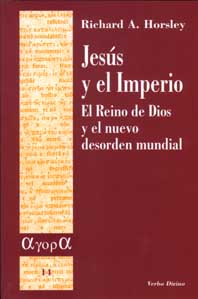
Escribe Antonio Piñero
Como prometí ayer resumo la crítica de F. Bermejo a la obra de R. A. Horsley. Este estudioso acepta, · Que la proclama del reino de Dios por parte de Jesús suponía una revolución social y política, lo cual llevaba a exigir la retirada de los romanos del suelo de Israel. Que Jesús estaba convencido de que Dios iba a intervenir de modo inmediato en la historia para juzgar a las instituciones que impedían el triunfo de sus designios divinos sobre Israel. · Que Jesús puede compararse a otros dirigentes, en Galilea (Judas de Gamala o el Galileo) o en Judea (“El profeta egipcio” o Teudas) que buscaban la independencia política de Israel del poder romano. · Que en la cuestión del “tributo al César” (Mc 12,13-17) Horsley está de acuerdo con que Jesús afirmó que no se debía pagar en absoluto…; lo hizo con astucia, pero con suficiente claridad. · Que las acciones de Jesús envueltas de un cierto secretismo (la preparación de la entrada triunfal o la de la Última Cena, de las que dijimos que suponían encuentros previos con partidarios de Jesús en Jerusalén y el uso de contraseñas) se debieron al comportamiento usual –estudiado hoy día por la sociología moderna– por parte de los revolucionarios de disimular sus actos punibles por los que mantenían la ley y el orden; que las actividades subversivas se procuran “disfrazar” siempre, de modo que las autoridades no caigan en la cuenta de nada. Jesús, por tanto, merece el calificativo de “revolucionario” porque estuvo implicado en ese tipo de acciones. · Que en la tradición evangélica hay suficientes indicios como para sospechar que Jesús no solo practicó una resistencia pasiva frente a los romanos, sino que se vio envuelto junto con sus discípulos en alguna revuelta grave, que desde el punto de vista romano, era una subversión del orden establecido. · Que la crítica a los ricos y a los estamentos superiores de la sociedad religiosa-civil de Israel significaba algo más que una mera protesta pacífica. · Que el conjunto de la crítica de Horsley supone una estimación negativa de la pintura de Jesús como pacifista dibujada por los evangelistas. Pero a la vez señala Bermejo las deficiencias de la evaluación global de Jesús por parte de Horsley: · Sostiene este estudioso que no hay pruebas en los evangelios de que “Jesús defendiera, y mucho menos organizara, el tipo de rebelión armada que habría sido necesario para liberar a la sociedad de la potencia político-militar del imperio romano”. Y replica: Naturalmente, esto es cierto. Pero se puede responder que la ausencia de organización de un ejército (por lo demás imposible, ya que Jesús era pobre y además sin base fija, un predicador itinerante) no supone que él rechazara totalmente la violencia de algún tipo. No hay ninguna condena expresa de la violencia por parte de Jesús en los Evangelios que merezca el calificativo de “histórica”. Es muy probable que Jesús mantuviera una postura parecida a los que escribieron o guardaron los Rollos del Mar Muerto: estaban dispuestos a colaborar con Dios en cuanto él iniciara la liberación de Israel. Hacia la misma actitud apuntan los textos ya comentados de Mc 14,47 y paralelos (“Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del Sumo Sacerdote, y le llevó la oreja”), Lc 22,36-38 (vender el manto y comprar una espada; al menos el grupo tenía dos) y Lc 22,49 (“Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: «Señor, ¿herimos a espada?”). · Que no se puede afirmar a la vez dos cosas contradictorias entre sí. Por un lado “Que incluso los evangelistas pintan a un Jesús que estuvo implicado en acciones con algún tipo de violencia, como la purificación del Templo, y a la vez “Que Jesús no preconizaba o no estaba implicado en acciones violentas” (sic). O bien sostener que Jesús afirmaba sus reivindicaciones socio-políticas estaban apoyadas por Dios, pero a la vez que sus acciones no implicaban revuelta alguna de importancia. En síntesis: de la obra de Horsley puede deducirse que el movimiento de renovación y resistencia generada por Jesús no era “tan visible ni tan perjudicial” como los movimientos dirigidos por Teudas u otros profetas que arrastraban al pueblo. Y que, a pesar de que la renovación de Israel pensada por Jesús era claramente opuesta a los gobernantes del momento en Israel, y que tal renovación amenazaba a la orden imperial romano, las fuentes no ofrecen indicación alguna de que Jesús fuera un “bandido”, es decir, un revolucionario. Por ello, F. Bermejo sostiene que la obra de R. A. Horsley da una de cal y otra de arena y que a la postre “resulta un experimento fallido”: no acaba de ser una interpretación correcta de todo el conjunto de la documentación que poseemos. Que el lector juzgue. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Domingo, 26 de Febrero 2017
NotasEscribe Antonio Piñero Hablábamos el día anterior de las contradicciones en las que incide la investigación cuando, por una parte, no tiene más remedio que aceptar los datos que le impone la tradición misma sobre Jesús, pero a la vez no desea sacar las consecuencias porque van en contra de una tradición interpretativa de siglos. En este sentido se ha llegado a decir –en contra de toda verosimilitud– que Jesús, al rechazar las tentaciones de un mesianismo judío tradicional que en su época iba casi consustancialmente con la religión judía en sí, “se adelantó a su tiempo y distinguió netamente entre religión y política”. Ahora bien, esta propuesta nos parece imposible cuando se considera el monto total de los datos. En cuanto al concepto de reino de Dios, según lo que puede deducirse del conjunto de su predicación, Jesús no distinguió entre religión y política…, ni podía hacerlo, pues –como diremos a continuación– el reino de Dios proclamado por el Nazareno no podía implantarse sin violencia. En su artículo, F. Bermejo se detiene a considerar el caso de Paul Winter, investigador judío que se hizo famoso por su obra The Trial of Jesus (“El juicio de Jesús), en la que pone de relieve cómo Jesús era un judío religioso-nacionalista, pero cómo los evangelistas interpretaron todo el juicio dándole un sesgo antijudío dadas las circunstancias en las que compusieron sus obras. Después del levantamiento judío del 66-73, sintieron la necesidad de que el Imperio distinguiera bien entre los judíos revoltosos y los judeocristianos, los seguidores de Jesús, totalmente pacíficos…, con lo que manipularon, o sesgaron, la tradición. Paul Winter, afirma Bermejo, fue uno de los que cayó en la cuenta de que las palabras de Caifás recogidas por Jn 11, 47-53 (en especial el v. 48: “Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra nación”) eran extremadamente importantes para situar a Jesús: arrastraba a las gentes por su predicación del reino de Dios y, naturalmente, los romanos lo prenderían y organizarían una gran matanza de judíos. P. Winter insistió en que los evangelistas habían reelaborado las tradiciones pero que no logran ocultar a los ojos críticos que Jesús fue condenado a muerte por los romanos por razones políticas, e incluso formuló frases contundentes interpretando la tradición evangélica en sentido acertado. F. Bermejo recoge, por ejemplo, las siguientes: Winter sostuvo que “el movimiento que inició Jesús poseía sin duda un contenido político aunque fuera por implicación”, que ”Jesús fue crucificado sobre la base de una acusación por tumulto y sedición”, que “es evidente que Jesús tenía relación con personas que pertenecían a sectores revolucionarios de la población”, que “el pequeño grupo que se reunía alrededor de Jesús tenía claramente tendencias político-revolucionarias” , y que la “descripción de la entrada triunfal en cada uno de los cuatro Evangelios tiene las características de una manifestación política " (pp. 193, 194, 196, 198 de la edición inglesa). E incluso hace una interpretación novedosa del porqué los discípulos portaban palmas en esa entrada triunfal, a saber porque estaban manifestando, o celebrando por adelantado el triunfo sobe el opresor extranjero (p. 199). Pero, a la vez, Winter termina afirmando inconsecuentemente que los testimonios, que existen ciertamente, acerca del sentido real de la actuación de Jesús son tan fragmentarios, que no ofrecen una base sólida para sostener que Jesús estaba comprometido en actividades políticas de carácter subversivo, o que Jesús no planteo nunca reivindicaciones políticas. El lector se queda perplejo. Parece evidente, dado el carácter religioso de la predicación de Jesús, que él no planteó directa y solamente “reivindicaciones políticas”; pero parece evidente también que él era totalmente consciente de que el reino de Dios no podía implantarse en Israel sin la expulsión –que sería necesariamente violenta– de los romanos. Pues esto es lo que afirmamos; este hecho implica sedición desde el punto de vista de los invasores/opresores romanos, y Jesús no podía ignorarlo. Bermejo analiza luego la obra de R. A. Horsley, Jesus and Empire: The Kingdom of God and the New World Disorder (“Jesús y el Imperio: El Reino de Dios y el nuevo desorden mundial”), Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003, que veremos mañana. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Sábado, 25 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
En este apartado que iniciamos ayer, F. Bermejo (en el artículo cuyo título completo citamos ayer por enésima vez) se dedica al análisis de las obras de renombrados investigadores que –al verse comprometidos por cuestiones de escuela o confesionales– no están dispuestos a aceptar plenamente la hipótesis del Jesús comprometido con la liberación de Israel del yugo romano…, con lo que caen en algunas contradicciones. Haré, pues, un resumen de esta sección lo mejor que pueda. Ayer escribimos sobre Otto Betz, sobre el que concluye F. Bermejo en que este estudioso incide en contradicción cuando acepta que Jesús no fue voluntariamente a Jerusalén para morir (es decir, ser sacrificado en la cruz conforme al designio eterno del Padre) sino para triunfar…, lo que supone aceptar que el reino de Dios es en la tierra, al menos en una primera fase…, pero que no deduce esta conclusión, sino que pasa por alto los textos en silencio. Los pasajes comprometedores son: Lc 22,35-38: “Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron: «Nada.» 36 Les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada; 37 porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: = “Ha sido contado entre los malhechores.” = Porque lo mío toca a su fin.» 38 Ellos dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas.» Él les dijo: «Basta»”. Si uno acepta previamente su muerte, como designio divino, no dice a sus discípulos “Comprad una espada”. Y el segundo es Mc 15,34: “A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?» –que quiere decir– «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?»”. Respecto al último texto, se buscan subterfugios como que el Salmo 22, del que está tomada esta frase, termina con una palabra de confianza en Yahvé… Pero lo cierto es que quien pronuncia esta frase en el último suspiro de su vida demuestra no estar en absoluto contento por el resultado al que le ha conducido su afirmación de ser mesías-rey de Israel. Hay que ofrecer una explicación convincente y no pasar por alto de puntillas o dejarlo sin aclarar. Y, como no es posible negar la existencia de material comprometido con la tendencia celota en la tradición sobre Jesús, algunos investigadores acaban aceptando su existencia, pero luego sostienen que hay que entenderlo de otra manera. Entre el público de lengua hispana uno de los más conocidos estudiosos es Oscar Cullmann, quien acepta que la figura y vida de Jesús presenta rasgos que pertenecen a la resistencia antirromana y que también su doctrina tiene sesgos parecidos a la de los celotas posteriores. Otro caso es el de W. W. Klassen, ‘Jesus and the Zealot Option’, Canadian Journal of Theology 16 (1970), pp. 12–21, quien en la p. 20, al final de su artículo reconoce que la perspectiva celota es muy parecida a la de Jesús y que hay suficientes razones para creer que la teología celota era para Jesús muy atrayente. Pero, luego, estos mismos autores sostienen que, examinado todo el conjunto de la tradición, esta impresión de celotismo en la vida de Jesús está radicalmente de equivocada, de modo que solo en la superficie puede decirse del Nazareno y sus discípulos que merecieran el título de sediciosos respecto al Imperio. Es esta una interpretación –dicen– errónea de los textos. Otra interpretación corriente (Hans Windish; Martin Hengel; Sigmund Mowinckel; William D. Davies) del patrón de recurrencia es que la idea mesiánica tradicional judía junto con las consecuencias políticas que entrañaba fue una tentación que Jesús hubo de rechazar. Recuérdese en el relato de las tentaciones de Mateo 4,8-10: “Lo llevó el Diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: « Todo esto te daré si postrándote me adoras» (esta tentación es exactamente la puesta en práctica de la idea del triunfo total de Israel en la teología del Tercer Isaías caps. 56-66!, que Jesús rechaza) Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto». La respuesta a este argumento de la tentación rechazada por Jesús es clara: el relato de las tentaciones no es histórico, sino justamente el reflejo en una leyenda de una teología cristiana posterior. Es una construcción de la Iglesia primitiva en la que, dándose ya por supuesto la existencia entre los judeocristianos de una diferente idea del mesianismo (apolítico y pacifista), se atribuye esta noción a Jesús, plasmándola literariamente en un relato ficticio. Y aparte del texto de las tentaciones… sigue existiendo el “Patrón de recurrencia” con sus 36 pasajes… de los que hay que dar cuenta. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Jueves, 23 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
En nuestra aclaración y comentario al excelente artículo de F. Bermejo “Jesus and the Anti-Roman Resistance. A Reassessment of the Arguments” (Jesús y la resistencia antirromana. Una reevaluación de los argumentos) publicado en la revista Journal for the Study of the Historical Jesus 12 (2014) 1-105, hemos llegado al punto de defender que se aclaran muchos aspectos de la vida de Jesús si se acepta la hipótesis de un Jesús sedicioso respecto al Imperio. Y este punto lo he aclarado y comentado en las postales pasadas más recientes. Por ello, me parece difícil de entender la postura de ciertos investigadores que defienden tranquilamente que hay muy poco o nada en los Evangelios que sustente la imagen de un Jesús que esté de acuerdo con las esperanzas judías de un mesías militante. Esta postura, opino, es sencillamente increíble porque pasa por alto las consecuencias políticas de la implantación del reino de Dios según Jesús, o bien porque entiende el término “política” o “consecuencias políticas” de un modo bastante diluido y extraño. Un ejemplo estupendo aportado por nuestro autor es el Christopher Bryan, investigador que distingue cuatro opciones respecto a la postura de Jesús ante el gobierno de los romanos en Israel: 1) "La aceptación y la plena cooperación con el gobierno romano”; 2) "La aceptación de la dominación romana, junto con la voluntad ocasional de cuestionar o incluso poner en cuestión sin violencia alguna la justicia o la idoneidad de las acciones de los romanos”; 3) “Rechazo absoluto, pero no violento de la dominación romana”; 4) “Rechazo violento de la dominación romana”. (C. Bryan, Render to Caesar: Jesus, the Early Church, and the Roman Superpower [Oxford: Oxford University Press,, 2005], p. 34). De acuerdo con este autor –que pasa por alto a su conveniencia muchos pasajes y no alude a la bibliografía más relevante–, las palabras y las obras de Jesús apuntan a la segunda de las cuatro opciones. Opino que es imposible –después de todos los textos que hemos comentado– que un judío profundamente religioso como Jesús y que insistía en la venida del reino de Dios sobre la tierra de Israel pudiera aceptar el gobierno de los romanos sobre su país. ¿Qué iba a hacer Poncio Pilato y sus tropas acuarteladas en Cesarea y el gobernador de Siria, Vitelio con sus tres legiones, cuando Jesús se pusiera a gobernar al país y sentara en unos tronos a sus doce discípulos para juzgar a las tribus de Israel? (“Jesús les dijo: «Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel”: Mt 12,28)? ¿Se quedaría Poncio Pilato tan tranquilo, organizaría su equipaje y se volvería a Roma? Sostiene además F. Bermejo que otros estudiosos admiten más o menos el patrón de recurrencia, pero se niegan a admitir la historicidad de algunos pasajes de la vida de Jesús, importantes para entender su predicación del Reino. Por ejemplo, se llega al caso de negar que la entrada en Jerusalén sea histórica, es decir, que es un invento de los evangelistas. Me parece personalmente que este intento es peligroso para la investigación, porque atribuye a miembros de la iglesia primitiva, que son paulinos de carácter teológico, como el evangelista Marcos, un invento que va contra su propia teología. En efecto, Pablo es el primero que –en su intento de presentar favorablemente a Jesús mesías, de cuya judeidad no duda ya que lo denomina “ministro de la circuncisión /se puso al servicio de los circuncisos” (esta frase quiere decir en Pablo que Jesús predicó solo a los judíos): Romanos 15,8– que desjudaíza a Jesús puesto que ha de hacer un salvador universal de un mesías judío. I. El primer caso que estudia F. Bermejo es el de los que sostienen que la postura de Jesús respecto al Imperio Romano fue siempre pacífica, nunca violenta. Uno de los ejemplos escogidos es el de Otto Betz (en un artículo de la revista Novum Testamentum 2, 1957, pp. 116–137 titulado "La guerra santa de Jesús” (“Jesu Heiliger Krieg”), quien argumentó que, ciertamente, pueden ser rastreados en la enseñanza de Jesús los conceptos y el lenguaje que vienen de la tradición hebrea de la Guerra Santa, pero que tal guerra era puramente espiritual. Es interesante detenerse un momento en los textos evangélicos en los que apoya esta afirmación: Mt 10,34: “No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada”. Mt 11,12 (= Lc 16,16): “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan”. Betz defiende que “Los enemigos nacionales no eran los romanos, sino las fuerzas de Belial (otro nombre de Satanás, muy común en los Manuscritos del Mar Muerto, y que la guerra a la que se refiere Jesús es una batalla puramente espiritual: aunque sabe que la implantación del reino de Dios en Israel es imposible mientras dominen los romanos, Jesús no lucha contra ellos, que son los fuertes, sino contra el Fuerte, que es Satanás (pp. 133–34). Por desgracia para ese investigador, parece muy poco probable –y además es sesgado– que cada referencia a la violencia, los conflictos y las espadas en los Evangelios deban ser vistos como una referencia a los demonios y a su jefe, Satán (¡todos los textos!), y que luego Jesús fuera crucificado por los soldados romanos, que actuaron como comparsas y ejecutores de los poderes cósmicos malvados? Esta solución me parece pura teología, sin base real ni consideración histórica alguna. Seguiremos porque “hay bastante tela que cortar”. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Miércoles, 22 de Febrero 2017
NotasEscribe Antonio Piñero Llegamos ahora a la breve sección en la que F. Bermejo explica sucintamente cómo –si se acepta la hipótesis interpretativa de un Jesús sedicioso desde el punto de visa romano, pero a la vez un hombre piadoso, absolutamente, y solo preocupado por el reino de Dios– se explican algunas otras cuestiones de la vida del Nazareno y de la investigación en torno, a él que pueden parecer problemáticas. La hipótesis propuesta tiene la ventaja de ser muy sencilla y de aclarar algunos puntos oscuros que no pueden obviarse en la vida de Jesús, puesto que son datos también de los evangelios, datos que parecen seguros. Explica Bermejo que es preciso tener en cuenta que “ser sedicioso respecto al Imperio” –incluido el deseo de verse liberado del yugo romano– no significa ser un “guerrillero”, ni un “galileo armado”, ni un Bar Kochba “avant la lettre” (es decir, que se adelantó a su tiempo), sino un proclamador del reino de Dios, un visionario al que la divinidad le había revelado que el Reino se implantaría pronto, y que solo al final de su vida se vio implicado por las circunstancias a no hacer demasiados ascos a que sus discípulos portaran armas y se vieran implicados en alguna que otra acción más o menos violenta. Si se tiene en cuenta todo este conjunto, se explica bien por qué la mayoría de los indicios de “Jesús y el ruido de sables” se encuentran en los evangelios solo en la parte final de su vida, sobre todo en su estancia en Jerusalén y su entorno…, no antes. En segundo lugar, la multifacética personalidad de Jesús –como la cualquier hombre grande–, el hecho de que los posibles episodios armados de última hora fueran un fracaso para el grupo de Jesús, y que el Maestro acabara siendo condenado y muerto por ello pueden explicar –o ayuda a entender mejor– cómo sus discípulos, posteriormente, pudieron formar un movimiento mesiánico que no se basaba en la esperanza de una victoria militar. Este hecho se aclara mucho más fácilmente si el núcleo de la vida pública de Jesús no fue ni mucho menos la incitación a la resistencia armada, sino la predicación del reino de Dios y la enseñanza acerca de su inminente venida. Esto aclara, pues, por qué el núcleo de la doctrina de Jesús sobre el tema del Reino y sus consecuencias morales, que ocupan tantas páginas en los Evangelios, fuera lo que más interesó a los seguidores de Jesús. Este fue ante todo un maestro de la Ley, un predicador sapiencial, un narrador excelente que contaba bellas parábolas, un exorcista y un sanador…, un hombre que predicaba el amor a los adversarios que podían ser rescatados para la causa y que.. ¡solo al final de su vida, y probablemente por impulso de sus discípulos más ardorosos, se proclamó claramente mesías-rey y se vio implicado en incidentes violentos! Algunos investigadores de los orígenes del cristianismo sostienen que la impresión de este tipo, es decir pacifista y sapiencial, dejada por Jesús en la mayor parte de su ministerio fue la que contribuyó después de su muerte a que los discípulos abandonaran la idea de un reino de Dios con implicaciones políticas, y que algunas de las ramas del cristianismo naciente (la comunidad que está detrás del Evangelio de Juan) sostuviera que la idea de que el pensamiento de Jesús era “el que su reino no era de este mundo”. Y lo aclaran porque este cambio en la perspectiva global de Jesús no supone un cambio absolutamente radical. Con otras palabras: la mutación en la perspectiva de Jesús debido a la pluma de los evangelistas no fue tan radical en el sentido de que se fijaron en aquello que ocupó mayor espacio en la vida pública de Jesús y que les convenía más una vez que el movimiento inicial fracasó en su intento por convertir en realidad las consecuencias políticas de la implantación del reino de Dios. Se trató ciertamente, pues, de una despolitización Jesús, pero no de un cambio total y absoluto de Jesús, ya que se conservaba al menos todo su mensaje ético. Escribe al respecto F. Bermejo: “El trabajo de los evangelistas es psicológicamente tanto más verosímil si no tuvieron que sustituir por completo la historia de un guerrero con la de un predicador, sino más bien solo adaptar una historia acerca de un predicador con tendencias sediciosas por medio de algunos cambios convenientes. Esto nos permite responder satisfactoriamente a la objeción frecuente que la hipótesis de un Jesús sedicioso habría requerido una revisión completa de la tradición sobre Jesús. Esto no fue así, y tal afirmación implica una exageración que está cerca de la caricatura. Dado que Jesús era una figura compleja, y que gran parte de sus declaraciones y acciones no tienen nada que ver (al menos directamente) con la sedición, los transmisores de la tradición no tenían necesidad de manipular todo el material. La hipótesis sólo requiere una reescritura parcial o un ajuste de la tradición”. Una consideración última: si se integra la hipótesis del Jesús sedicioso se obtiene una figura más completa de Jesús, porque el historiador puede dar cuenta no solo de una parte de lo que se recordaba de Jesús, sino de todo el complejo de lo registrado en los Evangelios. Los numerosos restos que apuntan a una cierta participación de Jesús y sus primeros seguidores en una postura antirromana no se pueden borrar, no sólo porque están incrustadas, o más que aparentes, en los Evangelios canónicos, sino porque si se borran, no podemos comprender la totalidad de los testimonios conservados sobre Jesús. En el fondo nos quedamos perplejos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Martes, 21 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
Se llama Testimonio Flaviano a un pasaje de las “Antigüedades de los judíos” de Flavio Josefo (XVIII 2,2 = 63-64) en el que este historiador que escribe su obra hacia el 95 d. C. habla de Jesús. El texto, muy breve, es el siguiente: Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio (si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo), y atrajo hacia él a muchos judíos (y a muchos gentiles además. Era el mesías). Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron (ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas). La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Entre paréntesis van las palabras que hoy día se consideran interpoladas por los escribas cristianos que transmitieron el texto. Hoy día hay dos opiniones básicas acerca este pasaje: · Es totalmente falso porque se ve en él la mano cristiana. Es imposible que un judío haya escrito así sobre Jesús. En segundo lugar, siendo Jesús un personaje insignificante en la historia del Imperio Romano lo más probable es que Josefo no lo hubiera conocido. Tercer: Orígenes el pensador cristiano más importante del siglo III no conoció este texto. · Es un pasaje auténtico, pero está ciertamente interpolado / manipulado (con frases añadidas) por los cristianos. En líneas generales la inmensa mayoría de los críticos se inclina por la segunda postura, ya que es la que mejor explica la situación del texto. A este propósito, Fernando Bermejo, autor del artículo sobre el Jesús sedicioso que estamos comentando en esta serie de postales, tiene dos artículos importantes cuya lectura recomiendo. Son los siguientes: “Was the Hypothetical Vorlage of the Testimonium Flavianum a «Neutral» Text? Challenging the Common Wisdom on Antiquitates Judaicae XVIII 63–64”, Journal for the Study of Judaism 45 (2014), pp. 326–65. “La naturaleza del texto original del Testimonium Flavianum. Una crítica de la propuesta de John P. Meier”, Estudios Bíblicos 72 (2014), pp. 257–92. Para nuestro propósito basta con resumir las líneas generales de su argumentación: 1. No hay razón objetiva para negar a Flavio Josefo el conocimiento de Jesús, puesto que en las Antigüedades y en La Guerra Judía cita a otros muchos personajes cuya importancia es menor que la de Jesús. Segundo, recuérdese que Jesús no fue crucificado solo, sino que se trató de una crucifixión colectiva de tres personas en un momento en el que Judea estaba relativamente en paz. Fue un suceso destacado. 2. La hipótesis de que los cristianos retocaron ligeramente el texto en una dirección más favorable a sus intereses parece ser las solución más simple a los problemas que se pretenden ver en este pasaje. Muchos estudiosos judíos de Flavio Josefo sostienen que una vez eliminadas las interpolaciones cristianas queda un texto que se acomoda perfectamente al estilo de Flavio Josefo por lo que no debe rechazarse. 3. Además el texto que queda no es un pasaje neutro, favorable a Jesús, sino negativo. Si se estudian una a una las palabras en el texto griego de ese presunto pasaje neutro (existe como herramienta de trabajo un diccionario /concordancia de todas las obras de Josefo de modo que es fácil comparar todos los textos en los que aparece una palabra determinada), se verá que prácticamente todos los vocablos usados por el historiador están utilizados en otros textos suyos casi siempre en un sentido muy negativo. 4. Hay una variante de los manuscritos en este pasaje sobre Jesús de Flavio Josefo según la el original tenía la siguiente frasecita “ Apareció un cierto Jesús…. (en griego Iesous tis)”. Este sintagma despreciativo indica ya por sí mismo dos cosas: a) que Josefo consideraba a Jesús un personaje insignificante y b) que Jesús no le caía nada simpático, naturalmente por su pretensiones mesiánicas que él como historiador consideraba muy perniciosas. 5. Por tanto no es extraño que Josefo incluyera a Jesús en la lista de individuos que por sus pretensiones mesiánicas habían hecho mucho daño al pueblo judío, llevándolo a considerar que sería ayudado por el potente brazo divino de tal modo que podrían derrotar a los romanos fácilmente, los cuales tenían un ejército cien veces más poderoso que el suyo. Bermejo que: “Es extremadamente difícil de creer que una evaluación neutra de Jesús por Josefo –una vez eliminadas las interpolaciones, es la posibilidad más probable. Es bien sabido que el historiador no sentía ninguna simpatía por los pretendientes mesiánicos populares. Además, estamos prácticamente seguros de que Josefo conocía las reivindicaciones mesiánicas hechas por y acerca de Jesús (aunque el historiador no mencionó en este pasaje el término ‘mesías’, conocía las pretensiones mesiánicas de Jesús. Esto puede deducirse de Antigüedades XX 200, donde habla de la muerte de Santiago, a quien la gente conocía como el hermano de Jesús al que llamaban el “Cristo” = el Mesías, y de su uso del término christianoi, “cristianos”, en el pasaje que comentamos), y también la conexión frecuente entre esta pretensión mesiánica y la subversión política antirromana, tanto más porque Josefo menciona la crucifixión de Jesús por Pilato. Esto debe haber sido suficiente para que Josefo tomara una postura crítica hacia Jesús (más aún si la frase acerca de la responsabilidad conjunta de los líderes judíos, junto con Pilato se acepta como verdadera). Como mínimo, debe de haber considerado Flavio Josefo que Jesús era sólo un visionario más, un engañado más en una serie de personajes similares”. Por mi parte añado como colofón un texto que escribí en la conclusión del libro “Existió Jesús realmente. El Jesús de la historia a debate” de Editorial Raíces, Madrid 2011: Existe un argumento suplementario en pro de la autenticidad del texto de Flavio Josefo. Casi ningún investigador menciona en el final del texto sobre Jesús una frase que sirve de empalme con el siguiente personaje mencionado y que me parece iluminador: Y por el mismo (tiempo de Jesús) ocurrió otra cosa terrible (héteron ti deinón) que causó gran perturbación entre los judíos (ethorýbeei toùs ioudaíous). Obsérvese el “otra cosa”. Parece casi evidente que el núcleo del testimonio de Josefo sobre Jesús estaba dentro de una lista de personajes y sucesos ominosos que impulsaron a los judíos a la desastrosa sublevación del 66 d.C. El escriba cristiano alteró por ello el comienzo del texto, pues la historia de Jesús estaba dentro de las “cosas terribles” que le habían sucedido al pueblo. No es extraño que el comienzo del texto de Josefo reconstruido por R. Eissler en su obra de 1931, Jesús, el rey que nunca reinó (citado en una amplia nota por el editor, Louis Feldman, en la p. 48 del volumen IV de las Obras de Josefo de la Loeb Classical Library, de 1965. Feldman es un excelente filólogo y un judío muy religioso y conservador, de quien no cabe esperar tantas simpatías por Jesús como para no declarar espurio un texto de Flavio Josefo si así lo creyera) se inicie del siguiente modo: “Por aquel tiempo ocurrió el inicio de nuevas perturbaciones: Jesús, varón sabio [sofista]… (archè néon thorýbon)”. Según Josefo, con toda probabilidad, Jesús agitó con su predicación a las masas judías y fue un eslabón más de los que la condujo a la catástrofe. Por tanto, si situamos en esta línea de pensamiento la mención flaviana de Jesús y la despojamos de las interpolaciones evidentemente cristianas, su mención del Nazareno es bastante negativa…; es decir, no sospechosa de ser completamente una interpolación. En resumen: sea lo que se piense de cómo pudo ser el texto primitivo de Flavio Josefo sobre Jesús (y lo más probable es que fuera negativo), la mera existencia de este pasaje en la obra del historiador judío se explica muchísimo mejor si se parte de la idea de que Josefo lo incluyó en su libro porque consideraba que Jesús había sido crucificado por los romanos (con el impulso de las autoridades judías) por ser un sedicioso contra el Imperio. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Lunes, 20 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
Hay un pasaje sorprendente en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 en el que se compara el movimiento de los seguidores de Jesús con dos famosos “revolucionarios” –desde el punto de vista romano; desde el la posición judía serían hombres piadosos y consecuentes– nombrados por Flavio Josefo en la lista de rebeldes entre la muerte de Herodes el Grande y el inicio del Gran Levantamiento contra Roma del año 66 d. C. El contexto del pasaje de los Hechos es la primera persecución de los apóstoles, en Jerusalén, por parte de los jefes de los judíos, por ser seguidores de un individuo que acababa de ser crucificado. Es posible que eso suscitara sospechas no deseadas entre los romanos de que seguía el movimiento revolucionario contra ellos. He aquí el texto: “Se levantó el Sumo Sacerdote, y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, 18 echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública… 9 Pero el Ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la prisión, les sacó… Se presentó uno de la guardia del Templo que dijo: «Mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el Templo y enseñan al pueblo». Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease… 27 Les trajeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. “El Sumo Sacerdote les interrogó 28 y les dijo: «Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre.» 29 Pedro y los apóstoles contestaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. 30 El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. 31 A éste le ha exaltado Dios con su diestra como Jefe y Salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. 32 Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen.» 33 Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. 34 “Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, 35 y les dijo: «Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. 36 Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos cuatrocientos hombres; fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. 37 Después de éste, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí; también éste pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. 38 Os digo, pues, ahora: desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá; 39 pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios.» Y aceptaron su parecer. Obsérvese en este texto: 1. El sumo sacerdote tiene miedo de que la predicación de Pedro sobre Jesús atraiga de nuevo la atención de los romanos, quienes podrían provocar una matanza entre el pueblo. Por tanto, los romanos unen la figura de Jesús y la de sus seguidores con un delito de levantamiento contra el Imperio digno de ser reprimido a sangre y fuego. 2. Pedro y los apóstoles contestaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, la doctrina que está predicando es en apariencia al menos puramente religiosa. Y Dios está por encima de todo. 3. Gamaliel se levanta en la reunión del Sanedrín y ante todo compara este movimiento con el de Teudas y Judas de Galileo (cronológicamente debería ser al revés: primero Judas y luego Teudas; pero esta inversión puramente cronológica no va para el argumento). Nadie le contradice. Al final aceptan todos los del Sanedrín la opinión de Gamaliel. 4. ¿Quiénes eran Teudas y de Judas el Galileo, y qué representaban? A. Teudas: personaje revolucionario; uno de los que condujo al pueblo a la catástrofe de oponerse a Roma. Según Flavio Josefo Josefo, su levantamiento fue en los días del procurador Cuspio Fado (44 d.C. – 46 d.C.). Teudas pretendía ser profeta y condujo a una multitud hacia el río Jordán, al que prometió dividir en dos partes y luego que vencería a los romanos en su marcha hacia Jerusalén. Los soldados que Fado envió contra él dispersaron por las armas a sus seguidores y mataron a Teudas. B. Judas el Galileo: después de que Augusto ordenara el censo de Judea, para poder imponer las tasas y tributos, y que este censo fuera considerado una gran ofensa a la religión ya que Augusto se apoderaba de los frutos de la tierra de Israel, que solo pertenecían a Dios, el fariseo Sadoc y un celoso de la Ley, llamado Judas, se levantaron en armas contra los romanos. El inicio de la revuelta fue la toma de Séforis por parte de los revolucionarios comandados por Judas. Coponio, el prefecto enviado por Augusto, reprimió la sublevación a sangre y fuego. Finalmente cercó a los revolucionarios en Megido y prácticamente degolló a todos. No sabemos exactamente cómo murió Judas, pero pereció allí a espada o bien fue crucificado (Guerra de los Judíos VIII 2; Antigüedades de los judíos XVIII 1). Es bien sabido que este levantamiento fue el inicio público del movimiento político de los celotas que no llegó a formarse como “partido” o “grupo organizado” sino cuando resurgió con fuerza en el año 60 d. C. y llevó al levantamiento del 66. El principio religioso que los movía era: “Solo Dios era el verdadero dueño y rey de Israel. Por tanto es una blasfemia censar el pueblo y pagar los tributos a los romanos”. Como dije, no viene a cuento para nuestra argumentación que Lucas se equivocase, que cambiara el orden de los revoltosos, y sobre todo que se confundiera con el año en el que murió Teudas (el 44 d. C. mientras que Gamaliel pronunció el discurso registrado por Lucas en los Hechos, ciertamente antes del 40 d.C. 5. Gamaliel está encuadrando el movimiento de Jesús y sus seguidores entre los más conspicuos revolucionarios contra el Imperio Romano que recordaban las gentes en su tiempo. Obsérvese también cómo –a pesar de que, inverosímilmente, el pueblo había pedido a Poncio Pilato que crucificara a Jesús (Mc 15,13 y paralelos)– los sumos sacerdotes tienen miedo de emprender acciones contra los apóstoles porque “el pueblo podía apedrearlos”. Por tanto, estaban las gentes cordialmente de acuerdo con los seguidores de Jesús… ¡los veían como piadosos nacionalistas antirromanos! 6. Es altamente improbable que la iglesia primitiva hubiera inventado esta historia de Gamaliel y esta caracterización de Jesús y de su movimiento. Por el contrario, si Jesús fue un sedicioso contra los romanos, una comparación de este tipo era de esperar y todo se explica mucho mejor. Los parecidos que debieron de mover a Gamaliel son los siguientes: · Los tres sostuvieron que solo Dios era el dueño de Israel. Para la opinión de Jesús en concreto, véase Mc 12,29 (“Jesús contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor”); Lc 4,8: “Jesús le respondió: «Esta escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto»”). · Teudas era un “profeta de signos (milagros)”. Jesús igualmente. · Teudas se “creía alguien”. Jesús tuvo una uy alta opinión de sí mismo (Mt 12,41: “Aquí hay alguien más que Jonás; Lc 11,31: “La reina del Mediodía se levantará en el Juicio con los hombres de esta generación y los condenará: porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón”). · Según nuestra hipótesis, los tres personajes Judas, Teudas y Jesús deseaban el fin de la dominación romana sobre Israel. · Los tres se opusieron al pago del tributo a Roma Conclusión: es altamente probable que lo apuntado por el rabino Gamaliel fuera un recuerdo exacto entre las gentes de lo que había representado Jesús y su movimiento. La comparación de Jesús con Teudas y Judas el galileo sirve de prueba de que entre los tres había efectivamente grandes similitudes. Por el contrario, es muy poco probable que esta caracterización de Jesús como antirromano sea un invento de la Iglesia primitiva, ya que va contra la imagen del Jesús pacífico, indiferente a la política, manso y humilde de corazón. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Domingo, 19 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
Decíamos ayer que el buen historiador no debe eludir la explicación de varios pasajes evangélicos que van en contra de la hipótesis que propone. En este caso se trataría de textos parecen dibujar la postura de un Jesús totalmente pacifista, opuesto a la violencia totalmente y de cualquier signo y despreocupado de la política de su tiempo. Una postura fácil para un investigador sería la de omitir voluntariamente estos textos, porque podrían no cuadrar con una postura previa suya. Otra, asegurar sin más que todos los textos que parecen contrarios a su tesis están manipulados por la fe cristiana y que se debe omitir su consideración porque no pertenecen al nivel del Jesús histórico. Veamos los textos: El primero es Jn 6,15, cuyo contexto es el momento después de que Jesús hubiera dado de comer a la multitud multiplicando unos panes y dos peces: “Al ver la gente la señal que había realizado, decía: «Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo». Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo”. El segundo es Lc 9,51-56: “Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, 52 y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada; 53 pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. 54 Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» 55 Pero volviéndose, les reprendió; 56 y se fueron a otro pueblo”. El tercero: Jn 18,10-11: “Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del Sumo Sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: «Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?». Pero en este caso teniendo en cuenta también que en un pasaje paralelo en la tradición sinóptica, Pedro pide permiso a Jesús para utilizar la espada: “Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: «Señor, ¿herimos a espada?»” (Lc 22,49). Estos textos permiten las siguientes consideraciones: 1. Jn 6,15 puede explicarse muy bien por el pragmatismo de Jesús, es decir, todavía no consideraba que era el momento ni el lugar oportunos para esa proclamación. En esos instantes los romanos lo habrían detenido sin haber tenido ocasión de presentarse en la capital, Jerusalén. Para Jesús eso no era conveniente, pues hemos insistido en que solo al final de su vida Jesús se proclamó mesías rey, y en Jerusalén, lugar donde se esperaba la venida del reino de Dios en una procesión divina que procedería del Monte de los Olivos (Zac 14,3-4: texto ya citado: “Yahvé… plantará sus pies aquel día en el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén…”). La huida al monte de Jesús según Juan es interpretable, pues, como un acto de pragmática prudencia, pero no como una prueba de que Jesús era un pacifista a ultranza y jamás se proclamó mesías. Esta consecuencia se refuerza por la impresión que causa en el lector los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Marcos: lo que se obtiene es que Jesús está tratando de evitar las multitudes de personas que acudían a él para huir de Herodes Antipas, es decir, huyendo de una excesiva notoriedad en las cercanías de Tiberíades. No debe interpretarse de ningún modo el contexto como que Jesús rechaza totalmente las pretensiones mesiánicas. No cuadra con lo que ocurrirá después, en sus ultimo días en Jerusalén en donde hace claramente su proclamación. 2. Lc 51-56: hay que caer en la cuenta de que los discípulos piden permiso a Jesús para que caiga fuego del cielo sobre esas ciudades inhóspitas. Luego suponen que cabe dentro de las posibilidades de Jesús el concederlo. Que eso es así se deduce de las amenazas de Jesús contra las ciudades que no prestaron la debida atención a su mensaje por lo que será condenadas al fuego eterno, como Sodoma y Gomorra: “«¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. 22 Por eso os digo que el día del Juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. 23 Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¡Hasta el Hades te hundirás! Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. 24 Por eso os digo que el día del Juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti» (Mt 11,21-24). Y por último: el pasaje prueba que el “núcleo duro” de los amigos íntimos de Jesús, que él había escogido, eran gente violenta. Hay un proverbio castellano, un poco duro quizás, pero que viene a cuento: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. En palabras de F. Bermejo” Hubo de haber habido algo en su mensaje que permitió a sus seguidores tomar este tipo de iniciativas”. 3. Jn 18,10-11: La primera consideración sobre este pasaje a la luz de la comparación con Lc 22,49 (véase arriba) es que aquí es aplicable también el argumento de que el discípulo, Pedro, uno de los íntimos, pide permiso a Jesús. Por lo tanto, cree en la posibilidad de que Jesús lo conceda. Segundo: que la frase “Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?»” está claramente transida de la teología johánica. Creo que casi todos los exegetas/intérpretes están de acurdo que no es aplicable al Jesús histórico, sino al Jesús místico, espiritualizado y divinizado de esa teología. Seguiremos con este estilo de argumentos que responden a las dificultades planteadas por un cierto sector de la crítica a la hipótesis de un Jesús sedicioso, según los romanos, y que creo fácilmente respondibles. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com :::::::::::::::: Me ha llegado el siguiente enlace de una entrevista (es periódica; cada segundo domingo de mes) de “Actualidad Radio” en Miami, Florida, USA: http://www.ivoox.com/ por si alguno le interesa. El tema es Jesús de Nazaret en el contexto del siglo I en Israel.
Sábado, 18 de Febrero 2017
Notas
Escribe Antonio Piñero
En la postal de ayer mencionábamos diversos detalles de la vida de Jesús que dejan de ser enigmáticos si se aplica el trasfondo procurado por la hipótesis de que los romanos miraban a Jesús como un auténtico sedicioso. Otros detalles pueden ser: · El que Jesús no predicara nunca en ciudades de importancia como Séforis o Tiberíades. He indicado repetidas veces que el motivo podría ser la idea de Jesús de que el reino de Dios solo está abierto a los pobres de espíritu, a aquellos que son igualmente pobres de verdad. Por tanto que Jesús podría pensar que la necesaria disposición de ánimo para recibir su mensaje podría esperarse solo de las gentes del campo, imposibilitadas por su pobreza misma para tener sus mentes dedicadas a las preocupaciones de la riqueza. Esto me parece cierto. Pero también es posible la posibilidad apuntada por el Prof. Bermejo de que Jesús “las evitó programáticamente… y no solo por ser ciudades helenísticas y gentiles porque en términos de indicadores religiosos y étnicos, la arqueología revela la gran continuidad entre las villas pequeñas de Galilea, como Cafarnaúm y Nazaret, y la ciudad de Séforis”. Es posible que hubiera también motivos políticos: esas dos ciudades “albergaban el aparato administrativo de Herodes Antipas” (enemigo a muerte de Jesús, recordemos) y en donde “este tenía la mayor parte de sus tropas. Al menos mientras que Jesús no estuviera totalmente persuadido de que Dios iba a intervenir en su favor, no tendría deseos de poner voluntariamente su cabeza en la boca del león”. En concreto el que Jesús hubiera evitado Séforis es extrañísimo, ya que la arqueología ha demostrado que la inmensa mayoría de los habitantes de Séforis eran judíos y entre los restos se han encontrado baños lustrales, o de purificación (miqwaot), restos de vasijas de piedra que podían servir para lo mismo y enterramientos totalmente judíos con osarios. Además, en su vida como carpintero-maestro de obra (tékton) debió de ir a buscar trabajo a Séforis muchas veces. · Otra escena, muy conocida, que se explica mejor con la hipótesis propuesta es la del pago del “tributo al César”. Parece imposible que un judío religioso, fervoroso, celoso del cumplimiento de la ley de Moisés, que albergaba ideas mesiánicas, según las cuales Israel era la tierra exclusiva de Yahvé estuviera de acuerdo con la idea de que había que pagar ese tributo al César (el llamado impuesto persona o de capitación: todos los israelitas adultos debían pagarlo independientemente de su condición). Y eso por dos razones: 1. Porque arrebataba indirectamente el producto de la tierra sagrada, propiedad de Yahvé; 2. Porque en el fondo y en la forma era reconocer que el señor de Israel era Tiberio y no Yahvé. Así que a priori se podría esperar que Jesús se opusiera al tributo. Y por una razón más: según los evangelistas mismos Jesús arrastraba las multitudes. Por tanto si Jesús hubiera proclamado públicamente que estaba de acuerdo con el pago del tributo, hubiese perdido de inmediato el favor de las gentes. Sin embargo, si leemos el Evangelio de Marcos –y así se ha entendido por siglos– es claro que su autor presenta a un Jesús de acuerdo pragmático con el Imperio y aceptando el pago del tributo. Po el contrario, la hipótesis de un Jesús sedicioso interpreta la perícopa de Mc 12,15-17: “Traedme un denario, que lo vea». 16 Se lo trajeron y les dice: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos le dijeron: «Del César». 17 Jesús les dijo: «Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios». Y se maravillaban de él”, Como un auténtico truco de prestidigitación retórica por parte de Jesús: hace confundir a sus oyentes la moneda concreta, el denario que le presentan, con el tributo… y naturalmente dice en realidad: “Este denario que lleva la efigie de su dueño, Tiberio, devolvédselo a su dueño, pero lo que es de Dios (la tierra, sus frutos y las personas israelitas que la habitan) dádselo a Dios. Así que como buen argumentador de la escuela farisea, Jesús dijo clara pero indirectamente que no era lícito pagar el tributo. Su ideología religiosa quedaba intacta; la gente lo entendió y los adversarios quedaron frustrados, que entendieron perfectamente la treta. Jesús no perdió el favor del pueblo. Por eso, según Lucas 23,2, lo acusaron de revolucionario y seductor del pueblo: “«Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el mesías rey». Todo ¡queda meridianamente claro si se acepta la hipótesis del Jesús sedicioso… pero no para los judíos…, sino para los romanos invasores. Nada costaría aceptar esta hipótesis de un Jesús sedicioso desde el punto de vista romano, si la educación recibida no nos hubiera marcado a fuego en el alma la idea de un Jesús totalmente indiferente y despreocupado de la situación política del Israel de su tiempo. Eso es imposible casi a priori, porque ya hemos indicado repetidas veces que religión y política en el judaísmo de la época iban indisolublemente unidas. Y, en segundo lugar, estamos ante un caso en el que no se obtienen las consecuencias necesarias de una idea sobre Jesús que se ha abierto camino entre todos los intérpretes, estudiosos del Nuevo Testamento: Jesús era judío y consecuentemente judío, y además al menos al final de su vida, se proclamó rey-mesías de Israel. Pero muchos se quedan solo en lo primero. Ahora bien, ser judío religioso en el siglo I y en Israel comportaba necesariamente una mentalidad. Seguiremos mañana con la discusión suscitada por algunos pasajes evangélicos en los que Jesús parece apartarse radicalmente de la violencia y de la política de Israel. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.ciudadanojesus.com
Viernes, 17 de Febrero 2017
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas