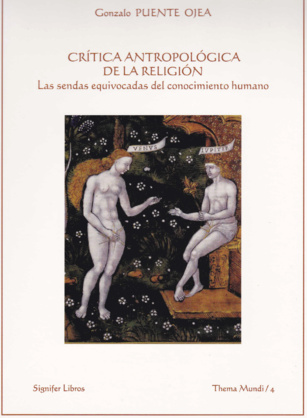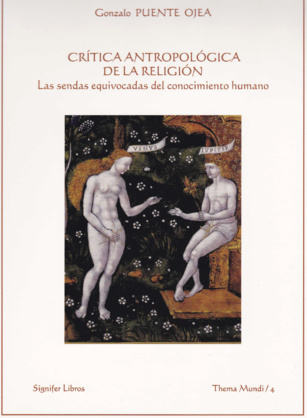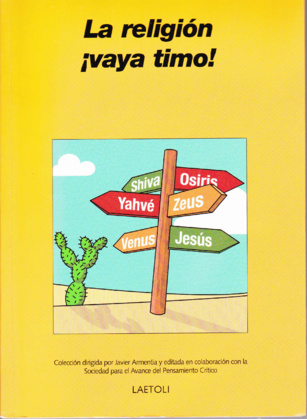Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con la crítica del animismo por parte de GPO El animismo se fundaba en una falacia ontológica --en cuanto al ser-- y en una falacia epistemológica –en cuanto al conocimiento- cuyas consecuencias siguen hasta hoy. Y hoy día sabemos con toda la certeza posible gracias a la ciencia que los entes espirituales, inmateriales, indestructibles e inmortales no existen; son simplemente una fabulación de la pseudo razón convertida en capacidad imaginativa. En segundo lugar, todo lo que so obtenga a partir del análisis del sueño es erróneo porque un estado alterado de la consciencia como el sueño no puede generar un conocimiento consistente, crítico y que valga para todos los humanos, es decir, intersubjetivo. Siguiendo las teorías de K. Popper sobre lo que puede ser considerado seguro, cientírico, se llega a la conclusión de que la existencia del alma y de lo espiritual no es falsable (es imposible demostra científicamente que es falso, en cualquiera de sus variantes), por tanto no es existente. La negación de la posibilidad de la religión Se basa en la negación científica, ya que son afirmaciones meramente “asertóricas”, simplemente afirmativas, que no se pueden probar ni negar en cuanto a su existencia, llega GPO al punto clave de su argumentación en contra de la posibilidad de Dios, el alma, el más allá, la religión: no existe un dualismo óntico; todo es material. Al final de su texto sobre “Dios no existe” (pp. 172-173) concluye que la ciencia lleva irremisiblemente a dos principios axiomáticos (son axiomas en cuanto evidentes por sí mismos), “que han de regir la ontología (la ciencia del ser) y la epistemología (la teoría del conocimiento): a) Principio ontológico: sólo existe la energía material. A su vez este axioma se puede dividir por mor de la claridad en dos proposicones 1. Sólo existen estados y proceso de la energía, que es física, material. Estos procesos generan en el cerebro humano, también material, estados mentales, que son idénticos a los procesos neurofisiológicos de simbolización. Los símbolos sirven para estructurar los estados de de la energía y comprenderlos como referentes reales conocidos por los datos de la observación empírica de las sensaciones y percepciones 2. Los llamados estados mentales, imágenes y representaciones, sólo poseen realidad actual por el hecho de que son idénticos existencialmente a los estado cerebrales , formalizados por el sistema nerviosos central. Estas imágenes y representaciones pueden consderarse como referentes verdaderos, física e informacionalmente, si funcionan de modo eficiente en términos a la vez de la lógica y de la experiencia empírica. b) Principio epistemológico de inmanencia: El universo o la naturaleza es todo lo que existe y nada más que lo que existe, y todo lo que pueda conocerse y entenderse tiene que explicarse por referencia a lo que hay en el universo. La referencia última de todo es el conjunto de lo que existe (que es físico-material) y sus principios de explicación están en lo que hay en ese conjunto. Nada trasciende la universo natural. Nada trascendente existe: ni Dios, ni alma, ni espíritu, ni más allá. Todo lo que existe es un fragmento de la naturaleza, y como tal puede ser conocido y explicado. El universo es una unidad físico-material fundamental. Una consecuencia importante es que, si no se abandona el erróneo dualismo ontológico (de materia /espíritu) no hay manera de explicar la consciencia humana. Es condición necesaria eliminar este dualismo para aclarar la existencia de la consciencia. El concepto de “representación mental” pura, dependiente de la mente pero no del cerebro, es el gran obstáculo interpretativo en la ruta de la aceptación que la energía-materia es el punto de arranque de la naturaleza física, de su dinamismo creador y del conocimiento objetivo de lo que hay. Los puros procesos mentales, si existieran, serían meros conceptos que no crean nada; no significan ningún avance en el conocimiento. Por el contrario, la ciencia prueba que el conocimiento –la consciencia—nace de la energía-materia (p. 107). Un ejemplo: el análisis científico de la visión física ayuda a comprender que se trata de una cuestión de conocimiento y de consciencia, y que se pueden analizar minuciosamente las vías y funciones cerebrales que el cerebro utiliza para adquirir su conocimiento del mundo exterior (p. 111). Naturalmente esto lleva: 1. A un empirismo absoluto. “Sólo existen los hechos empíricamente contrastados más allá de nuestras representaciones” (p. 30). Todas las representaciones de la mente no son de por sí cognitivas científicamente sino sólo lo que pueda ser contrastado por la experiencia. 2. A que la cognición no sea un problema filosófico, sin ante todo un problema empírico. Igualmente, el “yo” no es más que un estado funcional del cerebro El Yo sirve para simplificar la realidad y el mundo externo de una manera útil. 3. A la afirmación de que el alma está en el cerebro: “Todas las variedades de la percepción, de pensamiento y de actividad mental se llevan a cabo en el cerebro a través de procesos paralelos, que corren por múltiples vías, de elaboración de y de interpretación de estímulos sensoriales de entrada. 4. No es posible la búsqueda científica del alma. Esta afirmación va en contra de cualquier tipo de forma de subjetivismo irracionalista, típico del siglo XX, que resulta denegado por la psicología científica experimental centrada en el estudio del cerebro como resultado de la investigación de sus bases bioquímicas, y seguidamente la formalización de las neurociencias, que condujeron a una ruptura radical con las tradiciones metafísicas y espirituales de la tradición platónica-aristotélica, puras especulaciones, y su ulterior cristianización (p. 114). 5. La presunta dualidad “mente” (como sede espiritual del “yo”) y cerebro no existe: El cerebro es la mente en acción . El estudio de los módulos mentales, que explican la variedad de las capacidades humanas, entra dentro del enfoque de la investigación materialista del cerebro/mente. Ello supone la negación de la diostinción entre mente y materia: creer que entre mente y materia hay una oposición polar qquiva le a creer que amba pertenecen a la misma categoría o tipo lógico. Pero esto es falso, pues presupondría erróneamente que se legitima la disyunción ‘o existen mentes o existen cuerpos, pero no los dos’ o bien la reducción del mundo material al mundo mental, que sería superior (p. 81). 6. La fenomenología religiosa es una pseudo ciencia. Aquí se une GPO a la crítica de esta disciplina por Lévi-Strauss, una ciencia “estéril y fastidiosa” puesto que se dedica a estudiar la “vida afectiva” y a reducir la religión a sentimientos informes e inefables, olvidando que éstos son también fenómenos puramente intelectivos y por tanto estudiables a partir de la fisiología del cerebro (p. 43) . 7. Hay que ser consciente de que el cerebro puede producir fenómenos aparienciales que no son reales. En otras palabras: el cerebro puede engañarnos, como han demostrado las investigaciones de Francisco Rubia (quien ha publicado un interesante libro con este título, en Temas de hoy, Madrid, segunda edición 2007). Al igual que existen ilusiones ópticas, que son un ejemplo típico de engaño cerebral, igualmente --y en concreto en el caso del animismo y de cualquier tipo de religión que postule el dualismo ontológico espíritu-materia, como el cristianismo y muchas otras religiones-- nos engaña en estos temas de la religión, pues nos hace formular o bien postulados inverosímiles o que son imposibles de probar (p. 105). Concluimos el próximo día con la tercera parte del libro y mi opinión personal Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 29 de Noviembre 2013
Comentarios
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Un tercer argumento que se esgrime para defender la “neutralidad” del original de Josefo se refiere al pasaje de Josefo sobre Santiago, el hermano de Jesús (Ant. Jud. XX, 200), cuya autenticidad ha sido casi universalmente reconocida. En ese pasaje Josefo se muestra crítico con Anán, el sumo sacerdote al que responsabiliza de la muerte de Santiago y varios otros hombres. Según algunos estudiosos, una reconstrucción del TF neutral (o incluso algo favorable) hacia Jesús casa mejor con la actitud nada crítica hacia Santiago. La moderada simpatía que Josefo muestra hacia Santiago sería más consistente si también hubiera mostrado cierta simpatía hacia Jesús. Este argumento, sin embargo, me parece frágil. En el pasaje sobre Santiago, Josefo muestra ciertamente su indignación por la ejecución arbitraria de Santiago (y otros), pero precisamente lo hace dejando claro toda una serie de aspectos: 1) que esta muerte se debió al comportamiento osado de un hombre aislado y duro, Anán, perteneciente al partido de los “despiadados” saduceos; 2) que esta muerte nada tuvo que ver con los romanos: Santiago y los demás son condenados y lapidados “cuanto Festo había muerto y Albino estaba todavía en camino”; 3) que los varones más moderados y sensatos de Jerusalén se vieron ofendidos por este acto; y 4) que tanto las autoridades romanas (Albino) como judías (el rey Agripa II) llamaron al orden a Anán y acabaron deponiéndole. Ahora bien, nada de todo esto aparece ni siquiera aludido en el pasaje sobre Jesús. Cabe conjeturar varias explicaciones para esta diferencia de tratamiento. Por ejemplo, si, como todo indica, tras la muerte de Jesús la secta de los nazarenos despolitizó su mensaje y adoptó una actitud quietista –y esto debe de haber sido conocido a Josefo –, el hecho de que Santiago hubiera sido el hermano de Jesús no implicaba que ambos debieran ser juzgados de acuerdo con los mismos parámetros. Resulta significativo que, en su comentario al Evangelio de Mateo, Orígenes apunte explícitamente a la diferencia de tratamiento que Josefo hace entre esas dos figuras: el historiador judío no reconoce la mesianidad de Jesús, pero (según Orígenes) es un testigo de la justicia de Santiago. Aunque para Orígenes (y para los modernos adoradores de Jesús) es difícil entender que Josefo parezca haber tenido en más alta estima a Santiago que a Jesús, esto es ciertamente posible y no necesariamente incoherente. Mientras que de Jesús se dice que fue crucificado por los romanos, sin la menor observación exculpatoria por parte de Josefo, Santiago es presentado como una víctima inocente (entre otras). Querer deducir lo que Josefo pensó de Jesús de lo que parece haber pensado de Santiago es sensato solo superficialmente; cuando se piensa bien, resulta ser un non sequitur. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 27 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
HOMILÍA II Recordamos que nos movemos en el contexto de los informes que Pedro requería para disponer de elementos necesarios para su debate con Simón Mago. Justa la cananea le había facilitado el contacto precioso con dos antiguos amigos de Simón, nada menos que los dos hijos gemelos de la familia de Clemente, el nuevo ayudante de Pedro en su tarea de debatir con su gran enemigo Simón. Testimonio de los hermanos Niceta y Aquila El testimonio de ambos hermanos, Niceta y Aquila, era tanto más importante cuanto que conocían los datos de su testimonio de primera mano. No contaban lo referido por otros testigos, sino los hechos de los que habían sido partícipes directos. En un principio participaban de los conocimientos y convencimientos de Simón Mago. Fue precisamente el influjo del obispo Zaqueo el que abrió sus ojos para distinguir la conducta del Mago y alejarlos de la amistad y del influjo de Simón. El atrevimiento de Simón había llegado hasta presumir de ser superior al Dios Creador. Los dos hermanos le recordaban su origen y su identidad humana: “Tú no puedes ser Dios; teme al Dios verdadero; reconoce que eres hombre y que es breve el tiempo de tu vida” (II 28,2). Contradicciones de Simón Mago Le recordaban el valor y el sentido de la vida y la seguridad de un juicio futuro que daría a cada uno el premio de sus obras. Esta afirmación implicaba el hecho de que las almas de los hombres eran inmortales. Pero con esto tocaban uno de los puntos sensibles de la doctrina del Mago. Él se suponía superior a estas consecuencias. Si había un juicio al final de la vida, él era libre de las pesadumbres que se cernían sobre los pobres mortales. Simón se reía de la ignorancia de los dos hermanos, que a su vez no comprendían las afirmaciones del Mago, que había visto con sus propios ojos el alma del joven asesinado. Los hermanos habían comentado con él la opinión de los griegos sobre el valor de los testimonios en el sentido de que lo que se ve ofrece mayor seguridad que lo se oye. Y Simón había visto el alma del joven, cuya figura conservaba en su dormitorio. En efecto, Simón había separado el alma del asesinado de su cuerpo, le había hablado y le había dado órdenes. Era, por tanto, extraño que ahora negara la existencia de las almas inmortales. La respuesta de Simón era una escapatoria poco hábil. Lo que llamaban alma no era tal, ya que el alma no existe. Era más bien un demonio que operaba como si fuera el alma del difunto. Pero Niceta no se daba por satisfecho, sino que pasó al contraataque: “¿Acaso, estando nosotros presentes, no te escuchamos cuando separabas con juramentos el alma de su cuerpo? ¿Cómo es que si uno era conjurado, otro sin serlo te obedece como si tuviera miedo?” (II 30,4). Más aún, Niceta le recuerda que en una ocasión les habló del tiempo que las almas tenían que pasar en el cuerpo. Después de ese tiempo, se dirigen al Hades, donde son custodiadas. No valían, pues, sus argucias dialécticas. La presunción de sus poderes superiores pesaba ahora en la balanza donde se balanceaban sus engaños. En el desarrollo del debate, Aquila planteó a Simón una pregunta comprometedora: “Ya sea el alma, ya un demonio lo que es objeto de tus conjuros, ¿qué es lo que teme como para no aceptar tus juramentos? Simón respondió: “Pues sabe que tendrá que sufrir si no obedece” (II 31,1). La rápida respuesta de Simón dejaba al descubierto la debilidad de sus principios. Ni había alma inmortal, ni juicio, afirmaba Simón. Pero Aquila le planteó un argumento del que no podía escapar inmune: “Luego si el alma, al ser objeto de conjuro, acude, entonces es que también hay un juicio. Por consiguiente, si las almas son inmortales, de todas maneras se produce también un juicio. De modo que aseguras que los que son objeto de conjuros a causa de sus malas acciones son condenados por haber desobedecido” (II 31,2). Airada reacción de Simón La reacción de Simón fue la consecuencia de su falta de argumentos contra la dialéctica de los dos hermanos: “Montó en cólera amenazándonos de muerte si no guardábamos silencio acerca de sus acciones”. Es otra forma de hacer callar al adversario dialéctico. El silencio exigido abarcaba todo el arco de su conducta y de sus artes mágicas. Pero Niceta y Aquila no partían de supuestos o referencias extrañas. Contra la fuerza de los hechos nada pueden ni la ira ni las amenazas. WEHNERT JÜRGEN, Pseudoklementinische Homilien: Einführung und Übersetzung. Kommentare zur apokryphen Literatur, I 1, Göttingen, 2010. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 25 de Noviembre 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Esta postal lleva el título del segundo libro de Gonzalo Puente Ojea (GPO) que deseo comentar. Está editado por Signifer Libros, colección Thema, Mundi/4, Salamanca - Madrid 2013 (segunda edición revisada y ampliada por el autor), 258 pp. ISBN 978-84-941137-6-5. Vaya por delante mi felicitación a la Editorial por editar, en estos momentos de escasez de ventas, un libro de filosofía crítica. El volumen está dividido en dos partes. La primera consta de 14 capítulos, más bien breves, con diversos títulos, pero cuyo contenido puede dividirse, a mi entender, en tres grandes secciones: A. El origen de la religión. En ella se defiende que la mejor hipótesis para explicarlos es el animismo. B. Crítica del animismo como sendero equivocado. C. Base de esta crítica: negación del dualismo ontológico espíritu–materia; todo es material. D. Crítica de otras teoría relacionadas con los orígenes de la religión. La segunda parte, es una selección de textos, publicados en otros lugares, que sirven de aclaración a los temas abordados en la primera parte: 1. “El mito de la religión. Síntesis de una polémica antropológica”. El texto informa sobre el conjunto de mitos que pueden agruparse en el ámbito de la “religión” como género y en dos de sus ramas históricas más relevantes: a) el animismo como expresión, en el ser humano, de su concepción del universo, o del Todo, como dual: existen tanto la materia como lo inmaterial o espíritu; b) el solarismo, como representante más importante del politeísmo de carácter naturalista. 2. “Dios no existe y él lo sabe”. El texto plantea la cuestión de Dios, desde el punto de vista de una de sus formas avanzadas, el teísmo, considerado desde el ángulo histórico --pregunta así sobre la génesis de la idea de Dios--, y también desde el punto de vista filosófico-científico-crítico: sostiene que la noción misma de Dios es en sí contradictoria. Para evidenciarlo hace un breve recorrido desde la filosofía griega hasta su proyección en el pensamiento europeo en general y sobre todo en el catolicismo. 3. “La demarcación de lo sobrenatural y lo empírico como objetos del conocimiento” (publicado en su obra La religión, ¡vaya timo!, que hemos reseñado en las semanas pasadas). 4. “La existencia histórica de Jesús en las fuentes cristianas y su contexto judío”, texto publicado en la obra editada por mí, “¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate, Editorial Raíces, Madrid 2008, 170-199, que en su momento comentamos también al reseñar este libro. 5. “¿Jesús o Pablo?”, ensayo publicado en la revista Ánthropos 231, 2011, 36-63. En él se explica la naturaleza antagónica en el plano teológico y en el político del Cristo judío (Jesús de Nazaret) y el Cristo paulino. Aclara cómo se llega a su fusión eclesiástica y a su culminación en la doctrina y en la práctica de la concordia civil entre los poderes, la Iglesia y el Imperio --uno administrador de las almas y otro de los cuerpos—siempre dentro de una teología del poder en la cual ambas instancias proceden de Dios, pero en una historia en la que uno y otro aspiran a ocupar la cúspide jerárquica. 6. “El deslizamiento al totalitarismo de la fe cristiana”. El texto describe el proceso doctrinal y político por el cual la creciente integración de poderes en la Iglesia --como “plenitudo potestatis”, plenitud de poder, que es la forma totalitaria del ejercicio del poder. Este alcanzó una realidad efectiva cuando el cuerpo de los fieles cristianos se fundió con el cuerpo de ciudadanos del Imperio romano, es decir, a partir del emperador Teodosio I El Grande en el 380, quien declaró que la única religión lícita en el Imperio era la cristiana. Y con Teodosio II comenzó a ser una realidad que todo el pueblo de fieles/ciudadanos era ya “el pueblo de Dios”. Afirma GPO que no ha habido en la historia otro modelo tan compelto de poder totalitario como éste, que bien pudo denominarse Imperium Crucis: los fascismos italiano y alemán, el socialismo soviético y el nacionalcatolicismo franquista se acercaron a él, pero sin llegar nunca a su altura. 7. El último texto, como culminación de la crítica antropológica de la religión, presenta el ideario del “Laicismo como principio indisociable de la democracia”. Sostiene GPO que toda sociedad democrática que garantice realmente el ejercicio del principio básico de la libertad de conciencia en términos de estricta igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, directa o indirecta, así como también el principio de no interferencia del ámbito de lo público en el privado y viceversa, ha de basarse en el principio del laicismo. Volvemos ahora a la síntesis del cuerpo del libro, formado por los 14 capítulos iniciales: A. El origen de la religión: la mejor hipótesis, el animismo. De acuerdo con lo que ya sabemos por la reseña de “La religión, ¡vaya timo!”, GPO analiza las dos corrientes : principales en al ámbito científico de explicación posible del origen de la religión: a) el animismo; b) la admiración ante lo portentoso. Aclararé un poco más estos dos extremos ya que GPO insiste en ellos. a) La hipótesis de que el ser humano prehistórico, desde los albores de su racionalidad (varían los cálculos de años: entre el 70.000-40.000 a.C.) pensó, gracias a su capacidad intelectual de análisis, poder percibir que dentro de sí albergaba dos elementos netamente diferenciados: uno corpóreo –el cuerpo como material, pesado, mortal--, y otro incorpóreo –un “no cuerpo”, sutil, vaporoso, ingrávido-- a lo que denominó “alma”. Y pensó que este vagaba libre del cuerpo, tal como se probaba por ejemplo, en los sueños, y del que sospechó enseguida que, al estar libre de la material, sería inmortal. El texto básico de E. B. Tylor, que GPO cita varias veces también en otras obras comienza así: “ Parece como si los hombres pensantes, todavía en un bajo nivel de cultura, estuviesen profundamente impresionados por dos grupos de problemas biológicos. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? ¿Qué es lo que da origen al despertar, al sueño, el enajenamiento, a la enfermedad a la muerte? En segundo lugar, ¿qué son las formas humanas que se aparecen en los sueños y en las visiones? Atendiendo a estos dos grupos de fenómenos los antiguos filósofos salvajes dieron probablemente su primer paso gracias a la deducción obvia de que todo hombre tiene dos cosas que le pertenecen: una vida y un fantasma-espíritu. Ambas están evidentemente en estrecha relación con el cuerpo.. ambas son percibidas como separables del cuerpo. El segundo paso parecería ser también fácil de dar para los salvajes, al ver lo extremadamente difícil que para los hombres civilizados les ha resultado desandarlo. Es sencillamente la combinación de la vida con el fantasma-espíritu… Puesto que ambos pertenecen al cuerpo, ¿por qué no habrían de pertenecer también el uno al otro y ser manifestaciones de una misma alma?... Este alma o espíritu personal es impalpable, invisible, capaz de desprenderse del cuerpo… continúa existiendo después de la muerte del hombre y es capaz de aparecerse… Estas opiniones universales (entre los diversos pueblos primitivos) no solo están lejos de ser productos arbitrarios o convencionales… En realidad el animismo primitivo explica tan bien los hechos “naturales” que ha conservado su lugar en los niveles superiores de la ilustración. Aunque la filosofía clásica y medieval lo modificó mucho, ha conservado hasta tal punto los huellas de su carácter original que se puede reivindicar la herencia de los tiempos primitivos en la psicología existente en el mundo civilizado (p. 20 GPO = E. B. Tylor, Cultura primitiva. E. La religión en la cultura primitiva (trad. de M. Suárez), Ayuso, Madrid, 1981, 30-31. En un segundo momento, al observar las fuerzas enigmáticas y poderosas de la naturaleza concluyó que detrás de esos tremendos poderes había también otras “almas” o espíritus, más poderosas que la suya, también espirituales e inmortales, no sujetas a la materia, que controlaban el mundo completo y al hombre mismo. En un tercer momento, el miedo a la muerte y al surgir en él el pensamiento sobre lo que podría haber en el más allá, tras el fallecimiento, el hombre primitivo pensó que su “alma” sería controlada por las almas o espíritu superiores y que su destino dependería de ellos. De ahí nació el deseo de adoración, respeto, veneración, etc. y de conseguir un buen estatus tras la muerte junto a los espíritus superiores. b) La segunda hipótesis principal de la génesis de la religión piensa sobre todo en el temor pavoroso que el ser humano primitivo sentía ante los fenómenos tremendos de la naturaleza desatada en momentos de furia, tormentas, terremotos, u otros cataclismos. Entonces el hombre primitivo tuvo una velada intuición, al contemplar ese prodigio de las tremendas demostraciones de la naturaleza de que detrás de ellas existía un mundo de entidades enigmáticas, de fuerzas aún más poderosas, que no solo gobernaban el mundo en todo momento, tal como él lo percibía, sino también el destino de todos los humanos, en vida y en muerte. Esta hipótesis se diferencia del animismo en la idea de que el hombre primitivo más que utilizar su razón y dividir lo observable en la naturaleza en dos partas, cuya esencia es antagónica (de ahí el dualismo, que se llama ontológico porque por esencia, una parte es físico-corpórea y mortal; y la otra es espiritual e inmortal, no sujeta a la materia) utiliza más sus emociones que su razón en una atmósfera intensamente sentimental y emotiva. GPO, como sabemos, se decide una vez más por la hipótesis animista y la defiende con los argumentos de su creador G. B, Tylor, en su obra Primitive Culture / Primitive Religion, como también expusimos en la reseña anterior. Considera GPO que la invención del animismo fue una proeza intelectual del hombre primitivo y un excelente uso de la razón discursiva. Pero una admitido esto, y considerada la evolución posterior, el ámbito de la ciencia, etc, se llega a la conclusión que el animismo fue la primera de las equivocaciones serias, una falacia del conocimiento, del ser humano. Fue en verdad el camino por un sendero equivocado de enormes consecuencias en la historia ya que dividió, erróneamente, todo lo que existe en dos ámbitos irreconciliables, ónticamente diferentes, materia /espíritu que han sido la base de todos los errores en cuanto al surgimiento de la religiosidad y luego de la religión: “la mente humana siguió una senda equivocada” (p. 13). Fue de gravísimas consecuencias este error. Seguiremos el próximo día con la crítica del animismo Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 22 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Los carmelitas residentes en Burgos dirigen en esta ciudad la Editorial Monte Carmelo, entre cuyas colecciones se encuentra una, muy acreditada, dedicada a grandes Diccionarios sobre personalidades y temas cristianos. Uno de ellos es el Diccionario de Jesús de Nazaret. Otro, el Diccionario de San Pablo, el Diccionario de San Agustín o el de San Juan de la Cruz, por poner solo algunos ejemplos conspicuos. No hay que olvidar el Diccionario de San Hilario de Poitiers o el de San Gregorio de Nisa. Con tan ilustres predecesores, algún día tenía que llegar. Y ha llegado. La editorial Monte Carmelo, con la inestimable colaboración del “Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer” ha publicado este mismo año del Señor el Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer. Sí, amigos lectores, el libro que tantos estaban esperando ha visto por fin la luz, el que nos revela en formato cuasienciclopédico la vida y milagros de este “santo de lo ordinario”, como lo calificó otro prohombre del s. XX, Juan Pablo II (santo subito!), animador de santos y cuasisantos como Marcial Maciel y otros. Soy consciente de que muchos lectores no dispondrán del tiempo necesario para degustar con morosidad las 1358 (mil trescientas cincuenta y ocho) páginas de que consta este opus magnum (nunca mejor dicho). A estos infelices les recomiendo vivamente, al menos, el detenerse durante unos minutos ante este Diccionario en una librería o biblioteca de buenas lecturas. Admiren su portada roja, con una fotografía de San Josemaría perfectamente peinado; admiren luego la presencia de San Josemaría en la fotografía interior a todo color. Vean luego la Presentación, el Sumario… Pero, sobre todo, recorran el índice de sus 288 voces que han elaborado 226 autores de 32 países –“Albás, Familia”, “Academia y Residencia DYA”, “Australia”, “Centros Elis y Safi”, “Devoción a San Josemaría”, “Estudios y títulos académicos de San Josemaría”, “Francia” (no se pierdan la sección “Fuentes literarias francesas”), “Jenner, Residencia Universitaria”, “Kenya”, “Los Rosales: Centro de formación y casa de retiros”, “Mortificación y penitencia”, “Mundo”, “Nigeria”, “Nombramientos y distinciones de San Josemaría” (no tiene desperdicio), “Paso de los Pirineos”, Patriotismo, Portillo y Díez de Sollano Álvaro del, Torreciudad, etc. etc. Es imposible transmitir una idea, por vaga que sea, de la riqueza y pormenor de esta obra señera. Me limito por ejemplo a la entrada “Devoción a San Josemaría”. Aunque es, inexplicablemente, demasiado breve –solo 2 páginas –, contiene valiosísima información, como que ya en el momento de la beatificación se contaban 80.000 favores procedentes de 78 países, y que poco antes de la canonización (2002) esa cifra era ya de 120.000. O que de la estampa de San Josemaría se editan casi dos millones de ejemplares al año, en más de 80 lenguas. O que entre las muchas iglesias dedicadas a San Josemaría en los cinco continentes hay una en Tailandia (en la zona habitada por la etnia karen). O que en doce países se han dedicado emisiones especiales de sellos conmemorativos al fundador del Opus Dei. O que solo en Italia, hasta 2008, el número de localidades en que se ha dedicado a San Josemaría una calle, un parque, una capilla, una escuela, etc., supera el centenar. O que llevan su nombre un acueducto en Colombia, una cima de Los Andes en Bolivia, una mina en Argentina y un cráter y un sendero en el volcán Etna. Aunque sabemos que Camino o Es Cristo que pasa constituyen cimas incomparables de la espiritualidad humana, uno de los tesoros impagables del Diccionario es el hecho de recoger, aquí y allá, algunas ipsissima verba Sancti Iosephi Mariae. Así, por ejemplo, “Santuarios y lugares marianos, peregrinaciones de San Josemaría a”, contiene este profundo dictum que el Santo emitió al contemplar el retablo, aún sin terminar, de Torreciudad: “Es todo un señor retablo. ¡Qué suspiros van a echar aquí las viejas…, y la gente joven! ¡Qué suspiros! ¡Bien!” (p. 1135, sin cambiar ni una coma). Leer este diccionario y empaparse de su espíritu es una experiencia inenarrable que les deparará momentos inolvidables. Los 99 euros que cuesta son una bagatela en comparación con los incontables beneficios espirituales que obtendrán a cambio. Solos o en compañía de su familia (mejor numerosa o numeraria), sopésenlo en sus manos, acarícienlo, hojéenlo, aprendan a quererlo. Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer. Una obra verdaderamente imprescindible en las estanterías de su hogar. San Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, ruega por nosotros, pecadores. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 20 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía II Estamos situando el ambiente de uno de los debates fundamentales de esta literatura entre el apóstol Pedro y el mago Simón, su enemigo irreconciliable y su sombra. Recordamos que Clemente, como colaborador de Pedro, buscaba testigos de la personalidad y la obra de Simón para tener una sólida base para su refutación. Había encontrado la colaboración de la piadosa Justa la cananea, que poseía dos testigos de primera mano, que habían sido compañeros y en cierto sentido discípulos del Mago. Uno los dos hermanos, que eran en realidad los hermanos perdidos del mismo Clemente, explicaba a Clemente los datos de la personalidad siniestra del Mago. Confesaban que habían sido concretamente colaboradores de Simón hasta que descubrieron sus estrategias secretas de engaño sistemático encaminadas a apartar a los fieles de la religión predicada por los apóstoles de Jesús. La ocasión para ese drástico cambio está descrita detalladamente por Aquila. Fue la maniobra llevada a cabo por Simón para demostrar sus poderes comparables a los de Dios. En efecto, “separó el alma de un niño de su cuerpo con juramentos nefandos” (II 26,1). Guardaba la imagen del niño en la habitación en la que dormía. Y contaba que lo había creado del aire con artes divinas, que había copiado su figura y lo había devuelto al aire, que había convertido el aire en agua y luego en carne y en sangre. Con esa operación afirmaba y demostraba que el hombre no estaba hecho de tierra, sino de aire. Se creía, pues, con capacidad para crear hombres nuevos. Muchos cayeron en su engaño, pero los dos hermanos Aquila y Nicetas, testigos de las intrigas de sus maniobras, se separaron de Simón. Nicetas manifestó a Clemente que deseaba completar algunas omisiones del relato de su hermano Aquila. Otro testigo de vista ofrecía detalles que servían para trazar el perfil siniestro del Mago. Nicetas partía de datos concretos: “Dios es testigo de que nosotros no hemos hecho nada impío en colaboración con él, sino que nos enterábamos de lo que hacía. Y mientras se manifestaba realizando cosas innocuas, también nosotros nos alegrábamos. Pero cuando decía que realizaba por medio de la divinidad lo que hacía con sus artes mágicas para engañar a la gente religiosa, ya no lo soportamos más, aunque nos hacía muchas promesas” (II 27,2-3). Prometía a los dos hermanos hacer de ellos unos dioses venerados en templos y honrados con estatuas y sacrificios. La única condición que de ellos exigía era que guardaran absoluto secreto del origen de sus obras maravillosas. Pero en su interior, ellos sabían que era la magia el poder real de que se servía para desviar a sus oyentes del camino auténtico de la verdad. Nicetas pasó incluso a tratar de convencer a Simón de su engaño y darle consejos encaminados a corregir su conducta. Simón tomaba a risa los intentos de sus discípulos. Pero Nicetas explicaba su postura a Clemente diciendo: “Dios es testigo de que nosotros no hemos hecho nada impío en colaboración con él, sino que nos enterábamos de lo que hacía. Y mientras se manifestaba realizando cosas innocuas, también nosotros nos alegrábamos. Pero cuando decía que realizaba por medio de la divinidad lo que hacía con sus artes mágicas para engañar a la gente religiosa, ya no lo soportamos más”. Y hablaba valientemente al mismo Simón diciendo: ““Nosotros, Simón, recordando la amistad que te profesábamos desde niños, por el cariño que te tenemos, te aconsejamos lo que te conviene. Cesa ya de tal atrevimiento; tú no puedes ser Dios; teme al Dios verdadero; reconoce que eres hombre y que es breve el tiempo de tu vida. Y aunque te hagas muy rico o llegues a ser rey, en el breve tiempo de tu vida tienes pocas oportunidades para el placer. Las cosas conseguidas de forma impía, se desvanecen rápidamente y proporcionan al atrevido un castigo eterno” (II 28,2-3). La reacción de Simón fue la lógica de su personalidad engreída. Risa y burla son los gestos destacados por el texto. Para el engreído Simón, Los dos jóvenes eran unos ignorantes en las doctrinas fundamentales de la vida. Por ejemplo, creían en la inmortalidad del alma y en el juicio (krisis) que acabaría poniendo todas las cosas en su sitio debido, cosas ambas negadas por el Mago. Este primer enfrentamiento acaba convirtiéndose en un debate en toda regla entre Simón y los hermanos Nicetas y Aquila. Las palabras de los dos jóvenes sacan de quicio a Simón. Era el valor de los hechos contra los que nada valen los argumentos, como dicen los filósofos. Los numerosos problemas que suscitan las Pseudo Clementinas pueden hallar solución en el estudio del ya citado HANS WAITZ, “Die Lösung des pseudoklementinischen Problems”, en Zeitschrift für Kirchengeschichte 59 (1940) 304-341.
Lunes, 18 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
He escrito un ensayo en Revistadelibros, que como creo que saben los lectores, dirige el escritor Álvaro Delgado Gal, sobre el tema que aparece en el título. Presento aquí la introducción y luego remito a los lectores interesados al vínculo correspondiente para ultimar la lectura. Este ensayo es uno de los productos secundarios de mi trabajo titulado “Guía para entender a Pablo de Tarso. Una introducción al pensamiento paulino”, que he terminado finalmente ¡¡!! Tras más de tres años de trabajo. El libro está en fase de corrección, “pulido y abrillantado”. Será entregado antes de Navidades a la Editorial Trotta para que su director, Alejandro Sierra, disponga su publicación cuando sea oportuno y conveniente. Finalmente hemos optado Carlos A. Segovia y yo no hacer la Guía estrictamente en común, porque no encontrábamos el formato adecuado para exponer dos opiniones a veces tan distintas sobre los distintos temas. Hemos decidido de consuno que sea yo quien haga el libro desde mi punto de vista, resumiendo por mi parte muy brevemente las opiniones de la nueva y moderna exégesis paulina, cuando viene al caso de la argumentación. Pero lo original de este libro será que el volumen contiene al final un largo apéndice del mismo Carlos A. Segovia en el que expone en síntesis, los puntos de vista y resultados de la nueva exégesis. El pensamiento de Pablo no es fácil. Por eso hemos procurado los dos escribir lo mas claro, nítido y sencillo posible de modo que podamos hacer más que accesible lo aparentemente difícil. Además resultará así un libro al menos curioso, pues no es nada usual que un ensayo de introducción al pensamiento de un personaje importante, que ha contribuido a la historia del pensamiento occidental de un modo trascendental, publique a su vez la exégesis de los “adversarios” intelectuales que defienden puntos de vista a veces muy dispares. Creo que es un excelente ejercicio práctico de colaboración, ye de comprensión; opino que es una muestra práctica de cómo se puede hacer ciencia histórica, historia de las ideas, con respeto y rigor desde dos puntos de vista muy distintos. Para mí es un ejercicio de “pedagogía de la comprensión”. Y ahora volviendo al ensayo presente: al principio va la lista de los libros reseñados / comentados a continuación. Dunn, D. G., El cristianismo en sus comienzos. Comenzando desde Jerusalén. Vols. I y II, Verbo Divino, Estella, 2012. Eisenbaum, P., Paul was not a Christian, HarperOne, New York 2009. Segovia, C. A. ¿Fue Pablo cristiano? El redescubrimiento contemporáneo de un judío mesiánico, Amazon Books, Versión electrónica http://www.amazon.es/Tienda-Kindle/s?ie=UTF8&field-author=Carlos%20A.%20Segovia&page=1&rh=n%3A818936031%2Cp_27%3ACarlos%20A.%20Segovia Wright, N. Th., Paul: In Fresh Perspective, Fortress, Minneapolis, 1992 Zetterholm, M., Approaches to Paul. A Students Guide to Recent Scholarship, Fortress Press, Minneapolis MN, 2009. La adecuada comprensión de las cartas de Pablo de Tarso es absolutamente fundamental para el cristiano, pues prácticamente toda su religión se basa desde el siglo IV sobre todo en las líneas marcadas por el Apóstol al repensar y reconfigurar la figura del Jesús de la historia amalgamándola con la del Cristo celestial. Puede defenderse sin temor a equivocarse que las aportaciones de los evangelistas, tan trascendentales para el cristianismo, se basan también en el desarrollo de la ruta marcada por el maestro Pablo. La exégesis tradicional del Apóstol durante centurias ha sido cuestionada a partir de mediados del siglo XVIII, pero de una manera más radical aún desde 1970. Y no es extraño, ya que desde mediados del siglo II hasta hoy día la exégesis de sus cartas ha sido considerada muy difícil, porque se trata de correspondencia, no de tratados, y porque se ignora una buena parte de las relaciones y convenciones culturales que las gobiernan, por no hablar del desconocimiento parcial de los problemas personales y comunitarios que mediaban entre el autor y sus primeros lectores. A pesar de tales dificultades, la interpretación paulina ha discurrido por senderos casi unívocos, sin grandes discrepancias. A partir de san Agustín, a finales del siglo IV, pasando por Anselmo de Aosta en el siglo XI (o Anselmo de Canterbury, donde fue obispo) y de Martín Lutero y Juan Calvino, se han entendido las cartas paulinas como la predicación de Pablo a los gentiles de un “evangelio” particular, cuya idea central era: con Cristo ha llegado la plenitud de los tiempos, se acerca el momento final y es preciso que se cumpla la promesa completa de Dios a Abrahán, en concreto aquello que la divinidad dice: “Te haré padre también de muchos pueblos” (Génesis 17,5). Ello supone que en el “Israel de Dios”, el único pueblo destinado a la salvación, han de integrarse también los gentiles sin necesidad de hacerse judíos, por tanto sin obligación alguna de circuncidarse y de observar la ley de Moisés. Tal “evangelio” había sido recibido por Pablo gracias a una revelación directa de Dios. Según esta buena noticia, al final de los tiempos, Jesús, hijo preexistente de Dios, había sido enviado por su Padre al mundo y se había encarnado en un ser humano normal, aunque de la estirpe de David. Por medio de la muerte en cruz de este hombre, Jesús Mesías, a saber, un sacrificio vicario por todos los pecadores, se lograba que la humanidad entera --enredada en una red inextricable de pecado y de enemistad hacia Dios de la que no podía salir por sus propias fuerzas-- fuera redimida por pura gracia. Se restauraba así la amistad perdida entre Dios y su criatura predilecta, el ser humano, a la vez que éste recibía la promesa de la inmortalidad con su ingreso en el paraíso. Mas para apropiarse de los bienes de este sacrificio, planeado por Dios desde toda la eternidad, había que cumplir con una condición…, que el hombre hiciera un acto de fe, ayudado por la gracia divina, en el efecto salvador de la muerte vicaria del mesías Jesús en la cruz. Según el mismo consenso de siglos, esta teología era el producto de una “conversión” de su autor, Pablo, a una nueva visión del judaísmo, el judeocristianismo o cristianismo a secas. Pero tal ideología representaba un ataque en toda regla al valor salvífico de la ley de Moisés, pilar básico de la religión judía. Además, desde esos momentos, el judaísmo era considerado anticuado y legalista, porque había ya una nueva alianza y porque sostenía que el ser humano se salvaba si se atenía al cumplimiento de las normas de una Ley muy exigente. De este modo adquiría por su propio esfuerzo los méritos suficientes para defenderse ante el tribunal divino. Frente a esta concepción surgía la idea nueva de una salvación otorgada no por méritos propios sino por un Dios lleno de amor, gracia y misericordia. A la vez se increpaba a los judíos con continuos reproches como increyentes redomados, incapaces de aceptar el plan de Dios en el mesías Jesús. Ahora bien, tras lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en especial después de Auschwitz y otras instituciones similares de exterminio de los judíos, se percibió con especial sensibilidad que esta teología paulina –unida a la de sus epígonos, en especial los evangelistas Mateo y Juan--, había contribuido notablemente a la persecución de los judíos por parte de los cristianos hasta hoy día. Pero atribuir este efecto a Pablo había sido un monumental error. A lo largo de siglos, sus cartas, esta suerte de presunto vademecum del antijudaísmo cristiano, habían sido mal interpretadas: su exégesis debía revisarse a fondo. A partir de los años 60 del siglo pasado diversos estudiosos, entre los que destacaron Johannes Munck y Krister Stendahl, comenzaron a discutir los presupuestos de la exégesis paulina y a ofrecer nuevas interpretaciones de pasajes fundamentales de sus cartas. A ello se unió la percepción de que los términos "judaísmo" y "cristianismo" eran inapropiados en el contexto del siglo I, puesto que ninguno de ellos daba cuenta de la complejidad del pensamiento religioso en el que se había movido Pablo. Era preciso volver a repensar al Apóstol ante el temor de que hubiera sido secularmente mal entendido y la incipiente certeza de que –entre otras muchos aspectos-- tal “contribución” al antisemitismo por su parte fuera totalmente contraria a su pensamiento. Carlos A. Segovia, el primero de los autores que ahora reseñamos, es, según creo, el único pensador español hasta el momento que ha asumido plenamente unas perspectivas nuevas desarrolladas sobre todo a partir de Stendahl. En su opinión, las razones que desde el principio han dificultado la correcta interpretación del mensaje paulino son básicamente de dos clases: históricas –falta de conocimiento de su complejo mundo, el judaísmo-- y textuales, las dificultades de la lectura de los manuscritos –copiados en escritura seguida, sin división de palabras ni de párrafos, lo que había llevado a atribuir a Pablo opiniones que no eran suyas, sino de sus adversarios, por no mencionar las dificultades intrínsecas de las cartas mismas. Estos obstáculos en su conjunto siguen impidiendo aún hoy a muchos lectores comprender el mensaje de Pablo. ¿Qué es en realidad lo que él dice y lo que no dice en sus cartas? Para lo que sigue he aquí el link http://www.revistadelibros.com/articulos/la-investigacion-modernasobre-pablo-de-tarsonuevas-perspectivas- Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 15 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Retomamos aquí la discusión sobre el texto de Josefo en Antiquitates Judaicae XVIII 63-64 que dejamos pendiente en verano. Entonces identifiqué los argumentos presentados por los defensores de un texto original neutral, y afirmé que ninguno de ellos resulta convincente. Analizamos entonces uno de ellos. Vamos hoy con el segundo. Según otro de los argumentos empleados habitualmente, la reconstrucción consistente en suprimir las tres frases (“si es que hay que llamarle hombre”, “este era el Cristo”, y la más larga referida a la resurrección) es probable por una cuestión de estilo: una vez que las interpolaciones son eliminadas del texto, la noticia de Josefo constituye un pasaje internamente coherente e inteligible, que se lee sin problemas y ofrece una visión “neutral” de Jesús (y los cristianos). En realidad, aunque esta opción es seguida por numerosísimos autores –citemos, por poner solo algunos ejemplos conocidos, los de Crossan, Theissen, R. Brown o J. Dunn–, presenta muchos problemas, de los que aquí mencionaré solo algunos. En primer lugar, no es tan evidente como parece que la expresión eige ándra autòn légein khre (“hombre”) entrañe necesariamente un cuestionamiento de la humanidad de Jesús en el sentido de una afirmación de su divinidad. Esta no es la única interpretación posible. Cabe la posibilidad de que Josefo se haya referido a la creencia cristiana en la divinidad de Jesús –ya muy avanzada a finales del s. I- de un modo sarcástico. Tampoco es evidente que la frase “Este era el Cristo” deba ser simplemente eliminada del texto. En primer lugar, como han indicado varios autores -como Carleton Paget- contra Meier, que la frase rompa el flujo discursivo no es más que una discutible apreciación subjetiva. Es, en efecto, perfectamente concebible que el texto original haya contenido alguna cláusula que relativizase la afirmación “Este era el Mesías”, y que por tanto el proceso de edición haya consistido en este caso en suprimir tal relativización con el objeto de lograr un enunciado rotundo que respaldase sin ambages las pretensiones cristianas. Además, la ausencia de una referencia a “Cristo” haría más difícil entender la aparición del término “cristianos” en la última frase del texto. es que no habría sido necesaria explicación alguna para la derivación del término “cristiano”. Por otra parte, la preferencia por un original que contuviera una alusión al término “Cristo” se ve respaldada por varios argumentos positivos. Uno es la existencia de una versión latina del texto de Josefo transmitida por Jerónimo, y de una versión siríaca transmitida por Miguel el Sirio, patriarca monofisita de Antioquía en el s. XII, que contienen una lectura del tipo “se creía que era el Cristo”. Es difícil creer que dos autores de tradiciones lingüísticas y culturales distintas, y además eclesiásticos, se hayan sacado simplemente de la manga la misma lectura con ecos escépticos. Es mucho más probable que el texto original de Josefo contuviera una referencia mesiánica en estilo indirecto. Además, Orígenes afirma de modo tajante en varios pasajes que Josefo no creyó que Jesús fuera el Cristo, lo cual se explica mucho mejor si su texto contenía una afirmación que explícitamente negaba o relativizaba este extremo. Estas y otras razones abogan por mantener (convenientemente modificada) la frase relativa al carácter mesiánico de Jesús –algo que varios autores defienden-. Otro de los problemas que resulta de la “solución habitual” es que nos deja con un texto demasiado breve. Y esto es un problema al menos por dos razones. Primero, porque la supresión de las tres cláusulas equivale a la eliminación de la tercera parte del texto; ahora bien, un principio elemental de economía filológica obliga (por supuesto con la salvedad de la cláusula ceteris paribus) a aceptar como más probable una reconstrucción en la que la intervención sea mínima. Segundo, porque la supresión de todo ese texto –especialmente de la segunda cláusula- parece dejarnos sin una explicación de la crucifixión, algo nada habitual en el discurso de Josefo –que suele explicar las causas de los acontecimientos de este tipo-. Estas y otras razones hacen que la pretensión de que la solución habitual nos deja con un texto coherente, lógico y fluido no resulte en absoluto convincente. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 13 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía II El día pasado hablábamos del deseo de Clemente de conocer a Simón Mago, el enemigo de Pedro. Así tendría su maestro argumentos de primera mano para conocer los oscuros manejos del Mago y poder debatir sobre los temas con conocimiento de causa. Pedro comenzó señalando a la piadosa Justa, la cananea. Pero entre los elementos que la piadosa mujer pudo ofrecer a la consulta de Clemente estaban los niños adquiridos por ella de los piratas, y que ahora llevaban los nombres de Nicetas y Aquila. Más adelante veremos que se trataba nada menos que de los dos hermanos perdidos del mismo Clemente. Dos antiguos alumnos de Simón Mago Cuenta entonces Clemente de su encuentro con Zaqueo, quien los apartó de Simón y de sus doctrinas. A partir de la gestión de Zaqueo, los dos hermanos “participaron de la palabra de la verdad, se arrepintieron de sus primeras desviaciones y condenaron enseguida a Simón, como conocedores que eran de todas sus enseñanzas” (II 21,1). En consecuencia, informaron a Pedro sobre los hechos y doctrinas de Sión. Fue Justa la que los llevó a Clemente, recomendados por Zaqueo. Y ellos cumplieron la misión que les habían encomendado una vez que fueron instruidos sobre la verdad. Los dos hermanos pusieron a Pedro al tanto de la personalidad doctrinal de Simón, poniendo a Dios por testigo de que se atendrían a la realidad de los sucesos. Su conocimiento de los hechos y sus detalles junto con su garantía de hombres veraces daban la razón a Clemente del acierto de sus pesquisas. Informe de Aquila sobre Simón Mago, su personalidad y su doctrina Aquila hizo una exposición detallada de la personalidad de Simón, “de quién es hijo, quién es y de dónde, qué es lo que hace, cómo y por qué. Este Simón es hijo de Antonio y de Raquel, samaritano de raza, de la aldea de Gitón, distante treinta y seis estadios de la ciudad de Samaria” (II 22,1-2). Primero, su identidad y su origen; luego, su obra, sus métodos y sus razones. Como quien dice, con su Documento Nacional de Identidad completo, su raza, su patria y sus padres. Pero Aquila añade otros detalles de su carrera. Egipto fue el lugar donde residió y aprendió las grandes lecciones de su magia. Allí fue instruido en las líneas fundamentales de la cultura griega. Era realmente un mago poderoso, lo que le daba grandes ventajas en el trato con el vulgo ignorante y lo llenaba de orgullo hasta el punto de llegar a considerarse superior al Dios supremo. Se denominaba el que permanece en pie, por encima de la corrupción que aqueja a los mortales. No cree en un Dios creador del mundo, niega la resurrección de los muertos, no acepta a Jerusalén como lugar del culto del Dios verdadero. En su lugar señala el monte Garizim, detalle del contencioso que los samaritanos mantenían con los judíos. Rechaza a Cristo como mesías y salvador del mundo y se pone él en su lugar. Convencido de que no podrá ser juzgado por Dios, se considera superior a Dios y libre del juicio que amenaza a la humanidad. Simón Mago como discípulo de Juan Bautista Un detalle importante de la vida del Mago es a los ojos de Aquila el hecho de que formó parte de los treinta discípulos del Bautista de acuerdo con los días del mes lunar. A la muerte de Juan, pretendió Simón sucederle como jefe de sus discípulos, lo que consiguió gracias a una maniobra oscura, realizada con su artes mágicas. Dositeo, el preconizado como sucesor, acabó reconociendo la autoridad de Simón. “No muchos días después, mientras Simón seguía en pie, Dositeo cayó y murió”. Simón iba acompañado de una mujer de nombre Helena, que en el pasaje paralelo de las Recognitiones es llamada Luna en alusión el número de los discípulos de Juan y los días del mes lunar. La mujer “era señora, como que era madre de todos, esencia y sabiduría por la que griegos y bárbaros combatieron imaginando que era la imagen de la verdad” (II 25,2). Aparece en este contexto la Helena de Troya, por la que combatieron troyanos y griegos. Engaños y daños de Simón Como antiguo compañero de Simón, Aquila comienza a exponer sus engaños como raíz de sus hazañas: “Hace muchos prodigios maravillosos, de modo que si no conociéramos que los hace por magia, caeríamos también nosotros en el engaño. Éramos colaboradores suyos al principio, cuando al hacer estas cosas, no dañaba los intereses de la religión, pero ahora cuando mucho más enloquecido comenzó a intentar extraviar a los que vivían en la religión, nos apartamos de él” (II 25,3-4). Aquila no refiere sucesos que han llegado a sus oídos. Era testigo de vista y daba testimonio de lo que en otros pasajes califica de milagros inútiles, que nada tienen que ver con el bien de los hombres. La utilidad será el criterio de los falsos milagros de los hechos mágicos, puras muestras de exhibición al margen de la doctrina de la verdad. Una obra más entre las fuentes para el conocimiento del cristianismo primitivo puede ser la de JONES F. STANLEY, An Acient Jewish Christian Source on the History of Christianity: Pseudo-Clementine “Recognitions” I 27-71, Atlanta, 1995. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 11 de Noviembre 2013
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy con lo que resta de la síntesis y mi juicio personal El cuarto timo es denominado por PO “bíblico”, y afecta a las tres “religiones del libro”, judaísmo, cristianismo e islam, que basan sus creencias fundamentales en la revelación contenida en la Biblia, en la parte que denominamos hoy Antiguo Testamento. Nuestro autor expone las líneas básicas de la creencia en el Dios bíblico, la alianza con Abrahán y una breve historia del pueblo elegido incidiendo en el momento clave, fundacional, del éxodo de Egipto. Considera PO que es obligado el estudio crítico de todo lo que expone la Biblia acerca de los avatares “históricos” del pueblo elegido para analizar su grado de historicidad, lo cual dará la base de su credibilidad. Tras hacer un breve repaso de las posiciones histórico-críticas de los estudiosos que han marcado un hito señero en el análisis de la “historia sagrada”, por así denominarla, encuentra PO que lo más productivo para el lector de un libro de síntesis como el presente (“La religión ¡vaya timo!) es exponer razonada y críticamente los resultados del volumen básico y fundamental de Israel Finkelstein y Neil A. Silbermann, arqueólogo e historiador respectivamente, cuyo título es La Biblia desenterrada: una nueva visión arqueológica del Antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados, Madrid 2001, Siglo XXI, con prólogo del mismo PO. Al ser los autores judíos israelitas, su juicio crítico tiene aún más valor sobre la veracidad del relato bíblico. Lo que Finkelstein y Silbermann examinan a fondo es la base histórica de la narración sobre “un Dios que elige una nación, y la de la eterna promesa divina de tierra, prosperidad y engrandecimiento”, Añadiría yo por mi cuenta que con ello se examina también la presunta historicidad de la tercera parte de la promesa de Dios a Abrahán: “Te haré padre de numerosos pueblos”, promesa que va ligada sin duda al dominio de Israel sobre la tierra (Gn 17,5). Para desmenuzar el contenido del timo bíblico, PO se basa en los resultados de Finkelstein y Silbermann, que expone detenidamente, y que complementa con un aspecto importante que falta en el volumen de estos dos investigadores (porque su relato se detiene antes, cronológicamente), a saber, con la escatología y la apocalípticas de época helenística; Este complemento es importantísimo, pues sus constructos mentales están plenamente vigentes en la ideologías de Juan Bautista, Jesús de Nazaret y de Pablo (aquí se basa PO en el libro clásico de R. H. Charles. Eschatology. The Doctrine of a Future Life in Israel, Judasim and Christianity, de 1699, que considera un estudio no superado aunque… ¡faltan los Documentos del Mar Muerto, descubiertos mucho más tarde! y que Charles no pudo conocer. La conclusión básica de Finkelstein y Silbermann es que no hubo históricamente nada parecido a un éxodo y una conquista de la tierra prometida, y que en su origen los primeros israelitas no fueron más que cananeos. Esta sorprendente constatación lleva a PO a postular como probado que existe en la Biblia una tergiversación teológica de la historia real en ella narrada, lo que basta para que no pueda ser el Libro el fundamento histórico de la revelación de Dios alguno, inventado al igual que el relato, ni tampoco la narración real de la vida de un pueblo elegido que transmite la presunta revelación de ese Dios. Por mi parte añadiría que la historia bíblica empieza a recogerse y narrarse ciertamente en tiempos de Josías (siglos VIII / VII a.C.); ahora bien, los recopiladores y ensambladores de esos relatos –naturalmente sobre la base de antiguas tradiciones y de los datos recogidos de oráculos de profetas señeros—tienen constantemente como faro y guía de la composición dibujar no el panorama que ocurrió en realidad, sino más bien otro idealizado, a saber, cómo deseaban que hubieran sido los orígenes de un Israel ideal. El resto del núcleo de la Biblia –eliminados los complementos escritos en época helenística-- fue compuesto en la época del exilio de Babilonia o en el inmediatamente posterior. En esta época los recopiladores manipularon también las tradiciones para acomodarlas a lo que ellos deseaban que fuera el Israel ideal en un futuro dorado. En síntesis, argumenta PO que la Biblia --con su Dios Yahvé y con sus promesas a un pueblo elegido y la idealizada historia pasada de éste--, no resiste el menor escrutinio de la investigación histórico-crítica, por lo que no es un documento fiable y fehaciente para construir sobre él la existencia de una divinidad única y de su revelación, por mucho que se la presente así en la Biblia misma. El quinto, y último, timo es denominado por PO el “timo eclesiástico” y en síntesis viene a decir lo siguiente: la figura histórica de Jesús de Nazaret es sustituida por un constructum mental inexistente, el Cristo celeste, luego ofrecido como real por la Iglesia. En la primera mitad del siglo I aparece Jesús de Nazaret, en Galilea, anunciando la inminente venida del reino de Dios y el cumplimiento de todas las profecías antiguas sobre la restauración de Israel en su tierra y el inicio de una época de prosperidad y bienestar para el pueblo elegido. Su carismática personalidad le lleva a concitar el seguimiento de numerosas personas. Pronto se cree Jesús el profeta de los últimos tiempos y finalmente piensa que él es, por designio divino, el mesías de Israel que ha de rescatar a su pueblo. Su tarea consistirá en predicar la llegada inminente del Reino, para lo cual es absolutamente necesaria la purificación de los individuos, la expulsión de los romanos de la tierra israelita, más la de los herodianos e incluso la de los judíos colaboracionistas de las capas altas. La instauración del Reino de Dios será una obra divina, pero requiere de la colaboración decidida, incluso armada, de sus adoradores. La entrada triunfal en Jerusalén, el episodio del Templo, episodios ambos en los que hay claro ruido de sables sobre todo en el segundo, la negativa de Jesús a pagar el tributo al César y sus prédicas incendiarias contra ricos y malvados indican que Jesús está en la órbita de los “nuevos Macabeos”, quienes están preparando el terreno para la intervención de Dios y la instauración del Reino. Esto ocurrirá de inmediato y, según Zacarías 14,3, cuando Yahvé se ponga en campaña contra los gentiles, partiendo del Monte de los Olivos. El brazo divino propiciará la victoria absoluta de Israel. Jesús de Nazaret tenía una mentalidad como la descrita. Cuando, en su última y definitiva estancia en Jerusalén preparaba una incursión armada contra los romanos y contra los pésimos colaboradores judíos de Jerusalén, partiendo del Monte de los Olivos, fueron sorprendidos con las manos en la masa por los romanos. Hubo un breve y desigual enfrentamiento armado y la mayor parte de los seguidores de Jesús huyeron. El Nazareno, junto a dos distinguidos colaboradores suyos, fueron prendidos, juzgados de inmediato por los romanos, condenados a una mors aggravata como reos de un delito de lesa majestad contra el Emperador y el Imperio, ejecutados y sus cadáveres arrojados a una fosa común. Frente a esta imagen del Jesús histórico el timo eclesiástico consiste en que a partir de Pablo de Tarso, en sus cartas, y especialmente con sus sucesores se cambia esta imagen del Jesús histórico por la de un Cristo celestial, argumentando que la verdadera y profunda imagen del mesías es esta última. Ya Pablo de Tarso despolitiza, desjudaíza y universaliza a Jesús; no da importancia a su vida real, sino sólo a su muerte y resurrección; no le interesan las circunstancias sociales y políticas de su vida; considera al Nazareno la encarnación de un mesías celestial, un ser preexistente, cuyo conjunto humano-divino es resucitado y exaltado a los cielos. Pablo completa esta inversión en el modo de pensar y proclamar a Jesús cuando predica a los gentiles anunciando el fin de los tiempos; esta proclama incluye una exhortación a obedecer al Imperio en todo, y en especial en el pago de los tributos; el Apóstol completa la espiritualidad de los nuevos creyentes con elementos de la religiosidad de los cultos de misterios, sobre todo en el bautismo y en la interpretación de la eucaristía --que en el fondo nada tiene que ver con el espíritu escatológico de la esperanza en un final feliz que presidió la Última Cena histórica--, y crea en conjunto una espiritualidad esotérica, de identidad mística entre el mesías y su adorador. La divinidad o entidad celestial que sustenta esta espiritualidad no es plenamente judía. El reino de Dios futuro y ultramundano, que predica Pablo, nada tiene que ver con las concepciones del Jesús histórico a este propósito. La cruz es sacada por Pablo de su contexto histórico, y pasa de ser un acto de justicia romana contra un rebelde al Imperio a una lucha cósmica del Señor de la gloria (Jesús) que vence en la cruz a los arcontes o poderes demoniacos que gobiernan el mundo sublunar, Otro enemigo, la Muerte, es vencido con su resurrección. El modelo esotérico e universalista, apolítico, etc. de interpretación de Jesús elaborado por Pablo es seguido en sus líneas fundamentales por los cuatro evangelistas, que son en lo esencial discípulos suyos. Empezando por Marcos, que absorbe los puntos más interesantes de la concepción mesiánica de Jesús según su maestro Pablo, los consagra en su narración evangélica –donde presenta a un Jesús obediente hasta la muerte que asume la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad—y donde el mesianismo de Jesús es tergiversad por medio del artilugio literario del llamado “secreto mesiánico” (Jesús ordena ocultar su propia mesianidad, la cual sólo debe ser reconocida con toda su gloria tras la resurrección. En todo caso el “secreto mesiánico” histórico no fue más que la apariencia exterior de una preocupación de Jesús por salvar su vida, a veces llena de huidas momentáneas de la vigilancia de Herodes Antipas o de Pilato, o la manifestación de las dudas personales del Nazareno sobre si él era un simple proclamador de la venida del Reino, o bien el profeta de los últimos tiempos, o realmente el mesías de Israel), artilugio ficticio que luego es seguido por sus otros colegas Mateo y Lucas. Finalmente estos evangelistas, junto con el último, Juan completan la inversión paulina, y entre otras forman la imagen de un mesías sufriente y pacífico, que es el Hijo de Dios en sentido óntico y real y que ha descendido a la tierra. El mito eclesiástico consiste, pues, en que Pablo y las escuelas de seguidores modelan una iglesia en torno a una ideología de un maestro, Jesús, idealizado y totalmente desvirtuado. De este modo la fe eclesiástica, que es fundamentalmente paulina, se desplaza desde la proclamación oral de Jesús del reino de Dios hasta el pleno desarrollo de la teología del mesías en Pablo, lo que tergiversa históricamente la tradición oral auténtica sobre Jesús de Nazaret. Pero, según PO, este timo eclesiástico, que sustituye al Jesús histórico por el Cristo celestial, es descubierto y reducido a la nada por la tarea de la investigación histórica crítica e independiente, que estudia en profundidad los relatos evangélicos y en especial un resto del material tradicional y auténtico sobre el Jesús histórico, que se ha introducido en los Evangelios como un “material furtivo” por la fuerza misma de la tradición real sobre Jesús. En pocas palabras: la investigación histórico-crítica sobre éste y los orígenes del cristianismo revelan la falacia de la construcción eclesiástica del Cristo celeste. En síntesis: PO ha concebido todo su ensayo sobre el timo de la religión en la aclaración y denuncia de los falsos fundamentos de la teología y de la pseudo historia, que producen una visión dualista de la realidad (materia/espíritu, no reducible a la primera), que es rotundamente falsa. No existe más que un monismo materialista cuya expresión más simple es que todo consiste en pura energía y movimiento gobernado por la selección natural. Opina PO que la fe ciega inducida por las religiones en la existencia de referentes ónticos imaginarios, como el alma/espíritu, la divinidad, lo sobrenatural, etc., encuentra su manifestación más extrema y falaz en los modelos monoteístas de las religiones de salvación, y particularmente “en los credos teístas, que invocan supuestas revelaciones sobrenaturales, sagradas, que se postulan como declaraciones procedentes de un Dios único y universal, personal, creador desde la nada, increado y eterno, así como juez y salvador de todas las almas humanas” tras la muerte, almas que naturalmente superviven por toda la eternidad en un mundo mas allá de los sentidos. “En él los pecadores recibirán ejemplares castigos sin fin, mientras que los bienaventurados verán colmados los anhelos ancestrales, y a la vez infantiles, de una vida de beatitud sin límites” (p. 249). Mi opinión sobre este libro va a limitarse a juicios generales, ya que es demasiado rico en ideas para discutirlas pormenorizadamente. Me parece un libro absolutamente serio y profundo, aunque claro, dentro de lo que cabe en un ensayo que no es una narración o una novela. Está destinado a ser leído no por profesionales de la filosofía , sino por el lector culto. Su lectura es en extremo conveniente porque ofrece gran cantidad de información, bien contrastada y al día, y un notable cúmulo de ideas para pensar y repensar. Y lo es también porque sacude la mayoría de las certezas expandidas entre las genes por los sermones religiosos y porque obliga a una reflexión personal sobre temas tan vitales. La visión sobre el Jesús histórico y sobre la reinterpretación paulina que lo transforma en el Cristo celeste me parecen en líneas generales muy ajustada a los resultados de la investigación crítica, seria e independiente, que se van transformando poco a poco en consensos interpretativos entre gran cantidad de estudiosos, incluidos los confesionales. Por tanto, leer este libro enriquece sobremanera. Por cierto, echo de menos una “Bibliografía” al final del libro, puesto que los autores citados son muchos, para no tener que buscar entre las páginas sus datos. Igualmente me encantaría que en ocasiones se precisara con mayor nitidez le edición y página de os textos que se están citando. Por otro lado, respecto a la rotundidad de la defensa de PO de un materialismo histórico como herramienta interpretativa, con todas sus consecuencias intelectuales, me siento personalmente inseguro, quizás porque no sea tan valiente. Prefiero un agnosticismo realmente más cómodo y el encogerme de hombros (“no sé ni probablemente sabré nada cierto”) a una afirmación profunda de ateísmo, es decir, a esa suerte de ímpetu de probar positivamente en cuanto se pueda la no existencia de Dios…, que naturalmente –y esto sí me parece totalmente seguro… y debo aceptarlo-- no puede ser en absoluto la divinidad que nos han transmitido después de diecinueve siglos de exégesis confesional. Mi ánimo se inclina más, dentro del agnosticismo, hacia una simpatía por una suerte de panteísmo estoico, o quizás espinoziano (Deus sive natura… sive Ratio universalis), al que le encantaría (wishful thinking?) aceptar la existencia de una divinidad como Razón universal de todo, la cual sería al final de la existencia individual como el gran “seno”, origen de todo, suprema Razón, al que finalmente van a parar y fundirse todas las partículas de razón que en el universo han sido. Pero no veo, ni me preocupo especialmente de esta cuestión última, porque pienso que cuando el ser humano racional y sensato queda convencido --ante los problemas insolubles como la existencia de Dios-- que no puede llegar a solución alguna enteramente satisfactoria )en concreto que no le es posible probar ni refutar convincentemente la existencia o no de Dios) debe dejar esas cuestiones de lado después de una madura reflexión. Como ya he pensado mucho en ellas, las meto en un cajón mental y doy vueltas a la llave. Pero espero que algún día tenga alguna iluminación que me oriente en este mar de perplejidades. Pienso igualmente que --al menos personalmente para mí-- esta “duda metódica” y agnóstica es mejor y más llena de esperanza, quizás infantil, que la seguridad o creencia, de que después de una gran sinfonía --ejecutada en un auditorio maravilloso y por una espléndida orquesta y con un sabio director— y tras su último acorde, que resuena durante un par de segundos, siga el silencio de una nada absoluta… Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 8 de Noviembre 2013
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas