Notas
Escribe Antonio Piñero
Continúo con la presentación del libro de Miguel Ángel López Muñoz sobre la figura y obra de Gonzalo Puente Ojea. Es ciertamente el libro que comento una biografía del personaje, pero a la vez, una presentación (con estupendos índices) ordenada de todas las obras de Puente Ojea, divididas por temas; obras que son analizadas y comentadas con gran claridad y exhaustividad por el biógrafo. Comienza el autor con una exposición del método empleado por Puente Ojea para investigar los temas que considera importantes respecto a la religiosidad e irreligiosidad, temas que siguen interesando, sin duda al público español de hoy. El método de Puente Ojea comporta una afirmación de que el mejor arsenal de instrumentos para lograr el conocimiento de los procesos históricos en general y en particular de los religiosos es el materialismo dialéctico derivado de las ideas filosóficas y sociológicas de los presupuestos teóricos de Karl Marx. Postula Puente que el método derivado de la filosofía idealista debe ceder ante la metodología del materialismo histórico y su epistemología, o sistema para lograr el conocimiento. A partir de este punto de vista estudia López Muñoz el tratamiento de puente Ojea sobre “Las ilusiones religiosas”, su origen (o con otras palabras el origen de le religión), los orígenes concretos del cristianismo como un fenómeno ideológico, la construcción fantasiosa del concepto de “alma” y cuestiones relacionadas con la experiencia religiosa Tras desarrollar las bases teóricas de su aproximación histórica a los inicios del cristianismo, López Muñoz aborda la presentación, estudio y análisis críticos de las obras de Puente Ojea sobre A) Las diferencias entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe; B) El Jesús de la historia; C) El Cristo mítico o el Cristo de la fe y la tergiversación de la historia operada por los autores de los Evangelio en pro de una concepción teológica de Jesús, concepción transformadora de un personaje histórico en un concepto religioso, ese Cristo de la fe que es la base de la teología cristiana. Expone luego López Muñoz la cuestión del origen y desarrollo de la Iglesia cristiana porque es la que más interesa al lector occidental. Este desarrollo va desde una concepción mesiánica del grupo de seguidores de Jesús en sus inicios hasta su transformación en una institución de poder no solo religioso, sino también secular. Una vez delimitado este tránsito aborda López Muñoz la cuestión de la verdad histórica de la religión en general y la cristiana en particular, según Puente Ojea; la separación entre ciencia y religión; la experiencia religiosa en general y la cristiana en particular; la filosofía analítica basada en la creencia en la existencia de Dios y la crítica filosófica a la experiencia religiosa y a esa teología teísta. A continuación, el libro de López Muñoz trata otro tema d candente actualidad: la cuestión del laicismo y la secularización en el ámbito del estado moderno: el escepticismo filosófico y la religión; los fundamentos epistemológicos (es decir, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento humano, como apunté arriba) del laicismo; la libertad de conciencia y la tolerancia, y la práctica del laicismo. Como puede observar el lector con facilidad, los temas abordados por Puente Ojea en sus libros son de actualidad extrema. Y las aclaraciones que el biógrafo, López Muños, va haciendo sobre las aportaciones de Puente Ojea a esas cuestiones son más que interesantes. Y todo muy bien ordenado y presentado. El libro concluye con apéndices de valor indiscutible: un índice ordenado de la producción literaria, filosófica, sociología e histórica de Puente Ojea; un índice de los trabajos sobre las obras de Puente Ojea mismo, y un sabroso índice de autores citados y sobre todo de materias. Opino de nuevo que el lector cae en la cuenta al momento de cuán interesante es el libro de Miguel Ángel López Muñoz, que la editorial Laetoli, de Pamplona, ha titulado “El desafío ateo de Puente Ojea”. Estoy convencido de que para algunos lectores los vocablos “ateísmo” / “ateo” pueden desaconsejar a priori la lectura de este libro. Pero no es así, y no debe ser así, porque la obra de Puente Ojea no es por sí misma solo un “Elogio del ateísmo”, sino ante todo un abordaje comprehensivo de todos los temas de la religiosidad / irreligiosidad que pueden interesar al lector preocupado hoy día por los fundamentos, o carencia de ellos, acerca del tema de la religión en general. Creo que en la próxima entrega concluiré la presentación del libro de López Muñoz sobre la ingente obra de Gonzalo Puente Ojea. Me parece que era ya la hora de hacer un balance completo y muy equilibrado sobre la que ha supuesto la irrupción de las obras de Puente Ojea en unos momentos políticos y religiosos muy importantes que comienzan hacia 1970 y que duran en sus secuelas hasta hoy día. Saludos cordiales de Antonio Piñero Nota: “Juan Bautista y los esenios” entrevista de Osvaldo Opazo a Adolfo Roitman y Antonio Piñero https://www.youtube.com/live/tTFG8fcnbR4?si=Id6Uhu7eaxkZfxqB
Martes, 30 de Enero 2024
Comentarios
Notas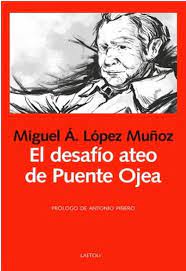
Escribe Antonio Piñero
Miguel Ángel López Muñoz, profesor de Filosofía, Instituto de Enseñanza Secundaria “Séneca” de Córdoba acaba de publicar en la Editorial Laetoli de Pamplona un libro-enciclopedia sobre el pensamiento filosófico, político y religioso de Gonzalo Puente Ojea que merece ser tenido en cuenta por múltiples razones. El título exacto es “El desafío ateo de Puente Ojea”, colección “Libros abiertos”, 26, 2023 ISBN 9788-84 126410-7-3. 15x23, 556 pp. En mi opinión es un libro magnífico de un autor serio e informado, Miguel Ángel Muñoz, desgraciadamente poco conocido en ámbitos académicos ya que enseña en un Instituto de Secundaria. Me parece una obra extraordinaria por múltiples razones. La primera porque es una exposición realmente objetiva y llena de detalles interesantes de los entresijos de la vida y obra de Gonzalo Puente Ojea, un pensador profundo, acertado, sensato, extremadamente lógico y racional en temas aparentemente diversos, pero relacionados entre sí, como son la religión considerada como creación de la mente humana, la doctrina política, la antropología, la sociología y otras ciencias, como la neurología, que de algún modo tienen relación con el fenómeno religioso y con la política y sociedad de la época que le tocó vivir. Puente Ojea nació en Cienfuegos (Cuba) el 21 de julio de 1924 y murió en Guecho, Vizcaya, el10 de enero de 2017. Según Ricardo García Cárcel, conocido ensayista e historiador, Puente Ojea fue un pensador radical, impecable racionalista, una suerte de verso libre o rara avis en el pensamiento filosófico, político y religioso español del siglo XX. Puente Ojea militó en pro de un mundo laico, y democrático en el que imperara no la pasión y la militancia fanática, sino la argumentación racional en todos los ámbitos. Mi colega de la Universidad Complutense, catedrático emérito de filosofía, Gabriel Albiac, sostiene que la “obra de Puente Ojea se cuenta entre las más extensas y, en todo caso, coherentes del pensamiento español contemporáneo. Puente Ojea fue reconocido y admirado por todos aquello que en España y fuera de sus fronteras, hubieran apostado por un envite materialista en filosofía. Puente Ojea fue respetado por los teólogos e historiadores de la religión verdaderamente serios y, a la vez, profundamente detestado por los supersticiosos e ignorantes. Su obra es un lujo inmenso para la inteligencia”. Es una pena que tras su muerte todos los que detestan un pensamiento de raíz arreligiosa, agnóstica y sobre todo atea hayan cubierto con un espeso manto de silencio su obra de modo que pareciese que no había existido. Yo no soy ateo, sino agnóstico, pero considero que la argumentación de Puente Ojea no debe perderse puesto que es un acicate inmenso para discusión de la existencia y la esencia de la religión. Y este es un tema que interesa a todos, incluidos por supuesto las personas profundamente religiosas pero que sienten interés por dar a su ideario religioso una base de pensamiento racional. Precisamente por esto olvido forzado por sus enemigos, sostengo que el libro de M. A. Muñoz es oportunísimo. Aparte de la extensa noticia biográfica, interesante como marco de su pensamiento, la obra que comento es un resumen espléndido del pensamiento filosófico, historiográfico, sociológico, religioso de Gonzalo Puente Ojea, al destacar que tuvo un gran influjo en España en los años 90 del siglo pasado y primera decena de este siglo. Según López Muñoz, Puente Ojea fue una suerte de luz segura y continua que iluminó el camino de muchos lectores en España y en la América de lengua hispana, que transitaron a menudo sin la conveniente reflexión por los campos de la filosofía, de la religión y cuestiones conexas. Hay otra razón para destacar la importancia de este libro de López Muñoz, a saber, porque a través del recorrido por el pensamiento de Gonzalo Puente, el lector tiene la estupenda posibilidad de conocer muy diversos aspectos de la historia política, social y religiosa de España en los últimos tiempos, en los que la religión católica y su ideario ha sido y es de tremendo influjo, con sus consecuencias. Y por último, el libro de López Muñoz presenta una ejemplar muestra del manejo de fuentes de diverso tipo en un trabajo documental y de archivo que permite obtener una base sólida desde la que abordar un pensamiento exigente y riguroso como el Gonzalo Puente. No pretendo agotar en esta primera postal de presentación. Solo añadir que ya en otra ocasión afirmé que Puente Ojea. “Fue un pionero, el que portaba la luz que iluminaba el camino entre la niebla, el que roturó seriamente el campo aún en barbecho del análisis crítico de la religión y de sus mitos, el que exponía sus conclusiones pese a la estigmatización que la manifestación de su libertad le iba a ocasionar”. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero Enlace a una entrevista en la que hablo sobre la figura de Judas Iscariote, “¿Personaje histórico o meramente literario?”: https://youtu.be/xHYb-4IA8uc?si=3eCAjRuygh8hxUqo
Miércoles, 24 de Enero 2024
Notas
Escribe Antonio Piñero
Terminábamos la postal de la semana pasada afirmando que María obtuvo un trato de favor por parte del ángel que le anunciaba su próximo embarazo: la pregunta de María ¿Cómo ocurrirá esto, pues no conozco varón” Lc 1, 34 era similar a la de Zacarías respecto al origen extraordinario de la concepción de su hijo Juan Bautista “Entonces Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo»”; Ahora bien, tal pregunta de María no es interpretada mal por el ángel, como generada por la desconfianza, no recibe castigo alguno. Simplemente es respondida por el ángel indicando el cómo de esa concepción maravillosa. María es, pues, favorecida en el trato con el ángel. El pasaje solo semiparalelo de Mateo (1,18) es el siguiente: La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Contrástese con la explicación de Gabriel en Lucas “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (1,35) No sabemos qué entiende Mateo exactamente por la expresión “obra del Espíritu Santo”, ni tampoco qué entiende Lucas por la expresión “te cubrirá con su sombra”, aunque por contraste con lo que se dirá en Mateo 1,25 es claro que se excluye el concurso de varón humano en la concepción del niño. Un lector griego de la época se imaginaría enseguida al Espíritu Santo actuando como Zeus u otra divinidad helénico-romana que se unía a una virgen o a una joven desposada y por medio de un acto sexual sui generis engendraba en el ella al niño portentoso. En un ambiente judío en donde el Espíritu Santo no es otra cosa –sea como fuere como se imaginaba exactamente— que tales frases (“por obra del Espíritu Santo” / “el espíritu Santo cubre con su sombra) que imaginar que es Dios mismo como espíritu el que actúa hacia fuera, en María, por su fuerza, pero que no hace daño es como una “sombra” benéfica. Así pues, las dos expresiones de un “Dios Altísimo”, que obra eficaz y poderosamente, sustituye al esperma del varón. Aclaro más: el judío no pensaría seguramente en un acto sexual de la divinidad con un humano. La sombra es solo un signo de la presencia activa de Dios, Así puede entenderse respecto al relato de la transfiguración de Jesús según Lc 9,34-35 “Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra; y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube, que decía: “Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle”. Para los dos evangelistas es éste un caso único en toda la historia de Israel y de la humanidad. El héroe de nuestra historia, Jesús, es concebido como nadie hasta ahora ni tampoco nadie lo será en el futuro, aunque el judaísmo de la época no pensaba nunca que el Mesías iba a nacer sin concurso de varón. Hay aquí una primera diferencia con la idea de cómo iba a ser el Mesías. Una observación última a este respecto. Según la mayoría de los especialistas, la concepción del evangelista Marcos, el antecesor y modelo de Mateo y Lucas, era respecto a la filiación divina de Jesús que éste es un hombre normal, nacido presuntamente de una manera normal en un uso normal del matrimonio. Marcos nada sabe de todas estas historias de un nacimiento virginal y prodigioso. Su idea, al parecer, era que en el momento del bautismo, en el que los cielos se abren y viene sobre Jesús la fuerza del Espíritu Santo en forma de paloma y una voz celeste proclama: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco”, Jesús es constituido hijo de Dios por adopción. Dios lo adopta como hijo especialísimo y le otorga el don del Espíritu Santo también de un modo especialísimo para cumplir su misión como Mesías. Pero este Mesías era un hombre normal, y sigue siendo un hombre normal hasta que muere y resucita. Solo entonces, ya en el cielo adquiere un cierto “tinte” de divinidad…¡no antes! Así pues, los pseudo Mateo y Lucas corrigen a su antecesor Marcos y hacen que la filiación divina de Jesús comience en el mismo momento de su concepción en el seno de María. Se nota, pues, que la cristología, es decir, la “ciencia” sobre cómo Jesús es “cristo” o Mesías, adelanta el momento de su filiación. Obsérvese también que esta noción de Mateo y Lucas no implica para nada el concepto de encarnación y descenso del Hijo de Dios desde los cielos, como se verá claramente más tarde en el Prólogo del Evangelio de Juan, el cual indica especialmente que la encarnación en Jesús es la un ser divino preexistente, la Palabra o Verbo de Dios. No hay encarnación para Lucas y Mateo como tampoco la había para Marcos. Para los dos primeros Jesús es divino sólo desde la concepción. El dogma de un Jesús divino y preexistente antes de encarnarse en María aún no está formado en tiempos de los tres primeros evangelios canónicos. La concepción divina de Jesús en el vientre de María tiene lugar no en Jerusalén donde se esperaba que iba a presentarse al mundo el Mesías, sino en la humildísima Nazaret (según el Pseudo Lucas) o en la pequeña villa de Belén, según el Ps. Mateo, lugar muy secundario respecto a la capital de Judea, Jerusalén, la ciudad de David. Y según el Ps. Lucas en un lugar más humilde todavía: Nazaret era un pueblecito insignificante que no aparece para nada en el Antiguo Testamento, aunque sí tenemos pruebas arqueológicas de que existía y estaba habitado en esos momentos. Es posible que Lucas quisiera dar a entender que el mesianismo de Jesús era algo totalmente único, ya que su concepción está fuera del ámbito de lo conocido por el Antiguo Testamento. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Nueva presentación de "Los Libros del Nuevo Testamento" de la institución CERJUC de San José, https://www.youtube.com/watch?v=YBqi8V8uIiQ
Miércoles, 17 de Enero 2024
Notas
Escribe Antonio Piñero
Otro suceso notable fue el anuncio angélico de Gabriel a María: «Al sexto mes (del embarazo de Isabel) fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 29 Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. 30 El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 31 vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 32 El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33 reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”. 34 María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”. 35 El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. 36 Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, 37 porque ninguna cosa es imposible para Dios”. 38 Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fue». Este relato parece un producto literario más que histórico, puesto que el evangelista Lucas se nutre de tradiciones literarias anteriores a él. Las principales son las “anunciaciones” en el Antiguo Testamento de héroes o santos, en especial de los nacimientos de Moisés y de Samuel. Por tanto, una comparación detenida entre los relatos veterotestamentarios y este fragmento del Evangelio de Lucas –como se hace en los comentarios especializados— demuestra sin lugar a dudas que su autor se inspira más en la literatura sagrada del pasado que en tradiciones orales que podría haber albergado su comunidad. Que María estuviera “desposada” o prometida con José debe entenderse a la luz de lo que sabemos de los desposorios judíos en aquellos tiempos. Los matrimonios estaban normalmente preparados por la familia. Una vez decidido, el primer acto era la prestación del consentimiento mutuo de los cónyuges, ante testigos. El segundo era la llegada de la novia a casa del esposo. Las mujeres en Israel se casaban muy jóvenes, entre los doce o trece años, lo que era también usual en el mundo grecorromano. Una vez otorgado el consentimiento mutuo, el matrimonio era legal, aunque normalmente tardaba un cierto tiempo en ser consumado, más o menos un año. Al parecer la ausencia de contactos sexuales en esta tiempo era norma común, especialmente en Galilea donde se era muy rígido al respecto. En ese tiempo la esposa era preparada por su madre para la vida en común, se reunía la dote que debía entregársele y se consideraba que ambos debían ya guardarse mutua fidelidad. Un fallo en este ámbito podía considerarse como un adulterio. Y pasado el tiempo consensuado, la novia era traslada a la casa del novio y se consumaba el matrimonio. Por tanto, la situación que se deduce de los relatos de Mateo y Lucas es la del espacio de tiempo que media entre un acto y otro del matrimonio. María es la mujer de José, pero aún debía de ser virgen…, por lo menos según las costumbres de Galilea. Nada se dice en los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas sobre si María era también de la familia y linaje de David, pero para un lector antiguo este dato no tenía trascendencia alguna. Lo que si importaba, fuera o no José el padre biológico de Jesús, era su adopción por parte de aquel. La adopción legal tenía tanta fuerza o más que la generación física. Un caso parecido al de Jesús en el mundo greco-romano es el de Augusto, hijo adoptivo, no biológico, de Julio César. Cuando César tras su muerte fue declarado divino, es decir, que u alma residía en el empíreo junto con los dioses, Augusto fue designado inmediatamente como “divi filius”, es decir, “hijo de un dios” y, por tanto, divino él también. Antes de los evangelios, en torno a los años 57-58, Pablo de Tarso había escrito al inicio de Carta a los romanos (1,1-3) que Jesús era “hijo de Dios”, pero que había nacido del linaje de David “según la carne”. Como es muy probable que esta afirmación sobre el linaje davídico de Jesús fuera tomada por el Apóstol del fondo común de las creencias tradicionales judeocristianas, queda garantizado que la filiación davídica fue una postulado muy antiguo entre los seguidores de Jesús. Para el pueblo judío de la época ser el “hijo de David”, es decir, el Mesías – rey, conllevaba normalmente expectativas de liberación y salvación de Israel incluso por la fuerza de las armas humanas ayudadas por el brazo divino. Ello suponía que todos los enemigos de Israel serían literalmente barridos a la llegada del reino teocrático, un reino lleno de bienes materiales y espirituales en el que gobierna de verdad es Dios mismo a través del rey Mesías. El Reino supondría que Israel sería el centro del mundo y que el resto de las naciones se convertirían en parte a Yahvé como Dios principal, o al menos, lo respetarían con sumo temor. El rey Mesías príncipe reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Obsérvese que el ángel Gabriel está repitiendo casi a la letra la antigua promesa de Dios a David por medio del profeta Natán, que se halla en la base de todas las esperanzas mesiánicas de los judíos de todos los tiempos: «Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. 13 El constituirá una casa para mi Nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre… 16 Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente”. 17 Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión» (2 Samuel 7,12-17). Por tanto, Lucas está pensando que Jesús será el Mesías de Israel y que su mesianismo no será diferente al davídico: una monarquía sobre un reino terreno, en la tierra de Israel. Un lector de la época podría deducir fácilmente que este reinado del “hijo de David” no casaba nada bien con la situación de Israel durante el gobierno de Herodes el Grande, y mucho menos, con el reinado de los emperadores romanos, quienes eran en verdad los verdaderos “reyes” de Israel y ejercía su poder omnímodo a través de sus procuradores o delegados. Es evidente que el lector podía pensar que el enfrentamiento futuro de Jesús con el Imperio estaba predestinado a ocurrir. Y no podía ser pacífico puesto que Tiberio no estaba dispuestos a compartir la soberanía con nadie. Además, Lucas insiste (1,35) en que ese Mesías será “santo” (es decir “elegido y apartado para el servicio de la divinidad”) y que será denominado “Hijo de Dios”. Si Jesús, ya adulto, ejerciera esta prerrogativa, dentro del Imperio habría dos “Hijos de Dios”, el emperador y él mismo. Naturalmente uno de los dos estaría de sobra en Israel a los ojos de los espectadores, tanto judíos como romanos, normales, cada uno desde su punto de vista. El ángel prescribe que María ponga a su hijo un nombre determinado, “Jesús”. En hebreo la forma de este nombre helenizado, igual a Josué, es Yehoshúa, que significa “Yahvé ayuda”, de la raíz hebrea shw‘. Sin embargo, entre el pueblo de la época se solía entender el nombre como “Yahvé salva” porque lo relacionaban con la raíz ysh‘. Esta es la razón por la que en el texto semiparalelo de Mateo, que veremos (“Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”) el “porque” causal refleja la mente del evangelista que entiende a Jesús más como “salvador” que como mero ayudador”. La pregunta de María (¿Cómo ocurrirá esto, pues no conozco varón” (v. 34), similar a la de Zacarías, pero que no es interpretada mal por el ángel, como generada por la desconfianza, no recibe castigo alguno. Simplemente es respondida por el ángel indicando el cómo de esa concepción maravillosa. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero NOTA Enlace a una entrevista sobre temas polémicos entre comentaristas de los evangelios confesionales e independientes acerca del Jesús histórico: https://youtu.be/ndfQyX155Gw?si=gZySkP-t4Ky5Lg47
Martes, 9 de Enero 2024
Notas
Escribe Antonio Piñero
Como ulterior concusión de lo expuesto la semana pasada. Es evidente que con as genealogías nos hallamos ante dos listas muy fantasiosas pero con sentido teológico a la vez. Aunque estén fundadas básicamente las dos sobre el número sagrado, el 7, son totalmente distintas e inconciliables. Sus contradicciones han preocupado enormemente a la Iglesia a lo largo de los siglos y han suscitado muchos intentos de solución. Pero en vano. Lo mejor es aceptar que hay aquí un problema irresoluble en términos de pura historia. Se ve claro que lo importante para los evangelistas era su intención teológica, no la verdad histórica. Al igual que otras genealogías tendenciosas que encontramos en el Antiguo Testamento, también más artístico-literarias que históricas, Mateo pretendía mostrar con la suya que Jesús era el Mesías davídico, pues pertenecía a la familia de este rey, cuya tradición genealógica se conservaba con cuidado; Lucas, por su parte, intentaba mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, pues su genealogía se remontaba hasta la divinidad. Hasta que se llegue al momento (= Mt 1,18) en el que se diga que María y José viven juntos, el evangelista Lucas intercala una serie de episodios, totalmente desconocidos para Mateo, o que él presenta de otro modo. Comentaré el interesante texto de la Anunciación del nacimiento de Juan Bautista = diálogo del ángel con Zacarías, padre del Bautista: Lucas 1,8-23 Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios… 11 Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. 12 Al verlo Zacarías, se turbó, y el temor se apoderó de él. 13 El ángel le dijo: “No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada; Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; 14 será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, 15 porque será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, 16 y a muchos de los hijos de Israel, les convertirá al Señor su Dios, 17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”. 18 Zacarías dijo al ángel: “¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad”. 19 El ángel le respondió: “Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. 20 Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo”. 21 El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. 22 Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario; les hablaba por señas, y permaneció mudo. 23 Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su oficio, se fue a su casa. El nombre de “Juan” que debe imponerse al niño (= hebreo Yoh-anán) significa “Dios tiene misericordia”, de Israel. El que Juan no “beberá vino ni licor” apunta a que será un varón consagrado a Dios conforme a la institución del nazireato. Los dos nazireos más famosos del Antiguo Testamento son Sansón y Samuel; Mt 2,23 presentará también a Jesús como “consagrado” o nazireo. Nazareo o Nazoraios, designaciones aparentes de Jesús como oriundo de Nazaret en los Evangelios, no tiene que ver en realidad con el nombre de este pueblecito (cuya /z/ es transcripción hebrea de la letra hebrea tsadé (=צ: pronunciación /ts/ acentuando más la /s/) sin con el adjetivo calificativo “nazir”, (cuya /z/ es transcripción hebrea de la letra hebrea zayin (=ז: pronunciación /z/ como la /z/ de Zaragoza). Pero los griegos, como los andaluces y en Hispanoamérica confundieron las dos consonantes transcribiéndoles igual ( = griego ζ). Estar “lleno del Espíritu Santo” significaba proverbialmente en el Israel de tiempos de Jesús ser un profeta enviado por Dios Juan Bautista, sobre todo según el Evangelio de Juan 1, profetizará que Jesús será el verdadero Mesías y el “Cordero”, la víctima del sacrificio salvador, de Dios. La “fuerza y el espíritu de Elías” que residirá en Juan Bautista no significa de ningún modo un apoyo bíblico a la teoría de la reencarnación. Juan Bautista no es propiamente una reencarnación de Elías, sino que el Bautista es como si el espíritu de Elías precursor del Mesías hubiera descendido del cielo a la tierra para entrar dentro de Juan. Estas ideas son conformes a las concepciones israelitas antiguas de que el Espíritu divino es divisible y compartible por diversas personas. Así aparece en el libro de los Números 11: los ancianos de Israel comparten, diríamos que “físicamente”, el espíritu de Moisés, por lo podrán juzgar a Israel lo mismo que aquel; Elías compartió con su discípulo Eliseo su espíritu profético, según 2 Reyes 1, sin reencarnarse en él. Desde el evangelista Marcos la tradición cristiana describe la vestidura del Bautista como la de Elías, logrando así una comparación de los dos personajes incluso visual. El castigo de la mudez de Zacarías es poco comprensible para el lector, al menos el moderno, que no percibe apenas diferencia entre la pregunta del padre del Bautista y la de María como se mostrará en la anunciación del futuro nacimiento de Jesús por el mismo arcángel (Lc 1,34). Con esta anunciación de Juan Bautista por el arcángel Gabriel, Lucas está exponiendo la base de las relaciones entre el Bautista y Jesús, según ideas ya cristianas bien formadas, por tanto muy posteriores cronológicamente a lo que está narrando: a pesar de que Jesús fue bautizado por Juan y que permaneció como discípulo suyo durante un cierto tiempo e incluso compitió con su maestro en la impartición del bautismo (Jn 3,22.26); a pesar de que atrajo para su grupo algunos discípulos del maestro (Hch 1,21-22; Jn 1,35-43); y a pesar de la pesadez insistente de algunos discípulos del Bautista, el personaje verdaderamente importante es Jesús, no su precursor por muy profeta, nazireo, y agente de Dios que fuese. Saludos cordiales de Antonio Piñero NOTA Entrevista de “Desafío Viajero” por parte de Luis Tobajas hace ya un tiempo: https://youtu.be/M-DWRNOFXPw
Martes, 2 de Enero 2024
Notas
Escribe Antonio Piñero
El Evangelio de Mateo se inicia con una genealogía de Jesús que el desconocido autor titula como “Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán”. En un evangelio judeocristiano o que primero que destaca en este capítulo es la genealogía del mesías. Es hijo de David, según a carne, como dice Pablo de Tarso al comienzo de Romanos “Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne –es decir, es un hombre normal–, y solo es declarado “Hijo de Dios” (en sentido pleno, de una esencia “parecida”, así en la época de Pablo, pero subordinada al Padre monarca supremo) por un acto de poder debido al Espíritu Santo (es decir, Dios actuando como Espíritu), solo tras su resurrección de entre los muertos y elevación al cielo. Esto hace de Jesús algo más que un simple mortal. Jesús se convierte en nuestro Señor Jesucristo. Tanto Mateo como Lucas utilizan el sistema de presentar al lector listas genealógicas para explicar cuáles son los antepasados de Jesús. Sabemos por testimonios de la época que ciertas familias sacerdotales de Israel guardaban celosamente las listas de sus antepasados, según un modelo que puede verse en la Biblia hebrea: en el Libro de las Crónicas, por ejemplo, se ofrecen genealogías de los reyes de Israel. Así que presentar una genealogía era algo común para probar los antecedentes familiares de personajes ilustres. Al parecer, los revolucionario del los primeros momentos de la Primera Gran Guerra judía contra Roma (66-70) quemaron los archivos familiares de las familias que se guardaban en el Templo y junto con ellos los archivos de deudas, de modo que ya no se pudiese exigir a los pobres la devolución del dinero recibido en préstamo. La lista de Mateo (Mt) se halla al principio mismo de su evangelio (1,1-17) y la de Lucas, al comienzo del capítulo 3. En estos lugares fueron insertadas estas listas genealógicas por los desconocidos Pseudo Mateo y Pseudo Lucas a principios del siglo II, como hemos argumentado. Ruego a los lectores que tengan a mano sus evangelios de modo que no tengamos que repetir estas genealogías aquí. Una vez leídas, el lector podrá observar fácilmente que la lista del Pseudo Mateo procede desde Abrahán hasta Jesús en sentido descendente, y que por el contrario el Pseudo Lucas presenta una genealogía en sentido ascendente desde Jesús hasta Adán y luego Dios. Estas dos genealogías son muy diferentes entre sí por lo que al lector se le suscitan enseguida dudas sobre su valor desde el punto de vista histórico. Las divergencias son las siguientes: · De Abrahán hasta David ambas listas coinciden. Pero Lucas introduce aquí dos personajes, Arní y Admín, absolutamente desconocidos en la Biblia. · Desde David hasta la época del destierro en Babilonia, Mateo menciona 15 nombres y Lucas 21. Pero ¡aparte de David, no coinciden en ninguno! · Desde el exilio hasta el momento del nacimiento de Jesús, Mateo incluye 14 nombres y Lucas trae 22. En este bloque sólo hay coincidencias en nombrar a dos personajes, Sealtiel y Zorobabel. Pero los padres, o los hijos de esos dos personajes son distintos en las dos genealogías. Además, ni una ni otra lista (Mateo-Lucas) coincide con las genealogías del Antiguo Testamento para los personajes que se nombran. Unas dificultad curiosa es que el nombre del abuelo de Jesús varía en las dos genealogías: según Mateo (v. 16) el abuelo fue Jacob; pero, según Lucas (3,23) el ancestro se llamaba Helí. Es claro que se trata de dos tradiciones distintas y no armonizables. La genealogía de Mateo, está compuesta de tres grupos de catorce nombres, según sostiene el evangelista mismo en el v. 17, al final. Pero si contamos bien, en el primer bloque de nombres aparecen 14 nombres, pero sólo 13 generaciones. Igualmente, en la tercera sección aparecen solo otras 13 generaciones. Es ésta una dificultad aritmética que parece irresoluble. Da la impresión como si a Mateo en esas dos secciones le interesara más el número de nombres ilustres que el de generaciones propiamente tal. Por tanto, el esquema subyacente es el de 3 x 14, aunque algunos estudiosos ven en él, oculto, el sistema 6 x 7, también con la presencia del número 7; y es bien sabido que ya desde los babilonios este número tenía un significado astronómico, religiosos y hasta cierto punto mágico; era un número relacionado con la divinidad, y significa la perfección; al séptimo día Dios contemplo la perfección de su obra creadora y descansó ese día. Igualmente Israel guarda el sagrado descanso el día del sábado. Esta estructura genealógica parece totalmente artificiosa. Por ello se piensa generalmente que el evangelista utiliza aquí un procedimiento usual judío de interpretación de la Escritura llamado gematría. Ésta consiste en jugar con el valor numérico de las letras hebreas para obtener el resultado de un número, que es el símbolo de una afirmación teológica. En este caso sería así: las tres consonantes que forman el nombre de David representan en hebreo el número 14 (Da = 4; Vi = 6; D = 4). Mateo compuso entonces artificialmente su genealogía en la forma de tres grupos de antepasados en número de catorce precisamente, lo que para él indicaría teológicamente que Jesús es descendiente de David. Ha llamado desde siempre la atención que en la genealogía de Mateo aparezcan citadas mujeres, puesto que usualmente sólo se nombraba a los padres. Estas féminas son Tamar, Rajab, Rut y (Betsabé) la mujer de Urías el hitita. Puede sorprender que se nombre estas y falten otras tan importantes en la vida de Israel como Sara, Rebeca o Raquel. Las cuatro mujeres se presentan en el Antiguo Testamento con una cierta vida irregular en cuanto a su matrimonio: Tamar se une a escondidas con su suegro Judá; Rajab era prostituta; Rut, extranjera y Betsabé cometió adulterio con David. Igualmente, no sólo Rut sino las cuatro eran extranjeras asimiladas a Israel, o estaba casada con un extranjero como Betsabé. Los estudiosos han indicado que Mateo quiso probablemente resaltar cómo la providencia divina indica con estos detalles que Jesús vino al mundo para rescatar a los pecadores y cómo en la extranjería de esas mujeres se señalaba desde siglos atrás que el Mesías Jesús vendría al mundo no sólo para beneficio de Israel, sino paral salvación también de los gentiles. La genealogía de Lucas es igualmente artificiosa, aunque quizá un tanto más fiable (?) que la de Mateo desde el punto de vista histórico (?), pues parece acomodarse más a los datos de otras genealogías bíblicas. Lo que se percibe en Lucas es también un intento de presentar conceptos teológicos sobre Jesús a través de la lista de antepasados: Jesús es Hijo de Dios e hijo de Adán. Es posible que resuene aquí la teología del segundo Adán = Cristo propio de la teología de Pablo. El primero, desobediente, acarrea con su falta la desgracia y la muerte; el segundo, el Mesías, restituye con su perfecta obediencia y fidelidad la amistad con Dios, perdida por el primer padre, Adán, y trae vida y salvación. Los investigadores se han esforzado por detectar en la genealogía lucana esquemas numéricos. El estudioso católico Raymond E. Brown resume bien estos esfuerzos: “Algunos han detectado en Lucas un esquema 11 x 7. Hay varios detalles en esta genealogía que apoyan la tesis de un esquema septenario: hay 7 patriarcas desde Adán hasta Henoc, y 70 nombres desde Henoc hasta Jesús, lo cual reflejaría la tradición (véase el Libro I de Henoc 10,12) de que habría 70 generaciones desde el pecado de los ángeles hasta el Juicio. ”Además Lucas presenta 21 nombres (3 x 7) en el período postexílico, donde Mateo presenta 14. Lo mismo sucede en el período de la monarquía en Israel; en el período premonárquico Abrahán se encuentra en 14 posiciones antes de David (2 x 7), y entre Dios y Abrahán hay 21 nombres (3 x 7). Así pues, el conjunto de la lista lucana tiene desde José hasta Dios un esquema de de 21 + 21 + 14 +21. El hecho de que David (que hace el número 42) y Abrahán (número 56) tengan posiciones que son múltiplos de 7 puede ser también importante (Raymond E. Brown, El nacimiento del Mesías, Cristiandad, Madrid, 1982, 87) Es evidente, por tanto, que nos hallamos ante dos genealogías muy fantasiosas pero con sentido teológico a la vez que, aunque estén fundadas sobre el número sagrado, el 7, son totalmente distintas e inconciliables. Sus contradicciones han preocupado enormemente a la Iglesia a lo largo de los siglos y han suscitado muchos intentos de solución. Estas dos genealogías son muy diferentes entre sí por lo que al lector se le suscitan enseguida dudas sobre su valor desde el punto de vista histórico. Las divergencias son las siguientes: · De Abrahán hasta David ambas listas coinciden. Pero Lucas introduce aquí dos personajes, Arní y Admín, absolutamente desconocidos en la Biblia. · Desde David hasta la época del destierro en Babilonia, Mateo menciona 15 nombres y Lucas 21. Pero ¡aparte de David, no coinciden en ninguno! · Desde el exilio hasta el momento del nacimiento de Jesús, Mateo incluye 14 nombres y Lucas trae 22. En este bloque sólo hay coincidencias en nombrar a dos personajes, Sealtiel y Zorobabel. Pero los padres, o los hijos de esos dos personajes son distintos en las dos genealogías. Además, ni una ni otra lista (Mateo-Lucas) coincide con las genealogías del Antiguo Testamento para los personajes que se nombran. Una dificultad curiosa es que el nombre del abuelo de Jesús varía en las dos genealogías: según Mateo (v. 16) el abuelo fue Jacob; pero, según Lucas (3,23) el ancestro se llamaba Helí. Es claro que se trata de dos tradiciones distintas y no armonizables. La genealogía de Mateo, está compuesta de tres grupos de catorce nombres, según sostiene el evangelista mismo en el v. 17, al final. Pero si contamos bien, en el primer bloque de nombres aparecen 14 nombres, pero sólo 13 generaciones. Igualmente, en la tercera sección aparecen solo otras 13 generaciones. Es ésta una dificultad aritmética que parece irresoluble. Da la impresión como si a Mateo en esas dos secciones le interesara más el número de nombres ilustres que el de generaciones propiamente tal. Por tanto, el esquema subyacente es el de 3 x 14, aunque algunos estudiosos ven en él, oculto, el sistema 6 x 7, también con la presencia del número 7; y es bien sabido que ya desde los babilonios este número tenía un significado astronómico, religiosos y hasta cierto punto mágico; era un número relacionado con la divinidad, y significa la perfección; al séptimo día Dios contemplo la perfección de su obra creadora y descansó ese día. Igualmente Israel guarda el sagrado descanso el día del sábado. Esta estructura genealógica parece totalmente artificiosa. Por ello se piensa generalmente que el evangelista utiliza aquí un procedimiento usual judío de interpretación de la Escritura llamado gematría. Ésta consiste en jugar con el valor numérico de las letras hebreas para obtener el resultado de un número, que es el símbolo de una afirmación teológica. En este caso sería así: las tres consonantes que forman el nombre de David representan en hebreo el número 14 (Da = 4; Vi = 6; D = 4). Mateo compuso entonces artificialmente su genealogía en la forma de tres grupos de antepasados en número de catorce precisamente, lo que para él indicaría teológicamente que Jesús es descendiente de David. Ha llamado desde siempre la atención que en la genealogía de Mateo aparezcan citadas mujeres, puesto que usualmente sólo se nombraba a los padres. Estas féminas son Tamar, Rajab, Rut y (Betsabé) la mujer de Urías el hitita. Puede sorprender que se nombre estas y falten otras tan importantes en la vida de Israel como Sara, Rebeca o Raquel. Las cuatro mujeres se presentan en el Antiguo Testamento con una cierta vida irregular en cuanto a su matrimonio: Tamar se une a escondidas con su suegro Judá; Rajab era prostituta; Rut, extranjera y Betsabé cometió adulterio con David. Igualmente, no sólo Rut sino las cuatro eran extranjeras asimiladas a Israel, o estaba casada con un extranjero como Betsabé. Los estudiosos han indicado que Mateo quiso probablemente resaltar cómo la providencia divina indica con estos detalles que Jesús vino al mundo para rescatar a los pecadores y cómo en la extranjería de esas mujeres se señalaba desde siglos atrás que el Mesías Jesús vendría al mundo no sólo para beneficio de Israel, sino paral salvación también de los gentiles. La genealogía de Lucas es igualmente artificiosa, aunque quizá un tanto más fiable (?) que la de Mateo desde el punto de vista histórico (?), pues parece acomodarse más a los datos de otras genealogías bíblicas. Lo que se percibe en Lucas es también un intento de presentar conceptos teológicos sobre Jesús a través de la lista de antepasados: Jesús es Hijo de Dios e hijo de Adán. Es posible que resuene aquí la teología del segundo Adán = Cristo propio de la teología de Pablo. El primero, desobediente, acarrea con su falta la desgracia y la muerte; el segundo, el Mesías, restituye con su perfecta obediencia y fidelidad la amistad con Dios, perdida por el primer padre, Adán, y trae vida y salvación. Los investigadores se han esforzado por detectar en la genealogía lucana esquemas numéricos. El estudioso católico Raymond E. Brown resume bien estos esfuerzos: “Algunos han detectado en Lucas un esquema 11 x 7. Hay varios detalles en esta genealogía que apoyan la tesis de un esquema septenario: hay 7 patriarcas desde Adán hasta Henoc, y 70 nombres desde Henoc hasta Jesús, lo cual reflejaría la tradición (véase el Libro I de Henoc 10,12) de que habría 70 generaciones desde el pecado de los ángeles hasta el Juicio. ”Además Lucas presenta 21 nombres (3 x 7) en el período postexílico, donde Mateo presenta 14. Lo mismo sucede en el período de la monarquía en Israel; en el período premonárquico Abrahán se encuentra en 14 posiciones antes de David (2 x 7), y entre Dios y Abrahán hay 21 nombres (3 x 7). Así pues, el conjunto de la lista lucana tiene desde José hasta Dios un esquema de de 21 + 21 + 14 +21. El hecho de que David (que hace el número 42) y Abrahán (número 56) tengan posiciones que son múltiplos de 7 puede ser también importante. Es evidente, por tanto, que nos hallamos ante dos genealogías muy fantasiosas pero con sentido teológico a la vez que, aunque estén fundadas sobre el número sagrado, el 7, son totalmente distintas e inconciliables. Sus contradicciones han preocupado enormemente a la Iglesia a lo largo de los siglos y han suscitado muchos intentos de solución. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com NOTA Enlaces a otra entrevista sobre el volumen "Los Libros del Nuevo Testamento": https://youtu.be/mfe0fZsXt4I?si=JVzD3rzWkzfdqa2U https://youtu.be/sxa4XHRk0dM?si=xjqDEwY8FRrN_3yd
Martes, 26 de Diciembre 2023
Notas
Escribe Antonio Piñero
Es razonable preguntarse por qué compusieron estos desconocidos, a quien podemos llamar Pseudo Mateo y Pseudo Lucas estos dos capítulos iniciales y los añadieron a las obras de sus admirados evangelistas ya terminadas. Y la respuesta: sencillamente porque ambos “Pseudos” cayeron en la cuenta independientemente de que imitar el estilo de biografía teológica de Jesús que había inventado el predecesor de los dos, el evangelista Marcos, había producido una obra imperfecta: faltaban los primeros pasos del héroe en este mundo. Marcos, en efecto, había iniciado su evangelio con la predicación de Juan Bautista y con el bautismo de un Jesús adulto que se sentía atraído por la predicación de éste. Pero al ejecutar este propósito, el Pseudo Mateo y el Pseudo Lucas se basaron en fuentes absolutamente distintas, a veces contradictorias (no sabemos de dónde las sacaron; probablemente leyendas de sus respectivas comunidades, suponemos que en Siria /Antioquía, Mateo, y en Éfeso, Lucas. Pero lo cierto es que y compusieron obras que presentan estos rasgos del mismo personaje, Jesús de Nazaret en su nacimiento e infancia, de manera imposible de casar entre sí. Es como si estuvieran contando los orígenes no del mismo héroe, sino de dos, casi completamente distintos: casi diría que dos “Jesuses” muy distintos. La segunda razón que motivó a los “Pseudos” para hacer estas presuntas añadiduras (insisto que esto es una hipótesis plausible nada más, porque estrictamente hablando no tenemos documentación alguna al respecto y antes del 200 la obra de pegado estaba ya concluida) fue para indicar, que como otros grandes personajes de la antigüedad, Jesús tuvo también una infancia prodigiosa. Ya antes de mostrarse al mundo como adulto era alguien muy importante y con una niñez prodigiosa. Pseudo Mateo –y Pseudo Lucas- al narrar los prodigios que rodean el nacimiento de Jesús señalan que éste es más extraordinario trascendental aún que los héroes paganos, dioses o semidioses que se solían presentar como ejemplos ya desde las escuelas. Por ejemplo, el héroe Hércules, o los casi divinizados Alejandro Magno, Julio César o Augusto. Los cristianos del primer cuarto del siglo II, o por ahí, que fue cuando se hizo la edición de las cartas de Pablo ya que Ignacio de Antioquía cita 1 Corintios claramente, no podían tolerar que Jesús no fuera un héroe desde pequeñito como sus amigos paganos pregonaban de personajes famoso, incluidos filósofos de mucha altura como Platón. Así que los huecos de la infancia de Jesús fueron rellenados con historias legendarias que tienen mucho que ver con temas de los que hoy llamamos Antiguo Testamento o Biblia hebrea, como veremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero NOTA Enlace a una entrevista realizada por César R. Espinel sobre temas diversos del Nuevo Testamento https://www.youtube.com/watch?v=Ccs7trADUC4
Martes, 19 de Diciembre 2023
Notas
Escribe Antonio Piñero
Me refiere con el título de esta postal a la seria posibilidad de que los capítulos 1 2 de Mateo y Lucas sean un añadido a los respectivos evangelios en la revisión que –supuestamente, pero con sólidas presunciones– se hiciera de los evangelios a principios del siglo II. Téngase en cuenta que el texto griego del que ahora disponemos, el más o menos “oficial y científico”, Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, edición 28ª, del 2012, reconstruye un texto que procede más o menos del año 200 de la era común. Es cosa bien sabida que la vida oculta de Jesús, según los evangelios aprobados por la Iglesia, se basa únicamente en una pequeña sección que corresponde a los dos primeros capítulos de los evangelios conocidos como según Mateo y según Lucas. Cronológicamente no son estos textos los primeros que se compusieron dentro de este corpus. Antes que ellos circuló entre los cristianos de las ciudades más importantes del Imperio, quizás a partir de Roma o de Antioquía de Siria, un primer evangelio el de Marcos (compuesto, en su edición actual, probablemente la tercera hacia el 71 d.C.). Si es verdad la hipótesis científica que supone que al lado del Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas se inspiraron, o más bien copiaron de otro texto escrito, denominado la “Fuente de los dichos” de Jesús o “Documento Q” parece claro que esta suerte de “evangelio” –del que no hay copia alguna– circuló por escrito también entre algunos cristianos antes de los dos primeros capítulos de Mateo y de Lucas. Podemos afinar todavía más y sostener con bastante verosimilitud que estos dos capítulos que forman el “evangelio de la infancia” fueron añadidos una vez compuestos las obras de Mateo y Lucas. La razón principal para sostener esta suposición es sólida: en el resto de sus respectivos evangelios no parece que los personajes principales tengan idea alguna de lo que ha ocurrido anteriormente, es decir, no saben nada de la infancia de Jesús y de Juan Bautista. Por ejemplo: en el Evangelio de Mateo y de Lucas, María la madre de Jesús no muestra el menor conocimiento de que el nacimiento de su hijo había sido portentoso, virginal; de que ya desde muy pequeño sabía el joven Jesús, de doce años, que “debía ocuparse de las cosas de su Padre”. María ignora que Jesús había sido declarado Mesías, hijo de David, desde su concepción misma, y que estaba destinado a grandes empresas en el seno de Israel. Igualmente, el pariente cercano de Jesús, Juan Bautista, a pesar de haber saltado en el seno materno tan pronto como supo que Jesús, aún el vientre de su madre, era el señor Mesías, no conoce de verdad quién es Jesús y tiene que preguntar si él es en verdad el Mesías o “había que esperar a otro” (Evangelio de Mateo 11,3; Evangelio de Lucas 7,9). Por tanto, parece razonable defender que estos capítulos iniciales de estos escritos evangélicos fueron añadidos después de que terminara la composición del cuerpo amplio de los evangelios respectivos y que los autores no se ocuparon de armonizar los datos. Y como la crítica está de acuerdo en que los bloques principales de Mateo y de Lucas fueron escritos entre el 85/85 y 90/95 debemos concluir que desde la muerte de Jesús (probablemente en abril del año 30 d.C.) hasta el momento en que se compusieron los evangelios de la infancia habían pasado decenas de años y había habido mucho tiempo para reflexionar sobre la vida y misión de Jesús, para hacer teología e incluso para que se formaran leyendas. Detrás de estos capítulos están las tradiciones peculiares sobre la infancia de Jesús, a veces muy dispares, que las dos comunidades o grupos, en los que debe situarse a Mateo y Lucas, cultivaban como el recuerdo de lo poco que se sabía sobre la infancia de su héroe, Jesús. Y por último, ningún científico, sea confesional o independiente, duda que ese material de Mt 1-2 y Lc 1-2, en especial Mateo, contiene muchísimo material claramente legendario que lo emparentan con las narraciones igualmente legendarias y fantasiosas sobre el nacimiento de Jesús que comienzan en el Evangelio apócrifo denominado “Protoevangelio de Santiago”, que suele fecharse hacia el 150 de nuestra era común. Pienso que no exagero al afirmar que los primeros evangelios apócrifos están dentro del Nuevo Testamento mismo. Saludos cordiales de Antonio Piñero NOTA Enlace de un diálogo sobre el contenido del libro “Cristianismos Derrotados”, Madrid, EDAF, 2009: https://us06web.zoom.us/j/89881053312?pwd=cjdZaWNiY283SEFld1V5SXlkL3B0UT09
Martes, 12 de Diciembre 2023
Notas
Escribe Antonio Piñero
En un debate público, organizado hace poco tiempo por una universidad norteamericana de lengua española en Nueva York, entre Ariel Álvarez Valdés, Yattenciy Bonilla y yo sobre temas generales de exégesis del Nuevo Testamento, surgió la cuestión de la historicidad del episodio de Barrabás (Marcos 15,6-14; Mateo 15,27-23; Lucas 23,17-23; Juan 18,39-40): Es plausible históricamente que el prefecto Pilato, buen administrado probablemente pero conocido a la vez por su desprecio por os judíos y por su mano durísima hasta llegar a la crueldad, considerara plausible conceder la libertad a Barrabás, presuntamente conocido como un sediciosos que había participado en un motín en el que había muerto un soldado, también presuntamente, romano? Reproduzco el texto de Marcos, base, o a menos conocido, de / por los otros tres evangelistas: “Durante la fiesta solía liberarles un preso, el que ellos habían pedido. 7 Había entonces un hombre llamado Barrabás, que había sido hecho prisionero junto con los insurrectos que habían cometido un asesinato en la insurrección. 8 Subió la muchedumbre y comenzó a pedirle lo que solía hacer en su favor.9 Pilato les contestó: ¿Queréis que os libere al rey de los judíos? 10 Pues sabía que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. 11 Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la muchedumbre para que les liberara mejor a Barrabás” Con el común de la investigación yo propuse que tal liberación de Barrabás me parecía imposible históricamente, pues no tenemos testimonio alguno en la literatura grecorromana de la época acerca de que las autoridades del Imperio liberaran a un sedicioso contra Roma, un sujeto reo de muerte. Desde luego, si hubiese existido tal costumbre no cabe duda de que Flavio Josefo tan prorromano, no habría dejado de mencionarla en sus “Antigüedades (= “Historia”) de los judíos” o en la “Guerra de los judíos”. Por su parte, Ariel, tanto en el diálogo como luego en comunicación privada, expuso una tesis que para muchos lectores resultará sorprendente. Con su permiso implícito la reproduzco aquí: “- Marcos distingue entre Barrabás y sus demás compañeros de prisión. Solo a estos llama “revoltosos” (stasiastés), y solo a estos los presenta como autores del homicidio. De Barrabás, en cambio, no dice que lo sea (Mc 15,7). - Normalmente stasiastés se traduce por “sedicioso”, “faccioso”, o “revolucionario político”. Pero la palabra también puede traducirse por “perturbador”, “díscolo”, es decir, cualquier antisocial (como aparece en muchos textos griegos antiguos), y no necesariamente un rebelde de carácter político. O sea que aquellos stasiastái (plural) encarcelados con Barrabás podrían perfectamente haber sido unos simples alborotadores del orden público, y no activistas subversivos contra Roma. - El libro de los Hechos, a diferencia de Mc, acusa directamente a Barrabás de ser un “asesino” (Hch 3,14), como si hubiera sido él quien cometió el homicidio ocurrido durante “el motín”, y no los hombres con los que estaba en prisión. - Yo creo que la explicación de por qué Hch trae esa afirmación, es porque se encuentra en un discurso de Pedro ante los judíos en el Templo. Allí les dice: “Ustedes pidieron que les entregaran a un homicida, mientras que hicieron morir al Jefe que lleva a la vida” (Hch 3,14-15). Me parece que se trata de un juego de palabras, un “quiasmo”. Atribuyéndole el homicidio a Barrabás podía armar el juego de palabras: “Han dado la vida / a un asesino, / y han asesinado / al que da la Vida”. Ariel Álvarez es un crítico agudo, perspicaz y sensato de los textos bíblicos. Ahora bien, con todo respeto yo apostillaría: I. Acepto que si se lee despacio y haciendo las debidas pausas, el v. 7 (“Había entonces un hombre llamado Barrabás, que había sido hecho prisionero junto con los insurrectos que habían cometido un asesinato en la insurrección”) Marcos NO dice que Barrabás fuera un sedicioso o insurrecto contra e Imperio, sino que estaba “encadenado junto con” lo cual puede implicar una cierta diferencia. Ahora bien, se supone que la cárcel era romana ya que los grandes jefes judíos no se implicarían innecesariamente en encarcelar a héroes del pueblo, pues todo revoltoso contra el Imperia tenía a priori el beneplácito implícito de los judíos. En segundo lugar, es altamente improbable en un ambiente de “altísima temperatura mesiánica” como la del pueblo judío. Unos 30 años de la explosión de la Primera Gran Guerra contra Roma del 66-70, que los romanos encarcelasen a meros alborotadores del orden público sin ninguna resonancia política de resistencia al invasor. 2. Es cierto que el Evangelio de Juan aclara las cosas al complementar a los Sinópticos y decir que el indulto a un preso era una costumbre judía, no romana. Y que en este caso Pilato no habría hecho otra cosa que atenerse a una costumbre judía para mantener contento al pueblo. Es posible que existiera tal costumbre, aunque no tengamos ningún testimonio explícito de indultos de esta case antes del siglo III en la Misná. Y es posible el indulto porque la fiesta Pascua se entendía entre los judíos como liberación del pueblo hebreo de la tiranía de los egipcios, lo cual podría conducir a conceder la gracia de la libertad a un preso (sea cual fuere la cárcel judía y si fuere romana, pidiendo el permiso) precisamente en Pascua. 3. Ariel aludió a un artículo publicado en la revista “Journal of Biblical Literature” 104/1 (1985) 57-68, titulado “Jesus Barabbas and the Paschal Pardon” cuyo autor es Robert L. Merritt. Ariel argumenta que los ejemplos proporcionados por este autor de casos semejantes de indultos otorgados por reyes o similares durante fiestas religiosas importantes deben ser tenidos en cuenta. No como prueba estricta, ciertamente, sino al menos como posibilidad de que Marcos no se hubiera inventado sin más la historia de Barrabás para denigrar a los judíos y exaltar la figura de un Poncio Pilato. Este quedaría dibujado como un juez justo que sabe que Jesús es inocente y que la acusación de los judíos es debida a “odio y envidia” de los sumos sacerdotes. El artículo de Merritt dice efectivamente que hay pruebas de que en el antiguo Cercano Oriente había una costumbre que ordenaba al monarca liberar a un prisionero en un momento determinado, una costumbre sin duda conocida por los judíos en aquel tiempo de su cautiverio babilónico. En efecto, añade Merritt, ya durante de la celebración de una antigua festividad sumerio-babilónica en acción de gracias a los dioses por la primeras gavillas de cereales, hacia marzo-abril se daba libertad a un preso. Este autor argumenta que aunque no hay pruebas de que los judíos tomaran prestada la costumbre babilónica de tal liberaración, sí es bien sabido que uno de los beneficiarios de ese indulto babilónico fue Joaquín, el rey judío, liberado por Amel-Marduk (Evil-Merodach) en el 561 a.C. con motivo de su ascensión al trono después de la muerte de Nabucodonosor. También hay pruebas, añade Merritt, de que en Grecia existía la costumbre de liberar a prisioneros (aunque al parecer sólo temporalmente) durante ciertas festividades religiosas, celebradas en, o cerca de la época del Año Nuevo, o bien del equinoccio de primavera, precisamente el tiempo de la Pascua judía. Un ejemplo sería el de los días de fiesta, en honor de Dioniso, del noveno al catorce del mes de Elaphebolion (alrededor del 28 de marzo al 2 de abril) al final del invierno y comienzo de la primavera en la que se daba la libertad a algún preso. Y apunta la idea de que también extranjeros importantes visitaban Atenas para esa fiesta, por lo que sería posible que a la vuelta a su tierra dieran a conocer esa la práctica de liberar prisioneros. Otro caso –dice Merritt– es la fiesta de las Tesmoforias, en honor a Deméter, celebrada en Atenas en el mes de octubre. Otro el de las fiestas Panateneas (las antiguas Kronia) hacia mediados de agosto. Ahora bien, vuelve a señalar nuestro autor que quizás la liberación de prisioneros en estas festividades era solo temporal, pues luego debía volver a prisión. Las fiestas griegas de la Kronia tuvieron su contrapartida en las Saturnales romanas, celebradas en diciembre en las que, al parecer también y a imitación de las festividades atenienses, se liberaban prisioneros. Tito Livio –en sus Historias V 13,5-8– habla de que durante las fiestas de las Lectisternia (literalmente: cubrir con el ajuar oportuno los divanes o camas), durante las cuales su suplicaban a los dioses que participaran en banquetes públicos que tuvieran a bien eliminar los problemas o calamidades que afligían a una ciudad en cuestión) se liberaba a algunos prisioneros aunque también solo temporalmente. Merritt propone, pues, como posibilidad que dado que los babilónicos, asirios y griegos (y al parecer también los romanos) liberaban a un prisionero o prisioneros en el momento de ciertas festividades religiosas o fiestas de otro tipo, tales liberaciones fueran conocidas por los autores Evangelios. Sin embargo, sugiere que estos crearon en realidad un escenario para satisfacer su necesidad apologética de exculpar a los romanos y responsabilizar de la crucifixión de Jesús a los judíos que eligieron a Barrabás y condenaron al verdadero mesías. Finalmente se pregunta el autor del artículo que si no existía la costumbre del indulto pascual en la época romana Imperio o en Judea, ¿por qué Marcos al introdujo en su evangelio? ¿Fue por pura promoción de su propósito apologético de inculpación de los judíos y defensa de los romanos? Sugiere Merritt entonces como propuesta suya que el uso que hace Marcos de la costumbre de indultar a un prisionero en la Pascua se hacía eco de las costumbres conocidas de liberación de prisioneros en el mundo antiguo y, por tanto, otorgaba un aura de autenticidad al episodio en el que Barrabás era representado como el beneficiario de tal indulto. El que la multitud eligiera a Barrabás reproducía la libertad otorgada a la plebe de determinar si a un gladiador herido se permitía la vida o se le condenaba a muerte. Teológicamente, además, representaba el cumplimiento de la profecía veterotestamentaria del Déutero Isaías sobre el sufrimiento del justo. Y todo ello como mera posibilidad. Sin duda el artículo de Merritt sugiere que el conocimiento general de estas costumbres en el Mediterráneo oriental podría haber proporcionado a los escritores de los Evangelios un vehículo para presentar la liberación de Barrabás, y que un prefecto romano, como Pilato, podría verse impelido a aceptar esta costumbre. Pero en mi opinión, Merritt –al final de su artículo– aunque no se muestre totalmente de acuerdo con S. G. F. Brandon y H. Maccoby y otros que sostienen que el evangelista Marcos insertó deliberadamente un documento falso de liberación de prisioneros con fines apologéticos antijudíos, tampoco rechaza en absoluto que sea totalmente histórica la escena de Barrabás a pesar de la abundancia de testimonios presentados sobre casos similares en especial en ámbito griego. Así que nos quedamos con las dudas del principio. Por mi parte, y teniendo presente las características conocidas del prefecto Pilato, dudo mucho que la escena de la liberación de Barrabás sea histórica. Pero, a la vez afirmo que no tengo pruebas contundentes. Y como esta postal se hace demasiado larga, otro día seguiré debatiendo las siguientes propuestas de Álvarez Valdés que transcribí al principio. Saludos cordiales de Antonio Piñero NOTA Enlaces a un par de entrevistas con temas variados https://youtu.be/MY1gsmuTgW8?si=qkBSL1e7mWfTt0RR https://youtu.be/5W3jNb4DStg
Martes, 5 de Diciembre 2023
Notas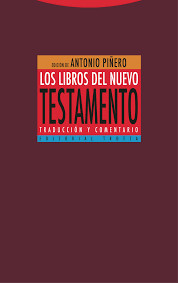
Esta reseña me fue enviada en 2022, pero por un error por mi parte, extravié el original y no se publicó en su momento. Ahora que el “Libro Gordo” está en su tercera edición y se prepara la cuarta para inicios del 2024, según m comunica la Editorial Trotta, creo de justica rescatar esta reseña escrita hace mucho tiempo. La conservo tal cual sin los cambios producidos en estos años debidos a contactos, ya personales (a través de la Red) con el autor de la reseña. Saludos, y disculpas de Antonio Piñero
Ahí va: “Un trabajo enciclopédico" Por Ariel Álvarez Valdés Debo reconocer que no soy amigo personal de Antonio Piñero. No tuve el privilegio de hablar nunca con él, ni de sentarme a compartir un café, y ni siquiera de asistir a alguna de sus numerosas y ricas conferencias. Sin embargo lo he leído tanto, y he escuchado tantas charlas virtuales suyas, que casi diría que lo conozco personalmente. Quizás por eso no me ha sorprendido el asombroso trabajo que comentaré a continuación. Me refiero a “Los libros del Nuevo Testamento” (de Editorial Trotta, con la colaboración de G. del Cerro, G. Fontana, J. Montserrat y C. Padilla, Madrid 2021, 1625 págs). Antonio Piñero es ampliamente reconocido como uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial, y uno de los grandes referentes en los estudios del Jesús histórico. Y “Los libros del Nuevo Testamento” constituye una obra verdaderamente monumental, producto tanto de sus muchos años de investigación, como de su enorme capacidad intelectual y de su brillantez intuitiva. En ella no solo ha logrado volcar con claridad y contundencia los resultados de los estudios bíblicos más actuales, sino que además ha dado a luz un libro cuya fisonomía constituye, en sí misma, una cátedra de Nuevo Testamento. En efecto, con solo abrir este enjundioso volumen y echar una mirada al índice, uno ya se encuentra ante una lección sobre la cronología de los libros del canon. Porque a diferencia de todas las ediciones corrientes del Nuevo Testamento que existen, la de Piñero tiene el mérito de presentar los libros del canon siguiendo el orden aproximado en el que se habrían escrito. Esto representa una grata novedad, puesto que ayuda a elimina el error de muchos lectores que creen, por ejemplo, que los evangelios se escribieron antes que las cartas de san Pablo. En segundo lugar, tanto Piñero como sus colaboradores se autodenominan agnósticos, lo cual les proporciona cierta ventaja con respeto a algunos exegetas confesionales, ya que, a la hora de interpretar estos textos, que en los ambientes eclesiales son considerados como “sagrados”, su labor no se ve influenciada por las pasiones y los preconceptos dogmáticos, como lamentablemente vemos que ocurre con determinados autores creyentes. En tercer lugar, la larga introducción con la que se abre el libro, de casi 70 páginas, es única en una obra de este tipo, y representa un óptimo preludio para quienes quieran conocer temas tan interesantes y a la vez importantes, como son el origen de las comunidades cristianas, la figura de Pablo de Tarso, la organización de los primitivos grupos de creyentes, las distintas tendencias internas que surgieron, la composición de los libros del canon, y los posibles criterios que se emplearon para determinar cuáles libros debían formar parte de él, temas a veces solo encontrados en manuales especializados de teología bíblica. El poder tener a mano un material de semejantes características junto con la edición de los libros del Nuevo Testamento constituye una valiosa ayuda de riqueza inestimable. En cuarto lugar, cada uno de los bloques de libros del Nuevo Testamento (las cartas de Pablo, los evangelios sinópticos, los escritos joánicos, las cartas deuteropaulinas, etc) están precedidos por extensas y muy completas introducciones, quizás más actualizadas que algunos de los manuales que hoy se emplean y circulan en Institutos y en Universidades de enseñanza bíblica. Por último, y no menos importante, el comentario que se encuentra al pie de página de cada uno de los libros del Nuevo Testamento está centrado y remite permanentemente al contexto histórico, tanto de Jesús de Nazaret, como de Pablo y de las comunidades cristianas que dieron origen a cada libro. Se trata de una notable diferencia con las notas que solemos encontrar en los Nuevos Testamentos (de cuño católico, ya que las ediciones protestantes no suelen tener notas), las cuales van más bien en la línea de la teología y la espiritualidad. Por todo esto, la obra de Antonio Piñero es una verdadera mina de datos, y resulta más que bienvenida en el mundo académico de habla hispana. Un pormenor sobre Pablo Dicho esto, y por pedido del mismo Antonio, me gustaría ofrecer algunos comentarios sobre ciertos puntos de este majestuoso libro. En la excelente introducción a las cartas de Pablo que brinda este libro, se dice (pg. 89) que el apóstol, apenas abrazó el cristianismo, “se fue a Arabia, probablemente a alguna zona semidesértica, como lo habían hecho Juan Bautista y el historiador Flavio Josefo, en su período de formación religiosa”. Y se cita al respecto Gal 1,16-17. Esta afirmación, de que Pablo se habría marchado al desierto para un período de reflexión y formación religiosa, una especie de retiro espiritual, es la postura clásica de los comentaristas. Pero en mi humilde opinión, no me parece aceptable. Lo más probable es que su viaje a Arabia fuera su primer viaje misionero, una verdadera empresa evangelizadora para anunciar a Jesucristo en aquellas regiones. Por las siguientes razones: 1) Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, justamente pretende reivindicar ante los lectores su autoridad como apóstol, que había sido seriamente cuestionada. Evocar precisamente aquí el recuerdo de un período de formación y maduración para aclarar ideas hubiera ido en contra de lo que intentaba demostrar. Él quería dejar en claro la solidez y firmeza de su doctrina mostrando cómo, apenas aceptó el Evangelio de Jesucristo, salió a proclamarlo sin necesidad de que nadie le enseñara nada ni le explicara doctrina alguna. Él debía de conocer bien en qué consistía el cristianismo. Lo habría conocido y estudiado durante su etapa previa, para poder combatirlo, como él mismo afirma. Por eso, una vez que se adhirió a él, no tuvo mayor necesidad de ir a profundizarlo ni a formarse interiormente. 2) Pablo dice que desde el primer día de su vocación tuvo plena conciencia de que Dios lo llamaba “para predicar entre los gentiles” (Gal 1,6). No le hacía falta las reflexiones. Por eso añade que “Inmediatamente, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles, me fui a Arabia" (Gal 1,16-17). ¿Por qué necesitaría consejo, o permiso de los apóstoles, para ir a reflexionar? Pero se entiende la frase, si lo que emprendió fue una misión evangelizadora. Y se comprende también que hubiera ido a Arabia, un lugar donde podía encontrar población de origen griega, siria y árabe. Una antigua tradición sitúa el lugar de su misión en el actual pueblo de Mismiye, no lejos de Damasco. 3) En 2 Cor, al enumerar las peripecias que sufrió, dice: “En Damasco (a donde había regresado después de su viaje a Arabia), el etnarca del rey Aretas puso guardias en la ciudad para apoderarse de mí; y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metido en una canasta; así escapé de sus manos” (2 Cor 11,32-33). Pablo cuenta aquí que el rey Aretas IV, que gobernaba el territorio que Pablo llama “Arabia” (en realidad Nabatea), y a donde había ido a predicar, se molestó por la actividad desplegada por el apóstol y quiso apresarlo; pero este logró huir y regresar a Damasco. Entonces Aretas mandó vigilantes a Damasco para que lo buscaran, de manera que Pablo debió escapar de noche escondido en una canasta. El hecho de que Pablo regresara de Arabia a Damasco perseguido por los árabes confirma que no había ido allí en busca de soledad y reflexión sino de acción. Más aún: que la misión realizada allí había sido lo suficientemente importante como para alterar el orden público y provocar una denuncia por parte de quienes se sintieron irritados con su predicación. Por lo tanto, creo que la hipótesis de que Pablo fue a Arabia a meditar y reflexionar sobre su nueva vocación no calza bien con los mismos textos de las cartas. Algunas posibles precisiones Otras sugerencias menores que podrían hacerse, quizás de interés para los autores, son las siguientes: 1) Al hablar de la última cena en Mc 14,22 (pg. 556) y en Lc 22,19 (pg. 931), se traducen las palabras de Jesús referidas al pan como: “Esto es mi cuerpo” (pg. 556). Es cierto que el sustantivo “cuerpo” en griego (sóma) es de género neutro. Pero independientemente de cuál sea el género gramatical de un sustantivo en griego, se debería traducir según el género gramatical de su homólogo en español. Es lo que ocurre, por ejemplo, con oikós, que en griego es masculino, y sin embargo se traduce por femenino: “la casa”; o con lógos, que en griego es masculino, pero se traduce por femenino: “la palabra”. Por lo tanto, lo correcto sería traducir: “Este es mi cuerpo”. De hecho, así traducen los mismos autores en 1 Cor 11,24 (pg. 210) y en Mt 26,26 (pg. 704). 2) En el episodio joánico de Lázaro, se habla de su “resurrección” (pg 1208, 1301, 1321, etc). Me parece un término poco apropiado, ya que por “resucitar” se entiende “entrar en la vida eterna”, cosa que no sucedió en el pasaje evangélico. Lo correcto sería hablar de “reanimación” o “revivificación” de Lázaro, es decir, de su vuelta a la vida temporal, que es lo que intenta contar el evangelio (aun cuando no sea histórico este pasaje). Por eso hoy los estudiosos del Jesús histórico denominan a este suceso “la reanimación de Lázaro”. Lo mismo habría que señalar cuando se habla de la “resurrección” del hijo de la viuda de Naím (pg. 724) y de la “resurrección” de la hijita de Jairo (pg 564, 572). A propósito de este último episodio, en el libro a veces de habla de la “curación” de la hija de Jairo (pg 385, 452) y otras de su “resurrección” (pg 564, 572), para referirse al mismo episodio del mismo evangelista. Habría sido bueno unificar la traducción. 3) En los comentarios, a veces al apóstol de Jesús se lo llama simplemente Santiago (775) y otras veces Jacobo (455, 486). Lo mismo ocurre con el hermano del Señor, a veces llamado Santiago (438, 1048) y otras veces Jacobo (148, 459). Habría sido bueno que se unificara su designación. 4) Cuando se habla de Jacobo, hijo de la María que asiste a la crucifixión (Mc 15,40), se lo llama “Jacobo el Menor” (435, 580). Pero el texto griego dice mikrós (pequeño, petiso, de baja estatura), no mikróteros (menor). Lo correcto habría sido llamarlo “Jacobo el Pequeño”. Es cierto que la tradición lo ha llamado, erróneamente, “Jacobo el Menor”, lo cual ha llevado a buscar (también erróneamente) a un supuesto “Jacobo el Mayor”, identificación que terminó recayendo en Jacobo el hermano del apóstol Juan, al cual se lo ha llamado “Jacobo el Mayor”, denominación que nunca existió; sin embargo, así es llamado en los comentarios (493, 543). 5) En la versión marcana del entierro de Jesús, se afirma que José de Arimatea, miembro del Sanedrín, era un “simpatizante de Jesús” (505). Según mi opinión, se trata de una influencia del relato de los otros evangelios. En la intención de Marcos, José era enemigo de Jesús, ya que como miembro del Sanedrín lo condenó a muerte (Mc 14,64) y lo entregó atado a Pilato para que lo crucificara (Mc 15,2). Esto lo descalifica como simpatizante de Jesús. El comentarista trata de justificar su postura diciendo (según mi modo de ver, gratuitamente) que estas últimas frases son amplificaciones retóricas. Creo que es mejor reconocer que para Marcos (a diferencia de los otros evangelistas) era enemigo de Jesús. Y si “esperaba el Reino de Dios”, era porque muchos judíos devotos lo hacían, no porque fuera simpatizante de Jesús. 6) En el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús en Belén, el texto conserva la tradicional referencia a que “no había lugar en la posada”. Ciertamente el término griego katályma en ocasiones puede significar “posada”, “albergue”, “hospedaje”. Pero también tiene el significado de habitación, cuarto especial de la casa apartado o reservado. En Lucas, es claro que este es su significado. En la última cena Jesús le pide al dueño de una casa que le preste su katályma para celebrar la Pascua (Lc 22,11); y Jesús no celebró la última cena en una posada. Cuando Lucas quiere referirse a una posada emplea el término pandojéion, como se ve en la parábola del buen samaritano (Lc 10,34). La katályma, a la cual se alude en el nacimiento de Jesús, era probablemente una habitación reservada en la casa de José, en Belén. José no habría llevado a su mujer embarazada a Belén, a último momento, para tener que buscar una posada. Tendría sin duda su casa allí, porque era de Belén según el mismo evangelista. Pero al llenarse su casa de familiares debido al censo, no había lugar para ellos en la habitación reservada, y tuvieron que ir al establo de animales de la misma casa. Es, según mi opinión, la intención del relato lucano. 7) Al hablar del milagro de las bodas de Caná, se menciona la presencia de María (1326), por influencia quizás de la devoción católica. Sin embargo, el evangelio de Juan solo habla de la Madre de Jesús, una figura simbólica que no alude a la madre biológica de Jesús sino a la comunidad-madre de Jesús, que es la que asiste a las bodas mesiánicas. En la introducción al Apocalipsis, se dice que el autor da a entender que el libro fue escrito en la isla de Patmos (p. 1478). Sin embargo, no parece ser así. El autor dice: “Me encontraba (tiempo pasado) en la isla de Patmos” (Ap 1,9) precisamente dando a entender que ya no está allí, y que se encontraba escribiendo en cualquier otro lugar, menos en Patmos. Conclusión Estas observaciones son simplemente opiniones, o si se quiere miradas distintas a las sugeridas en este libro. Pero para nada contradicen las allí mencionadas, ni restan brillantez a la obra de Antonio Piñero. No me queda más que felicitarlo por su paciencia y su erudición a la hora de preparar semejante volumen, y felicitar también a la Editorial Trotta por haberse animado a publicar esta edición del Nuevo Testamento, con criterios estrictamente académicos y con excelencia de conocimientos literarios e históricos, que sin duda marcará una época en la bibliografía neotestamentaria. Saludos de Ariel Álvarez Valdés Santiago del Estero. Argentina.
Miércoles, 29 de Noviembre 2023
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas
