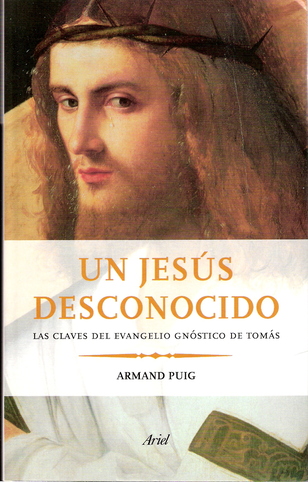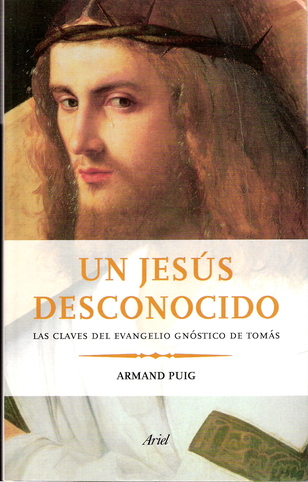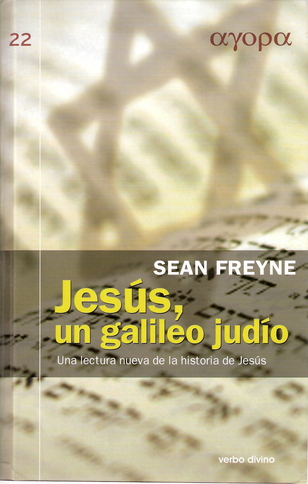Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hoy, conforme a lo que prometimos en la postal del pasado domingo, vamos a ofrecer un resumen a vista de pájaro del contenido de las Antigüedades de los judíos de Josefo en sus dos partes principales. Primera parte: El libro I se ciñe al hilo de la narración del Génesis: historias de Adán, el Diluvio, Noé… Abrahán, los doce patriarcas, y concluye con la muerte de Isaac. El libro II va desde la muerte de Isaac hasta los orígenes de Moisés y de la epopeya del éxodo a través del desierto: Esaú y Jacob, historia de José y sus hermanos, los hebreos en Egipto (corresponde a parte del Génesis y al Éxodo). El libro III sigue la historia bíblica desde el éxodo hasta la exploración de la tierra de Canaán (historias de los libros Éxodo, Levítico, Números): travesía del Mar Rojo, viaje por el desierto del Sinaí, envío de exploradores a Canaán. El libro IV narra los primeros choques guerreros con los cananeos y la muerte, más últimas leyes, de Moisés (libros bíblicos: Levítico, Números, Deuteronomio). El libro V abarca el conjunto de las narraciones de Josué, Jueces, Rut y I Samuel, y va desde el fallecimiento del gran legislador, Moisés, hasta el final del período de los Jueces: hazañas de Josué, de “jueces” como Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, etc., concluye con la derrota de los judíos a manos de los filisteos y la captura del Arca de la Alianza por parte de éstos. El libro VI, que corresponde a I Samuel, va desde el final de los “jueces” hasta la muerte del primer monarca de Israel, Saúl. Narra cómo los hebreos se van sacudiendo el dominio filisteo, y cómo el pueblo expresa sus deseos de tener un rey: historia de Saúl, inicios de David, Goliat, etc. El libro VII narra los acontecimientos desde la muerte de Saúl hasta la de David (igual a II Samuel/I Crónicas): reinado de David en Hebrón, luchas contra las filisteos; rebelión de Absalón, emergencia del heredero Salomón, muerte de David. El libro VIII (I Reyes/I-II Crónicas) narra los hechos que median entre la muerte de David y la del rey Ajab: reinado de Salomón, su sabiduría y riqueza, construcción del primer templo en Jerusalén, final de Salomón y cisma en Israel; división del país en reino del Norte, Israel y del Sur, Judá, reinados de Roboán y Jeroboán, etc., hasta la muerte de Ajab. El libro IX narra los tristes acontecimientos de los reinos paralelos hasta la caída de la capital del reino del norte, Samaría, por obra de los asirios (corresponde a los libros bíblicos II Reyes/II Crónicas y Jonás y Nahum). Luego trata de la deportación de las tribus del norte y del origen de los samaritanos. Finalmente, el libro X narra lo que acontece entre la caída de Samaría y el fin del destierro en Babilonia: reinados de Manasés, Josías, Joaquín, Sedecías, intervención de Nabucodonosor, conquista de Jerusalén por éste, destierro a Babilonia y permanencia de los judíos allí hasta el advenimiento del rey persa Ciro el Grande. Esta sección primera abarca, pues, desde aproximadamente el 3.500 antes de Cristo (fecha de la creación según el cómputo judío) hasta el 538 a.C. (cómputo histórico occidental). Segunda parte: La segunda parte de las Antigüedades se irá alejando lentamente de la Biblia y narrará los hechos del pueblo judío a partir de otras fuentes. El libro XI abarca el lapso entre el final del destierro en Babilonia y la irrupción de Alejandro Magno en la escena mundial (corresponde a Esdras-Nehemías y Ester): beneficios otorgados por Ciro a los judíos repatriados a Judá, reconstrucción del Templo, reinados de Cambises, Darío y Jerjes…, Ester… hasta Alejandro. El libro XII va desde la muerte del Macedonio hasta la de Judas Macabeo (se corresponde con I Macabeos), y abarca los años 323-160 a.C.: historia de Israel bajo el dominio de lo Ptolomeos de Egipto; Antíoco IV Epifanés y el intento de helenización de Jerusalén e Israel, reacción de los Macabeos, batallas de liberación, muerte de Judas Macabeo. El libro XIII comprende unos cien años (160-67 a.C.) y narra la historia de la dinastía macabea (reinados de Simón, Juan Hircano, Aristóbulo I, Alejandro Janneo y Salomé Alejandra) junto con la fundación de un templo judío en Egipto, en Leontópolis, por el sacerdote prófugo Onías. El libro XIV va desde la muerte de la reina Alejandra hasta que Herodes el Grande toma Jerusalén y se proclama rey de Israel de acuerdo con un decreto de los romanos (67-37 a.C.): describe cómo Pompeyo Magno interviene en Judea para aquietar las disputas dinásticas de los hijos de Alejandra, Aristóbulo II e Hircano II, y cómo Pompeyo favorece a este último. Luego trata de las maniobras del valido idumeo, Antípatro, de Hircano II, los inicios de Herodes el Grande, hijo de Antípatro, y cómo el Senado romano lo nombra rey. Finalmen¬te, la guerra de Herodes contra un hijo de Aristóbulo II y acceso al trono de aquél tras la toma de Jerusalén. El libro XV va desde el 37 al 19 a.C. y describe el glorioso reinado de Herodes el Grande: cómo va liquidando a sus adversarios, sus manejos con los romanos: apoyo a Marco Antonio y luego a Octavio, los problemas de Herodes con su familia, su actividad constructora, en especial la reconstrucción del templo de Jerusalén. El libro XVI abarca sólo una docena larga de años (19-7 a.C.): va desde la reconstrucción del Templo hasta el asesinato de los hijos de Herodes y Mariamme, Alejandro y Aristóbulo, ordenado por su propio padre. Esta sección narra las intrigas familiares en la corte de Herodes: cómo el mayor de sus hijos, llamado también Antípatro, intriga contra sus hermanastros menores, su aparente reconciliación, nuevo repunte de las disputas, intervención del rey Arquelao de Capadocia. Luego cómo Herodes cae en desgracia ante Augusto por un calumnioso malentendido, y el asesinato de Aristóbulo y Alejandro tras una parodia de juicio en Berito (Beirut). El libro XVII describe los hechos que median entre este doble asesinato con la muerte de Herodes y la deposición por parte de Roma de uno de sus hijos, Arquelao, tetrarca de Galilea (7 a.C. hasta 6 d.C.): intrigas de Antípatro contra su padre Herodes, intento incluso de envenenamiento de éste, descubrimiento de las trampas de Antípatro y ejecución de éste pocos días antes de la muerte de Herodes, reinado tiránico de Arquelao, quejas del pueblo y deposición del tetrarca. Termina explicando cómo Judea pasa a ser provincia romana. El libro XVIII comprende desde el año 6 hasta el 40 d.C. (muerte del legado Petronio). Esta sección narra los turbulentos comienzos de la nueva provincia de Judea: dificultades del primer prefecto, Coponio, el censo de Quirinio y las reacciones adversas a él (la sublevación de Judas el Galileo) que antes mencionamos, el gobierno de Poncio Pilato y su destitución por el legado de Siria, y la diversa fortuna de dos judíos con aspiraciones a reyes: Herodes Antipas y Agripa I. Este libro se corresponde más o menos con la vida de Jesús de Nazaret. El penúltimo, libro XIX, va desde la muerte de Calígula hasta la de Agripa I, rey de toda Judea, que era amigo del Emperador (41-44 d.C.): asesinato de Calígula, elección de Claudio, disposiciones de éste respecto a los judíos, construcción de las murallas de Jerusalén por parte de Agripa I y muerte por enfermedad de éste. El último libro (XX) va desde la muerte de Agripa I hasta el estallido de la revolución contra Roma (44-66 d.C.): desgobierno de los sucesivos procuradores, descontento creciente del pueblo, insurrección armada contra el Imperio. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………… Ofrecemos de nuevo la estructura del Curso de Cuenca sobre ateísmo y creencia: CURSO DE PRIMAVERA DE LA UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA Sede de CUENCA Curso sobre: “ATEOS Y CREYENTES. Argumentos a favor o en contra de la fe”. Fecha: 11-13 de marzo 2010 PROGRAMA: Jueves 11 de marzo 2010 17,00-18,45 ¿El estudio de la Biblia nos lleva a la fe o al ateísmo? Xavier Pikaza y Antonio Piñero 19,00-20,45 Las religiones orientales ¿se basan también en la fe? Agustín Paniker y Juan Masiá Viernes 12 de Marzo 2010 17,00-18,45 ¿Qué sería la fe para Jesús de Nazaret? Alexander Zatyrka y José Manuel Martín Portales 19,00-20,45 ¿Es necesaria la fe para vivir?Fernando Bermejo y Abdelmumin Aya Sábado 13 de marzo 2010 10,00-11,30 Fe cristiana y paganismo. Dos creencias enfrentadas Jacinto Choza y Jesús Garay 11,45-12,45 La experiencia mística, ¿culminación o superación de la fe? Santiago Catalá y Yaratullâ Monturiol 13,45. CLAUSURA Para más información Vicerrectorado de Extensión Universitaruia e-mail: extension.universitaria@uclm.es http://extensionuniversitaria.uclm.es
Domingo, 28 de Febrero 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Pasaje final sobre el tema de la resurrección en la correspondencia a los corintios, carta A = 1 Cor 15, 50-58: 50 Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de los cielos: ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 ¡Mirad! Os revelo un misterio: No moriremos todos, mas todos seremos transformados. 52 En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53 En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad. 54 Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56 El aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado, la Ley. 57 Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo! Cuando Pablo dice que la “carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios” está cambiando totalmente –como es usual en su teología- la noción del reino de Dios que había “heredado” de Jesús. Pues se supone que cuando Pablo recibió la “llamada”, que supuso su “conversión”, inmediatamente los fieles a Jesús en la comunidad judeocristiana de Damasco le instruirían sobre este tema. Que, por cierto poco tendrían que instruirle, pues se supone que si Pablo conocía a fondo su religión judía sabía más o menos que era el “reino de Dios” para un judío de su época. Pero vamos a hacer un esfuerzo por sintetizar qué pensaba Jesús al respecto. El concepto del reino de Dios como tal nunca fue explicado por Jesús, pues éste daba por supuesto que sus oyentes lo entendían. El Nazareno sólo hablaba en sus parábolas de lo importante que era el Reino, y de algunas de sus características más llamativas (por ejemplo: que vendría pronto, como un ladrón por la noche; que era tan valioso que convenía vender todo por acceder a él, etc.). Hay que suponer, por tanto, que Jesús albergaba sobre el reino de Dios unas ideas similares a las de sus oyentes judíos. Reconstruyendo el pensamiento del Nazareno a través de los dichos que de él quedan y del pensamiento judío de su entorno, podemos pensar que –al igual que su discípulo lejano y tardío, el autor del Apocalipsis de Juan, compuesto en el 96 d.C.- Jesús creía muy probablemente en dos fases del reino divino. Una , la primera, tendría lugar muy pronto, en el futuro, de modo inmediato, sobre la tierra de Israel profundamente renovada por Dios; por ejemplo, el país tendría un templo nuevo hecho por la divinidad, no por mano humana. Los que consiguieran entrar en el Reino vivirían una vida feliz, llena de bienes espirituales pero también materiales (¡el ciento por uno de lo que hubieran abandonado por Jesús!), y los que antes eran pobres y lloraban por la injusticia estarían hartos y consolados. Este Reino duraría un tiempo limitado, quizá un milenio, como afirma el Apocalipsis en 20,5, después de una primera derrota de Satanás. En él no habría matrimonio ni sexo (éste es el sentido probable de Lc 20,34-36: “No habrá matrimonio en el reino futuro; serán como ángeles”) probablemente porque todos los que participen de él habrían de vivir tanto cuanto durara el Reino: una vida larga, lo mismo que los primeros patriarcas antediluvianos como Adán, Abrahán, Matusalén, etc. Los participantes en el Reino futuro están simbolizados en el Apocalipsis por los justos fieles al mensaje de Jesús, cuyo número simbólico es de 144.000 (doce mil por cada tribu del verdadero Israel). Los que no estuvieren con vida a la llegada del Reino, resucitarán para tomar parte en él. Luego vendría la segunda fase, el reino de Dios definitivo, tras la segunda y absoluta derrota de Satanás. El emplazamiento de ese Reino sería ultraterreno, la Jerusalén celestial, descrita simbólicamente en el Apocalipsis desde 21,2 a 22,5, y su duración será eterna (Ap 22,5). Esta breve y sintética reconstrucción del Reino de Dios según Jesús a partir de los evangelios y el Apocalipsis no es absolutamente segura, ya que éstos textos se escribieron entre 40 a 70 años después de la muerte de Jesús, y han sufrido la influencia de la teología paulina, en la cual el reino terrenal de Jesús mesías con sus fieles queda muy difuminado, tanto que parece casi ultraterreno… como comentaremos a continuación. Si la “carne y la sangre no hereda el reino de Dios”, estamos en los antípodas del pensamiento de Jesús y del judaísmo del momento, pues por su misma esencia el reino de Dios es material, al menos en un primer momento. Y ahora obsérvese en los vv. 51 y 52, transcritos arriba, cómo se imagina Pablo el comienzo del Reino que parece identificar con el fin del mundo. Además, aquí Pablo es consistente consigo mismo: el panorama que pinta es muy parecido al que antes había descrito ya a los Tesalonicenses (4,13-18): Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. 15 Os decimos eso como Palabra des Señor: Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron. 16 El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. 17 Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. 18 Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Seguiremos en la próxima nota. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com En el otro blog, de “Religiondigital”, el tema es: “Ingredientes para una teología antisexo en el cristianismo” Saludos de nuevo. Presentamos de nuevo el programa del Curso de Primavera de la Universidad ce Castilla-La Mancha, sede en Cuenca: CURSO DE PRIMAVERA DE LA UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA Sede de CUENCA Curso sobre “ATEOS Y CREYENTES. Argumentos a favor o en contra de la fe”. Fecha: 11-13 de marzo 2010 PROGRAMA: Jueves 11 de marzo 2010 17,00-18,45 ¿El estudio de la Biblia nos lleva a la fe o al ateísmo? Xavier Pikaza y Antonio Piñero 19,00-20,45 Las religiones orientales ¿se basan también en la fe?Agustín Paniker y Juan Masiá Viernes 12 de Marzo 2010 17,00-18,45 ¿Qué sería la fe para Jesús de Nazaret?Alexander Zatyrka y José Manuel Martín Portales 19,00-20,45 ¿Es necesaria la fe para vivir? Fernando Bermejo y Abdelmumin Aya Sábado 13 de marzo 2010 10,00-11,45 Fe cristiana y paganismo. Dos creencias enfrentadasJacinto Choza y Jesús Garay 12,00-13,45 La experiencia mística, ¿culminación o superación de la fe? Santiago Catalá y Yaratullâ Monturiol 13,45. CLAUSURA Para más información Vicerrectorado de Extensión Universitaruia e-mail: extension.universitaria@uclm.es http://extensionuniversitaria.uclm.es
Viernes, 26 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Uso de la Ecritura en los HchAnd I. El contenido 9. Entre las cosas que Dios responde a los suyos según los HchAnd 12,2, dice: “Si deseáis o buscáis algo que os resulte más agradable, me tenéis a mí con todas mis cosas, y todas mis cosas están en vosotros”. Tales palabras son un eco de la promesa de presencia perpetua y de ayuda que aparece. por ejemplo, en Mt 28, 20: “Yo estoy con vosotros hasta la consumación del mundo”. Pero es igualmente el ambiente de la Cena el que se respira en todo este pasaje. Allí promete Jesús a los suyos que no los dejará huérfanos (Jn 14,18), que ellos estarán en él y él en ellos (Jn 14,20), que podrán pedir al Padre en su nombre lo que quieran (Jn 16,23ss). Los discípulos –dice Jesús al Padre- “son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío” (Jn 17,10-11), expresión que recuerda la del Apócrifo. 10. Andrés se dirige “a ti, mi Dios Jesucristo, que conoces lo que va a ocurrir” (HchAnd 16,1). Los relatos evangélicos dan a entender esa experiencia con el testimonio de la práctica y de la palabra sobre la vida de Jesús. En Jn 13,13 la idea va expresada con el participio eidôs. En Jn 18,4, momentos antes del prendimiento, Jesús “sabiendo todo lo que se le venía encima…” El mismo convencimiento aflora en las escenas de las predicciones de su pasión y muerte (Mc 8,31-33; 9,30-32; 10, 32-34 par.) y la predicción de la traición de Judas (Mt 26,20-25 par.; Jn 13,21-30; 18,32; etc. 11. En una de las múltiples plegarias que aparecen en el Apócrifo, Andrés se dirige a Jesús llamándole “magistrado (prýtanis) de las palabras y las promesas verdaderas”. a) Que Jesús es maestro de la verdad lo leemos en el texto de Mt 22,16: “Enseñas el camino de Dios por la verdad”. Él está lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14.17), Jesús, según el evangelista Juan, dice o habla la verdad -lalêin, légein tēn alētheian- (Jn 8,40.45.46; 16,7). Él es nada menos que la verdad (Jn 14,6). b) Jesús es el prýtanis de las promesas. En el NT la palabra preferida es epangelía. Y Jesús la predica según Hch 1,4, una promesa que se recibe por la fe en Jesucristo (Gál 3,14.22). Según 1 Jn 2,25, Jesús “nos prometió la epangelía de la vida eterna. 12. “Tú eres el único en quien se apoyan los que combaten contra los adversarios” (HchAnd 29,1).- Lo que el Apócrifo afirma de la ayuda de la ayuda de Jesucristo, intentaban conseguirlo los antiguos por la fe. Pues en efecto, “por la fe subyugaron reinos” (Heb 11,33-34). Pero en la Cena, quiere Jesús que sus discípulos tengan la paz en él, porque en el mundo tendrán tribulaciones. “Pero tened confianza, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). Notemos que el Apócrifo asegura que Jesucristo concede “la incorrupción a sus compañeros de esclavitud”. 13. En el mismo contexto del pasaje anterior, ruega Andrés por Maximila y por Ifidama diciendo: “Guárdalas tú, Señor, porque son caritativas y piadosas” (HchAnd 29,2). Estas palabras recuerdan la plegaria de la Cena, donde Jesús dirige al Padre un ruego similar: “Guárdalos, Padre santo” (Jn 17,11). Cuando Jesús estaba con sus discípulos, él los guardaba y custodiaba (tēréō y fylássō). Por lo demás, el ser “caritativo” (filóstorgos) es una de las recomendaciones de Pablo a los romanos (Rom 12,10) y filótheos a Timoteo (2 Tim 3,4). 14. En el principio del Va 808m Andrés está hablando en la cárcel y pronuncia una larga prédica, en la que entre otras cosas dice: “No somos del tiempo para ser luego disueltos por el tiempo” (HchAnd 33,2). La idea es muy bíblica. El hombre no ha sido hecho para el tiempo sino para la transcendencia. Ya lo expresaba el libro de la Sabiduría: “Dios no ha hecho la muerte, ni se goza con que perezcan los vivientes, pues creó todo para la existencia” (eis tò eînai: Sab 1,13-14). El Apocalipsis dice tajantemente que el tiempo dejará de existir (Ap 10,6); cf. Ap 20,3 y todo el capítulo 21. Y durante la Cena decía Jesús: “No sois del mundo” (Jn 15,19; 17,14-15). Pablo lo expresa igualmente en Rom 8,12 diciendo que “no somos deudores de la carne para vivir según la carne”. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 25 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pasamos, como prometimos, a la valoración de este libro de A. Puig, cuyo contenido expusimos ayer. En conjunto, me parece válido el planteamiento del autor respecto a la encardinación por él efectuada del Evangelio de Tomas (EvTom) en el ámbito del desarrollo de los textos específicamente cristianos desde mediados del siglo I al siglo II. En la valoración concreta respecto a la antigüedad del EvTom, y específicamente como transmisor de una tradición auténtica sobre el Jesús histórico, me encuentro también mucho más cerca del punto de vista de Armand Puig /J. P. Meier (Un judío marginal) que el H. Koester (Ancient Christian Gospels) y J.D. Crossan (Jesús como campesino galileo). Los primeros aceptan plenamente a un Jesús apocalíptico: los segundos no, y lo presentan como un personaje puramente sapiencial, un rabino maestro de sabiduría, en el que todos los rasgos apocalípticos están ausentes, puesto que tales rasgos se creen una acrecencia o añadido de la comunidad primitiva a la tradición originaria. También estoy totalmente de acuerdo con A. Puig en que el EvTom tal como está no es anterior a los Evangelios Sinópticos, y por tanto su imagen del Jesús histórico, repito tal como está ahora, en su redacción definitiva, es gnóstica, del 150 d.C. y, por tanto difícil o nulamente utilizable para la reconstrucción del Jesús histórico. Sin embargo, no participo en un cierto tono de exaltación de los evangelios canónicos más antiguos, como dejando a entender que son casi historia sin añadidos por contraste con los apócrifos, y en concreto el Evangelio de Tomás. Pienso que la no valoración del EvTom como fuente histórica no me ha de llevar a ser poco crítico con los evangelios canónicos. Igualmente pienso que la opinión de nuestro autor, A. Puig, sobre la reacción de la Iglesia oficial contra los evangelios gnósticos, no admitiéndolos en el canon de las Escrituras cristianas, fue correcta. Pero debe matizarse en el sentido de que la “regula fidei”, la norma de doctrina que debía encontrarse cumplida para que un escrito fuera aceptado en el canon, o simplemente para que fuera leído en los oficios litúrgicos de la Iglesia los domingos, era fundamentalmente paulina, y hecha por las iglesias paulinas. Con otras palabras. El canon del Nuevo Testamento es fundamentalmente paulino y lo que se admite de otras tendencias es más bien con cuentagotas. Así pues, a priori, opino que cualquier otro tipo de cristianismo estaba excluido a la hora de ser elegido para formar parte del canon de libros sagrados. Finalmente, sin embargo, se admitieron -por compromiso o pacto entre las iglesias- algunos escritos muy judaizantes, como la Epístola de Santiago y el Apocalipsis. Esto fue bien porque tales escritos aceptaban el punto de vista básico paulino de la interpretación de la muerte de Jesús (el Apocalipsis), bien porque fuera un escrito fundamentalmente ético, parenético, de exhortación, en el que el aspecto doctrinal quedaba en segundo plano: la Epístola de Santiago o de Judas. Sintetizaría mi opinión respecto al canon de las Escrituras en un frase: El Nuevo Testamento no es la obra representativa del cristianismo primitivo en su conjunto, sino de un cristianismo, el paulino. Por el contrario, con el común de la investigación actual, se debe aceptar (así lo hace A. Puig) que la primera versión del EvTom (T1), compuesta hacia el año 100 quizás, pueda contener versiones alternativas de palabras de Jesús, que deben estudiarse una a una. En general Puig opina –y yo también con él- que más que introducir novedades, estos textos alternativos presentados por el EvTom confirman puntos de vista sobre el Jesús histórico obtenidos de la crítica de los dichos de Jesús en los Evangelios canónicos. Estoy de acuerdo también con el autor en que dichos nuevos del Jesús histórico que no se encuentran en otras fuentes pueden ser los logia 8, 19, 42, 82, 97, 98 y 102. Ofrezco el texto a los lectores en la traducción de Fernando Bermejo (Todos los Evangelios, Edaf, 2009, 440-451; ya los tengo escritos electrónicamente) para que Ustedes se formen –si es posible- una opinión sobre las aportaciones de estos logia para la reconstrucción de la figura del Jesús histórico: 8: Y dijo: “El ser humano es como un pescador sabio que lanzó su red al mar y la sacó del mar llena de peces pequeños. Entre ellos, el pescador sabio encontró un pez grande y bueno. Lanzó todos los peces pequeños al fondo del mar, y eligió el pez grande sin pesar”. 19: Jesús dijo: “Bienaventurado el que existía antes de llegar a ser. Si os convertís en discípulos míos y escucháis mis palabras, estas piedras os servirán. Porque tenéis cinco árboles en el paraíso, que no cambian en verano y en invierno, y sus hojas no caen. El que los conozca no probará la muerte”. 42: Jesús dijo: “Sed transeúntes”. 82: Jesús dijo: “Quien está cerca de mí está cerca del fuego. Y quien está lejos de mí está lejos del Reino”. 97: Jesús dijo: “El Reino del Padre se parece a una mujer que portaba una jarra llena de harina. Cuando andaba por [el] camino, el asa de la jarra se rompió. La harina, tras ella, se iba cayendo por el camino. Ella no lo sabía, pues no advirtió problema alguno. Cuando entró en su casa, colocó la jarra en el suelo y la encontró vacía”. 98. Jesús dijo: “El Reino del Padre se parece a un hombre que quiso matar a un magnate. Desenvainó la espada en su casa y la clavó en la pared, con el fin de averiguar si su mano sería lo bastante fuerte. Entonces procedió a matar al magnate”. 102: “Jesús dijo: ¡Ay de los fariseos!, porque son como un perro que yace en el pesebre de los bueyes, y ni come ni deja que los bueyes coman”. Respecto a éstos y otros dichos, en líneas generales y salvo discusiones de detalle, me convencen bastante los análisis de Armand Puig destinados a distinguir los dos estratos en el Evangelio de Tomás, aunque quizá no me hubiera atrevido a precisar tanto. Es un buen intento, de cualquier modo. También es acertada en general la caracterización del Evangelio de Tomás como gnóstico, presentada en la explicación que de su doctrina se ofrece en la primera parte del libro. Como complemento, aconsejaría la lectura de la Introducción general del tomo I de la Biblioteca de Nag Hammadi de Trotta para enterarse bien y de un modo sistemático y amplio de cuáles eran las líneas básicas de pensamiento de la gnosis. Pero vuelvo al principio: el libro, en conjunto, de Armand Puig es interesante y aceptable en líneas generales. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………. Presentamos de nuevo el programa del Curso de Primavera de la Universidad ce Castilla-La Mancha, sede en Cuenca: CURSO DE PRIMAVERA DE LA UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA Sede de CUENCA Curso sobre “ATEOS Y CREYENTES. Argumentos a favor o en contra de la fe”. Fecha: 11-13 de marzo 2010 PROGRAMA: Jueves 11 de marzo 2010 17,00-18,45 ¿El estudio de la Biblia nos lleva a la fe o al ateísmo? Xavier Pikaza y Antonio Piñero 19,00-20,45 Las religiones orientales ¿se basan también en la fe?Agustín Paniker y Juan Masiá Viernes 12 de Marzo 2010 17,00-18,45 ¿Qué sería la fe para Jesús de Nazaret?Alexander Zatyrka y José Manuel Martín Portales 19,00-20,45 ¿Es necesaria la fe para vivir? Fernando Bermejo y Abdelmumin Aya Sábado 13 de marzo 2010 10,00-11,45 Fe cristiana y paganismo. Dos creencias enfrentadasJacinto Choza y Jesús Garay 12,00-13,45 La experiencia mística, ¿culminación o superación de la fe? Santiago Catalá y Yaratullâ Monturiol 13,45. CLAUSURA Para más información Vicerrectorado de Extensión Universitaruia e-mail: extension.universitaria@uclm.es http://extensionuniversitaria.uclm.es
Miércoles, 24 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El título de esta postal corresponde a una obra de Armand Puig, decano y profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Barcelona. Pienso que muchos lectores lo conocerán, aparte de sus otras obras, por la más recientemente difundida: Jesús. Una biografía, de 2005. En diciembre de 1945, en el antiguo pueblo y monasterio de Quenoboskión, a un centenar de kilómetros del célebre conjunto faraónico de Luxor, se descubrieron los Manuscritos copto-gnósticos de Nag Hammadi, que en conjunto han sido publicados por Trotta, Madrid, 32009. Entre estos manuscritos destacan los evangelios gnósticos, y entre ellos se lleva la palma el Evangelio de Tomás (EvTom), cuya base, según algunos investigadores, es muy antigua, y de tanta valía como los Evangelios Sinópticos para recobrar ciertos aspectos del Jesús histórico. He aquí su ficha: Armand Puig, Un Jesús desconocido. Las claves del Evangelio gnóstico de Tomás. Editorial Ariel, Barcelona 2008, XXXVIII + 184 pp. ISBN: 978-84-344-5361-6. Este libro ofrece en primer lugar una nueva traducción, personal, del Evangelio de Tomás, dividido nítidamente por secciones o “logia” (= ”dichos”) (son 114) en donde se señalan, además, los paralelos de la sección en el propio EvTom, los paralelos en el Nuevo Testamento; las alusiones al logion en este mismo corpus y, finalmente, paralelos y alusiones fuera del Nuevo Testamento. Las primeras páginas, en números romanos, contienen una buena introducción al nacimiento de los textos cristianos en general, sobre todo colecciones de dichos del Señor y luego “evangelios” (esta denominación es tardía, de la segunda mitad del siglo II; antes “evangelio” significa “mensaje/proclamación”) y a los evangelios más tarde llamados apócrifos. Tras la aparición de los primeros escritos evangélicos que resultaron canonizados a lo largo del siglo II (si hubo otros de parecida importancia, se han perdido totalmente) se producen por oleadas otros evangelios, sobre todo a partir del año 130. El libro presente ofrece al lector una perspectiva excelente de este desarrollo, de modo que pueda situar a lo que interesa en este caso, el Evangelio de Tomás gnóstico, en su contorno histórico cronológico. Pero la interesante introducción no se detiene ahí, sino que estudia globalmente los tipos e intenciones teológicas de los restantes evangelios apócrifos, ponderando su interés para la reconstrucción de la figura de Jesús, caracterizándolos brevemente por grupos cronológicos. Luego aborda este libro el estudio específico del Evangelio de Tomás desde una perspectiva diacrónica, es decir, a través de las distintas fases cronológicas que un estudio detenido del texto parece descubrir en él. Armand Puig sostiene que sus análisis le llevan a concluir que el EvTom fue escrito en diversos momentos o fases. La primera, “Tomás primitivo” o T1, es una colección de dichos de Jesús, de tipo fundamentalmente sinóptico, es decir, parecido al recogido por Mt/Mc/Lc, compuesto hacia el año 100, y no era gnóstico en absoluto. Esta primera colección, tras minuciosos análisis, estaba compuesta por 68 logia, la mayoría de factura breve, exceptuando algunas parábolas como las del sembrador (log. 9), del banquete (log. 64.) o los viñadores homicidas (log. 65) La segunda colección (que hace el EvTom completo está compuesta de un añadido de 46 logia nuevos y de la amplificación de 16 de los logia de la primera colección) es obra probablemente de otro autor. El último redactor, un cristiano ya gnóstico, convierte así una colección de dichos de Jesús de tipo “Q” en otra colección, más amplia, que anticipa lo que luego será el sistema de la gnosis valentiniana, por ejemplo tal como aparece en el Evangelio de la Verdad (Biblioteca de Nag Hammadi II 139-163, Trotta; Todos los Evangelios 440-451; Edaf). Esta conclusión es muy importante: el nuevo conjunto, de hacia el 150 d.C. según A. Puig, moldea tanto la colección anterior de palabras de Jesús como la añadida, y hace hablar al Jesús histórico como si fuera el Revelador gnóstico por excelencia. Esta fase puede etiquetarse como T2 y se desarrolla por su parte en dos fases, que A. Puig distingue como T2a y T2b. De la mano de A. Puig, el lector recorre los caminos de la investigación literaria, que se despliega en la parte principal del libro (hasta la página 131), en la que a la vez que se efectúa un comentario a prácticamente todos los dichos del Evangelio, se intenta demostrar la tesis propuesta. El resultado es que el EvTom, tal como ha llegado hasta nosotros es un documento de mediados del siglo II y que fue generado por un autor de lengua griega en el ámbito de la cristiandad siria, es decir, la misma en la que empezó a formarse Pablo de Tarso (entre Damasco y Antioquía de Siria), con una mentalidad claramente gnóstica. A este propósito A. Puig presenta un claro resumen de la teología del EvTom en su conjunto (= T1 + T2: pp. 22-30). Para situar correctamente el análisis del EvTom, A. Puig ofrece al lector una perspectiva analítica previa: cómo está en la actualidad el debate sobre las fuentes (orales y escritas) que pudo utilizar el EvTom; qué relación tienen esas fuentes con los evangelios hoy canónicos; qué contactos, parecidos, alusiones, analogías, etc., se pueden rastrear entre el EvTom y la colección de dichos “Q”, entre EvTom y los evangelios de Mc, Mt, Lc y Jn. Menciona posibles contactos también con las cartas auténticas de Pablo, con el Antiguo Testamento y otras fuentes. El trabajo sobre el EvTom prosigue con el análisis ya más pormenorizado de los contenidos del texto actual que conducen a postular la existencia de una colección primitiva (T1), que aborda los temas siguientes, muy propios del Jesús histórico: el descubrimiento y revelación del reino de Dios; os misioneros itinerantes cristianos; la vida de los discípulos; los bienes y la familia; la disputa de Jesús contra los fariseos y Jesús como fundamento y modelo del cristiano. Tras un resumen de los resultados de cómo pudo ser T1, A. Puig estudia cómo pudo ser el paso de T1 a T2; qué contactos pudo tener este T2 con la literatura cristiana de mediados del siglo II, por qué puede argumentarse que T2 se hizo a su vez en dos fases (T2a y T2b) y cuáles fueron las razones que llevaron al autor definitivo a realizar semejante y monumental reelaboración gnóstica. Las conclusiones del libro son nítidas y claras. La base, T1, se inscribe sin excesivas dificultades en la teología de tipo escatológico e histórico que caracterizó la predicación del Jesús de la historia y de las primeras tradiciones que la vehicularon, tanto presinópticas o sinópticas, como johánicas. Los tonos encratitas (= antisexo/antimatrimonio) representan una lectura muy parcial de esta tradición de Jesús, pero –según A. Puig- no es estrictamente contradictoria con ella. Este cristianismo tiene como figura capital a Santiago, el hermano del Señor (log. 12) y el Evangelio de Mateo es su evangelio normativo. El cambio a T2, gnóstico, coincide temporalmente con el fracaso de las revueltas antirromanas por parte de los judíos (disturbios en la Cirenaica, etc., en tiempos de Trajano y 2ª Gran revuelta judía, en tiempos de Adriano cuyo final fue en 135 d.C.), y con la tendencia de los cristianos, tanto de origen pagano como judío liberal, a sentirse totalmente liberados respecto al cumplimiento de la ley de Moisés. Esta postura propicia un tránsito del esquema mental histórico de tipo apocalíptico de la teología de Jesús a otro esquema de tipo especulativo y ahistórico, filosófico, de tendencia sapiencial, que desemboca en el gnosticismo pleno. El Jesús que habla entonces no es el Jesús “de verdad”, sino un revelador gnóstico. El próximo día ofreceremos una valoración de esta interesante obra. Saludos cordiales de de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………. En el otro blog, de “Religiondigital”, el tema es: “Andrés de Betsaida en la literatura apócrifa "y "Los Papas y el sexo" Saludos de nuevo. Presentamos de nuevo el programa del Curso de Primavera de la Universidad ce Castilla-La Mancha, sede en Cuenca: CURSO DE PRIMAVERA DE LA UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA Sede de CUENCA Curso sobre “ATEOS Y CREYENTES. Argumentos a favor o en contra de la fe”. Fecha: 11-13 de marzo 2010 PROGRAMA: Jueves 11 de marzo 2010 17,00-18,45 ¿El estudio de la Biblia nos lleva a la fe o al ateísmo? Xavier Pikaza y Antonio Piñero 19,00-20,45 Las religiones orientales ¿se basan también en la fe?Agustín Paniker y Juan Masiá Viernes 12 de Marzo 2010 17,00-18,45 ¿Qué sería la fe para Jesús de Nazaret?Alexander Zatyrka y José Manuel Martín Portales 19,00-20,45 ¿Es necesaria la fe para vivir? Fernando Bermejo y Abdelmumin Aya Sábado 13 de marzo 2010 10,00-11,45 Fe cristiana y paganismo. Dos creencias enfrentadasJacinto Choza y Jesús Garay 12,00-13,45 La experiencia mística, ¿culminación o superación de la fe? Santiago Catalá y Yaratullâ Monturiol 13,45. CLAUSURA Para más información Vicerrectorado de Extensión Universitaruia e-mail: extension.universitaria@uclm.es http://extensionuniversitaria.uclm.es
Martes, 23 de Febrero 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero 1 Cor 15,35-44a: 35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? 36 ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. 37 Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. 38 Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar. 39 No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. 40 Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. 41 Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. 42 Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; 43 se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; 44a se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Explicación: El concepto de resurrección era relativamente reciente entre los judíos en la época en la que vivía Jesús; quizás no tuviera una existencia firme de más de doscientos años. Por ello es natural que se hubieran ido formando diversas nociones en torno cómo era esa resurrección del cuerpo y que no existiera una unidad de pensamiento. La mayoría pensaba que el cuerpo resucitado seguiría gozando de placeres corporales en el mundo del más allá…, lo que es posible que molestara bastante a algunos de los cristianos de Corinto, los “espirituales” o “fuertes”, que sostenían que la materia era indigna de estar en el cielo. Esa idea les llevaba a negar que existiera resurrección de los cuerpos. Tal negativa se expresa en las dos preguntas del v. 35: a) ¿Cómo resucitan los muertos? b) ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Esta segunda pregunta hace más concreta la primera. Pablo responde directamente: a) y b) = v v. 36-49/50-57: la existencia mortal del cuerpo “se transforma”; el cuerpo terreno se convierte en “espiritual”. Dios moldea el cuerpo según las circunstancias. Cuando el salvado esté en el cielo, su cuerpo será muy diferente del que tenía en la tierra; pero seguirá siendo cuerpo, aunque mutado. Será un cuerpo glorioso. A pesar de esta transformación será el mismo cuerpo. Por tanto, se garantiza la unidad de la persona. Señalan los comentaristas que el Apóstol utiliza aquí el género literario de la “diatriba”, es decir, la discusión con un adversario no presente en realidad pero como si estuviera delante. Por eso llama “¡Necio!” al presunto lector –no presente físicamente mientras escribe- que no esté de acuerdo con su argumentación. El ejemplo que Pablo pone es fácil de entender y es popular: así como las obras de la naturaleza, bien consideradas nos llevan a pensar la existencia de Dios, del mismo modo el caso específico de las siembra y las mutaciones que sufre la semilla, bien observadas, nos sirven para descubrir el plan divino para la resurrección del cuerpo. La semilla sufre con su muerte aparente al ser sembrada una profunda mutación. El grano de trigo se convierte en hermosa espiga, que aparentemente nada tiene que ver con lo que se sembró. Así ocurre con el cuerpo humano: se siembra (= esta vida) un cuerpo corruptible; se recolecta (= en la otra vida) un cuerpo incorruptible. Dios tiene poder –continúa argumentando Pablo- para hacer cuerpos diferentes, cada uno apropiado para la finalidad a la que está destinado. Así, Dios genera un cuerpo distinto para los humanos, para las aves, para los peces…, etc. Todos son cuerpos, pero su sustancia es muy diferente y diversa. Del mismo modo ocurre con los astros: según Pablo el diferente resplandor de la luna y el sol arguye que Dios les ha concedido a cada un “cuerpo” diferente…, pero a pesar de la diversidad están catalogados bajo el epígrafe de “cuerpo”. Algunos intérpretes piensan que estas ideas (v v. 39-41) -que explican detenidamente las naturalezas diferentes de la “carne” (todas son “materia”, pero cada una es peculiar)- son quizá una glosa de un escriba posterior, ya que hacen pesado el argumento e interrumpen la unión de las ideas de los v v. 38-41. Es posible; pero también lo es que la glosa provenga de Pablo en un repaso o segunda lectura de lo ya escrito. Lo mismo ocurre con el cuerpo del creyente que muere y luego resucita: seguirá teniendo cuerpo, pero adaptado, modificado, transmutado por Dios -sin dejar de ser cuerpo- a las nuevas circunstancias de la vida en otro medio, el celeste. 1 Cor 15, 44a-49: 44bPues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. 45 En efecto, así es como dice la Escritura: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. 46 Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo espiritual. 47 El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo, viene del cielo. 48 Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celeste, así serán los celestes. 49 Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Explicación: Para explicar más precisamente cómo será ese nuevo cuerpo Pablo recurre a aplicar lo dicho anteriormente sobre el primer y segundo Adán (véase nota 3-10-38, comentario a 1 Cor 15,5-28). Establece así Pablo cuatro rasgos antitéticos –que son repetitivos: son variaciones sobre el mismo tema-, que aclaran la naturaleza de los dos cuerpos diferentes. 1. Así el cuerpo antes de resucitar es psíquico (psique = alma en griego): tiene sólo “hálito vital” y se mueve por el alma. Podría entenderse también como la existencia terrena carnal. El cuerpo después de espíritu de resucitar posee también de algún modo “espíritu” (= mente; intelecto; aquello que nos hace semejante a Dios y que en la vida mortal se halla sólo en la mente, que es independiente del cuerpo). Este cuerpo espiritual puede entenderse, pues, como la existencia inmortal del ser humano, que es eminentemente espiritual y en la que la materia corpórea no desempeña papel alguno. 2. Así el cuerpo antes de resucitar es igual al cuerpo del primer Adán. Tras la resurrección el cuerpo humano será igual al cuerpo del Segundo Adán, Cristo. 3. El primero es natural; el segundo viene directamente del cielo; es una nueva creación de Dios: es supranatural; 4. El primero es formado del polvo de la tierra terreno, corruptible; el segundo es celestial e incorruptible, transido por el espíritu. Como se ve y dijimos, son variaciones sobre la misma idea. Lo importante para Pablo es indicar que el primer cuerpo que tiene aquí abajo el fiel seguidor de Cristo sigue las normas de la “carne”, el segundo, el que tendrá en el futuro, seguirá las normas del espíritu, porque de algún modo pertenece a ese ámbito. El modelo del cuerpo espiritual humano que va a resucitar es el cuerpo de Cristo ya resucitado. Todo este lenguaje no es probablemente un invento de Pablo, sino terminología usual del judaísmo helenista. La base de este pensamiento paulino es la creencia de que el ser humano en la tierra está compuesto de tres partes: cuerpo – alma o hálito vital –nous o mente, que e3s la sede de la inteligencia o espíritu Y lo que debe consolar a los cristianos que esperan la otra vida es que llegará pronto el momento de participar de la vida de Jesús resucitado. Ahora se participa de esa gloria de una manera imperfecta, como la luz se refleja en un espejo. En le futuro de gozará de la luz directamente. Un pasaje de 2 Corintios lo expresa bellamente: “Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu” (2 Cor 3,18). Seguiremos en la próxima nota. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com En el otro blog, de “Religiondigital”, el tema es: “El cristianismo y el sexo" a propósito del libro: "Los papas y el sexo” Saludos de nuevo. CURSO DE PRIMAVERA DE LA UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA Sede de CUENCA Curso sobre “ATEOS Y CREYENTES. Argumentos a favor o en contra de la fe”. Fecha: 11-13 de marzo 2010 PROGRAMA: Jueves 11 de marzo 2010 17,00-18,45 ¿El estudio de la Biblia nos lleva a la fe o al ateísmo? Xavier Pikaza y Antonio Piñero 19,00-20,45 Las religiones orientales ¿se basan también en la fe?Agustín Paniker y Juan Masiá Viernes 12 de Marzo 2010 17,00-18,45 ¿Qué sería la fe para Jesús de Nazaret?Alexander Zatyrka y José Manuel Martín Portales 19,00-20,45 ¿Es necesaria la fe para vivir? Fernando Bermejo y Abdelmumin Aya Sábado 13 de marzo 2010 17,00-18,45 Fe cristiana y paganismo. Dos creencias enfrentadasJacinto Choza y Jesús Garay 19,00-20,45 La experiencia mística, ¿culminación o superación de la fe? Santiago Catalá y Yaratullâ Monturiol 13,45. CLAUSURA Para más información Vicerrectorado de Extensión Universitaruia e-mail: extension.universitaria@uclm.es http://extensionuniversitaria.uclm.es
Lunes, 22 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
No es de extrañar que la "Guerra de los judíos" gozara de particular favor entre los cristianos de siglos posteriores: éstos vieron en la devastación de Judea, en la toma y saqueo de Jerusalén, más el incendio del Templo, un justo castigo divino… hacia un pueblo deicida. Y además contado no por un cristiano, lo que sería sospechoso, sino por un compatriota de los que asesinaron a Jesús, y por tanto en principio nada inclinado a hablar mal de ellos. La "Guerra de los judíos" tuvo un éxito moderado entre los paganos y bastante entre los cristianos. Parece que ya en el siglo IV se había traducido la Guerra al latín, obra quizá de Rufino de Aquilea, y que por la misma época y a la misma lengua se había hecho ya una especie de traducción libre de esta obra, parafrástica por un lado o condensatoria por otro, que circulaba bajo el nombre de Hegesipo (¿corrupción de ex- Iosippo =[“obra de Josefo]?). En el siglo X, en la Italia meridional, un judío compuso una versión al hebreo, denominado el Josippon, probablemente a partir del Hegesipo latino. Los eslavos tuvieron también desde el siglo XIII su versión de la Guerra, que contribuyó en extremo a extender el conocimiento del historiador en el este de Europa. La Edad Media y el Renacimiento continuaron transmitiendo la Guerra, y ésta se tradujo a diversas lenguas europeas. Dentro de España fue Cataluña la región adelantada en las traducciones “modernas”. En 1482 aparece la versión al catalán de Nicolás de Spindeler, y diez años más tarde se produce la primera edición en castellano por obra de Alonso de Palencia. Desde el XVI al XVIII se cuentan unas treinta ediciones en diversas lenguas romances. En España se ha estado leyendo y reeditando hasta hace muy poco la vetusta, pero agradable versión de Juan Martín Cordero, humanista valenciano que publicó su obra castellana en París en 1549. La Biblioteca Clásica Gredos tiene una traducción moderna, y muy fiable, con excelente introducción y notas aclarativas y críticas, obra de Jesús Nieto Ibáñez. Pasamos ahora a la siguiente obra importante de Flavio Josefo. II. "Las Antigüedades de los judíos" Casi veinte años después de la aparición de la Guerra, hacia el 93/94 d.C., vio la luz en Roma la segunda obra más importante de Josefo que suele conocerse como las Antigüedades de los judíos. Su título, traducido al pie de la letra, sería la Arqueología judaica, lo que remeda un encabezamiento parecido del historiador griego Dionisio de Halicarnaso (Antigüedades romanas). La obra de Josefo pretende ser una historia global del pueblo judío desde la creación del mundo hasta el estallido de la gran rebelión contra Roma (66 d.C.), narrada ya en la Guerra. Las "Antigüedades", obra vasta y riquísima en datos históricos a veces únicamente atestiguados en ella, fue concebida por Josefo paralelamente a su trabajo anterior sobre la “Guerra”. Sin embargo, la misma amplitud de la tarea hizo que se demorara su publicación. Las Antigüedades están divididas en dos partes principales cada una con diez libros, y ya no están dedicadas al Emperador (a la sazón Domiciano), sino a un tal Epafrodito. Parece como si el historiador se hubiera distanciado un tanto de su función de cronista y, hasta cierto punto, adulador de la dinastía de los emperadores flavios, y se atreviera a publicar una obra nueva por su cuenta. Este hecho no significa que el emperador del momento, Domiciano, hubiera disminuido sus favores, pues hizo al escritor importantes concesiones fiscales (Vida 429). Componer una historia completa del pueblo judío en la Roma de su momento era un acto de valentía, pues la política del Emperador tendía a favorecer la religión tradicional como importante factor de unión política, y veía con malos ojos otras religiones, en especial orientales, como el cristianismo y el judaísmo. En opinión de Domiciano, las religiones extranjeras tendían a disgregar el ánimo de las gentes respecto a la devoción debida al Imperio, a Roma y a los valores tradicionales (de la religión romana), que aún eran la argamasa que sostenía ideológicamente el entramado imperial. Las "Antigüedades" se dividen en dos partes: la primera abarca en diez libros el lapso temporal que va desde la creación del mundo hasta el destierro del pueblo judío a Babilonia. La segunda, en otros tantos volúmenes, narra los hechos desde el Destierro al comienzo de la “Gran Rebelión”. En la postal siguiente presentaremos un breve resumen de ambas partes. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 21 de Febrero 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero 1 Cor 29-34: 29 De no ser así ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna ¿por qué bautizarse por ellos? 30 Y nosotros mismos ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas? 31 Cada día estoy a la muerte ¡sí hermanos! gloria mía en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. 32 Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 33 No os engañéis: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.» 34 Despertaos, como conviene, y no pequéis; que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Explicación: Los vv. 23-28 fueron como una especie de digresión del argumento centrado en la resurrección. Ahora, vv. 29-34 se vuelve a los argumentos y se habla en primer lugar de la “experiencia de la comunidad”, que no puede equivocarse. El segundo argumento concentrará su atención en los peligros de muerte que ha sufrido Pablo por predicar la resurrección… ¡es imposible que esta creencia sea falsa! El primer argumento se fija en una costumbre de la comunidad, que se sigue –creo- practicando hoy día entre los mormones: bautizarse en nombre de los ya fallecidos de la familia. De este modo se creía que el bautismo obraba su efecto retroactivamente sobre ellos y podrían salvarse. Con otros palabras: los vivos habían practicado su “rito de entrada” o “rito de iniciación” en la comunidad mesiánica, el bautismo. Los ya fallecidos “cumplían” ese mismo rito de entrada por medio vicario: los vivos cumplían el rito en su nombre, con la esperanza en que valiese. Ese rito es testimonio de que se creía firmemente en la resurrección. Tal concepción supone que las almas de los fallecidos –el cuerpo yace aún en la tierra, descompuesto, en espera de la resurrección del final de los tiempos- se halla como en un “lugar intermedio” (todavía no está inventado el purgatorio) en la espera de ser totalmente purificada para poder ingresar en el cielo. Tal noción era vulgarmente admitida entre judíos y judeocristianos, pero es negada expresamente por uno de los libros judíos más imponentes de la época, el Libro IV de Esdras, compuesto unos 50 años después de 1 Cor. Escribe D. Muñoz León en “Libro IV de Esdras”, de la colección Apócrifos del Antiguo Testamento, vol. VI, Cristiandad, Madrid 2009, p. 336: "Una de las doctrinas más características de 4 Esdras y que probablemente ha influido con mayor fuerza en la acogida de este libro, es su concepción acerca del estado intermedio . En ningún otro libro de la literatura judía de esa época se ha expresado esta enseñanza con más precisión. El autor dedica una amplia sección (7,75-126) a describir la situación de las almas tanto de los buenos como de los malos desde el momento de su muerte hasta el juicio final y la resurrección. El vidente plantea a Dios la posibilidad Dios interceder por los difuntos (un caso sería bautizarse por ellos). Pero Dios responde negativamente. He aquí el pasaje (7,102-115; Apócrifos del Antiguo Testamento VI, pp. 409-411): 102 Y respondí y dije: - Si he hallado gracia a tus ojos, muestra también a mí tu siervo si en el día del juicio los justos podrán excusar a los impíos o interceder en su favor ante el Altísimo: 103 los padres por los hijos, los hijos por los padres, los hermanos por los hermanos, los parientes por sus cercanos, los amigos por los amigos. 104 Y me respondió y dijo: - Puesto que has hallado gracia a mis ojos, también te mostraré esto: el día del juicio es decisivo y muestra a todos el sello de la verdad. De la misma forma que ahora no envía el padre al hijo, o el hijo al padre, o el dueño al siervo, o el amigo a su amigo para que piense en su lugar, o duerma, o coma, o sea curado, 105 así nadie rogará por otro nunca (entonces), pues todos llevarán por sí mismos sus injusticias o sus justicias. 106 Y respondí y dije: - Y ¿cómo es que encontramos que Abrahán rogó el primero por los sodomitas y Moisés por los padres que pecaron en el desierto, 107 y Josué tras él en favor de Israel en los días de Ajar [...] y Samuel 108 y David por la plaga, y Salomón por todos los de la (casa de) santidad, 109 y Elías por los que recibieron la lluvia y por un difunto para que recobrara la vida, 110 y Ezequías por el pueblo en los días de Senaquerib y otros muchos en favor de muchos? 111 Si pues ahora, cuando la corrupción aumentó y se ha multiplicado la injusticia, los justos oraron por los impíos, ¿por qué entonces no podrá ser? 112 Y me respondió y dijo: - El mundo presente no es el fin, la Gloria en él permanece (¿solamente?) a intervalos. Por ello oraron los que eran fuertes en favor de los inválidos. 113 Pero el día del juicio será el fin de este tiempo y el comienzo del tiempo de la futura inmortalidad en el cual pasó la corrupción, 114 la intemperancia quedó disuelta, la incredulidad cortada, en cambio creció la justicia y nació la verdad. 115 Entonces nadie podrá compadecerse de aquél que haya sido vencido en el juicio, ni hundir a aquél que haya vencido". Pablo argumenta entonces que esta costumbre de la comunidad, la del bautismo vicario, tiene una base en la tradición y que por tanto no puede equivocarse: el bautismo vicario implica la creencia en la resurrección de los muertos; luego esa existe. A continuación viene el segundo argumento: Pablo apela a su propio trabajo: él ha trabajado y sufrido mucho por expandir la fe, basada en la creencia en la resurrección: ¿cómo va a ser falsa esta creencia? Si la resurrección es falsa, arguye Pablo, dediquémonos a la buena vida: “Comamos y bebamos”… Se trata de una cita de Is 22,13, sin nombrar expresamente al profeta: “Lo que hubo fue jolgorio y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comer carne y beber vino: «¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!»”. Luego atribuye el desvarío de esta falsa creencia en la no resurrección a las malas compañías: los fieles prestaban oídos a los que negaban la resurrección. La frase corresponde –señalan casi todos los comentaristas- a una cita literal de la comedia Tais de Menandro. ¿Conocía Pablo esta pieza? Es posible, pues era muy popular. O bien se había transformado en refrán, y como tal –sin haber leído expresamente a Menando- lo repite Pablo. La frase “luché en Éfeso contra las bestias/fieras” no debe entenderse literalmente, ya que no consta por los Hechos ni por las cartas auténticas de Pablo que hubiese estado nunca condenado Pablo a luchar en el circo. Se refiere por tanto o bien a peligros fuertes provocados por judíos y paganos opuestos a su predicación o bien a su encarcelamiento en Éfeso. “Luchar con las fieras del circo” era la expresión popular parea referirse a “me enfrenté a un dificultad muy seria”. “Desconocer a Dios” o ignorancia de Dios es, según el Libro de la Sabiduría –que probablemente conocía Pablo- propio de los gentiles: Sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a Aquél que es, ni, atendiendo a las obras, reconocieron al Artífice”. El mismo tema es recogido por el autor de 1 Pedro 1,14: Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia (de Dios), Seguiremos en la próxima nota. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com En el otro blog, de “Religiondigital”, el tema es: “Los papas y el sexo” Saludos de nuevo.
Viernes, 19 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Uso de la Bibliaen los Hechos de Andrés I. El contenido 2. Los Hchnd 3 refieren de la enfermedad del criado de Estratocles. Andrés pregunta por qué no ha podido nadie arrojar al demonio que moraba en aquel cuerpo. Pero él mismo se responde: “Porque son sus congéneres” (HchAnd 4,2: suggenêis).- En el Nuevo Testamento se afirma de los impíos que son “hijos del diablo” (Jn 8,44). “Vosotros sois de vuestro padre el diablo”. En los Hechos de los Apóstoles 13,10, Pablo llama a Elimas el mago “hijo del diablo”. Podemos, además, recordar la escena en la que se acusa a Jesús de arrojar a los demonios en nombre de Beelzebul. Satanás, dice Jesús. no puede expulsar a Satanás (Mt 12,25-27; par.). 3. En una larga invocación compuesta por participios sin artículo, se dirige Andrés a Dios con estas palabras: “Oh Dios que siempre escuchas a los tuyos” (HchAnd 5,1).- Es la doctrina del logion de Mt 7,7-8: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá”. En el evangelio de Juan tenemos dos textos sobre el tema. En Jn 9, 31, el ciego sanado filosofa ante los escribas diciendo que “Dios no escucha a los pecadores”, sino que escucha al que es piadoso y cumple su (de Dios) voluntad. Y en el contexto de la Cena, después de haber llamado “amigos” a los discípulos (Jn 15.15), en el mismo contexto en el que proclama que “eran tuyos y tú me los diste” (Jn 17,6-9), asegura: “Cuanto pidiereis al Padre os lo dará en mi nombre” (Jn 16,23-24). Podemos recordar también que en los Salmos es corriente la conexión entre “llamar” o “invocar” al Señor y el hecho de que Dios escucha (Sal 86 h,7; 3,5; 4,2 etc.). 4. HchAnd 7,3. El hombre nuevo, dice Andrés, “ha sido peregrino de la sabiduría” (paidéias).- En el libro del Qohélet (Ecles) 7.25 leemos cómo “dí vueltas para conocer, buscar y examinar la sabiduría” (sofía). La sabiduría es, por tanto, objeto de peregrinación. Lustraui uniuersa, traduce la Vulgata. Para la sabiduría hay un camino (Prov 4,11; Bar 3,23.27). Dios es el “guía de la sabiduría”. Aunque en el pasaje del Apócrifo el término es paidéia, la realidad es que en la Biblia paidéia aparece asociada a la sabiduría: “El temor de Dios es paidéia y sofía” (Prov 15,33). 5. El autor de los HchAnd refiere cómo Estratocles se había “convertido en aficionado a escuchar hablar de la salvación” (HchAnd 8,2). La salvación (sōtēría) sirve de determinante a términos como “conocimiento de la salvación” (Lc 1,77), “palabra de salvación” (Hch 13,26), “camino de salvación” (Hch 16,17), “evangelio de la salvación” (Ef 1,13). Pero recordamos también el pasaje de Rom 10,13-15, en donde después de asegurar que “todo el que invoque el nombre del Señor se salvará”, continúa el texto con una serie de preguntas concatenadas en una especie de sorites: “¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en lo que no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique?” La conclusión, pues, sería que para lograr la salvación es preciso escuchar la predicación de los enviados. 6. Entre otras antinomias expuestas por Andrés, destaca la que marca la oposición “luz-tinieblas” (HchAnd 11,1).- Es una oposición muy socorrida en el NT. Es corriente en labios de Jesús, que no sólo la emplea para recordar que todo lo que se dice en las tinieblas se publicará en la luz, sino para glosar su afirmación: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz” (Jn 8,12). Era también una de las enseñanzas que Jesús dedicó a Nicodemo (Jn 3,19). Luego, se convierte en un verdadero topos de la evangelización cristiana. Así Pablo, en la defensa que pronuncia ante el rey Agripa, dice que ha sido enviado para que los gentiles se conviertan “de las tinieblas a la luz” (Hch 26,13). Según el mismo Pablo en Rom 13,12, hay que desechar “las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz”. Para 2 Cor 6,14, no puede haber “comunión de la luz con las tinieblas”. En Ef 5,8 leemos que los efesios eran “en otro tiempo tinieblas, pero que ahora son luz”. Y en 1 Tes 5,5 se marca la oposición tan querida para la religiosidad de Qumrán entre los hijos de la luz y del día y los hijos de la noche y las tinieblas. 7. En una larga prédica, afirma Andrés que cada una de las potencias “reclamará lo que es suyo” (HchAnd 11,2).- La idea recuerda el dicho de Jesús durante la Cena: “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero como no sois del mundo, por eso el mundo os odia” (Jn 15,19). Como los discípulos no son del mundo, el mundo no quiere saber nada de ellos. 8. Andrés asegura que Dios responderá a los suyos cuando le ofrezcan sus frutos. “Yo me entregaré a mí mismo a vosotros, pues todo lo que yo soy se lo doy a los míos” (HchAnd 12,1).- Este texto se mueve. a mi parecer, en el contexto de la Cena, en el que aparecen ideas similares. En primer lugar, Jesús habla de que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos (Jn 15,13). Evidentemente se refiere a sí mismo, ya que inmediatamente llama amigos a sus discípulos (v. 15), También en la parábola del Buen Pastor afirma que entrega la vida por sus ovejas (Jn 10,15) y que la entrega voluntariamente (Jn 10,17-18). Notemos que en todos estos textos el término empleado es “alma” (psykhé), que corresponde al hebreo néfesh y que se usa para expresar la función reflexiva de los pronombres personales. Esa misma idea de que Jesús se entrega a sí mismo aparece en la versión lucana de la institución de la eucaristía. El cuerpo es entregado “por vosotros”, y la sangre también es entregada “por vosotros” (Lc 22,19-20). En cuanto a la segunda idea del pasaje (“Todo lo que yo soy también se lo doy a ellos”), forma parte del mensaje que recorre el ambiente durante la Cena. Jesús asegura que ha dado a sus amigos “la paz” (Jn 14,27), “la palabra del Padre” (17,14), “su gloria” (17,22), “la vida” (10,18), su cuerpo y su sangre (Lc 22,19-20). Pero la frase del Apócrifo tiene un eco bastante exacto en las palabras de Jn 17,8: “Las palabras que me diste, se las he dado a ellos”. El término rhémata debe entenderse, a mi parecer, en el sentido del hebreo debarîm, como, por ejemplo, en Lc 2,19, tanto más cuanto que en Jn 17, 14 es lógos el objeto del verbo “dar”. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 18 de Febrero 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Aun no estando de acuerdo con algunas de las perspectivas de Sean Freyne, como a continuación expondré, debo manifestar que el libro que hoy terminamos de reseñar es muy bueno y está bien argumentado. Como hemos sostenido, se trata de un honesto y nuevo intento de tender puentes entre el pensamiento del Jesús histórico y el pensamiento o interpretación de sus seguidores, sobre todo paulinos. Freyne es, pues, otro exegeta católico que afirma que entre Jesús y Pablo no hay fractura, sino evolución de pensamiento y explicitación de ideas. Freyne hace especial hincapié en procurar la iluminación de la vida y propósitos de Jesús gracias al uso del llamado criterio de “plausibilidad histórica” es decir, de un intento de explicar a Jesús de acuerdo con el entorno sociológico, antropológico y teológico del Israel del siglo I de nuestra era, en el que él estaba plenamente insertado. Y es loable intentar discernir el pensamiento de Jesús por el uso que él pudo hacer de las Escrituras, tanto las hoy canónicas como las hoy apócrifas, que tenía a su disposición. Respecto a la influencia en Jesús, en su mentalidad, actitudes, acciones y palabras, de su procedencia geográfica, Galilea, poco o nada tengo que objetar. Estoy convencido de ello: una distancia respecto al Templo y la piedad en torno a él que se percibe en Jesús, su insistencia en la piedad individual e interior, más que en lo exterior, su aprecio de la oración, la poca importancia que el Nazareno otorgaba a cuestiones de pureza ritual –aún sin renegar de ella- se explican muy bien por haber nacido y vivido en una tierra de religión judía, pero alejada tres o cuatro días de camino del Templo, y rodeada de paganos por todas partes. Su vida era más la sinagoga y la piedad interior que el Templo. Me parece además interesante la postura metodológica de Freyne de contemplar algunos episodios evangélicos a la luz de que la respuesta de Jesús a la geografía, a los lugares y a las personas que había en Galilea como que estaba condicionada no sólo por el instinto o percepción del paisaje y sus gentes en sí mismo, sino por una teología de la creación amorosa de Dios, que se fija especialmente en Israel. Esta teología se aparta un tanto del punto de vista del Deuteronomio que presenta a Yahvé sobre todo como guerrero y dueño absoluto de la tierra y que fija según su voluntad quién va a habitar en ella. Es muy interesante también la perspectiva de Freyne sobre cómo la postura de Jesús respecto a los paganos está condicionada no por motivos de pura tradición étnica popular o de prejuicios etno- o xenofóbicos, sino por la influencia de las historias bíblicas de la conquista y del asentamiento de Israel en “Canaán”. Jesús, como perteneciente en sus inicios al círculo del Bautista, debía de estar acostumbrado a leer y releer las Escrituras para escudriñar en ellas la voluntad de Dios. L lectura de Isaías no le permitía ser xenófobo. Y me parece igualmente interesante cómo enfoca Freyne el influjo del Libro de Daniel sobre Jesús no sólo como se hace tradicionalmente -la construcción de la figura del “Hijo del Hombre” por parte de Jesús, o de sus biógrafos los evangelistas, influidos por Daniel 7-, sino ante todo estudiando el ideal del “sabio” del libro de Daniel (hebreo maskil, una de sus posibles acepciones). Este personaje es ante todo un instructor del pueblo en la Ley divina y aceptador de la voluntad de Dios en lo que se refiere a su futuro y al futuro escatológico de Israel Freyne pone justamente de relieve cómo esta imagen de sabio pudo influenciar a Jesús. Estoy de acuerdo con ello. Pero me convence mucho menos la perspectiva de Freyne cuando analiza en bastantes páginas de su obra el libro de Isaías (el profeta preferido de Jesús, es verdad) y trata de probar cómo tanto el Nazareno como su grupo se inspiró en la imagen de “Sión-siervo”, en la figura paralela de los “siervos de Yahvé que tiemblan ante la palabra divina”, y finalmente en la enigmática imagen del “Siervo individual de Yahvé” para dar sentido a su misión, en especial al final de ella, incluida su muerte. Y no me convence, porque a pesar de toda la argumentación del libro, pienso que Freyne está retroproyectando hacia atrás lo que es claramente teología posterior a Jesús. He mantenido que no creo plausible que Jesús entrara en Jerusalén –episodio que considero histórico prescindiendo de pequeños detalles redaccionales- como pretendiente mesiánico regio, habiendo madurado ya la idea de que tenía que morir…; ni tampoco me convence que ese mismo Jesús hiciera lo que hizo en el Templo (Mc 11,15-17) con la idea clara de que el plan de Dios para él, ya en ese momento, contenía la exigencia de su muerte…, y mucho menos que su muerte fuera “vicaria” en sentido pleno, es decir, “morir en vez de otro”. Es decir, Freyne presupone que Jesús iba a Jerusalén con una idea clara y propósito de morir porque así era conveniente para el Reino. Salvo error por mi parte no hay en todo el judaísmo anterior al siglo I (ni en la Biblia ni en los luego declarados apócrifos) ni un solo texto de que un mártir “muera en lugar de otro”, y que esa muerte sirva de expiación de los pecados del que queda con vida. Esa idea de “morir por” no es plausible en el Jesús histórico (argumento de “plausibilidad contextual”, tan caro a Freyne), sino posterior a su muerte . Y ello por una razón esa idea no es judía, sino griega. Nace entre judíos helenistas y Pablo la recoge porque ya la había aprendido muy probablemente desde su escuela en Tarso y la aplicó para interpretar la muerte de Jesús. Pablo combinó una idea griega (= morir por) con otra muy judía (= expiar los pecados). Se ha argumentado muchas veces que 2 Macabeos 6,28 ni 7,37-38 presentan esta noción. No me lo parece; no son textos que expresen esta idea de “morir por”, ni algo parecido. Opino que no están correctamente interpretados: sólo contienen la idea del mártir judío, cuya muerte “ablanda” a Dios (sólo en ese sentido es “expiatoria” en sentido muy lato e inapropiado) para que acelere la redención de Israel. Y si sostengo que Jesús no fue a Jerusalén para morir, ni mucho menos, concomitantemente debo señalar que tampoco me parece convincente la larga argumentación de Freyne para probar la posibilidad de que Jesús iluminara toda su vida y la del grupo con la teología del “Siervo de Yahvé” por una razón: porque ésta incluía necesariamente la idea de un final catastrófico, es decir, la muerte (Isaías 53). Ésta noción sólo aparece claramente en dos textos relacionados íntimamente (Mc 10,45 “el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos”, y el relato de la institución de la Eucaristía Mc 14,22-25) que no corresponden al Jesús histórico, sino a la teología cristiana posterior. Ya saben mis lectores que -aunque se acepte la improbable hipótesis de un origen temprano del evangelio de Marcos, antes del 70, pero desde luego no anterior a Pablo- sostengo con energía que estos textos marcanos no se deben a ninguna tradición (así Freyne, p. 225), sino a una revelación directa de Jesús a Pablo, y que esa “tradición” se transmitió a partir de las comunidades paulinas y llegó así a los evangelios sinópticos, en concreto al primero de ellos, a Marcos. Y de ahí pasó a los demás que copiaron de él. Y otro argumento: los pasajes del Libro de Isaías relativos al siervo de Yahvé y sobre todo los textos referidos al “Hijo del hombre” en el Libro de Daniel -que en la teología de los Evangelios sinópticos van unidos a la idea de Siervo de Yahvé que muere y resucita- se interpretaban siempre en el judaísmo anterior a los Evangelios sinópticos de una manera diría que casi fijada, muy contraria a que fuera un individuo particular: • El “Siervo de Yahvé) o bien era un futuro monarca de Israel descendiente de David, y el mismo Evangelio de Marcos parece negar que Jesús fuera descendiente real de David (Mc 12,37 “El mismo David le llama Señor; ¿cómo entonces puede ser hijo suyo?» La muchedumbre le oía con agrado”), o bien ser refería al pueblo entero de Israel. • La enigmática figura del “Hijo del Hombre” no se refería en el judaísmo a una persona individuada, sino tal como dice el libro de Daniel mismo, se como hijo de hombre es la representación simbólica de todo el pueblo de Israel (Dn 7,27: “Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán” y 12,1: “En aquel tiempo se salvará tu pueblo: todos los que se encuentren inscritos en el Libro”). El caso especial de la figura del “Hijo del Hombre” en el Libro de las Parábolas de Henoc debe tratarse aparte. No es seguro que sea precristiano; no es nada seguro que haya influido en los evangelistas; es muy posible incluso que sea una reacción a la teología de los evangelistas sinópticos sobre el Hijo del Hombre. Por tanto, dudo muchísimo por “plausibilidad contextual” de que el Jesús histórico se considerara a sí mismo el “Siervo de Yahvé”, y sobre todo si esta figura se unía a la del “Hijo del Hombre” de Daniel. Hay alguna que otra dificultad más, a mi entender, en el libro de Sean Freyne, pero no quiero cansar más a los lectores con una postal demasiado larga. A pesar de ellas, es éste un libro que me ha gustado mucho, que he leído con detenimiento, del que he tomado buena cuenta y que me parece muy interesante y en líneas generales novedoso. Un buen intento de explicar puntos oscuros de la vida y propósito de Jesús, que quizá nunca lleguemos a aclarar totalmente, escudriñando la influencia que pudo tener su Biblia en los judíos piadosos del siglo I. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 17 de Febrero 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas