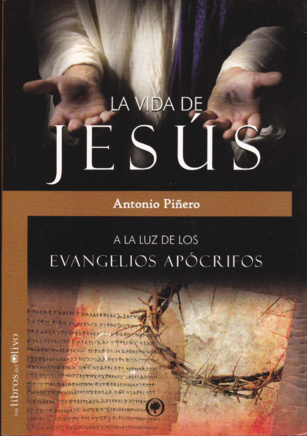Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: De la lectura del libro de Rius-Camps "Lucas. Demostración a Teófilo: Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el Códice Beza" me queda la impresión de que el texto llamado alejandrino está más "editado" respecto al original que el de este códice. Usted dice en un artículo que este tipo textual utiliza trasposiciones y correcciones ¿Podría dar ejemplos? ¿Tienen alguna tendencia? Respuesta: El texto del Códice Beza es de 1 a un 10% más largo (según lugares) que el que se imprime normalmente (basado en el códice Vaticano fundamentalmente más el Sinaítico). Creo que su impresión de que el Codice Beza está más editado que el Sinaítico y Vaticano es errónea. Siento ahora no tener mucho tiempo, porque estoy abrumado con compromisos editoriales, para poner ejemplos detenidamente. Las pequeñas transposiciones y cambios son continuas en D respecto a Vaticano y Sinaítico. Vea por favor el aparto crítico de Nestle-Aland 28ª y lo comprobará Usted mismo. Y par cambios más amplios, vea por favor, en el mismo aparto crítico: D 6,10-11 D 11,2 D 11,25-26 D 12,10 D 13,28 D 14,7 D 15,7, etc. En Lucas es famosa la adición entre los vv. 4-6 del capítulo 6. Otra famosa es el texto largo y corto del relato de la Última Cena: Lc 22, 15-20 donde Lc omite parte del v. 19 y todo el 20; o en Mt 20,28 hay un añadido muy largo En cuanto al sesgo del códice D: me parece imposible poderlo resumirlo en pocas palabras porque hay que precisarlo en cada variante. Pregunta: ¿Es histórica la matanza de los inocentes narrada por Mateo? Respuesta: Opino lo mismo que en el caso anterior. Este hecho es también altamente inverosímil, no porque Herodes no fuera capaz de las mayores atrocidades, sino porque conocemos muy bien por Flavio Josefo los últimos años del monarca y en ninguna parte de su obra, ni en los fragmentos de otros autores, se recoge una acción de tal calibre, una matanza indiscriminada de niños entre sus súbditos, que habría provocado una revuelta popular sin precedentes, tal que habría dejado alguna huella en los textos que hablan del final del reinado de ese monarca. El interés de la leyenda popular recogida por Mateo es realzar la trascendencia del personaje, Jesús, que se mide por la tremenda reacción de sus adversarios importantes, y a la vez impotentes, contra él. Saludos cordiales
Domingo, 19 de Octubre 2014
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Tal como prometí ayer transcribo hoy los párrafos conclusivos del libro, porque creo que pueden ser de interés general: Hoy día asistimos a un cierto resurgimiento del interés por la literatura apócrifa neotestamentaria, en especial por los evangelios. Mucho de ello se debe, en círculos esotéricos o afines de nuestros días, al deseo morboso de encontrar en este corpus de escritos no admitidos como sagrados por la Iglesia oficial, algunas verdades, más o menos interesantes o comprometidas, que esa misma Iglesia, sobre todo la católica, habría pretendido ocultar a la vista de los fieles. Además algunas personas creen poder encontrar en la enseñanza secreta de Jesús, que parcialmente transmiten algunos apócrifos sobre todo los de Nag Hammadi y afines, la cara oculta de Cristo. Frente a este interés se debe insistir en varias cosas. Primera: estos textos apócrifos no pueden hoy ocultarse. Son manuscritos conservados en museos e instituciones públicas; no son ya propiedad de las iglesias cristianas, sino de las ciencias de la Antigüedad --la filología y la historia antigua-- que deben estudiarlos, y de hecho lo hacen, como cualesquiera otros documentos que nos han legado los pasados siglos en Occidente. Segunda, como la Iglesia libró y ganó la batalla contra ellos sobre todo a partir del siglo IV, hoy día no tiene interés ninguno en mantenerlos ocultos. Insistimos en que la inmensa mayoría de las ediciones modernas de los evangelios apócrifos está realizada por eclesiásticos con las bendiciones de los obispos respectivos. Tercera: es importante tener en cuenta la fecha de composición de los evangelios apócrifos. Como hemos sostenido ya, la inmensa mayoría son muy tardíos, y los más antiguos de todos, como el Evangelio gnóstico de Tomás y el Protoevangelio de Santiago, son en su forma actual al menos posteriores cronológicamente a la composición de los evangelios aceptados como canónicos. Da la casualidad que los escritos de Marcos, Mateo Lucas y Juan son los evangelios probadamente más antiguos de todos los que se conocen. Sólo este dato coloca de inmediato a estas obras apócrifas evangélicas en el rango de la literatura de ficción, a la vez que arroja luz sobre el valor y trascendencia de estos textos: en verdad casi sólo valen para la historia de la teología y de las ideas religiosas del siglo II, o posteriores a él, y no para desvelar auténticos secretos de la vida de Jesús o de los orígenes del cristianismo. Y una última y clara consecuencia: prácticamente toda la segunda parte de este libro, que está basada en los evangelios apócrifos –menos, como dijimos, la primera sección de la sección dedicada a “Jesús y el sexo”- es pura ficción: no corresponde a ningún Jesús de la historia, sino a uno legendario, a veces desagradable. Y si la imagen de Jesús que de estos evangelios apócrifos se desprende es la que hemos intentado presentar a nuestros lectores, podemos preguntarnos al como indicamos en el Prólogo: ¿es éste “otro Jesús” -muy diferente en verdad al que conocemos comúnmente- más interesante y complejo que el que se trasluce a través de la lectura crítica de los evangelios reconocidos como oficiales? ¿Resultaría hoy productivo y operante esconder o escamotear estos documentos apócrifos a los ojos de los “cristianos de a pie” como si la imagen del Jesús que de ellos se desprende fuera una maravilla por contraste con la que nos proporcionan otros textos antiguos aceptados como canónicos por el común sentir de las iglesias cristianas? Al lector le toca juzgar y responder a estas cuestiones aunque el autor se ha expresado ya con claridad. Así pues, quien esto escribe deja la última palabra al lector. En la segunda parte de este libro el autor no tiene ningún interés personal por esta imagen –todo lo contrario-, sino que se ha limitado a recomponer la historia que de modo confuso, deslavazado, repetitivo y hasta cierto punto notablemente aburrida nos presenta el abigarrado conjunto de nuestros apócrifos evangélicos. Es muy posible que se perciba así gráficamente que el acercamiento al Jesús de la historia, el único que en verdad interesa, debe hacerse a través de los documentos más cercanos cronológicamente a Jesús, los evangelios canónicos, aunque de la mano de la crítica filológica e histórica. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 18 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hace unas tres semanas o más que ha salido la 3ª edición, corregida y muy aumentada de un libro mío escrito en 1992 que se titulaba entonces “El otro Jesús. Vida de Jesús según los evangelios apócrifos”. Fue publicado en El Almendro de Córdoba y tuvo en España varias reimpresiones. Tuve la suerte de que el libro se tradujera al francés, alemán, italiano, portugués (en sus dos versiones, europeo y brasileño) y finalmente ahora se está traduciendo al inglés después de tantos años. En el extranjero el libro tuvo buena fortuna y se hicieron al menos dos ediciones en todas la lenguas, menos en italiano que fueron tres, muy bellamente ilustradas con láminas de pintores italianos a todo color. Una de estas fue una coedición con el periódico “Il Corriere della Sera”, donde salió como una suerte de colofón a la venta en gruesos fascículos de La Biblia de Jerusalén en italiano. A la verdad tuvo suficiente éxito, y calculo que en Italia han debido de venderse más de 70.000 (digo “calculo” porque si escribo aquí el pago de regalías o derechos de autor, los autores se tirarían al suelo de risa o bien se llenarían de lágrimas). Pasó el tiempo y desembarcó en España la Editorial Esquilo de Lisboa, y uno de los libros que publicó fue este. Entonces, para no editarlo exactamente igual después de tantos años, se me ocurrió añadir un par de capítulos que presentaran los datos más importantes de la vida oculta de Jesús según los Evangelios canónicos. Trataba así de los siguientes temas: la familia, padres y los antecesores de Jesús, su fecha y lugar probables de nacimiento, incluido el día, si es que se podía precisar, o no; su lengua materna, oficio, si pertenecía o no a una familia de sacerdotes, puesto que se afirmaba de su pariente Juan Bautista que sí pertenecía, y finalmente cuánto duró la vida oculta. Aunque estos capítulos no ocupaban muchas páginas, había ya una reelaboración, un añadido y sobre todo el suministro de datos de los evangelios canónicos para que el lector pudiera compararlos con los ofrecidos por los apócrifos. El libro, bien editado, llevaba el título: “Jesús. La vida oculta”. Pero la Editorial Esquilo no prosperó en España, más por impericia y desconocimiento del mercado español de su director que por la falta de los lectores. Lo cierto es que de la noche a la mañana desapareció del mapa, sin despedirse…, naturalmente dejando tras sí una buena ristra de impagados. Parecía ya que el libro dormía su sueño definitivo, cuando Sebastián Vázquez y un grupo de amigos fundaron una nueva editorial, con el título de “Los Libros del Olivo”, en donde se suscitó la idea de una reedición. No me pareció entonces, una vez más, publicarlo tal cual, sino someterlo de nuevo a revisión, dándole una primera parte definitiva, por muchos años, según creo. La idea fue ofrecer al lector no unos cuantos datos de la vida oculta de Jesús según los textos canónicos, sino un breve, pero completo, comentario a los denominados “Evangelios de la Infancia”, es decir, Mateo 1-2 y Lucas 1-2. Este comentario me parecía para el lector mucho más interesante, pues era un análisis de los textos canónicos en donde no faltara ningún tema importante. El método de análisis sería el filológico usual, histórico crítico y literario, de modo que ofreciera a los lectores los medios de formarse por sí mismo un opinión acerca de la vida oculta de Jesús, esta vez no según los apócrifos, sino según los textos admitidos por la Iglesia como sagrados. Este añadido tiene unas 110 páginas. Opino que suministra la información esencial y está dividido en 38 pequeños apartados que recogen la información de la edición anterior y las ideas que he vertido en mi obra de divulgación “Ciudadano Jesús” (Madrid, Atanor, 2012). Son los siguientes: 1 Cómo empezaron a recogerse noticias de la vida oculta de Jesús 2 Antecedentes: el origen de Jesús: Mateo 1,1-17 + Lucas 3,1 3 El nacimiento de Juan Bautista: Lucas 1,5-25 1. Personajes que intervienen: Lucas 1,5-7: 2. Anunciación del nacimiento de Juan Bautista = diálogo del ángel con Zacarías, padre del Bautista: Lucas 1,8-23 4 La anunciación a María: Lucas 1,26-38 5 Las dudas de José Virginidad antes del parto 6 Visitación a Isabel y “Magnificat”: Lucas 1,39-56 7 El nacimiento del Bautista (Lucas 1,57-66) 8 El “Benedictus” (Lucas 1,67-79.80) 9 El nacimiento de Jesús (Mateo 1,25 + Lucas 2,1-6) Virginidad durante el parto Virginidad después del parto 10 ¿Nació Jesús de un modo ilegítimo? 11 ¿Dónde nació Jesús? 12 Fecha del nacimiento de Jesús Fecha del censo de Quirino Dificultades con el censo de Quirino 13 ¿Computamos bien los años? ¿Cuándo fue realmente el año 1? 14 ¿Cuál fue el día del nacimiento de Jesús? 15 La anunciación angélica a unos pastores (Lucas 2,8-9) 16 Reacción de los pastores (Lucas 2,15-20) 17 Circuncisión e imposición del nombre (Lucas 2,21) 18 Presentación de Jesús en el Templo. Purificación de María (Lucas 2,22-24) 19 Los profetas Simeón y Ana (Lucas 2,25-35) 20 Los magos de oriente (Mateo 2,1-12) 21 El mensaje teológico de este pasaje en su conjunto 22 La historicidad del relato de los Magos 23 ¿Cómo pudo plasmarse en concreto la historia de los magos y la estrella maravillosa? 24 ¿Cuál pudo ser el transfondo del Antiguo Testamento que ayudó a plasmar la leyenda de los magos? 25 Herodes intenta matar al recién nacido rey de los judíos (Mateo 3,13-20) 26 ¿Es verosímil la matanza de los inocentes? 27 Claves para entender lo que quiso decir Mateo 28 Huida a Egipto y vuelta a Israel (Mateo 2,21-23) 29 ¿Interpretaciones modernas? 30 ¿Creía Mateo que lo que él narraba había ocurrido así? 31 La duración de la vida oculta de Jesús 32 ¿Tuvo Jesús hermanos? 33 La lengua hablada por Jesús 34 La formación de Jesús: ¿sabía leer y escribir? 35 El oficio de Jesús 36 Jesús ¿soltero, casado, viudo? El estado civil de Jesús 37 Jesús, ¿laico o sacerdote? 38 Jesús y su madre en el templo de Jerusalén (Lucas 2,41-52) La segunda parte ha quedado igual, salvo la corrección de erratas. Los temas de los capítulos son: 1 María la elegida 2 El nacimiento del Salvador 3 El nacimiento de María 4 El nacimiento del Salvador 5 El rey Herodes 6 Vuelta a Nazaret 7 La muerte de José 8 Vida pública 9 Jesús y el sexo 10 El final terreno de Jesús 11 Descenso a los infiernos 12 El final de Antipas y Pilato 13 El tránsito de María 14 Las enseñanzas secretas de Jesús El prólogo y el epílogo han sido modificados en consecuencia. Y la intención, según he indicado ha sido que, leyendo este libro, el lector observe y juzgue por sí mismo en qué grado pueden los evangelios apócrifos enriquecer o cambiar la imagen que de Jesús se puede uno formar leyendo críticamente las fuentes que informan sobre él en los libros aceptados como canónicos, es decir, fundamen¬talmente los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Es realmente más atractiva la imagen de Jesús de los evangelios apócrifos que la ofrecida por los canónicos? Cuando llegue a las páginas finales de este libro, estoy totalmente seguro de que el lector podrá sin duda responderla. También, de paso, podrá formarse el lector una idea sobre el debatido tema del ocultamiento sospechoso por parte de las diversas iglesias, en especial la católica, de estas fuentes apócrifas, por el temor de que se pueda descubrir ante los lectores una imagen de Jesús más atractiva que la ofrecida comúnmente a sus fieles en la predica¬ción o en los libros de lectura espiritual que reinterpretan la imagen de Jesús presentada en los evangelios canónicos. Hay actualmente mucha gente que opina que los detalles desconocidos de la vida de Jesús, y las obras que los contienen –los evangelios apócrifos- han sido escamoteados sistemáticamente por las iglesias cristianas, en especial la católica. Puedo adelantar al lector que esto no es verdad, puesto que los restos de los escritos evangélicos apócrifos –a veces obras enteras, otras algunos fragmentos de ellas, en algunos casos sólo los títulos- han sido publicados en todos los idiomas cultos. En muchas ocasiones han sido autores eclesiásticos, con las bendiciones de sus iglesias respectivas, los que han editado estos textos a partir de los manuscritos más antiguos. Por tanto, son perfectamente accesibles y legibles por cualquiera que tenga interés. Mañana transcribiré los últimos párrafos del epílogo porque creo que son de interés general. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid Www.antoniopinero.com
Viernes, 17 de Octubre 2014
NotasHoy escribe Antonio Piñero Pregunta: Me gustaría nos de un alcance y explicación del libro El discurso verdadero contra los cristianos de Celso. Respuesta: La respuesta más fácil y directa la tiene Usted en la Wikipedia en inglés o en alemán, su Usted puede leerlo. Es información normal. Lo fundamental de Celso es que su obra se perdió (la quemarían los cristianos) ya que era un ataque racionalista y virulento contra los Evangelios, Jesús y la Iglesia, compuesto en el 170 d.C. Pero tenemos la refutación de Orígenes, y como lo cita al pie de la letra ante de oponerle sus razones, hemos podido recuperarlo. Pregunta: Profesor, podría ud. luego explicar con mejores detalles la siguiente opinión? En el Nuevo Testamento se traduce la palabra Gehenna por Infierno, mas esa palabra hace referencia al Valle de Hinón, en Jerusalén, que en tiempos de Jesús había un basurero allí donde la gente lanzaba desperdicios y cadáveres o les pegaban fuego a la basura y los muertos. Parece que para un judíos o israelita, ir a parar allí era vergonzoso. Ir a parar allí significaba haber muerto fuera de la bendición de Jehová, el cual según Isaías y otros autores, formaría un nuevo cielo y una nueva tierra que sería habitada por los justos y los resucitados. Para un hebreo de esa época la meta de la vida no era ir al Cielo, sino vivir prósperamente: con rebaños, granos, y una descendencia noble que le diera continuidad a esa prosperidad. Una muerte noble significaba ir a parar al Seol, es decir, ser enterrado con honor por sus familiares. En el Antiguo Testamento prácticamente no hay mención de la Ultratumba, el mundo sombrío donde la gente continuaba existiendo. En el judaísmo el hombre es barro animado por el espíritu prestado de Jehová. No hay nada que tenga que sobreviva a la muerte. En el cristianismo es que se introduce eso de la vida después de la muerte. Respuesta: Lo que Usted dice es solo aplicable al judaísmo anterior a la época helenística, es decir, después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la época de Jesús, en lo que aquí nos interesa. Entonces el judaísmo cambió muchísimo y entre otras cosas aceptó de la religión griega popular y de la religión irania las creencias en el mundo futuro, en le inmortalidad del hombre (no solo del alma) en la justicia divina de ultratumba, el cielo y el infierno, etc. En tiempos de Jesús ya los judíos piadosos creían en todo eso. Nada de ello lo inventó el cristianismo, sino que lo recibió del judaísmo helenizado. Si le fuera posible, consulte mi libro, “Biblia y Helenismo. Pensamiento griego y formación del cristianismo”, Edit. El Almendro, Córdoba, España, 2006, el capítulo dedicado a la transformación del judaísmo en la época helenística. Creo que hay versión electrónica. Pregunta: 1) La historia de samson, jonas y el gran pez, son reales o tan solo leyenda? 2) los acontecimientos de moises fueron historicos o tan solo tradicion? Hay pruebas de los poderes de y la salvacion de moises cuando niño? 4) job historico o leyenda? 5) fue salomon el hombre mas sabio del mundo como la biblia lo pinta? 6) como podriamos comparar o avaluar la sabiduria de salomon con hombres no biblicos y no judios como; pitagoras, nicolas teslar, y otros? Respuesta: 1 Son leyendas populares utilizadas para transmitir un mensaje religioso. 2 En su inmensa mayoría, también legendarios. No hay pruebas. 4 Job canónico es una obra literaria con mensaje teológico. Por tanto no tiene un transfondo real. El Job Apócrifo (Apócrifos del Antiguo Testamento, Edic. Cristiandad, Madrid, 1986, vol. V) es totalmente legendario 5 Salomón es prácticamente todo legendario. Hay un libro de Finkelstein y Silbermann exactamente sobre David y Salomón. Busque en Google. 6 No se puede comparar históricamente. Pregunta: Me tomo la libertad de escribirte para preguntarte acerca de la novela que nos comentaste el otro día en la grabación de La Escóbula. He leído que el próximo día 17 hay presentación en Madrid, pero me surge la duda de si es exclusivamente para la prensa o yo podría asistir. En caso de ser cerrada, ¿planeáis presentarla en algún momento para el público? Muchas gracias de antemano. Respuesta: A la verdad solo sé que por ahora no hay presentación pública de “El trono maldito” (que por cierto sale a la venta mañana, 14 oct., simultáneamente en toda España, ya que Planet saa sus novedades los martes) por ahora. Lo del día 17 oct. Es una presentación a la prensa, radio y TV. Pero tampoco sé por ahora exactamente cómo. Pregunta: Quisiera saber su opinión sobre el santo cáliz de la catedral de Valencia, recientemente el vaticano ha reconocido su posición a favor de esta reliquia ¿Que opina usted sobre este tema?. Gracias. Respuesta: Es cierto lo del apoyo de parte de la Iglesia. Por ejemplo, no la de León. Pero hay por lo menos 200 cálices “auténticos”. Las noticias sobre esos cálices empiezan en serio unos quinientos años después Dios la muerte de Jesús. Además: Lea por favor mi respuesta en este mismo “Compartir” sobre la inverosimilitud de la interpretación de la Última Cena como se entiende normalmente siguiendo una visión divina de Pablo de Tarso. Pregunta: ¿Evolucionó la leyenda de los “magos”? Respuesta: Este desarrollo comienza muy pronto, pues la piedad popular se interesó por estas figuras simpáticas, pero muy poco dibujadas en la narración de Mateo. A mediados del siglo II, el evangelio apócrifo, llamado Protoevangelio de Santiago, son sólo los magos los que acuden a rendir homenaje al mesías y ¡no los pastores! Con el éxito de las reliquias entre los cristianos, sobre todo a partir del siglo IV, cuando la madre del emperador Constantino trajo a Europa restos del lignum crucis, se propagaron también reliquias de los magos. El emperador Federico Barbarroja, que había hecho una campaña contra Italia, se apoderó de las reliquias y las trasladó a la catedral de Colonia. Todavía se conservan allí. El siguiente paso fue precisar el vocablo “magos”, sin más. ¿Cuántos? Eran tres exactamente. Con toda probabilidad se pensó que cada uno portaba uno de los tres regalos: oro, incienso y mirra. Hubo varias interpretaciones alegóricas de los regalos, pero finalmente se desarrolló una de ellas: el oro simboliza la virtud; el incienso, la oración; la mirra, el sufrimiento. Otro paso fue darles nombres: En Oriente el primer intento conocido es el de un escrito siríaco, del siglo IV, anónimo, llamado “Cueva de los tesoros”, que los llama Hormizda, rey de Persia; Yazdegerd, rey de Sabá, y Perozad, rey de Arabia. Más conocida por los cristianos es la tradición occidental que los denomina Melkón o Melchor, Gaspar y Baltasar. La primera mención aparece en una traducción al latín, del siglo VI, de una crónica griega anterior. Saludos cordiales
Jueves, 16 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Los relatos evangélicos del arresto de Jesús contienen algunas de las incongruencias más flagrantes de estos textos. Las contradicciones se dan entre los distintos evangelios, pero se producen también en el seno de una misma obra. Otras incoherencias afectan por igual a todos los relatos: por ejemplo, precisamente quien –según los propios evangelios– se hace responsable de recurrir a la violencia no es arrestado ni crucificado, mientras que sí lo es quien no lo hace –y quien, según varios evangelios, se opone a su uso (hasta el punto de realizar un acto milagroso para contrarrestar sus efectos). Tales incongruencias inducen a pensar que algo considerablemente más grave sucedió en Getsemaní, algo que el relato preservado ha estilizado hasta extremos prácticamente irreconocibles. Esta es la tesis de varios estudiosos desde el s. XVIII, y es francamente plausible, pues está también en consonancia con la obvia edición que han sufrido a todas luces otros muchos pasajes, como el relato del incidente del Templo o el absurdo diálogo relativo a las espadas en Lc 22. Por supuesto, los exegetas confesionales se atienen como a un clavo ardiendo al incongruente relato evangélico, según el cual la violencia de Getsemaní se limita a un acto aislado de un sujeto especialmente beligerante, un discípulo de Jesús lo bastante obtuso como para no haber entendido que su venerado maestro nada quería tener que ver ni tenía que ver con espadas, como no fuera en sentido metafórico. El relato de Lc hace pensar algo diferente, por supuesto a pesar del piadoso evangelista. De entrada, en Lc 22, 49, los discípulos preguntan: “Señor, ¿golpeamos con la espada?”, lo cual presupone que ellos –todos ellos– estaban armados [recientemente, un conocido exegeta, Dale Martin, ha tenido la decencia –aunque en un artículo que deja, por otros motivos, bastante que desear– de reconocer que esta es la lectura con mucho más probable, tanto de Lc como también de Marcos, y que si los discípulos estaban armados es porque Jesús quería que lo estuvieran: cf. D. B. Martin, “Jesus in Jerusalem: Armed and Not Dangerous”, Journal for the Study of the New Testament 37, 1 (2014) 3-24.] Pero o el discípulo o el evangelista tenía mucha prisa, pues en el relato no se recoge la respuesta de Jesús. Uno de ellos saca la espada para hacer de las suyas y cortar una oreja. El resto es conocido, pues las Sagradas Escrituras no mienten ni se equivocan: “Y respondiendo dijo Jesús: ‘Dejadlo, hasta aquí’. Y tocándole la oreja, lo curó”. Lo que aquí nos interesa no es cómo cura Jesús una oreja cortada, pues esto es un milagro y los milagros están más allá de nuestro pobre entendimiento. Tampoco nos interesa cómo es que nadie le da las gracias por tan gentil –o judío– gesto. Un poco de gratitud no estaría mal, ¿no? Pero ya sabemos que quienes van a detener a Jesús son malos malísimos, y como no son bien nacidos no son agradecidos No, lo que aquí nos interesa es otra cosa. Nos interesa esa concisa frase que Jesús emplea justo antes de su generoso milagro auditivo. Porque, aunque a menudo se traduce como “Ea, ya basta”, “No haya más”, o algo por el estilo, resulta que en griego la expresión –o más bien la doble expresión– es: eâte heōs toútou, en la que eâte es la segunda persona de plural del presente de imperativo del verbo eáo. Repitámoslo: la segunda persona de plural. Esto significa que –a diferencia de lo que ocurre en Mt 26, 52 y Jn 18, 11– en donde Jesús se dirige solo al discípulo que usa la espada– aquí ordena parar una acción a varios discípulos (¿a los discípulos en general?), a pesar de que antes se ha dicho que solo uno de ellos había sacado la espada. Por supuesto, esto probablemente no signifique nada, pues aquello que los doctores de la Santa Madre Iglesia no reconocen como significativo no tiene significación alguna. Pero vayan ustedes a saber si algunos más de entre los discípulos, armados todos con espada como reconoce Dale Martin, no la habrán desenvainado para probar su acero. Vayan ustedes a saber si no tenían ya ganas de pegarle unos mandobles al poder de las tinieblas y a sus acólitos. Vayan ustedes a saber qué les dijo realmente Jesús, si les dijo algo. Vayan ustedes a saber por qué los discípulos estaban armados con armas pesadas (¿o es que las mákhairai eran armas ligerísimas…?) si su venerado maestro era un pacifista que jamás habría permitido su uso. Vayan ustedes a saber. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 15 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: Acabo de escuchar en el programa de radio la Escóbula de la brújula en R4G su intervención sobre los apócrifos. Como siempre, me ha parecido muy interesante todo lo que Usted aporta, de hecho ya llevo dos libros suyos leídos. Pero al tocar el tema de la mujer en tiempos de Jesús me ha sorprendido cuando Usted ha comentado que la tendencia de los estudiosos de hoy en día es hacia que la mujer jugó un papel más importante de lo que nos han contado. Mi pregunta, o reflexión, es ¿Pueden los historiadores estar influidos por las tendencias de la época a la hora de tratar un tema? ¿La influencia del feminismo actual influye en la manera de ver este tema, o es que hay nuevas pruebas que demuestran el cambio de criterio? Respuesta: No recuerdo qué dije exactamente, pero mi idea es: A) Que en un papiro descubierto no hace demasiado tiempo, no me acuerdo ahora su denominación exacta, se permite a la mujer enajenar propiedades, tomar la iniciativa en el divorcio, exigir reparaciones económicas al marido que inicia el divorcio, etc. Por tanto, tenía la mujer más atribuciones que las que creíamos. B) Que en Galilea tenemos noticias de mujeres que llevaban los negocios de la casa, que iban a los mercados a vender y comprar sin sus maridos y que ejercían oficios como los de cantinera u hospedera por sí mismas. Pregunta: ¿Designar a Jesús como "hijo de María" era bastante insólito. Marcos nunca menciona a José. Eso podía ser una alusión a la posibilidad, e incluso probabilidad, de que Jesús fuera conocido en Nazaret como hijo ilegítimo. No cabe la menor duda de que este texto preocupó a la Iglesia primitiva, pues cambió sustancialmente cuando Mateo incorporó esta parte del evangelio de Marcos a su propio evangelio? Respuesta: Ciertamente es insólito si se parte del supuesto de que sabemos con seguridad de que José vivía aún. Pero no lo sabemos. Por tanto, en el caso de que José hubiese fallecido ya en esas fechas –cosa más que posible dada la edad de Jesús, de la mortandad media de varones en la época y de la posibilidad de que fuese cierta la tradición de que José se casara con María a una edad madura (por la razón que fuera)-- esa denominación sería muy natural. Así que en realidad no sabemos. Pregunta: Ud. sostiene que Jesús fue un personaje histórico que fue idealizado y divinizado por sus seguidores y que en los Evangelios se encuentran superpuestos tanto el Jesús histórico como el Cristo Celestial, mi pregunta es la siguiente: la institución de la eucarística ¿puede ser considerada como un hecho histórico posible o es tan solo un elemento mítico del personaje de Jesús? La inquietud se origina en base a los demás mitos paganos existentes en la antigüedad donde la consagración del pan y del vino ocupa un lugar central como rito religioso. Respuesta: He escrito muchas veces sobre este tema en mis Blogs, “Cristianismo e Historia” y “El Blog de Antonio Piñero”. Utilice el buscador, por favor. Pero le respondo: La Eucaristía tal como la interpreta Pablo en 1 Corintios 11,23-26, y entendida al modo católico común, no es una tradición comunitaria, aunque suele afirmarse que es así, sino el producto de una revelación divina a Pablo, según él mismo lo expresa. Además es casi imposible que encaje con lo que sabemos del Jesús histórico. Encaja muy difícilmente, por no pronunciar un no rotundo. Me parece que la institución de la eucaristía no pudo proceder de Jesús, o mejor no se le pudo pasar a Jesús por la cabeza, porque hubiera supuesto para él (es decir, al haber instituido una eucaristía tal como lo presentan Pablo y los Evangelios) una ruptura absoluta con todos los esquemas sacramentales del judaísmo que él profesaba. El judaísmo no tenía propiamente en el siglo I ninguna concepción parecida a la de “sacramento” --idea que desarrollarán más tarde los cristianos pasado el tiempo--, pero sí la idea básica de que toda acción que conllevara el perdón, la gracia divina o la presencia divina había de hacerse en el Templo y por medio de ritos ejecutados por los sacerdotes de la estirpe de Aarón y Sadoq. Además: en el judaísmo no cabía, ni cabe, ni por asomo, la idea de la “comunión o ingestión del dios”. Y la eucaristía cristiana, con su ingestión de vino y pan como sangre y cuerpo de Cristo se parece muchísimo a este concepto. Creo que el Jesús histórico no habría podido admitirlo. Sabemos que parece probado por la investigación sobre el Jesús de la historia que éste jamás rompió los lazos con el judaísmo, ni se le ocurrió fundar religión nueva alguna. Por ello, resulta bastante improbable que fuera él el que instituyera un rito que rompía los moldes del judaísmo. ¿Cómo se iba a presentar Jesús, como prototipo de un mesías judío, un “domingo de ramos”; poco más tarde, al día siguiente, lunes purificar el Templo con lo que afirmaba su validez absoluta, y en la noche del jueves instituir un rito que rompía con todo el sistema expiatorio y sacrificial del judaísmo y que, por si esto fuera poco, estaba construido sobre y contra un tabú firme de los judíos, el tabú de no ingerir sangre? Además, los judeocristianos que frecuentaban el Templo, es decir, los cristianos primitivos dibujados en los Hechos de los Apóstoles, dirigidos por los apóstoles, que habrían estado en la Última Cena, no podían a la vez ser piadosos judíos y participar en una eucaristía paulina. También ellos romperían con el judaísmo…, y sabemos con toda seguridad que eso no fue así en absoluto. Pregunta: No se si puede contestar a mi pregunta pero siempre he intentado saber donde esta la verdad, que religion es la que mas se aproxima al autentico cristianismo. y como se puede saber a ciencia cierta. Gracias. Respuesta: El auténtico cristianismo es una cuestión de la indagación histórica. Y en la historia, sobre todo la antigua, donde hay tan pocos datos, es muy difícil alcanzar la verdad. Puede decirse que la verdad absoluta no existe y que si hay alguna verdad sería aquello en lo están más o menos de acuerdo todos los historiadores –es decir, el consenso— formado acerca de cada cuestión concreta. Y aquí, en lo que Usted pregunta, no encuentro un consenso. Por tanto, es posible que lo que se parezca más al verdadero cristianismo y al Jesús histórico es lo que intente imitar aquello que él fue: un predicador del reino de Dios, con todas sus características, sobre todo a los pobres. Yo creo que lo que más se parece a eso el grupo o comunidades del cristianismo que practica sinceramente la teología de la liberación. Pregunta: ¿El pasaje de la transfiguración que se encuentra en los tres primeros evangélios hace referencia al "Jesús Histórico" o al "Jesús resucitado"? ¿Será un añadido? Entonces para usted Antonio, el Jesús Historico ¿Es un ser? y además ¿Cual sería la diferencia entre el Jesús historico y la "Segunda Persona de la Trinidad"? Respuesta: La transfiguración no es un suceso histórico, sino lo que se denomina una leyenda cultual, que presupone ya la divinización de Jesús. El Jesús histórico fue un rabino carismático, exorcista, sanador, profeta-proclamador de la venida inmediata del reino de Dios. Por tanto un ser como Usted y yo. Esa persona se diferencia de la Segunda Persona de la Trinidad porque esto último es un constructo teológico. Pertenece a la fe y no a la historia. El historiador ahí no se mete ni opina. Saludos cordiales
Martes, 14 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía VIII La Ley de Dios como garantía de libertad Dios continúa su cuidado de la humanidad mediante el regalo de su Ley. Y aunque las leyes representan una especie de límite a la libertad de los hombres, la intención de Dios es proporcionar a sus criaturas la forma de conseguir la más amplia libertad del poder de los demonios. Es un sistema de imponer su poder supremo sobre el poder demoníaco. Este poder lo ejercen los demonios sobre los que de alguna manera se someten a su servicio. Es lo que han hecho muchos hombres destruyendo con sus conductas egoístas las normas que Dios les había dado para su felicidad. La infidelidad y la corrupción La humanidad desconoció por sus malas obras las normas prefijadas por Dios. Por eso, cayeron los hombres bajo la potestad del rey de los impíos. Quedaron corruptos de cuerpo y alma, por lo que en el tiempo presente son maltratados por las enfermedades y los demonios, y en el futuro sufrirán el castigo de sus almas. El Hijo de Dios había dado un ejemplo con su victoria en las tentaciones frente a las insinuaciones del príncipe del mal. El resultado de la situación de los extraviados no fue efecto de la ignorancia, sino que también algunos de nuestra nación, sojuzgados en sus malas obras por el gobernador de la maldad, como los invitados por el padre que celebraba la boda de su hijo, no hicieron caso. La indiferencia a la invitación de Dios Pedro cuenta cómo en el lugar de los que rehusaron por sus ocupaciones o sus excusas, el padre que celebraba la boda de su hijo, nos ordenó a nosotros por medio del Profeta de la Verdad que saliéramos a los cruces de los caminos para que os condujéramos a la fiesta de las bodas. Pero era preciso que os pusiéramos el vestido puro de bodas, es decir, el bautismo, que se administra para el perdón de los pecados que habéis hecho. De este modo hicimos entrar a los buenos en el banquete de Dios después del arrepentimiento, aunque al principio habían quedado fuera del convite (Hom VIII,22). El remedio es el bautismo con las buenas obras Si los extraviados quieren volver a la conducta recta, el remedio es el bautismo, que no solamente es la vestidura de la boda, sino la garantía de la promesa del reino. Para ello, Pedro recomienda que los aspirantes al reino de la verdad y de la gloria se apresuren a despojarse del sucio velo, que es el espíritu impuro y el vestido inmundo. Pero no podrán despojarse de tales prendas si antes no se bautizan con buenas obras. Es una preocupación obsesiva del autor de las Pseudo Clementinas, su convencimiento de que todo debe ir acompañado por las buenas obras. El bautismo no es simplemente un rito, sino un nuevo nacimiento a una nueva vida. Es la condición para que, purificados de cuerpo y alma, consigan los bautizados el cumplimiento de la promesa del futuro reino eterno. Es también la doctrina proclamada en otros pasajes acerca de la necesidad de renunciar al hombre viejo y revestirse del nuevo (Col 3,10). La conducta recta según Dios Pedro ofrece detalles de la conducta recta según la voluntad de Dios: “No creáis, pues, en los ídolos ni participéis de su mesa inmunda, no matéis, no cometáis adulterio, no odiéis a los que no es justo, no robéis ni os dediquéis en absoluto a ninguna clase de malas obras” (Hom VIII 23,2). Los que no observen estas normas serán atormentados en el tiempo presente por los malos demonios y los sufrimientos duros, y en el siglo futuro serán castigados con el fuego eterno. Como es reiterativo en el Pseudo Clemente, la idolatría es el mayor de los pecados posibles. Después siguen el homicidio y el adulterio. La consecuencia de estos pecados no puede ser igualmente otra cosa que el castigo correspondiente. Sin embargo, como el autor reitera en abundantes pasajes de su obra, los errores o pecados pueden curarse con la mejor medicina que es la penitencia. En los casos que trata, la solución está en las manos del libre albedrío del pecador. El que se siente enredado por sufrimientos y tormentos debe poner toda la atención y los medios en su posible curación. Los justos pueden y deben vivir y disfrutar de la paz y la esperanza. Termina así una jornada más en la vida de Pedro. La gente está esperando los milagros prometidos por el Apóstol. Los enfermos, por la esperanza de ser curados. Los demás por la ilusión de ser testigos del poder de Dios y de acrecentar su fe por la contemplación de los prodigios realizados por su admirado Pedro. No quedaron defraudados en su deseo. Su fe se hizo más firme y más luminosa su esperanza. Antes de retirarse a descansar con los suyos, Pedro convocó a la muchedumbre para nuevas enseñanzas en el día siguiente (Hom VIII 24). Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 13 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
En el número 27 de “Compartir” de 8 de octubre, puse como ejemplo las Cartas auténticas de Pablo acerca de la hipótesis muy verosímil de que en el siglo II hubo una revisión de los escritos cristianos que estaban dentro de la “pista” de salida cuya meta era la declaración, con el tiempo, de “escrito sagrado” del cristianismo con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Creo, dándole vueltas al asunto que hay, al menos dos ejemplos más que abonen esta hipótesis. El primero, de buen peso, es el añadido de Mt 1-2 y Lc 1-2, dos capítulos previos a esos evangelios, muy probablemente por mano distinta de los autores del cuerpo principal del evangelio respectivo (Mt 3-28; Lc 3-24), como una añadidura necesaria para que esas respectivas biografías” de Jesús no carecieran de lo que otras biografías helenísticas tenían, a saber, datos sobre la infancia y juventud del “héroe” –en este caso Jesús--, cuya vida se cuenta. Marcos, en efecto, había iniciado su evangelio con la predicación de Juan Bautista y con el bautismo de un Jesús adulto que se sentía atraído por la predicación del Bautista. Digamos de paso que al ejecutar este propósito de añadir un par de capítulos biográficos sobre María y su hijo Jesús, Mateo (¿?) y Lucas (¿?) se basaron en fuentes absolutamente distintas entre sí, a veces hasta contradictorias, y compusieron obras que presentan estos rasgos del mismo personaje de manera imposible de casar entre sí. Es como si estuvieran contando los orígenes no del mismo héroe, sino de dos, casi completamente distintos porque lo que dice uno lo ignora el otro, o cuando hablan de lo mimo dan detalles distintos. La segunda razón que tuvieron para escribir estos capítulos iniciales fue indicar, que como otros grandes personajes de la antigüedad, Jesús tuvo también una infancia prodigiosa que señalaba ya, antes de mostrarse al mundo como adulto, que era alguien muy importante. Mateo –y Lucas- al narrar los prodigios que rodean el nacimiento de Jesús muestran que éste es más trascendental e importante que cualesquiera héroes paganos, dioses o semidioses, que se solían presentar como ejemplos ya desde las escuelas, por ejemplo, Hércules, o Platón o Alejandro Magno, o incluso el mismísimo emperador Augusto que era como un dios en la tierra. Y ahora viene el núcleo del argumento: estos dos capítulos complementarios de Mateo y Lucas fueron añadidos posteriormente, una vez concluidos los evangelios. Y como estos fueron compuestos probablemente hacia el 85 +- (Mateo) y hacia el 90+- (Lucas), es más que posible que estas añadiduras fueran hechas al mismo tiempo que el anónimo editor de as cartas de Pablo etaba haciendo su trabajo. Por tanto a principios del siglo II. Y que el autor de estas añadiduras (Mt 1-2 y Lc 1-2) no fueron los autores del resto de los evangelios respectivos, sino otros, es más que verosímil. ¿Por qué lo sabemos? La razón principal para sostener esta suposición es sólida: en el resto de los respectivos evangelios de Mateo y Lucas no parece que los personajes principales tengan idea alguna de lo que ha ocurrido anteriormente, es decir, no saben nada de la vida de María y cómo tuvo a su hijo, ni tampoco de la infancia de Jesús y de Juan Bautista. Y lo más curioso es que, al parecer, María misma tampoco sabe nada de la anunciación del ángel y sus consecuencias. En efecto, en los Evangelio de Mateo y de Lucas, María como madre de Jesús no muestra el menor conocimiento de que el nacimiento de su hijo había sido portentoso, virginal; de que ya desde muy pequeño sabía el joven Jesús, de doce años, que “debía ocuparse de las cosas de su Padre”. María ignora que Jesús había sido declarado Mesías, hijo de David, desde su concepción misma, y que estaba destinado a grandes empresas en Israel. Y María se suma a los hermanos de Jesús en la opinión de éste estaba fuera de sus cabales y que había que hacerle volver a casa y que dejara de predicar la venida del reino de Dios en el episodio que narra Marcos en 3,20 y 3,31-35 (Jesús no hace caso a su madre y hermanos cuando lo buscan mientras él está ocupado predicando a la muchedumbre concentrada ante una casa). Igualmente, el pariente cercano de Jesús, Juan Bautista, a pesar de haber saltado en el seno materno tan pronto como supo que Jesús, aún el vientre de su madre, era el señor Mesías, no conoce quién es Jesús y tiene que preguntar si él es en verdad el Mesías o “había que esperar a otro” (Mt 11,3; Lc 7,9). Por tanto, es indudable que estos capítulos iniciales de Mateo y Lucas fueron añadidos después de que terminara la composición del cuerpo amplio de los evangelios respectivos y que los autores no se ocuparon de armonizar los datos entre sí. Y como la crítica está de acuerdo en que los bloques principales de Mateo y Lucas fueron escritos entre el 80/85, el primero, y 90/95 el segundo, debemos concluir que desde la muerte de Jesús (probablemente en abril del año 30 d.C.; o en abril del año 33 d.C. ) hasta el momento en que se compusieron los evangelios de la infancia habían pasado decenas de años, unos 60 en total, por lo que había habido mucho tiempo para reflexionar sobre la vida y misión de Jesús, para hacer teología e incluso para que se formaran leyendas sobre la infancia del Mesías. En síntesis: detrás de estos capítulos se hallan las tradiciones peculiares sobre la vida de María y la infancia de Jesús, a veces muy dispares, que las dos comunidades o grupos, en los que debe situarse a Mateo y Lucas, cultivaban como recuerdo de lo poco que se sabía sobre la infancia de su héroe, Jesús. Pero estas tradiciones no siempre estaban de acuerdo con la teología de los evangelios completos de Mateo y Lucas. Y fueron añadidas por otras manos que no eran los evangelistas. Y otro argumento para la hipótesis de la revisión de textos cristianos incipientemente sagrados podría ser el hecho muy posible de las ediciones sucesivas del Evangelio de Marcos y la composición del Evangelio secreto de Marcos (Morton Smith) como versión solo para iniciados. Hay comentaristas como Rius-Camps –y lo he mostrado en este mismo Blog (utilícese el “Buscador”) la crítica de su obra sobre las sucesivas ediciones del Evangelio de Marcos-- que opinan que se hicieron tres ediciones. ¿La hizo el autor? No es seguro. Es posible –y solo posible—que entren de lleno en la corriente de revisión y nueva edición de incipientes escritos sagrados cristianos de inicios del siglo II d.C. El último argumento, o más bien posibilidad, que se me ocurre de la refección de una obra cristiana, posiblemente previa, es el actual Evangelio de Juan. Estudios muy recientes, como el de Senén Vidal, “Evangelio y cartas de Juan”, Edit. Mensajero, Bilbao, 2013 –también reseñado en este Blog--, señala con el conveniente aparato científico, los avatares de edición y revisión de este Evangelio. Según S. Vidal, a un “primer evangelio” se añadió un “evangelio transformado”, una edición refundida y alargado, y finalmente un “Evangelio glosado”, que agregó todavía más elementos a la “edición refundida”. Sin duda alguna, el “autor” del Evangelio es el que está detrás de la primera versión. La segunda y la tercera son como correcciones. Y todo ello debió de tener lugar igualmente a principios del siglo II d.C. donde hubo una poderosa corriente de revisión de textos cristianos incipientemente sagrados. Saludos cordiales.
Domingo, 12 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Que sepamos la primera protesta en serio contra una iglesia institucionalizada se dio muy pronto, en el siglo II y fue el montanismo. Este movimiento era una suerte de concentración en la idea de que el cristianismo debe ser regido por el Espíritu, no por la jerarquía, ya que es una “religión” en atentísima espera del fin del mundo presente. El montanismo toma su nombre de Montano, un cristiano de la región de Frigia, en Asia Menor. Hacia el 172 y junto con dos profetisas cristianas, de nombre Prisca y Maximila, fundó un movimiento profético dentro de la Gran Iglesia, pues afirmaba que había recibido ciertas revelaciones del Espíritu Santo dirigidas a renovar y perfeccionar a los cristianos, sobre todo teniendo en cuenta que lo dicho acerca del final del mundo. Esta renovación afectaba sobre todo a la vida moral. Al principio, Montano no hizo más que dirigir a sus fieles una predicación puramente escatológica, sin desviación doctrinal alguna de la Iglesia mayoritaria. Afirmaba que Jesús, el “Novio”, (véase Mt 9, 15 o Mc 2, 19) vendría muy pronto, y que la última Pascua, es decir el fin del mundo, estaba muy cerca. La venida de Jesús como juez –aseguraba Montano- tendría lugar en una pequeña ciudad de su Frigia natal, Pepuza, donde convenía congregarse para esperarla. El comportamiento de los miembros de la Iglesia debía ser el adecuado a esta realidad. Dos cosas eran importantes: una valiente confesión de fe en Cristo que no se arredrara ante los paganos, incluso ante el martirio si fuera necesario, y una entrega fervorosa a la vida ascética, sobre todo al ayuno y a una limitación voluntaria de las prácticas sexuales, para que Dios apresurara el fin y encontrara a la Iglesia preparada. La práctica del ayuno estaba justificada por el ejemplo de Ana, la anciana profetisa de Jerusalén, de la que cuenta el evangelista Lucas que ayunaba de día y de noche esperando la liberación de Israel (Lc 2,37s). Montano, y sus dos profetisas principales, Prisca y Maximila, pensaban que en ellos habitaba el Espíritu Santo, y que la divinidad utilizaba mecánicamente sus órganos fonadores para profetizar, al igual que un músico experto pulsa las cuerdas de su lira y ésta emite los sonidos que él quiere. Como instrumentos del Espíritu desempeñaban la función de “Paráclito”, es decir, de Consolador, prometida por Jesús para después de su partida (Jn 14, 15). En efecto, el Señor no había revelado todo; quedaban muchas cosas por aprender y esas las enseñaría el Paráclito, el Espíritu enviado por el Salvador, por medio de sus bocas. Montano sostenía que se cumplía así lo afirmado por Jesús en el evangelio de Juan: “Cuando llegue él, el Espíritu de la verdad, os irá guiando hacia toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que os comunicará todo lo que oyere y os interpretará lo que habrá de venir. El manifestará mi gloria, porque, para daros la interpretación, tomará de lo mío” (Jn 16, 12-14). De acuerdo con ello el nuevo movimiento, lo que hoy denominamos montanismo, se titulaba en verdad “Nueva Profecía” y “Nuevas Visiones”. Creo que a pesar de este movimiento de renovación de la iglesia a gran escala y de otros menores no puede decirse de ningún modo que incluso en los inicios del siglo III, momento en el que escribe Tertuliano, por ejemplo, hubiera una corrupción monetaria, que es lo que hoy entendemos generalmente entendemos por corrupción en las instituciones públicas. El siguiente pasaje del Apologético de Tertuliano nos da idea de la atmósfera que reinaba en las iglesias en aquellos momentos. Escribe este Padre de la Iglesia hacia el año 210 para la iglesia del norte de África, pero dando a entender que era un uso universal: “Los fondos de las donaciones no se sacan de las iglesias y se gastan en banquetes, borracheras y comilonas, sino que van destinados a apoyar y enterrar a la gente pobre, a proveer las necesidades de niños y niñas que no tienen padres ni medios, y de ancianos confinados en sus casas, al igual que los que han sufrido un naufragio; y si sucede que hay alguno en las minas, o exilado en alguna isla, o encerrado en prisión por sólo la fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, son como infantes cuidados por los de su misma fe (Apología, 39). Señalemos, sin embargo, que el obispo y sus ayudantes, los presbíteros y diáconos controlaban estos dineros. Así pues, junto con el control intelectual de los fieles, se logró de inmediato –gracias a la caja de la seguridad social-- el control monetario. Este hecho tendrá consecuencias más tarde. Signos de corrupción de las Iglesias los tenemos ya muy claramente en el siglo IV, es decir, a partir de que la Iglesia adquiriera un papel relevante en el Imperio gracias a Constantino. Paso aquí por alto el detenerme en las dificultades históricas del famoso Edicto de Milán de Constantino del 311, puesto hoy en duda respecto a su autenticidad por numerosos historiadores del Imperio Romano, ya que la noticia y el texto parcial se conserva solo en dos escritores cristianos y solo en lo que respecta a la libertad cultual. Como Eusebio y Lactancio transmutaron un Constantino pagano en otro cristiano, estas noticias sobre el Edicto son al menos sospechosas Sí parece absolutamente claro que de una u otra manera Constantino tuvo un interés enorme, político, por atraerse a los cristianos, sobre todo a los obispos y que esa religión, unida y sin fisuras lo apoyara totalmente. En la sociedad pagana de los siglos IV y V se produjeron conversiones en masa hacia el cristianismo después de la actividad procristiana de Constantino hubiera o no estrictamente un Edicto de Milán. Hay en este ámbito un cliché histórico, exagerado o falso que conviene examinar. Escribe Johannes Quasten en su prólogo al tomo II de su Patrología, B.A.C. 1962, obra de gran aprecio en España: “La libertad de culto concedida por Constantino dio muy pronto como resultado conversiones en masa. La Iglesia vino a ser un factor dominante en el mundo” (p. 4). Pero J. Quasten añade: “El peligro grave estaba en que no hubiera una suficiente transformación de los corazones y de las inteligencias dando pie a un relajamiento de la moral y de la vida espiritual de los cristianos”. En este sentido, Rodney Stark, autor de “La expansión del cristianismo” precisa: “Pretender que las conversiones en masa al cristianismo ocurrieron porque las multitudes reaccionaban espontáneamente ante los evangelizadores otorga a la seducción de la doctrina un lugar central en el proceso de conversión: la gente oye el mensaje, lo encuentra atractivo y abraza la fe. Pero las ciencias sociales modernas relegan el atractivo de la doctrina a una función muy secundaria, al mostrar que la mayoría de la gente no se liga con tanta fuerza a las doctrinas de su nueva fe hasta después de su conversión” (p. 25). Con otras palabras, la gente se convertía por motivos de beneficios sociales y no por motivos puramente religiosos. Y aquí es necesario seguir con algunas distinciones y algunos ejemplos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 10 de Octubre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: "sabemos que muy probablemente se hizo una edición de los evangelios a finales del siglo II.” ¿Podría Vd. explicitar el alcance de dicha edición y qué aspectos del relato y concretamente de la personalidad y palabras de Jesús pudo añadir o corregir? Muchas gracias, profesor. No sé si asociar a lo anterior nuestro desconocimiento de cita alguna de cualquier evangelio canónico (o sus pasajes, ensartados en su lugar) hasta muy entrado el siglo II. 2) ¿Es realmente prepaulina y previa a Jesús la siguiente cita, tomada por Wheles de los Oráculos Sibilinos? «Con cinco panes al mismo tiempo, y con dos peces, Él satisfará a cinco mil hombres en el desierto; y después, tomando todas las partes que queden, Él llenará doce cestos de la esperanza de muchos [...] Él parará los vientos mediante Su palabra, y calmará el mar que ruge, pisándolo con pies de paz y fe [...] Él caminará sobre las olas, Él liberará a los hombres de la enfermedad. Él resucitará a los muertos, y alejará muchos dolores...» (Wheless). Respuesta: Respecto a 1. El “sabemos” es aquí relativo y quizás debería haber escrito “suponemos con buenas razones”, ya que no hay documento amplio del Nuevo Testamento anterior al siglo III (hacia el 200). Pero sí sabemos que casi todo lo que se escribió en forma de libro durante el siglo II, período de florecimiento de una “segunda sofística” sufrió alteraciones sobre todo de estilo y positivas, en el sentido de acomodar el griego vulgar de la época a las normas áticas. Pero debemos rechazar para estos momentos notables alteraciones debidos al dogma, pues este no estaba formado claramente ni mucho menos durante este siglo. El texto de los diversos escritos que luego formarían el Nuevo Testamento a lo largo del siglo III fue, pues, probablemente revisado en este sentido. Sí sabemos que las cartas de Pablo fueron muy probablemente editadas en el siglo II, con resultados desastrosos, por un misterioso editor que cortó, empalmó y cambió de sitio fragmentos de cartas paulinas anteriores que la crítica descubre ahora por medio de los análisis literarios y de estructura. El ejemplo más claro es 2ª Corintios actual, que es el producto de cinco o seis fragmentos de cartas paulinas. Otro es Filipenses. Los editores actuales renuncian a recuperar el texto que vaya más allá del año 200. Solo interesa el mejor texto que circulaba por esa fecha y se cree que debía de parecerse al menos en un 95% al de los primitivos autógrafos. Hay 150 años de transmisión de lo que no tenemos más que indicios y probabilidades. La Iglesia responde que su vida y creencia no se basan realmente en el texto del Nuevo Testamento, sino en la transmisión viva de los recuerdos de Jesús y la vida de este en espíritu como Resucitado y Viviente en la Iglesia. Respecto a 2. Los versos que usted cita pertenecen al Libro VIII, vv. 275ss (Apócrifos del Antiguo Testamento, Cristiandad, Madrid 2ª edic. 2002, vol. III, pp. 552-553. Es sabido, dicen los editores que este libro tiene un transfondo judío, pero que ha sido manipulado por los escriba cristianos en las copias, muy posteriores a esa época = por lo menos de la época de Marco Aurelio en adelante (último cuarto del siglo II). De modo que parece imposible que esos textos sean prepaulinos o preevangélicos. Dependen claramente de una tradición evangélica muy asentada. Pregunta: ¿Qué opina Usted de la historia de los “reyes” magos? Respuesta: En primer lugar que en el Evangelio de Mateo no son reyes sino “magos” o sacerdotes de una religión del Oriente muy respetada, la persa. Además que, por su carácter legendario y simbólico no tiene visos de ser histórica. Toda la narración es inverosímil. Es muy probable que la historia de los magos haya sido compuesta a base de figuras inspiradas en el Antiguo Testamento y que sirviera para dar cuerpo a la idea de que Jesús era el mesías, el hijo de Dios, que fue anunciado por la naturaleza a unos paganos, “magos”, que respondieron positivamente a la llamada divina. Tales paganos eran como el adelanto de lo que más tarde iba a ocurrir: mientras que los judíos se resistían a creer que Jesús era el mesías verdadero, los paganos –en la época del evangelista Mateo- se convertían en masa a esa fe. Las figuras que sirven de base a la legendaria historia son Balaán y Moisés. Del primero se habla en el libro de los Números capítulos 23-24. Este personaje que no era israelita, podía predecir el futuro y practicaba la magia, venía del Oriente y en parte habría anunciado la venida del mesías. En efecto, Balaán fue llamado por un rey enemigo de Israel para que lo maldijera antes de una batalla decisiva. Aunque el monarca le pagó muy bien, Balaán hizo justamente lo contrario de lo que se le pedía: reconoció la grandeza de Israel y por inspiración divina acabó bendiciéndolo y proclamando que el pueblo elegido regiría finalmente el mundo, porque en su seno nacería un rey que acabaría controlando a todas las naciones. De Moisés y Jesús podía decirse que el nacimiento de uno y otro fue maravilloso, y que ambos escapan de las acechanzas de un faraón/ monarca malvado. Ambos conducen a Israel a la salvación; en el Evangelio de Mateo Jesús es presentado como el nuevo Moisés, que en el Sermón de la Montaña, reinterpreta la ley antigua y la hace nueva. Sabemos por el historiador Flavio Josefo (Antigüedades II 9, 2, n. 205) que los rabinos de su época interpretaban el relato del libro del Éxodo sosteniendo que los consejeros del faraón, que eran magos y hechiceros, habían sabido (por inspiración del Diablo naturalmente) que iba a nacer el futuro Moisés, y aconsejaron al monarca matarlo. Igual que Jesús y los “santos inocentes”, incidente desatado por la presencia de los “magos”. Saludos cordiales
Jueves, 9 de Octubre 2014
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas