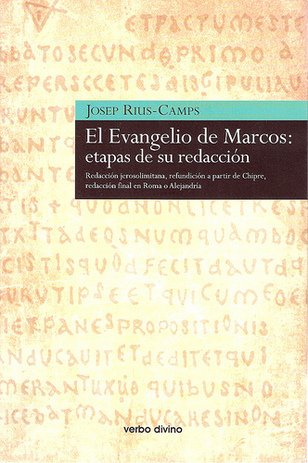Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Respondidos los dos argumentos en contra de nuestra interpretación de los pasajes expuestos hasta ahora y en favor de la interpretación tradicional sobre la institución de la Eucaristía, a saber: • Los “semitismos” como señal de una liturgia antigua y tradicional sobre la Eucaristía, recogida por Pablo y por los evangelistas, • Los cristianos tenían interés en ocultar la Eucaristía. Por eso no aparece en los Hechos de los apóstoles y en la Didaché o “Doctrina de los Doce apóstoles”. volvamos a la consideración del Texto Largo de Lucas. Aquí es importante señalar, como hicimos en Marcos, que en este texto se notan dos estratos claros que tienen referentes distintos. El pan/vino desempeñan una función distinta en los dos episodios que aparecen en el texto: • Una función es escatológica: “No comeré la Pascua hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios” (22,15), “No beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios (22,18). • Otra es propia de la institución de la Eucaristía: el pan es el cuerpo de Jesús y el vino es sus sangre. Las dos parecen ser independientes entre sí Una aclaración previa: como más arriba argumentamos, lo escatológico en el pensamiento de Jesús -es decir, el reino de Dios donde está él presente, naturalmente- es incompatible con la repetición como memorial (cuando él no esté presente, es decir, en el tiempo de la Iglesia tras su muerte), de la ingestión de pan y vino como recuerdo de su cuerpo y sangre, tal como se presupone en la institución eucarística. Una vez realizada esta observación, es preciso admitir que el Texto Largo de Lucas se compone de esos mismos dos estratos: 1. La sección o estrato escatológico (22, 15-18): no menciona el pan; sí la Pascua; menciona también el vino: la primera copa de una comida qiddush judía. 2. La sección o estrato de la institución (19-20): menciona el pan eucarístico y el vino eucarístico después de comer, es decir, no sería la primera copa de un qiddush, sino la última, al final de la comida (así expresamente en el v. 20), la llamada entre los judíos la “copa de acción de gracias” al final de la comida. Así el estrato escatológico sólo afecta a la Pascua (ingestión de comida) y al vino; y el estrato de la institución afecta al pan y al vino, pero en un orden no judío (que en una comida solemne era vino/pan). Esto tendrá importancia más tarde puesto que este orden, inverso al judío, es el propio de las comidas de iniciación en las religiones de misterios. Así pues, el segundo estrato da toda la impresión de ser una innovación que no sigue las costumbres usuales judías en las comidas. 5. Análisis del texto de los Hechos (transcrito en la nota de 3-10-21) Llama la atención la ausencia absoluta de cualquier referencia explícita a la Eucaristía en el texto de Hechos, donde se podría esperar que la hubiera. Dado que “Lucas”, el autor de la primera parte de doble obra, el Evangelio, está totalmente convencido de que la Eucaristía tiene su origen en Jesús –como ya sabemos-, el que no mencione este rito en la iglesia madre de Jerusalén llama poderosamente la atención. En todo caso, la “tendencia” unificadora de Lucas -tendencia conocida y aceptada por la generalidad de los investigadores del Nuevo Testamento- que le impulsa a mostrar una unidad esencial en todos los grupos de la iglesia naciente, habría llevado a Lucas justamente a lo contrario a escribir que en los primero seguidores de Jesús se celebraba la memoria del Maestro, conforme a sus instrucciones, con gran entusiasmo. Así pues, el que Lucas testifique que no es así, va contra su tendencia. Por tanto, debe de ser histórico que en la comunidad primitiva de Jerusalén no se conocía la Eucaristía tal como se practicaba en la comunidades paulinas. La expresión “romper el pan” es típica el judaísmo del siglo I y alude al inicio de una comida comunitaria, o de familia, de carácter más solemne que el normal. El “romperlo” indica que el que preside la comida, o el padre de familia pronuncia una bendición (berakhá) sobre los alimentos (el pan los simboliza a todos), recibidos de la providencia divina, pan que luego se reparte con cierta solemnidad entre los participantes. Consumido este trozo de pan, se inicia la comida normal. En días de sábado y fiesta, esta bendición solemne sobre el pan iba precedida de otra bendición, también solemne, sobre una copa aislada de vino. Esta bendición se llamaba “qiddush”, nombre que podía también darse al conjunto de una comida solemne en sábado o en las grandes festividades religiosas. Esta copa especial de vino antes de romper el pan señalaba la alegría de los judíos por la fiesta consagrada a Yahvé. En este esquema, cada acción (copa de vino; fracción del pan: vino/pan en este orden) tiene un significado en sí mismo. · El vino indica que ese día es especialmente santo. La fracción del pan indica sólo el comienzo de la comida. · La omisión del vino –sólo hay la “fracción del pan”- en los Hechos de los apóstoles podría señalar que la comida que se celebraba es “solemne”, porque es comunitaria, pero que ocurría en un día que no era fiesta judía, ciertamente el primer día de la semana, al principio un día corriente…, que más tarde pasó a llamarse "día del Señor", o "domingo" (en latín, "dies dominica", de dominus, "señor"), precisamente por celebrar en ella los judeocristianos reuniones especiales y la Eucaristía. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com En el otro blog de “Religión Digital” el tema es: “Las dimensiones (in)morales de la investigación histórica sobre Jesús (II)”. De nuevo saludos
Miércoles, 16 de Diciembre 2009
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hoy presentamos un libro breve (unas 190 páginas de texto), claro, pedagógico, ordenado…, y sobre un tema a nuestros ojos interesante. He aquí sus datos: Dan Jaffé, El Talmud y los orígenes judíos del cristianismo. Jesús, Pablo y los judeocristianos en la literatura talmúdica. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009, 203 pp. Traducción de Víctor Morla de un libro publicado en Francia en 2009. ISBN: 978-84-330-2353-7. La obra es un estudio histórico sobre la sociedad judía de la antigüedad clásica, de los siglo I al V/VI de nuestra era, y sobre la literatura que nos dejado hasta hoy (obras del círculo de la Misná, Tosefta y Talmud), es decir, de los escasos textos que en ellas hablan del cristianismo y de sus orígenes, y de sus figuras principales: Jesús y Pablo. Tras la caída del Templo de Jerusalén, al final de la Primera Gran Revuelta judía contra Roma, los judíos prominentes en el cultivo de la Biblia y la religión, entonces "rabinos", más tarde denominados los “sabios”, (los judíos los llaman también “tanaítas” hasta el siglo II; “amoraítas” desde comienzos del III hasta el final de la composición del Talmud: siglo VI/VII¿?), cayeron en la cuenta de que no podrían subsistir como nación si no llevaban a cabo lo que se ha llamado un “repliegue identitario”, a saber concentrarse en sus señas de identidad. Naturalmente había que vivir sin el culto de un Templo que ya no existía; había que concentrase en la lengua hebrea como vehículo de la revelación, en la literatura bíblica, sobre todo la ley de Moisés, había que hacer hincapié en su expansión, en la denominada “revelación oral” -es decir, las normas más modernas, derivadas o no de la Ley, que los sabios habían ido desgranando hasta entonces en sus comentarios y que, hechas de buena fe, se creían un desarrollo de normas o leyes complementarias recibidas por Moisés mismo también en el Sinaí, como complemento de la ley escrita-; había que runirse en torno a la oración, la observancia del sábado con la asamblea en las sinagogas centradas en torno a la observancia de la Ley , y había que seguir practicando la circuncisión. Sobre todo ello desarrollaron los sabios interpretaciones legales muy precisas que se denomina la halakhá, el “camino”, que se fueron difundiendo y que ellos mismos, los sabios, se encargaron de recalcar que eran de obligatorio cumplimiento para todo buen judío. Desde este punto de vista, los “sabios” cayeron también en la cuenta en seguida que la multiplicidad de las corrientes intelectuales de la época hasta la destrucción del Templo (“sectas” judías con una teología rabiosamente distinta, pero que se consideraban igualmente judíos, por su concepto de elección como pueblo de Dios, y por el cumplimiento de la misma Ley), no podía ya ser permitida. Hacerlo podría significar la aniquilación del pueblo judío como tal. Entre los grupos que subsistieron a la crisis del 66-70 d.C. se hallaban los seguidores judíos de Jesús. Según el autor, los judeocristianos no se solidarizaron con los otros judíos rebeldes a Roma, y prefirieron huir a la ciudad de Pella, en Transjordania (lo cual es muy dudoso: no tiene en cuenta los estudios de G. Strecker y S. G. F. Brandon que ponen más que en duda esta tradición, recogida por Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, III 5,2-3). Huyeran o no a Pella, los “sabios”, que no estaban para bromas con los romanos, acogieron muy mal la creencia en el mesianismo de Jesús o los intentos de situar a éste en la esfera de Dios que albergaban los judeocristianos. Rápidamente declararon su hostilidad al judeocristianismo porque era un peligro para la unidad. Jaffé pone de relieve cómo esos "sabios" promovieron a finales del siglo I un movimiento que pretendió y consiguió expulsar a los judeocristianos de la sinagoga. En esta época hay que tener en cuenta que no se distinguía bien un judío de un judeocristiano: ambos frecuentaban la sinagoga y ambos cumplían la Ley en lo fundamental. No se podía tener enemigos en el propio seno. Jaffé insiste en que no fueron los judeocristianos los que “se fueron”, sino que los sabios criticaron ásperamente su teología y consiguieron expulsarlos –entre otros medios añadiendo a la oración denominada “Las dieciocho bendiciones” (hebreo, Shemoné Esré), que todo judío debe recitar tres veces al día, una “bendición” inaceptable para el judeocristianismo, que pedía a Dios que acabara con los “herejes” (los minim, ellos) de un modo violento. A los judeocristianos les fue imposible entonces asistir a unos oficios sinagogales en los que tenían que maldecirse a sí mismos. Así pues, ellos mismos se alejaron pasiva y resignadamente de la sinagoga. Los judeocristianos duraron hasta el siglo IV como fuerza activa y luego desaparecieron lentamente, considerados como herejes tanto pos los cristianos como por los judíos. La explicación de este proceso es muy claro en la obra de Jaffé, quien se basa en la exégesis y comentario de textos muy elegidos del Talmud, sobre todo: las premisas de la ruptura (cap. 1), la “ruptura anunciada” (cap. 2) y la “ruptura consumada” (cap. 3: aquí se estudian los restos de críticas a los Evangelios –probablemente designados como guilyonim, en el Talmud). Todo la exposición es clara, concisa y ordenada, redondeada al final por “conclusiones” que resumen muy nítidamente el proceso y los resultados. Las relaciones posteriores a la ruptura se estudian en los capítulos dedicados a los efectos a la larga de la XII bendición, la Birkat-ha-minim (como decimos, la que maldice a los cristianos, y algunos episodios de las malas relaciones entre ambas comunidades, cristiana y judía. Hay también dos capítulos dedicados a Jesús en la obra que comentamos. El primero (cap. 6)) estudia un pasaje talmúdico, tratado Sanhedrin 107B, que presenta al Nazareno como discípulo de los sabios del Talmud (naturalmente, un hecho para nada histórico), cuya aclaración sirve a Jaffé para aclarar cómo vieron, muy mal (Jesús fue un pésimo discípulo, mago, hereje, engañador del pueblo), los judíos de los siglos talmúdicos (hasta el siglo V/VI) a Jesús. Este capítulo no aborda todos los textos que hablan, aunque muy crípticamente, de Jesús en el Talmud, sino fundamentalmente este sólo, el arriba mencionado, por lo que la aportación de Jaffé debe completarse con el trabajo, accesible aún hoy día, de R. T. Herford, Christianity in Talmud und Midrash, Londres 1903, que fue precisamente la base, con su recogida exhaustiva de textos, de la serie que dedicamos a Jesús en el Talmud en el otro blog hace ya tiempo. Jaffé coincide con otros historiadores en presentar a un Jesús totalmente judío, que no quiebra en absoluto el marco de su religión, que no se considera divino y que no pretende fundar religión alguna. El otro capítulo dedicado a Jesús (cap. 8: “Una mirada judía sobre Jesús. La opinión de los historiadores”) hace el autor un repaso breve, pero claro y directo en lo esencial, de sólo 5 historiadores judíos de los siglos XIX y XX que escribieron monografías importantes sobre el Nazareno: • Joseph Salvador (1796-1873; obra de 1833, cuyo título francés traduzco: “Jesucristo y su doctrina. Historia del nacimiento de la Iglesia, de su organización y de su progreso durante el siglo I”), • H. Graetz (París 1867), “Sinaí y Gólgota, o los orígenes del judaísmo y del cristianismo seguido de un examen crítico de los Evangelios antiguos y modernos” (también en francés, aunque su lengua original fue el alemán, pero nunca se publicó en ese idioma), • Joseph Klausner (su Jesús de Nazaret está traducido al castellano) • David Flusser, cuyo Jesús, también tiene traducción castellana, creo que en Cristiandad, hace bastantes años, en la década de los 70. Lectura de hace años… • Geza Vermes, de quien cita dos libros, Jesús el judío. Los evangelios leídos por un historiador (trad. espíritu. De Barcelona 1994) y otro, traducido al francés del que no conozco versión española, Enquête sur l’identité de Jésus. Nouvelles interpretations (París 2003). Las páginas de Jaffé son breves y enjundiosas. Todos estos autores reseñados por él se caracterizan por su consideración de Jesús como judío íntegro, fiel a la Ley, de elevadísima moral, muy enraizado en la piedad galilea, carismático, maestro de la ley, profeta anunciador del Reino de Dios, etc., rasgos que han llegado a formar consenso hoy entre los estudiosos de Jesús y del judaísmo del siglo I. Jaffé insiste en dos ideas más, comunes a la visión sobre Jesús de estos historiadores: todos coinciden en que · Hay “añadidos ulteriores y lecturas cristológicas en los Evangelios que deben separarse nítidamente de la historia de Jesús”; y, segunda, · En que los “principios doctrinales y las enseñanzas que conforman el mensaje nuclear de Jesús son fruto, en gran medida, de la literatura judía precedente o contemporánea a él” (p. 200). Finalmente, hay un capítulo, breve, pero excelente, sobre Pablo de Tarso, que lanza al aire muchas ideas sobre posibles perspectivas judías modernas –después de tantos siglos de ignorancia y desprecio- acerca de la doctrina de Pablo y posibles ámbitos de estudio, pero que se concentra en sólo un campo pero fundamental: ¿cómo fue posible que un judío, y de ascendencia farisea –según Jaffé- llegar a formular tales doctrinas tan revolucionarias sobre la ley de Moisés? Y la respuesta es clara: era posible porque el judaísmo del siglo I, hasta la crisis del 70 d.C. era inmensamente variado en su teología. Si se considera a Pablo desde esa perspectiva, se llegará a ver que el floreer de su pensamiento era posible. Otros “rabinos”, gnósticos, por ejemplo, llegaron a formular cosas más terribles para el judaísmo que las del propio Pablo. Jaffé, por otro lado destaca cómo Pablo es poco consistente en sus ideas (diferencias en torno a las concepciones de la Ley en Gálatas y Romanos, y dentro de Romanos mismo). “La ideología religiosa parecía disonante entre los miembros de la sociedad judía del final de la época del Segundo Templo (siglo I a.C. – siglo I d.C.)” (p. 160). Jaffé que esta postura camina en la dirección correcta: hay que repensar a Pablo en la perspectiva de un judaísmo diríamos “superplural” a mediados del siglo I: la imagen de Pablo es la de un judío de su época en desacuerdo con otros judíos en cuestiones fundamentales –lo que era muy normal- como la abrogación de la Ley con la llegada del mesías y en otros puntos doctrinales. En síntesis, pienso que el libro de Jaffé es una excelente ayuda para comprender algunos, e importantes, de los muy complicados y crípticos pasajes de la literatura misnaica y talmúdica que se refieren a los cristianos, a los evangelios, a Jesús y a Pablo. El libro, como dije al principio, se lee muy bien, y es de fácil de lenguaje. La traducción de Víctor Morla parece buena, y suena bien en general. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 15 de Diciembre 2009
NotasHoy escribe Antonio Piñero Dijimos en la nota anterior que no tenía sentido para los cristianos ocultar –por un secretismo afín al de las religiones de misterio- el sentido y el contenido de la Eucaristía. Ni para los cristianos simples ni para los autores de los Evangelios, obras de propaganda de una fe, ni para otros autores. Este argumento se refuerza con la idea de que san Justino Mártir (hacia el 150) en su I Apología a las autoridades paganas (I 65-66, especialmente 66,3) para defender el cristianismo, repite las palabras de la institución de la Eucaristía. No tenía el menor deseo de secretismo, sino todo lo contrario. Lo propaga a los cuatro vientos. Dice así: I 65: “Por nuestra parte nosotros, después de haber lavado (bautizado) al que así ha creído, lo conducimos a donde están los llamados hermanos […] Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de paz. Luego, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y de vino, y tomándolos él tributa alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen […] Y una vez que el presidente ha dado las gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos (ministros) dana a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre la que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. I 66 "Y este alimento se llama entre nosotros “Eucaristía”, de la que nadie es lícito participar, sino el que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que otorga la remisión de los pecados y la regeneración (bautismo), y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. "Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera de Jesucristo nuestro salvador, hecho carne por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación; así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias –alimento del que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes- es la carne y la sangre de Aquel mismo Jesús encarnado. "Y es así que los Apóstoles en los “Recuerdos” por ellos escritos, que se llaman Evangelios, nos transmitieron que así les fue a ellos mandado, cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo Haced esto en memoria mía; éste es mi cuerpo. E igualmente, tomando el cáliz y dando gracias, dijo: Ésta es mi sangre, y que sólo a ellos les dio parte. "Por cierto que también esto, por imitación, enseñaron los perversos demonios que se hiciera en los misterios de Mitra; pues que en los ritos de un nuevo iniciado se presenta pan y un vaso de agua con ciertas recitaciones, o lo sabéis o podéis de ello informaros". Esta larga cita es muy instructiva. En el año 150 se conocían los Evangelios, aunque no se hubiera declarado ni siquiera oficiosamente su "canonicidad", y se transmitía ya una tradición sobre la Eucaristía, sensiblemente igual a la de Pablo y Mc/Mt y Lucas. Estamos, pues, en una comunidad netamente paulina. No hay –como se ve- ningún deseo de secretismo en torno a la celebración eucarística. Todo lo contrario. Se compara a ésta incluso con los “misterios” de Mitra, y se dice que el parecido se debe a la acción de los demonios, deseosos de engañar a los cristianos y paganos, de modo que la acción de Jesús en la Última Cena parezca una copia. Esta comparación de san Justino Mártir con los misterios de Mitra vuelve a resaltar el parentesco genérico de la “Cena del Señor” con la concepción de las religiones de salvación, o de misterios, que nosotros hemos señalado, no exactamente como fuente de inspiración directa de Pablo, o de copia, sino como oposición: Pablo declara superior el misterio cristiano…, pero su estructura es muy parecida a las celebraciones paganas, más antiguas, tanto que lo cristiano parece una copia. Ello apunta que Pablo, indirectamente al menos, concibe la Cena del Señor con cierto parecido conceptual a los ritos de los misterios. Por otro lado, no queda en absoluto claro si los cristianos entonces, en la comunidad de san Justino Mártir, estimaban, o no, que se daba una verdadera transustanciación de las especies de pan y vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Podría dar esa apariencia el símil de la Eucaristía con el alimento corporal sufre una suerte de transformación. En conjunto, empero, del texto, se obtiene la impresión de que el pan y el vino simbolizan, no se transforman verdaderamente, el cuerpo y la sangre del Jesús Viviente, pero no presente físicamente por esas especies, en su Iglesia. Por último, la Didaché, o “Doctrina de los Doce apóstoles”, como hemos visto ya en la presentación general de los textos (nota 3-10-21), es un documento interno del judeocristianismo…, que no habla ni una palabra de la institución de la “Eucaristía” cuando describe detenidamente una “comida comunal de acción de gracias” (“eucaristía” en el lenguaje de los judíos helenistas). Y nos preguntamos: ¿tenía el autor de la Didaché algún interés de guardar el secreto sobre la institución y el contenido de le eucaristía respecto a los propios miembros del grupo? Sería un absurdo..., porque está describiendo precisamente una comida en común que denomina de ese modo. En conclusión: el argumento del secreto para explicar la ausencia de mención de la Eucaristía en los Hechos de los apóstoles y en la Didaché no se sostiene en absoluto. Si no se menciona es porque en esas comunidades (judeocristians) no se conocía la eucaristía como en otras.... ¡paulinas! Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com En el otro blog de “Religión Digital” el tema es: “La figura sesgada de Pablo en los Hechos: el Apóstol ligado a la comunidad de Jerusalén”. De nuevo saludos
Lunes, 14 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
La presente postal sigue el tema desarrollado en las dos notas de los dos domingos inmediatemente anteriores. Tratamos la via y obras de filón, como comentario a la edición de las Obras completas de Filón de alejandría en castellano, a cargo de José Pblo Martín en la Editorial Trotta. Finalmente (3.), y a un nivel máximo de profundidad, tiene Filón una veintena de tratados, que habrían de representar un corpus de interpretación alegórica completo del Pentateuco. De hecho se ha perdido casi todo; lo que ha llegado hasta hoy es sólo un comentario no completo pero amplio al primer libro, el Génesis. . Faltarían los comentarios a los otros cuatro libros del Pentateuco: Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Algunos opinan que no tuvo filón tiempo de escribirlos y que murió antes. Los tratados dedicados al Génesis son homogéneos en cuanto al tema, la interpretación filosófico-alegórica de la revelación divina, pero no presentan un cuerpo de pensamiento sistemático. Lo conservado abarca desde el cap. 2 del Génesis hasta el cap. 31. Como la exégesis de Filón va unida a lo que aparece en el texto, y éste es muy variado, su comentario va mezclando en un conjunto poco diferenciado de todo tipo de cuestiones: místico-religiosas, filosóficas, morales o políticas. El comentario se inicia con una interpretación alegórica a las leyes, pues el origen del mundo fue tratado ya en el libro que abre la Exposición de las leyes (al que ya hemos aludido en una de las notas anteriores), y a medida de que Filón avanza en el estudio de los textos cada sección importante se hace un libro y lleva su título particular. Así el tratado Sobre los querubines tiene como tema los primeros padres, la caída de Adán, la expulsión del paraíso y el ángel, un querubín que con la espada flamígera lo guarda (Gn 3 y 4). Luego sigue el ciclo de Caín y Abel, y las obras a su propósito se titularán: • Sobre los sacrificios de Caín y Abel; • Sobre el hecho de que el peor suele atacar al mejor; • Sobre la posteridad de Caín (caps. 5 y 6)…, y de igual modo hasta la última sección del Génesis (como dijimos, sólo hasta el cap. 31). En estos libros se sumerge el lector en un mundo complejo y denso de simbolismo y alegoría. Así, • Eva es el símbolo de la percepción sensorial como opuesta a la espiritual y los peligros que entraña; • Adán es la razón, y Caín es la mala intención, engendrada por la razón contaminada por la percepción sensorial; • El jardín del Edén, los árboles y los ríos que lo cruzan son referencias a diversas virtudes. • El cap. 6 del Génesis, episodio de los ángeles malos, los llamado "Vigilantes" que se unen a las hijas de los hombres y engendran a los gigantes/demonios, sirve a Filón para describir al modo platónico el descenso del alma al cuerpo humano y, más tarde (a propósito de Gn 9,20) para describir al alma como la pastora del cuerpo, etc. Hay un cuarto grupo de obras filonianas de carácter mixto. Así, • Algunas son de tema puramente filosófico, por ejemplo Sobre la eternidad del mundo, en la que Filón se ocupa de criticar la concepción estoica sobre una destrucción periódica del mundo por el fuego de una conflagración universal y una posterior regeneración con el eterno retorno; aparentmente coincide aquí Filón con la idea muy griega de que la materia es eterna. Pero no es así, porque Filón presupone la creación del mundo desde un instante determinado, y el concepto de creación es ajeno a la filosofía griega. • Sobre la providencia, • O bien tratados circunstanciales, como la Embajada a Gayo y el escrito Contra el gobernador Flaco, de los que ya hemos hecho algún comentario. Es interesante también el estudio dedicado a la Vida contemplativa, que contiene una descripción del modo de vida de un grupo de personas (ya hemos indicado que eran judíos ciertamente, pero muy probablemente no esenios, sino un grupo autónomo de anacoretas contemplativos) que, como los monjes cristianos posteriores, se habían retirado del mundo y cerca de Alejandría se dedicaban día y noche a la contemplación y al estudio de la Ley. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com
Domingo, 13 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
3. Algunas consideraciones sobre el Texto largo de Lucas: Lc 22,15-20. Ruego al lector que eche de nuevo una ojeada al pasaje tal como se halla transcrito en la nota 3-10-21 (texto tercero). Teóricamente, y según las reglas comunes de la llamada “crítica textual” (la ciencia que estudia los manuscritos y su procedencia, sus variantes y peculiaridades y trata de reconstruir el texto primitivo, es decir, el más parecido al que salió de manos del autor), el texto breve debería ser preferido, porque cumple dos reglas básicas: - “Es el texto más corto” (el principio subyacente es que suele resultar más fácil expandir que abreviar) - Es el texto más difícil. Normalmente es el original porque suele ser más fácil expandir y aclarar las dificultades que abreviar un texto y hacerlo oscuro a propósito. Por ello suele ser cronológicamente posterior el texto más amplio. En teoría, los vv. 19b-20 fueron probablemente añadidos por un escriba insatisfecho con el texto breve, incompleto y más oscuro, completándolo a base de tomar lo que le faltaba copiándolo de 1 Corintios 11,23-26. En líneas generales, sin embargo, la crítica confesional no acepta esta solución. Prefiere la teoría de que el texto largo es primitivo y el breve resultó por un proceso de abreviación, aunque no se explicar exactamente ni el porqué ni el cómo en concreto se llevó a cabo el corte. Más tarde volveremos sobre este asunto. Los exegetas protestantes conservadores y católicos suelen argumentar –siguiendo los pasos de Joaquim Jeremias (obra ya citada: La última Cena. Palabras de Jesús, Cristiandad, Madrid, 1980) que el texto largo deriva, o fue tomado por Lucas, de una liturgia cristiana muy primitiva; que no procede directamente de Pablo, ya que hay pequeñas diferencias pero significativas. Esta liturgia hubo de ser primitiva porque conserva “semitismos”, es decir, un griego teñido de lenguaje semítico, señal de que procedía de antiguas traducciones del arameo al griego, muy cercanas al momento en el que Jesús celebró su Cena última. Como complemento respecto a esta teoría sobre la antigüedad de un texto porque tiene algunos semitismos, se sostiene normalmente por los exegetas católicos que incluso el texto paulino de 1 Cor 11,23-26 no es propio de Pablo (es decir, no viene de una visión de Jesús a él) sino que éste lo tomó de una liturgia anterior a él porque - También tiene semitismos y palabras extrañas al uso normal de Pablo - Muestra un estilo muy solemne, que debe de ser litúrgico, también impropio del estilo usual del Apóstol. Sostiene J. Jeremias, además, que el texto breve fue una mutilación deliberada de algún escriba deseoso de ocultar a los ojos de los extraños, no cristianos, el misterio cristiano de la Eucaristía. Así como las religiones de misterios/salvación del paganismo ocultaban a los ojos de los profanos los ritos de sus misterios, de igual modo hicieron los cristianos con la Eucaristía. Es conveniente que digamos alguna palabra respecto a estos dos argumentos. A. Sobre el argumento de los “semitismos” y del estilo litúrgico (tanto en Pablo, como en Marcos, como en Lucas): - Los pretendidos “semitismos” pueden no serlo en realidad. Pueden ser una imitación consciente del estilo de la Biblia griega, la de los Setenta, la utilizada usualmente por los cristianos, que es una traducción al griego muy literal del hebreo, por lo que a veces contiene frases que pueden “sonar a hebreo”. - El que el lenguaje de Pablo en 1 Corintios 11,23ss no sea habitual en el se explica porque, como hemos indicado ya, está repitiendo una liturgia, que él mismo compuso en un lenguaje voluntariamente solemne y adaptado a rememorar un momento también solemne de la vida de Jesús en el pasado, donde, según él, Jesús instituyó la Eucaristía. Además, aunque el lenguaje de Pablo cuando habla de la Eucaristía no sea el habitual del resto de sus cartas, ello no significa automáticamente que sea un lenguaje derivado directamente de una tradición procedente directamente del Jesús histórico. No se ve por qué va a proceder de una liturgia no paulina, que se basa en una tradición muy antigua, y que ésta derive necesariamente del Jesús de la historia. Esto supone sacar demasiadas consecuencias de una observación insegura. No voy a entrar aquí en un análisis concreto de los términos griegos, que aparecen tanto en Lucas, como en Marcos, que comparados con los términos paulinos, pueden aparecer “semitismos”, porque esta discusión es demasiado técnica y aburrida para los no lingüistas. Sólo diré que sobre todos esos posible “semitismos”, otros investigadores opinan que hay diferentes explicaciones, • Que se trata de más bien de variantes debidas al modo de contar de Pablo o de los diversos evangelistas, • Que son términos que se explican en un lenguaje griego vulgar de la época en la que fueron escritos las cartas de Pablo y los evangelios sobre todo entre autores judíos y que no tienen por qué provenir necesariamente del arameo galilaico del Jesús histórico B. Sobre que el texto breve sea una mutilación voluntaria por el deseo de ocultar el misterio eucarístico cristiano a ojos profanos, diré que es éste también un argumento aplicado no sólo al texto breve de Lucas en este pasaje (22, 15-19a), sino también a la misteriosa frase “la fracción del pan”, que es como aparece en todo caso la Eucaristía en los Hechos de los apóstoles (lo veremos más adelante cuando comentemos estos textos). La respuesta a este argumento puede ser la siguiente: ocultar el contenido de la Eucaristía no tenía ningún sentido en una obras de propaganda de una fe como son los Evangelios. Precisamente, los evangelistas (incluido Hechos) tenían el deseo de comparar la verdad cristiana, tan límpida y fácil, en torno a la unión mística con el salvador Jesús, en contraste con el secretismo de las religiones de misterio, donde era absolutamente necesario mantener el secreto. En el caso de los misterios paganos si se desvelaran todos sus ritos nadie iría a los templos donde se celebraban tales misterios, cuyos ritos garantizaban la inmortalidad. La gente copiaría en privado los ritos, y los sacerdotes y los templos se habrían quedado sin cuantiosas ganancias. La Eucaristía cristiana no entraba en este juego, sino todo lo contrario. Su publicidad acerca de su sencillez, baratura y eficacia era lo que deseaban los cristianos. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …… En el otro blog, “El blog de Antonio Piñero”, el tema tratado es: “La sesgada figura de Pablo en los Hechos de los apóstoles (XI) Pablo como garante de la tradición”. De nuevo saludos.
Sábado, 12 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Ahora procedemos a ofrecer algún detalle más analizando cada uno de los textos ofrecidos en 3-10-21. 1. Más detalles sobre Mc 14,22-26 y Mt 26,26-29 El marco en el que los dos evangelistas sitúa esta Última Cena de Jesús es el de una Cena Pascual, porque anteriormente, en Mc 14,12-17 y Mt 26,17-20 se cuenta cómo los discípulos le preguntan a Jesús de qué modo desea él que ellos preparen la comida de la Pascua. Luego, por indicación de Jesús, van a la capital y encuentran a un hombre (Jesús lo sabía de antemano milagrosamente) a prestarle un local amplio para comer la Pascua. Tras los preparativos, tanto Marcos como Mateo presentan a Jesús y a sus discípulos sentados -ya (Mc)- o bien preparados para la celebración pascual. Pero, luego, los dos evangelistas se olvidan –como dijimos- de que la Última Cena es pascual: en ella no se habla ni una palabra del cordero ni de las hierbas amargas, ni de las diversas copas que había que bebr, rasgos todos esenciales en una comida de Pascua. Parece más una cena, solemne sin duda, en la que Jesús celebra algo distinto de la Pascua. O bien una cena de despedida porque intuía Jesús que él como profeta iba acabar mal a manos de los romanos; o bien una cena preparatoria para la inminente venida del reino de Dios, cosa de la que tanto Jesús como sus discípulos estaban convencidos. En Mc 14,15 y Mt 26,29 hay unas palabras de Jesús que nada tienen que ver con la institución de la Eucaristía: la afirmación de Jesús de que él no beberá de nuevo, desde ese momento, el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Es esta una sentencia de tono escatológico que hace mención al “mundo mesiánico futuro”. Se sobreentiende que, según la creencia de Jesús y del judaísmo en general piadoso del momento, él tomaría parte en ese Reino que llevaba anunciando desde el inicio de su vida pública. En principio no parece haber alusión alguna a su muerte. Pero si la hubiere, aunque Jesús padeciera el martirio de parte de los romanos, habría de resucitar para tomar parte de ese Reino de Dios. Por tanto, no habría necesidad de hacer allí ningún acto de recuerdo de su nombre, porque él estaría presente con los discípulos. Es claro por tanto que estas palabras escatológicas pertenecen a otra situación, a otro estrato de tradición diferente al de la Eucaristía. Podemos adelantar que el hecho de que el evangelista Marcos afirma lo mismo que Pablo en esencia. Teniendo en cuenta que la mayoría de la investigación opina que Marcos es un teólogo “paulino” (en el sentido básico de que acepta el punto de vista de Pablo y eal principio sólo de él de que la muerte de Jesús fue un acto voluntario, debido al designio eterno divino, y que constituyó un sacrificio gracias al cual se perdonaron los pecados de la humanidad) no es improbable que el evangelista esté repitiendo, convenientemente dramatizado, lo que había afirmado el Apóstol. Obsérvese, además, y por último, que si del texto de Marcos (la base del de Mateo) se eliminan las escasas palabras de la “institución” y se invierte simplemente el orden pan/vino, pasándolo al tradicional judío vino/pan, el texto se transforma en una cena judía absolutamente tradicional, un qiddush, la misma comida solemne de los judíos y de los primeros cristianos del grupo de Jerusalén aludida en los Hechos de los apóstoles. El pasaje quedaría así: "Tomando una copa, pronunció una acción de gracias, se la pasó y todos bebieron de ella. Os aseguro que ya no beberé más del producto de la vid hasta el día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios’. (Luego) tomó un pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio". 2. Respecto Lc 22,15-19a (versión o texto breve). Obsérvese aquí que hay también una mención a la Pascua, en forma de sentencia de Jesús, que proporciona el marco a la Cena, pero tampoco hay alusión alguna al cordero pascual, ni a las hierbas amargas, ni a las diversas copas, etc. Como hemos señalado para Marcos y Mateo también el evangelista Lucas se olvida luego en absoluto, para el resto del relato de la Pasión, que están narrando cosas que ocurren en una cena pascual. Podemos empezar a pensar ante estos hehcos –aunque sea adelantando acontecimientos- que la alusión a la Última Cena como comida pascual es un añadido de la tradición cristiana primitiva. Tal tradición aparece palmariamente contradicha por el olvido posterior de los tres evangelios sinópticos y por el Evangelio de Juan, que tampoco menciona ninguna comida estrictamente pascual. Se puede pensar que está motivada por una teología cada vez más común –en la época en la que se componen los Evangelios- que hace de Jesús y de su sacrificio en la cruz el sustituto del sacrificio de la pascua judía: Jesús, el Redentor, como Cordero de Dios, fue sacrificado de una vez por todas. Y así como la sangre del sacrificio del cordero pascual liberó a los israelitas de perecer a manos del ángel en el éxodo de Egipto, del mismo modo la sangre de Cristo libera a la humanidad de perecer en las manos de Dios en el éxodo de la vida. Los seres humanos somos salvados por la sangre redentora del cordero divino. Por este m,otio era necesario que la Última Cena fuese pascual..., pro al ser un añadido teológico..., luego se olvidan del motivo los evangelistas y son inconsistentes. Si esta hipótesis es correcta, y así lo parece, es posible eliminar como tema secundario, no primitivo, del texto de Lucas la alusión a la Pascua. Otra idea: si Lucas copia o sigue a Marcos, sería posible también considerar como paulina la tradición de la institución eucarística. Si las palabras que aluden a ella se eliminan momentáneamente del texto lucano (del texto breve, más las añadiduras del texto largo), el resultado es sorprendente: queda también la descripción de un qiddush judío con un tono escatológico clarísimo. el texto quedaría así: “Cuando llegó la hora, se recostó Jesús a la mesa y los apóstoles con él. Y les dijo: ‘No la volveré a comer – es decir, no tendré otro banquete con vosotros- hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios’. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: ‘Tomad, repartidla entre vosotros; porque os digo que desde ahora no beberé más del producto de la vid hasta que no llegue el reinado de Dios. Y tomando un pan pronunció una acción de gracias, lo partió y se lo dio”. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …… En el otro blog, “El blog de Antonio Piñero”, el tema tratado es: “La sesgada figura de Pablo en los Hechos de los apóstoles (IX y X)”. De nuevo saludos.
Viernes, 11 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Niveles diferentes en el uso de la Biblia En la presentación de los distintos niveles en el uso de la Biblia, hemos tratado de introducir el material de nuestro estudio con los perfiles concretos de su empleo en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Por el momento, reducimos nuestra contemplación a los cinco Hechos primitivos, fuente y raíz de la visión de los predicadores del Evangelio. La tradición cristiana estaba convencida de que sus maestros habían sido adoctrinados por Jesús, habían compartido con él un período de preparación y habían sido luego enviados a propagar sus enseñanzas por el mundo entero (cf. Mt 10 par. y Hch 1). Las reiteradas escenas de distribución de las zonas de evangelización, habituales en opinión de A. Lipsius en el umbral de muchos de los Hechos, son una prueba del interés que las comunidades cristianas sentían por conocer los datos de la vida ministerial de los Apóstoles. Al margen de su valor histórico concreto, los relatos apócrifos delatan unas creencias que aportan no poca luz a la investigación de los orígenes del cristianismo. Cuando E. Junod, por ejemplo, y Annick Martin reclamaban una mayor investigación de la literatura apócrifa para un conocimiento más profundo y extenso de los hechos cristianos, dejaban en abierto un principio seguido por muchos expertos para desentrañar los numerosos rincones oscuros del camino de los comienzos. La profesora de la Universidad de Rennes no dudaba en proponer la idea de que los Apócrifos, tanto Evangelios como Hechos, tenían suficiente categoría para formar parte de la Sagrada Escritura. La falta del reconocimiento oficial de al Gran Iglesia, así como su exclusión de las listas del Canon no les privaba de una cierta autoridad, que luego quedaba sancionada en dogmas y costumbres. Por eso, la tendencia generalizada de buscar a los Hechos Apócrifos acomodo en los contextos de la novelística griega, dejaba en penumbra el dato que nosotros ahora destacamos. No negamos con ello que la literatura griega, amplia, actual y poderosa, no dejara su impronta en los autores de los HchAp. En la intención de presentar el uso de la Biblia en la literatura apócrifa, hemos ofrecido una rápida aproximación de los distintos niveles. En consecuencia, cuando hagamos el análisis correspondiente de estos libros, sabremos a qué atenernos. Hay una cosa, evidente e incuestionable: Todos los HchAp, ya desde los cinco primitivos, están impregnados de la mentalidad, de las tendencias literarias y de la terminología misma de la Biblia. Pero al dato básico debemos añadir el modo: cómo, hasta qué punto se hace uso del material escriturístico. Y todo con el objetivo de llegar a una síntesis de los distintos elementos. De esa síntesis es posible deducir importantes conclusiones que nos servirán para un mayor conocimiento de esta literatura cristiana primitiva, hasta cierto punto marginal, y del ambiente sociológico en que apareció. Reitero el dato, ya expuesto, de que las únicas obras citadas textualmente en estas obras son exclusivamente las bíblicas. Y ello con la evidente intención de buscar y presentar una fuente no sólo de referencia, sino de autoridad. Los apóstoles epónimos de los Hechos se presentan a sí mismos como discípulos de Jesús; repiten y explican muchos aspectos de su doctrina con las garantías de su fidelidad a las enseñanzas del Maestro. El argumento de autoridad, el famoso “Él lo ha dicho”, como decían los griegos, aflora con espontánea naturalidad en el estilo de los apócrifos. El la suprema razón que exige un asentimiento sin dudas ni titubeos. Me creo obligado, sin embargo, a hacer la salvedad de que en muchas ocasiones, los textos podrían incluirse en varios de los aspectos reseñados. A veces, las denominaciones se corresponden con las fórmulas y expresiones, el “gesto” puede tener el mismo sentido que una expresión. En muchos casos, una situación referida es una alusión clara e intencionada. Incluso, hay alusiones que pueden considerarse como citas textuales. Ciertos apóstoles sufrían la misma pesadumbre de Jesús “que no tenía dónde reclinar su cabeza” (Mt 8,20 par.). Procuro elegir el aspecto que más se aviene con el pasaje correspondiente. Aunque lo importante es que en todos los casos se trata de claras reminiscencias bíblicas objetivas. Lo subjetivo es la apreciación particular en cuanto al carácter concreto de la cita o referencia. Y ese detalle, además de ser menos importante, admite un grado mayor de elasticidad. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 10 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
"Decíamos ayer" que en la postal de hoy `procederíamos a evaluar el sorprendente libro de Josep Rius Camps. En primer lugar, valorar como se debe un inmenso trabajo filológico, serio, fundamental, básico, original, que se atreve a abordar un problema que otros han percibido, pero ante el cual han sentido pavor. Pero vemos, a la vez, y con todo respeto y amistad que la propuesta ofrecida como solución tiene sus lados oscuros y poco convincentes. Son los siguientes: - Opino que tomar como base un solo manuscrito del Evangelio, aunque lo hubieran hecho antes otros investigadores (por ejemplo, Tischendorf con el Sinaítico) es peligroso. El texto del Nuevo Testamento era sin duda sagrado en el siglo II, fecha de la base del manuscrito, pero un “sagrado” especial y raro para nosotros hoy, ya que el texto del Nuevo Testamento, incluso en los Evangelios, era fluido y podía modificarse. Por tanto, parece imposible que un solo manuscrito pueda acercarse a los originales perdidos. Creo que el texto del Nuevo Testamento que hoy se imprima debe ser ecléctico, es decir, eligiendo las mejores variantes, por criterios externos e internos, de los manuscritos, como hace la edición Nestle-Aland. Que, en verdad, son cerca de cien personas, quienes en todo el mundo se ocupan de ponderar las variantes. Es totalmente cierto que éste texto ecléctico nunca existió en sí, que es una reconstrucción científica, pero creo que se acerca más al original que cualquier manuscrito concreto. En particular, además, el códice Beza ha sido estudiado por múltiples investigadores independientes entre sí. Y aunque hoy se le otorga cada vez más importancia, no conozco a nadie tan "superpartidario", en exclusiva, de este texto como Rius Camps y su colega Jenny Heimerdinger. - Opino que Rius Camps, además de hacer un trabajo ímprobo y original, debía haber contrastado sus resultados con los de otros investigadores. Rius conoce toda la bibliografía actual, pero ni la cita, ni la discute. Este autotrabajo en solitario puede llevar a falsas perspectivas. Volveremos luego a esta cuestión. - No me quedan claros los argumentos de ciertos análisis gracias a los cuales se distribuye el material entre la segunda y primera redacción porque se observa que se repiten los temas de las secuencias. Un ejemplo: la secuencia 9 de la primera redacción corresponde a Mc 1,35-39, y sus dos temas principales son “éxodo hacia un lugar desierto / proclamación por las sinagogas de Galilea”. Esta secuencia se duplica en Mc 6,32-34. Voy a presentar los textos seguidos y comparen los lectores. 1, 35-39: 1, 35 De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. 36 Simón y sus compañeros fueron en su busca; 37 al encontrarle, le dicen: «Todos te buscan.» 38 El les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique; pues para eso he salido.» 39 Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. 6, 32-34: 32 Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. 33 Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. 34 Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La única verdadera duplicación es la del “lugar solitario”. Me parece poco “material” para establecer que hay aquí una “duplicación”, y así en muchos otros casos que el espacio y la conveniencia de una reseña no permite exponer. - Las interpretaciones exegéticas de Rius Camps son en extremo sorprendentes. Véase el raro título de la sección 7 (Mc 1,29-31 = “Fiebre nacionalista en la comunidad de Simón y Andrés” (¿?). He aquí el texto y su ampliación (¿duplicación?) en la segunda redacción (Mc 2,15-16 +17): 1,29: Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y le hablan de ella. 31 Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. 2,15: Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. 16 Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?» [ 17 Al oír esto Jesús, les dice: «No necesitan médico los que están fuertes…] Como poco, veo escaso el paralelismo duplicatorio y muy rara la caracterización de Mc 1,29-31 como “Fiebre nacionalista en la comunidad de Simón y Andrés”. - Otros ejemplos de interpretaciones cuanto menos muy discutibles, no ya de las diversas redacciones, sino del sentido general que ofrece al lector el Evangelio de Marcos: Así: el vocablo griego paidíon -de significado ambiguo: "niño"; "esclavo"; "siervo", con sentido, o no, diminutivo, en la famosa perícopa traducida como “Dejad que los niños vengan a mí…” (Mc 10,13-16) es traducido por Rius “criadito” o “pequeño criado/siervo”: “Dejad que los pequeños criados vengan hacia mí…”. En primer lugar, por la norma helenística de la evolución de la lengua griega hacia una “mayor expresividad y contenido fonético”, es sabido que no se deben tomar al pie de la letra los diminutivos en los tiempos en los que se escribieron los Evangelios. Por tanto paidíon en todo caso significa “siervo”, “esclavo”, posiblemente joven, paro nada más; es signficado "pequeño criadito" es muy inseguro. Rius Camps no discute su interpretación. En segundo, no acabo de ver que el traspaso de la disponibilidad hacia el Reino que pueden mostrar en particular los “niños” -también generalmente interpretados en todas las culturas como inocentes y bien dispuestos hacia las cosas- quede restringido a los “pequeños criados”. Otro ejemplo: - No acabo de ver cómo se duplica la sección 10 de la primera redacción de la perícopa del leproso curado por Jesús y enviado por éste a los sacerdotes para que certifiquen la curación, duplicada en la segunda redacción por la curación de la hemorroísa (Mc 5,25-34) Ofrezco los dos textos seguidos y que juzgue el lector: 1. Mc 1,40-45 40 Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, puedes limpiarme.» 41 Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio.» 42 Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. 43 Le despidió al instante prohibiéndole severamente: 44 «Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio.» 45 Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de todas partes. 2. Mc 5,25-34 25 Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, 26 y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, 27 habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. 28 Pues decía: «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.» 29 Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. 30 Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» 31 Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”» 32 Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. 33 Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. 34 El le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad.» - Interpretación de Rius Camps de esta perícopa pp. 199-200: “Un leproso acude a Jesús haciendo caso omiso de las regulaciones legales… El leproso sabe muy bien quién es Jesús y que no cree en la impureza legal (¿?), pues pertenece a su grupo” “Jesús extiende su mano para mostrar que él no cree en las leyes de la impureza legal…” “Jesús se abalanzó sobre él directamente (sin rodeos) y lo expulsó”. No quiere que siga formando del grupo un individuo que pretende jugar con dos barajas: estar bien visto por la institución religiosa y pertenecer a su grupo. Por eso le insiste en que se presente al sacerdote, para que éste reconozca que ya se ha purificado y deje de importunarles con su denuncia de la Ley” (¿?). Esta interpretación es del estilo de las que hacía Juan Mateos en sus Comentarios a los Evangelios, ante las cuales –respetando la valía del autor- me mostraba muy escéptico hace ya mucho tiempo. En su "Prólogo" (por cierto, excelente: breve, informativo, amistosamente crítico), Rafael Aguirre se hace eco de la misma idea, a saber que en la lectura del libro es preciso hacer una distinción entre los aspectos de crítica textual- crítica literaria y lo que es la interpretación: “La reconstrucción de las redacciones sucesivas del Evangelio de Marcos van siendo interpretadas de forma sugerente y muy original. Creo que en la lectura del libro es muy conveniente distinguir los aspectos de crítica textual y literaria, basada en un estudio extraordinariamente concienzudo de los manuscritos, y la interpretación, que es muy original, pero que plantea numerosos interrogantes, quizá porque se realiza de forma rápida y sin espacio a veces para una suficiente justificación” (p. XIV). Y respecto a la hipótesis global opina: “En honor a la verdad tengo que decir que, en mi opinión, probablemente, hubiese sido oportuno que Rius Camps hubiese contrastado sus resultados con los de algunos autores modernos que han trabajado sobre la elaboración del Evangelio de Marcos, distinguiendo también varias fases y, en algunos caso, (por ejemplo Boismard) teniendo muy presente el códice Beza” (p. XV). - Muy importante me parece la cuestión que la hipótesis de Rius Camps no resuelve el problema de lo que se llama técnicamente “Minor agreements” (“concordancias menores”) entre Lucas y Mateo. Me explico: son los casos en los que coinciden al pie de la letra estos dos evangelistas -en muy diversos pasajes en los que van siguiendo a Marcos-, pero en los que este último tiene un fraseo o un vocabulario diferente al que presentan al unísono los dos, Mateo y Lucas (ejemplos, que deben verse con una concordancia de los evangelios: Lc 20,3 = Mt 21,24; Lc 20,21 = Mt 22,16; Lc 20,24 = Mt 22,19; Lc 20,25 = Mt 22,21; en general Lc 22,54-61 = a Mateo 26, 74-75). Por tanto, si van siguiendo a Marcos, si coinciden entre sí Mateo y Lucas, pero el Evangelio de Marcos presenta un texto diferente, eso quiere decir que Lucas y Mateo tuvieron ante sus ojos una edición del Evangelio de Marcos distinta a la nuestra. Ahora bien, la hipótesis de Rius Camps sólo explica la génesis del texto actual en tres redacciones o fases sucesivas…, en realidad no explica que se haya producido otra redacción con un fraseo y vocabulario diferente, que es lo que parece postular y exigir la comparación –no de Marcos consigo mismo- sino de Mt/Lc con el texto de Marcos actual. Así pues, reitero que la hipótesis de Rius Camps no creo que valga para explicar el problema de las “concordancias menores” (los “minor agreements”) de Lucas y Mateo contra el texto actual de Marcos. - Por último: los argumentos de Rius Camps sobre la autenticidad del "Evangelio secreto de Marcos" no parecen en absoluto convincentes. La interpretación del "joven desnudo", transformado simbólicamente en joven/ángel en la resurrección de Jesús me parece una fantasía exegética. En síntesis: me encuentro perplejo ante este libro de Rius Camps. Se trata de un producto de investigación de primera magnitud, original e interesante, pero creo que sus opciones, basadas sin duda en una gran “acribía” (rigor y exactitud) filológica, nos llevan a terrenos fuertemente hipotéticos y discutibles. Sin embargo, merece, y mucho, la pena leerlo y repensar sus ideas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 9 de Diciembre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El libro que comento es sorprendente por las “hipótesis” (así, modestamente, en p. 1), que plantea, aunque conociendo a Rius Camps, como creo que lo conozco, casi toda su producción es altamente original y sorprendente: su trabajo sobre las Homilías Pseudo Clementinas, en el que corrige la opinión dominante de Georg Strecker sobre el proceso de su redacción, su obra sobre la autenticidad de las Cartas de Ignacio –dónde establece un nuevo canon de cartas auténticas del Mártir-, su originalísimo doble Comentario a los Hechos de los Apóstoles, sus innumerables artículos –más un libro- sobre el códice Beza en las revistas “Filología Neotestamentaria” y “Revista Catalana de Teología”…, todos plantean hipótesis que hacen tambalearse los supuestos comunes. Es un gran nadador contra la corriente. He aquí la ficha del libro que comentaremos: Josep Rius-Camps, El Evangelio de Marcos: etapas de su redacción. Editorial Verbo Divino, Estella, 2008, 388 pp. ISBN: 978-84-8169-822-0. Con un prólogo de Rafael Aguirre (pp. XIII-XVI). Rius Camps defiende en primer lugar que para ofrecer hoy día un texto del Evangelio de Marcos hay que tomar como fundamento el códice Beza Cantabrigensis (D 05), cuya base es del siglo II, que fue copiado en Asia Menor entre los discípulos de san Policarpo, que unos misioneros cristianos procedentes de esas tierras llevaron a las Galias a mitad o en el último tercio del siglo II, y que fue provisto enseguida, en una segunda columna, de una traducción latina muy literal. Pero, mientras ésta era modificada con el tiempo para acomodar el texto del Códice Beza al de otros manuscritos, el texto griego (la gente de las Galias no lo entendía) permaneció inalterado durante siglos. Por tanto, Rius Camps plantea como base de su edición lo que no hace nadie hoy día en crítica textual del Nuevo Testamento: no se debe tomar como fundamento de la edición –afirma Rius- el códice Vaticano o el Sinaítico (B 03 /Sinaítico 01), como hacen todas las ediciones modernas desde 1869 (Constantin von Tischendorf, basada principalmente en el Sinaítico), o la muy famosa de 1881 (Westcott-Hort, basada principalmente en el Vaticano) hasta hoy día, la edición casi universalmente aceptada de Nestle-Aland, 27ª edición, texto ecléctico (es decir, que no sigue un único manuscrito, por bueno que sea, sino que va tomando las mejores lecciones de uno u otro manuscrito), pero que reconoce la primacía del códice Vaticano. Rius Camps basa esta elección en numerosos estudios filológicos y críticos sobre este códice en los últimos 25 a 30 años. La segunda gran novedad consiste en la hipótesis de que el actual texto del Evangelio de Marcos se escribió en tres etapas, o fases, sucesivas, más que tres ediciones. La mano fue siempre la misma, la de Juan Marcos, personaje que aparece en los Hechos de los apóstoles (12,12.25; 15,37).La primera redacción fue en Jerusalén; la segunda a partir de la estancia en Chipre del autor, y la redacción final fue en Roma o en Alejandría. Para proceder a probar esta hipótesis, Rius Camps divide el Evangelio de Marcos en 98 “secuencias” utilizando métodos objetivos: observaciones sobre el lugar que en ellas se menciona; determinaciones de tiempo; participación de los personajes; cambio de temática; etc. Luego estudia cómo se entrelazan estas secciones entre sí formando “períodos” más amplios, con un total de 24. Las tres fases de la edición se distinguen –y se descubren- por lo siguiente: en la primera redacción el autor sólo nombra a Jesús explícitamente, por su nombre, al principio de la acción, y luego –normalmente- no vuelve a utilizar el nombre propio, sino un pronombre en diversos casos: “él”, “de él”, etc. Esta primera fase era la más amplia y constaba de 44 secuencias. La segunda fase se caracterizó por duplicar ciertas secuencias interesantes –y sus temas correspondientes- de la primera fase, y por utilizar ya expresa y repetidamente el nombre de Jesús evitando la designación indirecta por medio del pronombre. Así, esta segunda fase hacía que en el Evangelio hubiera, entre otros casos, dos llamadas de discípulos, dos tempestades, dos multiplicaciones de panes, dos ciegos, dos sordomudos, etc. Estas nuevas secuencias están situadas en ambientes distantes, geográfica y cronológicamente, de los primeros hechos de Jesús. Son en total 28 secuencias. La tercera redacción añadió poco material: 6 nuevas secuencias caracterizadas por el hecho de que se desarrollan en un lugar apartado, y en presencia exclusiva de los discípulos, a los que Jesús aclara algunas doctrinas particulares antes expuestas de modo general al pueblo. Otras novedades de su edición son: - Rius Camps acepta que el presunto apócrifo “Evangelio secreto de Marcos” es auténtico y verdadero. Este -en mi opinión (discutí el caso en “Orígenes del cristianismo” y en “Jesús y las mujeres”- texto falso fue publicado y considerado verdadero por Morton Smith en 1973, según el texto, por él fotografiado de un manuscrito –luego desaparecido- de una carta de Clemente de Alejandría a Teodoro, en la que el Padre de la Iglesia citaba dos fragmentos de este evangelio. M. Smith, naturalmente lo consideraba una edición secreta, pero auténtica, para iniciados, del Evangelio de Marcos. En las secuencias de Rius, el grueso de este Evangelio secreto iría tras Mc 10,34, el fragmento largo y después de Mc 10,46a, el breve. El muchacho, el protagonista de la secuencia “secreta”, sería el mismo que huye desnudo después del prendimiento de Jesús (14,51-52). Sorprendentemente, Rius Camps opina que este mismo joven, simbólicamente, se transforma en ser angélico y aparece en el sepulcro de Jesús con una túnica blanca (Mc 16,5). - Rius Camps acepta también como auténtica la perícopa de la mujer adúltera, perdonada por Jesús (“El que esté sin pecado que lance la primera piedra…”). Normalmente se imprime este episodio, con muchas dudas y entre corchetes, en el Evangelio de Juan (7,53-8,11; en Marcos iría tras 12,12). Rius Camps lo sitúa entre Mc 12,12y Mc. En la presentación de su tesis Rius Camps ofrece al lector los siguientes materiales: • Texto griego del códice Beza, dispuesto en breves columnas de sentido, con su traducción castellana. • Texto seguido (sólo en griego) de la primera redacción, con los correspondientes desdoblamientos o ampliaciones de la segunda y tercera redacción. • Exposición y análisis de los rasgos más sobresalientes de la primera redacción, en comparación con las refundiciones de la segunda y los añadidos de la tercera. • Sinopsis de las características de las tres redacciones en cuadros que muestran sus características. • Un cotejo triple de las páginas griega y latina del Códice Beza respecto al texto griego del códice Vaticano (03) y la traducción de la Vulgata de san Jerónimo. Las diferencias aparecen marcadas en negrita y otros sistemas. Mi valoración de este inmenso, interesante y novedoso trabajo la expondré en la siguiente postal. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 8 de Diciembre 2009
NotasHoy escribe Antonio Piñero Antes de proseguir con el análisis uno a uno de los otros textos presentados en la nota 3-10-21, vamos a hacer unas observaciones generales sobre ellos: • La primera es señalar que la tradición sobre la institución de la eucaristía (siendo tan importante) no es, sin embargo, uniforme. Da la impresión de que es una tradición compuesta de elementos varios, que no están todos presentes en todos los relatos, y que éstos no casan bien unos con otros. • El texto de Pablo de 1 Cor 11,23-26, atribuye a Jesús las palabras sobre el pan y el vino; atribuye también a Jesús la institución de un rito recordatorio, que se debe repetir hasta que él vuelva en la parusía; se dice que este rito establece una “nueva alianza” • Los evangelistas Marcos/Mateo, que le siguen, adscriben a Jesús las palabras eucarísticas cruciales, - Sobre el pan y sobre el vino; se habla de “alianza” (pero no de nueva alianza). Pero no se menciona la institución de un rito propiamente (como en Lucas), o de un memorial que recuerde la última Cena. • El evangelista Lucas presenta una tradición que en las ediciones corrientes del Nuevo Testamento parece un bloque compacto, pero que en las ediciones científicas, que tienen “aparato crítico” a pie de página, es decir, las variantes importantes entre los manuscritos sobre cada pasaje, no es así. Estos testigos se dividen en dos bloques: A. Uno, con la mayoría de os manuscritos, que ofrece un texto largo, Lc 22,15-20, que adscribe a Jesús las palabras eucarísticas sobre el pan y el vino; que habla de la Pascua; que instituye la eucaristía como memorial permanente de lo que hizo Jesús = una nueva alianza B. Otro, un texto más breve (Lc 22, 19b-20), representado por un códice muy importante, el 04, Codex Bezae Cantabrigensis, por testigos de la Vetus Latina y de la versión siríaca antigua, más probablemente el testimonio del texto de Marción) que omite desde “dado (entregado) por vosotros”… hasta “mi sangre vertida por vosotros”. Aquí, por tanto, Jesús se refiere sólo al pan como su cuerpo (no hay mención de vino/sangre), y no se habla nada de nueva alianza. • El texto de los Hechos de los apóstoles (2ª parte del Evangelio de Lucas) que parece reflejar la situación de la Iglesia de Jerusalén –es decir, los primerísimos seguidores de Jesús- de modo increíble no parece tener la menor idea de la eucaristía: sólo habla de la “fracción del pan” en un contexto de comidas comunes, tanto litúrgicas como no; no menciona el vino; no recuerda rito ni memorial alguno instituido por Jesús; no dice que la fracción del pan sea una nueva alianza; no alude a la ingestión del cuerpo y sangre de Jesús, aunque fuere simbólicamente, cuyo resultado fuera una unión mística con el Salvador. • El texto de la Didaché, o Doctrina de los Doce apóstoles no habla más que de beber una copa de vino normal y de un fragmento de pan, todo en una comida de tono absolutamente judío; no hay mención al cuerpo y sangre de Cristo; no hay alusión a institución alguna de memorial o rito; no hay mención de una nueva alianza. • El Cuarto Evangelio omite por completo, en sus largos capítulos dedicados a la Última Cena (13-17), la institución de la eucaristía; ni una mención a un memorial fundad por Jesús con alusiones a su cuerpo y su sangre; ni alianza nueva alguna. Sin embargo, extrañamente hay clarísimas alusiones a la eucaristía en el capítulo 6 de su Evangelio: 6,32-66, sin dejar de aludir a los aspectos más duros de admitir de la eucaristía por un judío, a saber que se ingiere, aunque fuere simbólicamente la carne y sangre de un Dios: “56 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. 57 Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. 58 Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres, y murieron; el que coma este pan vivirá para siempre.» 59 Esto lo dijo enseñando en la sinagoga, en Cafarnaún. 60 Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?»”. Así pues, los evangelistas y un escritor anónimo cristiano primitivo del 110 (el autor de la Didaché), que escribe cronológicamente después del texto más o menos claro de 1 Cor 11,23-26 (compuesto más menos 54 d.C., respecto a la institución de la Eucaristía adoptan posturas distintas: • Mc y Mt: incluyen palabras eucarísticas, pero no mencionan la institución y que la alianza sea nueva. • El Texto Breve de Lucas: menciona sólo las palabras eucarísticas sobre el pan; no hay institución; no hay vino; no hay alianza nueva. • El Texto Largo de Lucas (el que más se parece al de Pablo) menciona que la Cena es pascual, trae palabras sobre el pan y el vino, menciona la institución del rito en memoria de Jesús y califica a la alianza de nueva. • Los Hechos de los Apóstoles (refleja tradición del grupo de judeocristianos palestinos de Jerusalén) y Didaché no saben nada de la institución, ni de memorial alguno ni nueva alianza; su “fracción del pan es una mera comida comunal de acción de gracias. • El Cuarto Evangelio nada sabe de la institución de la eucaristía, pero sí menciona comer el pan/carne del Revelador Jesús. Esta variedad e inseguridad de la tradición presenta una conclusión bastante segura, aunque provisional por el momento: la tradición sobre la institución de la Eucaristía por parte de Jesús no es firme; tampoco lo es que la Última Cena fuera pascual (sólo lo afirma directamente Lucas; Marcos la pone en ese marco y luego se olvida de ello). Si hubiera habido una tradición firme y asentada, tanto en las iglesias paulinas (Pablo; Mc/Mt; Lc), como en las independientes (Jn, pero en el fondo paulina también), y como en el grupo de los judeocristianos palestinos (tradición detrás de los primeros capítulos de Hechos y la Didaché) de que Jesús había instituido una nueva alianza, que pronunció las palabras eucarísticas, que instituyó un rito/memorial, etc., parece que habría más claridad y unanimidad entre los evangelistas. Sí parece absolutamente cierto que en las iglesia paulinas, con variantes, había una tradición eucarística que lo normal es que derive de Pablo directamente = 1 Corintios 11,23-26…, o anormalmente de una tradición paulina, pero no directa de 1 Cor = Evangelio Juan (¿?). Este resultado como decimos, es provisional. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …… En el otro blog, “El blog de Antonio Piñero”, el tema tratado es: “Pablo visionario. La figura de Pablo en Hechos (IX)”. De nuevo saludos.
Lunes, 7 de Diciembre 2009
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas