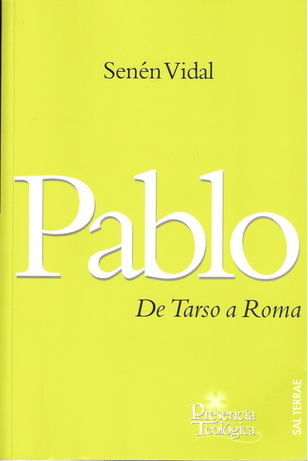NotasHoy escribe Antonio Piñero Al adentrarnos ahora en la explicación de la estructura y contenido de 1 Corintios –después de haber mencionado ya el marco y las circunstancias de la fundación de la comunidad en la notas anteriores-, la primera cuestión a la que nos enfrentamos es: ¿se trata de una carta, o de varias? Sabemos que un redactor desconocido, o un grupo de ellos, editó y publicó las cartas que de Pablo que se conservaban a finales del siglo I, en una “edición” de carácter no localista -las cartas de Pablo iban dirigidas a resolver problemas concretos de las comunidades por él formadas-, sino en una colección que tuviera un carácter universal, que valiera a los cristianos de diversas localizaciones geográficas y de tiempos diversos. Para responder ordenada y completa, en lo posible, a esta cuestión de la unidad y coherencia, o no, de 1 Corintios (dentro del merco mencionado: las cartas de Pablo fueron editadas, y por tanto, manipuladas a finales del siglo I) debemos abordar los temas siguientes: 1. La herencia paulina: ¿cómo manejó el legado espiritual, escrito, del Apóstol el grupo de sus sucesores? 2. ¿Es posible 1 Corintios muestre indicios de ser el inicio de una tarea editorial, es decir, de haber sido el comienzo de una colección de cartas de Pablo editadas en un volumen? 3. ¿Muestra además indicios, en concreto 1 Cor de estar compuesta por más de una carta? 4. ¿Qué valor tiene –de adquisición de conocimientos históricos- el que consideremos a 1 Corintios como una carta “mixta”, es decir, compuesta de al menos dos cartas diferentes, si es que la respuesta a la pregunta anterior es positiva? 5. Y si la respuesta es afirmativa, reconstruyamos las posibles cartas diferentes, presentémoslas en su texto seguido, para que puedan ser leídas sin interrupción, y luego podamos hacer el comentario explicativo de cada una de as posibles cartas por separado 6. ¿Sería posible que a pesar de la fragmentación en al menos dos cartas, el editor antiguo tuviera razones de peso para haberlas unido? O en otras palabras: ¿puede haber un hilo conductor interno de los diversos fragmentos que ofrezca de algún modo una conexión interna y que aclara qué había en la mente de Pablo por debajo, como sustrato común, al tratar de los diversos temas? Comenzamos con el punto 1. Es claro que la ingente tarea del Apóstol no concluyó con su muerte. Ya en vida, como dijimos, se inició la costumbre de copiar las cartas recibidas por cada comunidad y en enviarlas a otras, a la vez que se recibía como intercambio la que había sido allí enviada. Más que indicios hay en Colosenses 4,16 (probablemente carta no auténtica, sino de un discípulo; pero vale como información de lo que se hacía ya en vida de Pablo, quizás, y sobre todo después): “Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea también leída en la Iglesia de Laodicea. Y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de Laodicea” (Col 4,16). Los más inquietos de entre la “escuela paulina” debieron de preocuparse · En primer lugar de reunir esas cartas que ya iban difundiéndose, de recopiarlas, · De añadir algunos fragmentos aclarativos –se suelen denominar como “glosas” o interpolaciones…--, · E incluso se atrevieron a escribir en nombre del Maestro ya fallecido cartas nuevas que, apelando a la autoridad de Pablo dieran respuesta a nuevos interrogantes generados por la vida de nuevas comunidades o por el mero desarrollo de la Iglesia. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …………….………………… • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata del siguiente tema: “” • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Lunes, 19 de Octubre 2009
Comentarios
NotasHoy escriben Florentino García Martínez y Antonio Piñero Tema: Dijimos en la postal del domingo anterior que precisaríamos en la entrega presente, qué debe entenderse hoy por apocalíptica judía. Luego, en una entrega posterior, veremos cómo distintos elementos provenientes de esta tradición apocalíptica aparecen en la predicación del Jesús histórico, y cómo entran así a formar parte de toda la teología cristiana. Como paso indispensable, es necesario por tanto precisar qué puede entenderse hoy día por la “tradición apocalíptica”. Como ayuda para este empeño diría que existen en castellano respuestas a esta cuestión, aunque desgraciadamente en textos que no creemos que sean ya accesibles comercialmente, sino en las Bibliotecas de Facultades y Seminarios de teología. Así: • Alejandro Díez Macho, que ofrece una visión sintética de la cuestión en el vol. 1 de la serie Apócrifos del Antiguo Testamento (Madrid, 1984) pp. 45-48, que es una Introducción a los apócrifos veterotestamentarios. • Florentino García Martínez ha escrito sobre apocalíptica desde la perspectiva de los textos qumránicos, “Encore l'Apocalyptique”: Journal for the Study of Judaism 17 (1986) 224-232; “La apocalíptica y Qumrán”, u[II Simposio Bíblico Español,] (véase más abajo)u pp. 603-613; “Les Traditions Apocalyptiques à Qumrán”, en C. Kappler (ed.) Apocalypses et Voyages dans l'au-delá, Cerf, París, 1987, 201-235. • Antonio Piñero, “La apocalíptica dentro de la literatura intertestamentaria. Panorámica general”, en II Simposio Bíblico Español (Valencia-Córdoba 1987) pp. 591-602, que contiene además una buena bibliografía hasta el momento. La concepción nebulosa e imprecisa de la apocalíptica que se refleja en el artículo de Käsemann -que hemos resumido y criticado en las postales anteriores- es característica de su época. En tal concepción predominaba la idea de que la apocalíptica era: • La combinación de los distintos elementos de contenido que pueden entresacarse de los distintos apocalipsis (entre los que predominaba la escatología), con • La adición de algunos elementos formales del lenguaje apocalíptico (como visiones, viajes celestes y raptos del ama), • El apunte hacia posibles elementos sociológicos, como los “conventículos” o grupos marginales de cristianos en los que la apocalíptica se habría desarrollado, etc., Esta idea general permitía prácticamente a cada autor (dependiendo del elemento que se considerara como predominante) presentar bajo el nombre de “apocalíptica” casi cualquier realidad o cualquier ideología dentro del ámbito de la teología judía helenística. Esta forma imprecisa y nebulosa de definir la apocalíptica culmina en 1970 con el libro de Klaus Koch, cuyo título expresa adecuadamente la posición de desamparo de la investigación ante el fenómeno de la apocalíptica: Ratlos vor der Apokalyptik (“Perplejo ante la aocalíptica”). Con esta obra comienza -a la vez- un período de reacción en el que se intenta salir de esa comprensión nebulosa e imprecisa para llegar a una definición más concreta de lo que es la apocalíptica. Esta reacción dura hasta 1979, fecha en la que aparecen simultáneamente -en primer luegar- un artículo de J. Carmignac: • Qu'est-ce que l'Apocalyptique? Son emploi à Qumrán”, Revue de Qoumran 10 (1979-81) 3-33.) • y el número 14 de la revista Semeia, editado por J. J. Collins, edicado por entero a presentar qué es la apocalíptica judía • Y los resultados de la investigación del Apocalypse Group de la asociación norteamericana que lleva el nombre de Society of Biblical Literature, • Y fecha también en la que se celebra en Upsala un gran congreso internacional dedicado a la apocalíptica. Las actas furon recogidas en D. Hellholm (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and in the Near East. Proceedings of the International Conference on Apocalypticism. Uppsala, August 12-17, 1979: (Tubinga 1983). La consecuencia de esta reacción es clara: a partir de ese momento se separa la forma del contenido y se ofrece de la apocalíptica una definición que reduce el fenómeno a un puro género literario. Formulando crudamente esta reacción, podríamos decir que llega a las siguientes conclusiones: · la apocalíptica no existe; existen apocalipsis, que son obras literarias con ciertas características formales comunes que permiten definirlas como pertenecientes al género literario apocalíptico; · la sistematización de estas características podría en rigor definirse como “apocalipticismo”, pero el empleo de “apocalíptica” para designar una determinada escatología, o mesianismo, o cualquier otra “idea”, estaría fuera de lugar. Como se ve esto es pasarse a otro extremo. Del “panapocalipticismo” de los años sesenta se pasa a la eliminación de la apocalíptica en los años setenta. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ……….. • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata de mismo tema • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Domingo, 18 de Octubre 2009
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continuamos con el tema de la "fundación" del grupo cristiano en Corinto Pablo aporta una nueva vitalidad a la misión ya emprendida en Corinto por Priscila, Áquila y Apolo, y predica tanto en la ciudad de Corinto como en toda la provincia romana de la que esa ciudad era la capital: Acaya. Su misión debió de durar año y medio (Hch 18,11 : “Y permaneció allí (en Corinto) un año y seis meses, enseñando entre ellos la Palabra de Dios”). Pablo, además de Áquila y Prisca, tenía otros colaboradores en Corinto: Silvano y Timoteo, que habían venido desde el norte de Grecia (allí están las ciudades de Filipos y Tesalónica) en donde habían visitado las comunidades paulinas antes fundadas. La mayor parte de los cristianos de Corinto eran conversos desde el paganismo (8,7: “Pues algunos [miembros de la comunidad], acostumbrados hasta ahora al ídolo [eran, pues, paganos hasta hace poco], comen la carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha.”) que Pablo captaba entre los temerosos de Dios que merodeaban por la sinagoga. Éstos eran probablemente gente de por sí religiosa que aportaban a su nueva fe ciertas experiencias espirituales anteriores. No en vano Corinto, ciudad portuaria, era un hervidero de gente de procedencias diversas, en las que tenían cabida múltiples cultos y experiencias religiosas. Este hecho tendrá su importancia a la hora de entender las ideas de los cristianos de esa ciudad, y cómo Pablo intenta corregir algunos errores surgidos en la nueva comunidad, procedentes quizá por un lado de ese trasfondo helenístico-pagano (¿gnóstico?; lo veremos) y de un comportamiento concorde con las costumbres anteriores, paganas, de los ya cristianos en esos momentos, del tiempo de Pablo; por otro, de una interpretación un tanto unilateral de la predicación misma del Apóstol, es decir, de haberlo entendido mal a él, o de interpretarlo exageradamente. Todas estas circunstancias dan origen a una correspondencia abultada, compuesta –lo veremos en las notas que seguirán- por cinco o seis cartas de Pablo, más otras (o comunicaciones orales) de los propios corintios, que se han perdido, pero cuya existencia se deduce –incluido su contenido- a partir del análisis de las respuestas de Pablo. Además de la ciudad, la capital, como tal, Pablo y sus ayudantes misionaron por los alrededores, por la provincia de Acaya. Testimonios de que surgieron algunas comunidades en esa región fuera de la capital estricta son: • 1 Cor 16,15: “Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y se han puesto al servicio de los santos.” • 2 Cor 1,1: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya” • El capítulo 9 de 2 Corintios que, al parecer es una carta que alude a la colecta de dinero a favor de Jerusalén que se había hecho en la región: 9,2: “Conozco, en efecto, vuestra prontitud de ánimo, de la que me glorío ante los macedonios diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a muchísimos.” • Romanos 16,1: “Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la Iglesia de Cencreas”. La iglesia de Cencres o Céncreas estaba ubicada en el entorno del segundo puerto de Corinto, al este, un tanto alejado de la ciudad. Febe era una diaconisa que estaba a cargo de ese iglesia. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …………….………………… • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata del siguiente tema: “Puntos oscuros en el relato de la Pasión del Evangelio de Marcos” • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Viernes, 16 de Octubre 2009
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Niveles diferentes en el uso de la Biblia 2. Alusiones Otra manera de expresar una referencia a la Sagrada Escritura es la alusión a doctrinas, personas o acontecimientos. Es una categoría en la que aparecen ideas bíblicas en contextos similares. El autor alude a pasajes de los libros sagrados aunque no emplee siempre las mismas palabras. Mi criterio queda más claro con ejemplos tomados de los HchAp. a) HchJn 107,3: “En consecuencia, si ya no continuáis pecando, (el Señor) os perdonará lo que hicisteis por ignorancia” (en agnóia epráxate). Estas palabras de Juan en su largo alegato pronunciado cuando se aproximaba a la muerte recuerdan en términos y en sentido las de Pedro en su sermón en el templo tras la curación del tullido junto a la puerta Hermosa: “Ya sé, hermanos, que hicisteis estas cosas por ignorancia” (katá ágnoian epráxate). En ambos casos, se trata de aducir una cierta excusa de los errores cometidos por el hombre. b) HchPe 7,5. En el primer gran discurso que Pedro pronunció al llegar a Roma, recordó la escena de sus negaciones: “Yo negué a nuestro Señor Jesucristo, y no sólo una, sino tres veces”. Todos los evangelistas se hacen eco de las negaciones de Pedro en el atrio del Pontífice cuando Jesús había sido apresado (Mc 14,66-72 par.). Pedro alude a su amargo llanto y a otros detalles conocidos por los relatos de los textos canónicos. En el mismo discurso avisa Pedro a los romanos que no pueden ya esperar a otro que a Jesús: “Ninguno de vosotros puede esperar ya a otro” (HchPe 7,9). Es lo que se entiende en la consulta del Bautista dirigida a Jesús por medio de sus enviados: “¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?” (Mt 11,30). También lo afirmaba Pedro en otro de sus discursos cuando proclamaba que no cabe esperar la salvación de otro (Hch 4,12). Es, por lo demás, una idea implícitamente contenida en todo el mensaje cristiano. c) HchPlTe 16,1. Támiris, el pretendiente de Tecla, explica al procónsul que desconoce el origen de Pablo con palabras que recuerdan las de los judíos sobre Jesús: “Este hombre no sabemos de dónde es” (Jn 9,29). Las palabras son idénticas en ambos casos. Las palabras son proferidas por enemigos de Pablo (Támiris) o de Jesús (los judíos), “Enseñar la palabra de Dios” es la fórmula empleada en Hch 15,35; 18,11 (didáskein logon toû theoû) y la que usa Pablo para encargar a Tecla la tarea de la evangelización (HchPlTe 41,1: dídaske ton lógon toû theoû). Como la expresión “dar alabanza a Dios” es la que usan el autor de HchPlTe 38,2 y Lucas al hablar de la reacción del pueblo ante la curación del ciego de Jericó (Lc 18,43). d) HchAnd 12,1. En el contexto de una larga alocución, recomienda Andrés a sus fieles que guarden el depósito que se les ha confiado: “Guardemos, pues, hijitos míos, el depósito que se nos ha confiado” (pisteuthéisan parakatathēkēn). Era también la recomendación de Pablo a su discípulo Timoteo: Parathēkēn fýlaxon (“guarda el depósito”). Y dentro de la bisoñez teológica del autor de los HchAnd, deja caer fórmulas tan bíblicas como “hombre de Dios” (HchAnd 5,1), “creer en el Señor” (6,1), “el sello del Señor” (10,1), “la gracia del Señor” (14,1), “no tener donde reclinar la cabeza” (42,2), “dar gloria a Dios” (45,1), etc. e) Los HchTom comienzan con la escena del reparto de las tierras de misión, en la que son mencionados todos los apóstoles por su nombre. Tomás aparece con el apodo de “Mellizo”, tal como insistentemente lo denomina el evangelista Juan. El Señor para redactar su contrato de compraventa de Tomás, se autopresenta como “Jesús, hijo de José el carpintero” (HchTom 2,2). Expresiones estrictamente bíblicas surgen de la pluma de su autor con sencilla espontaneidad: “Hágase tu voluntad” (3,1), “la gracia del Señor esté con vosotros” (13,1), “Cristo, Hijo de Dios vivo” (10,3), “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (27,2). En repetidas ocasiones Tomás prorrumpe en la invocación recogida en el evangelio de Juan (20,28): “Señor mío y Dios mío”. Para quienes están habituados a poseer y leer los libros de la Biblia, son detalles suficientes para recordar la mentalidad que marca el talante de los autores de los Hechos Apócrifos. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 15 de Octubre 2009
NotasHoy escribe Antonio Piñero Por los Hechos de los apóstoles (18,1ss) sabemos que Pablo salió de Atenas y viajó hasta Corinto durante su llamado Segundo viaje misionero (50-52 d.C.). Dice el texto de Hechos: 1 Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. 2 Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma; se llegó a ellos 3 y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. 4 Cada sábado en la sinagoga discutía, y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. 5 Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la Palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. 6 Como ellos se opusiesen y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza; yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles.» 7 Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. 8 Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y otros muchos corintios al oír a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. 9 El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no calles; 10 porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad.» 11 Y permaneció allí un año y seis meses, enseñando entre ellos la Palabra de Dios (Hch 18,1-11). Así pues, en esa ciudad, Corinto, Pablo se encontró con un matrimonio judío, Áquila y Priscila, ya convertidos al cristianismo en Roma, que habían salido huyendo de la Urbe cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos (y a los judeocristianos también; el Imperio aún no distinguía entre ellos) de la capital con el pretexto de incidentes de orden público: año 49 d.C. Pablo vivió en Corinto con esta familia, practicó con ellos el oficio común de "fabricantes de tiendas", o quizás de "guarnicionero", y ganó así su vida durante un tiempo. En sábado el Apóstol frecuentaba la sinagoga aprovechando la oportunidad de comentar las Escrituras para atraer hacia la fe en Cristo a los judíos. Cuando llegaron a Corinto Silas y Timoteo, dos de los ayudantes de Pablo, como diremos más adelante, parece que Pablo había dejado de trabajar, y se dedicaba por entero a la predicación de la Palabra (Hch 18,5: véase arriba). La fe cristiana se extendió pronto -porque al parecer había un grupo cristiano previo sobre el que pudo fundarse Pablo- aunque no sin problemas con los judíos de la ciudad, que se quejaron de Pablo ante el procónsul romano, Galión, acusándolo de desórdenes de orden público y de propaganda religiosa ilegal en contra de la ley de Moisés. Pablo fue absuelto (Hch 18,12ss) y el afán misionero cristiano continuó. Dicen los Hechos: 12 Siendo Galión procónsul de Acaya se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal 13 diciendo: «Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la Ley.» 14 Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. 15 Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra Ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos.» 16 Y los echó del tribunal. 17 Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. 18 Pablo se quedó allí todavía bastantes días… (Hch 18,12-18) En seguida, por la actrividad de Pablo y sus colaboradores, se formó una comunidad de creyentes relativamente numerosa como para luego dividirse en grupos. Sin embargo, cabían casi todos al parecer en la casa grande de uno de los cristianos ricos: 1 Cor 11,20ss. La mayoría de los nuevos creyentes era de clase media baja , pues en 1 Cor 1,20 parece que Pablo se refiere a la composición social de los miembros de la comunidad: “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo?”) En esa comunidad había judíos de origen. Los Hechos de los Apóstoles -hablando ciertamente de la comunidad de Éfeso, pero indirectamente también de la de Corinto- en 18,24-19,7 no dice lo siguiente: 18,24 Un judío, llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. 25 Había sido instruido en el Camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el Camino. 27 Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia, a los que habían creído; 28 pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús (Hch 18, 24-28) 19, 1 Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso donde encontró algunos discípulos; 2 les preguntó: «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe?» Ellos contestaron: «Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo.» 3 El replicó: «¿Pues qué bautismo habéis recibido?» - «El bautismo de Juan», respondieron. 4 Pablo añadió: «Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea en Jesús.» 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. 7 Eran en total unos doce hombres. (Hch 19,1-7) ¿Cómo hay que entender este texto? Probablemente que Apolo predicó el cristianismo tanto en Corinto como en Éfeso, antes de Pablo. Por tanto, en la populosa ciudad de Corinto había cristianos ya antes de poner su pie el Apóstol en la ciudad. Y segundo, el carácter de este cristianismo previo al paulino, tanto en Corinto como en Éfeso, según el autor de los Hechos, era muy deficiente…, muy judío: Según S. Vidal (Pablo. De Tarso a Roma, Sal Terrae, Santander, 22007, p. 120), este pasaje de Hechos debe entenderse en conjunto así: “Este texto originalmente hablaría de la actividad misional de Apolo, un misionero cristiano judeohelenista de Alejandría, y de la existencia de un grupo de 12 cristianos (en Éfeso y quizá de otros tantos en Corinto). En conformidad con su imagen de unidad del cristianismo antiguo, el autor de Hechos habría transformado grandemente el relato tradicional, y habría convertido al misionero Apolo y a esos doce cristianos efesinos en simples receptores del bautismo de Juan Bautista, que no otorgaba el Espíritu (Hch 1,5) para no tener que admitir la existencia de grupos cristianos anteriores a la llegada de la misión oficial (a Éfeso en este caso), representada en ese momento por Pablo y sus acompañantes. En resumidas cuentas que Pablo no fue el fundador de la comunidad de Corinto (ni tampoco de la de Éfeso). Da la impresión de que cuando Pablo va a Corinto, el matrimonio de judeocristianos llamados Áquila y Prisca o Priscila ya estaba allí y había formado –con la ayuda de Apolo: Hch 18,26 que ya hemos transcrito- un pequeño grupo de cristianos. También había intervenido en la conversión de los primerios creyente el misionero Apolo. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …………….………………… • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata del siguiente tema: “” • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Miércoles, 14 de Octubre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Conocí a Senén Vidal (profesor de Nuevo Testamento en el “Estudio Teológico Agustiniano” de Valladolid) hace muchos años, hacia 1974-75, cuando ya había yo concluido mi tesis doctoral en Heidelberg y me preparaba para iniciar un trabajo postdoctoral (que tardaría años en materializarse, la edición crítica de los Hechos apócrifos de los apóstoles, en trance de publicación con Gonzalo del Cerro. Dialogamos entonces Senén Vidal y yo acerca del tema de mi tesis, y Senén me hizo unas observaciones críticas muy juiciosas y oportunas. Desde entonces le he venido siguiendo en sus tareas, y lo que percibí entonces sigue absolutamente vigente en sus sucesivos trabajos: una mente clara y ordenada, didáctica, muy atenta a la investigación, y a la vez con evidente deseo de presentar a sus lectores su punto de visto propio en diálogo con el estado de esa investigación. En esta libra va el libro que presentamos ahora, que ve su segunda edición, una buena señal. Su ficha es la siguiente: Pablo. De Tarso a Roma. Sal Terrae, Santander, 22008 (Colección “Presencia teológica” 158), 255 pp. ISBN: 978-84-293-1716-9. El autor mismo explica: “Este libro trata de la dimensión histórica de la figura y de la misión de Pablo. Complementa así mis dos estudios anteriores: Las cartas originales de Pablo (Trotta, Madrid 1996), dedicado a la reconstrucción y el análisis de los textos paulinos, y El proyecto mesiánico de Pablo (Sígueme, Salamanca 2005), donde abordé de un modo sistemático la estructura y la trama del proyecto paulino” (p. 11). El libro está estructurado siguiendo las tres etapas del camino histórico del Apóstol, según Vidal: • Sus orígenes, donde se estudian las fuentes, y su valor, para reconstruir el periplo vital del Apóstol: sus cartas auténticas y los Hechos de los Apóstoles; el marco biográfico general que de estas fuentes resulta, con especial atención a la imagen que Lucas, el autor de Hechos, dibuja de Pablo. • Su misión apostólica dependiente: aquí presta Vidal una atención muy oportuna a otros aspectos de los inicios/semimadurez de Pablo que reciben conveniente aclaración: la teología judeohelenista como transfondo del pensamiento paulino, su conflicto con la iglesia naciente, su “llamada” o revelación más su "conversión"…, las comunidades de Damasco y Antioquía a las que se incorpora Pablo, la asamblea de Jerusalén, y un estudio final, importante, sobre el lugar histórico de de Pablo en el cristianismo primitivo. • La misión autónoma de Pablo está dividida en tres partes: A. Sus comienzos. Aquí reseña el autor el conflicto de Antioquía con Pedro (Gál 2), su misión en Galacia, Macedonia y Acaya, y hace un excelente análisis de 1 Tesalonicenses. No en vano, S. Vidal ha escrito un libro completo dedicado a esta carta: El primer escrito cristiano. Texto bilingüe de 1 Tesalonicenses con introducción y comentario, Sígueme, Salamanca, 2006. • B. La madurez de Pablo. S. Vidal explica muy pormenorizadamente la crisis de la comunidades de Galacia y la correspondencia de Pablo con los Corintios (al menos cinco cartas, deducidas del análisis crítico de las dos que han llegado hasta nosotros), la Carta a los filipenses y a Filemón. • C. La conclusión de la vida autónoma de Pablo Ésta acaba con la muerte del Apóstol que Vidal fija en el año 58 d.C. Aquí trata el autor cómo Pablo se reconcilió con sus cristianos de Corinto (reflejos en 2 Corintios de las cartas “perdidas” en parte, pues fragmentos de ellas se han conservado dentro de esa misma 2 Cor); la carta breve a Éfeso ( = Romanos 16), y el último escrito conservado del Apóstol, la Carta a los romanos = Rom 1-15. Posteriormente discute muy críticamente el texto de Hch 21,27-28,31 para presentar al lector lo que cree que puede obtenerse históricamente del relato de los Hechos. A mí me ha gustado mucho este libro. Lo veo sucinto –ni una brizna de “paja” en su texto-, denso, clarísimo, pedagógico. Aborda sin temor los problemas que presenta la visión apologética de Lucas en los Hechos, y como esta “tendencia” (“Tendenz” como término técnico) condiciona el que nosotros debamos prestar fe por entero -o no- a lo que dice Lucas en la segunda parte de su doble obra. Personalmente me he sentido iluminado por muchas de las perspectivas que tan lisa y llanamente expone el autor…, al alcance –creo- de todos los lectores con una cultura media, sin especiales conocimientos técnicos. Será interesante para muchos lectores el descubrimiento, quiado por la mano del autor, de glosas y añadidos en el texto de las cartas auténticas; verá también cómo no encaja en absoluto con la historia la versión tradicional, aún todavía repetida con frecuencia, de una etapa “posterior” de la vida de Pablo donde puedan encajar las Pastorales (1 2 Timoteo; Tito) y Colosenses-Efesios (¡Ojo, no la carta antes mencionada, Romanos 16) y 2 Tesalonicenses; y, por último, verá también el lector cómo si analizamos bien las cartas auténticas, resultará que de ellas obtendremos al menos 13 cartas genuinas, muchas al completo; otras, en su fragmentos más importantes. Me hubiera gustado que –además de en otros lugares de sus libros anteriores- hubiera planteado también el autor en este libro histórico-exegético, algunos problemas históricos sobe los que pasa de puntillas. Por ejemplo, al hablar del lugar histórico de Pablo, o al final de este volumen (al menos unas palabras sobre el tema), la problemática que hemos ya comentado en este blog, a saber la gran discusión siempre viva de en qué sentido es Pablo el “fundador”, o no, del cristianismo actual, Otro ejemplo de lo que echo en falta sería tratar si Pablo, con su teología, sólo desarrolla explícitamente una cristología implícita en Jesús o si esta tesis no se sostiene.s Otro ejemplo: si el “banquete mesiánico” rememorado y adelantado por la comunidad (= la eucaristía de 1 Cor 11,23ss) es o no posible históricamente en la vida de Jesús o cómo debe entenderse…, en otras palabras qué hay de verdad en la institución por Jesús de la eucaristía tal como se entiende hoy, y si es ella el producto interpretativo de una revelación personal a Pablo, etc. Aun en ausencia de discusiones de este tipo -podrían apuntarse otros temas- el libro que comentamos es magnífico y recomendable por su acumen crítico y su exposición pedagógica de lo fundamental. Como complemento, el lector encontrará al final del volumen un croquis de la vida de Pablo, una síntesis de estructura y contenido de las cartas auténticas del Apóstol, y un mapa ilustrativo de la misión paulina. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Www.antoniopinero.com Postdata Ayer, lunes, 12 de octubre 2009, recibí con tristeza la noticia de la muerte de Enrique Miret Magdalena. Era toda una institución en España como ejemplo de un cristianismo leal y sincero, pero crítico y abierto a la necesaria y continua renovación de la Iglesia en cuanto a la aplicación de su doctrina en la vida real de los cristianos. Colaboré con él en algunos eventos científicos o académicos, como cursos de verano, encuentros o ciclos de conferencias, y siempre encontré en él la comprensión hacia las posibles buenas perspectivas de posturas intelectuales que no eran la suya. Tenía una imagen quizá idealizada de Jesús y del cristianismo primitivo, pero profundamente meditada y vivida, que le impulsaba a intentar siempre acercarse al ideal pensado. Hombre estudioso, Enrique Miret había leído prácticamente todas las fuentes importantes de la patrística primitiva y estaba al tanto de la bibliografía moderna en múltiples campos de la teología. Su memoria era excelente, y podía empedrar de múltiples citas de autores de referencia cualquier tema teológico que se estuviera tratando en su presencia. Traslado ahora mi más sentida condolencia a su viuda, Isabel, mujer admirable, y a sus hijos, y deseo que la memoria de tantos años con él, con sus maravillosos recuerdos, les ayude a sobrellevar el peso de su ausencia. Con un fuerte abrazo de Antonio Piñero
Martes, 13 de Octubre 2009
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hemos concluido, por ahora, con una de las subpartes significativas de nuestros dos grandes temas que ocupan este blog de “Cristianismo e historia” a saber, (A.) el proceso que llevó a la divinización de Jesús y (B.) la exposición didáctica, a modo de “guía”, del mundo ideológico de Pablo de Tarso. Recordemos que la subparte a la que me refiero era la pregunta si la mesianidad de Jesús -tanto a los ojos de él mismo como a los de los discípulos- implicaba necesariamente o no la divinidad de Jesús. Y hemos respondido negativamente: • Ni el mesianismo de Jesús implicaba nada de divinización, pues era una concepción mesiánica judía, aunque con matices personales; • Ni mucho menos los discípulos directos de Jesús veían en el mesianismo del Maestro indicio alguno de una divinidad real y óntica. A partir de esta nota, cambiamos de tema y nos dirigimos de nuevo al mundo de Pablo de Tarso, y seguiremos siendo fieles a nuestro sistema: primero comprender, luego interpretar y emitir juicios. Y para comprender debemos dirigir nuestra mirada –en primer lugar- a lo que escribió Pablo de sí mismo, de su misión y de su visión acerca de la figura y misión de Jesús. Luego, con el tiempo, analizaremos qué dice de Pablo la otra fuente de la que sobre él disponemos, los Hechos de los apóstoles, que es muy peculiar, y que entiende a Pablo de una manera muy diferente, pero que debe tenerse muy en cuenta, sencillamente porque no hay otra. A partir de esta nota -y una vez que hemos leído las cartas paulinas auténticas 1 Tesalonicenses, Gálatas y Filipenses (de la que dijimos que quizás fueran dos cartas unidas por un editor, pero que el estado actual de fusión en una epístola no estorbaba mucho para la comprensión de sus ideas teológicas-, dirigimos nuestros ojos a la interesantísima correspondencia con los Corintios. Este intercambio de cartas es el más amplio de lo que se conserva de Pablo, el más rico en temas, el más complejo y desordenado en su ordenamiento actual, porque el desconocido personaje que editó y difundió/publicó las cartas de Pablo a finales del siglo I para hacer con ellas una suerte de librito paulino (que pudiera leerse con provecho en todas las iglesias cristianas, ya bien asentadas, independientemente de sus circunstancias específicas), no fue precisamente muy afortunado en su tarea. Con mucho esfuerzo reconstruimos la tarea de edición paulina de ese personaje ignoto (al que llamaremos “editor paulino”), y confesamos que su modo de proceder nos despista mucho en ocasiones. De ello, sin embargo, no se suele informar a los cristianos de a pie por parte del clero (charlas, homilías, etc.), porque se estima complicado, engorroso e innecesario. Sin embargo, entender bien –y por orden cronológico- el material paulino que el editor mezcló confusamente, nos ayudará mucho a entender una parte de la teología de Pablo, que es la base del cristianismo actual. En concreto 1 Corintios nos parece el documento más valioso para intentar comprender cómo era una comunidad cristiana, paulina, q tenía no sólo el recuerdo de la doctrina de Pablo sino también otros influjos –por ejemplo los del misionero llamado Apolo, personaje que se conoce también por los Hechos de los apóstoles-. Además, es interesante ver el desarrollo de una comunidd cristiana incipiente dentro de una ciudad cosmopolita, pagana, “moderna”, como era Corinto. La correspondencia de Pablo con los cristianos de Corinto ocupa la sección más amplia de las páginas conservadas del Apóstol. La tradición divide en dos cartas esta correspondencia, pero por indicaciones del texto mismo y por los resultados del análisis literario, se puede afirmar con seguridad que Pablo escribió al menos cinco/seis cartas a los corintios, de las cuales algunas se han perdido o, si han sobrevivido, es sólo en fragmentos detectables dentro de las dos conservadas y que hay que poner de relieve. De entre estas cartas los comentaristas suelen opinar que la más importante es la primera. Incluso se ha afirmado que es la más ilustrativa del corpus paulino: si sólo se dispusiera de tiempo para leer y estudiar una única carta de Pablo habría que escoger -se ha dicho- esta primera epístola a los corintios como la más enriquecedora. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …………….………………… • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata del siguiente tema: “Literatura apócrifa cristiana. Simón Pedro” • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Lunes, 12 de Octubre 2009
NotasHoy escriben Florentino García Martínez y Antonio Piñero Tema: A propósito de la publicación del tomo VI -la "Apocalíptica"- de la colección "Apócrifos del Antiguo Testamento" de Ediciones Cristiandad, Madrid, julio 2009. Las consideraciones y argumentos expuestos en las notas precedentes prueban que la tesis, tal y como la formuló Käsemann, es inaceptable. La apocalíptica cristiana postpascual no es la matriz en la que se ha desarrollado toda la teología cristiana. La tesis de Ernst Käsemann fue fruto de su tiempo, en extremo crítica y un tanto aventurada a la hora de formular planteamientos sobre el Jesús histórico y sus seguidores primitivos, tiempos que implicaban la adscripción de un poder tremendo a la creatividad de la Iglesia primitiva. Por ello hoy es relativamente fácil apreciar sus fallos. Desde la perspectiva de nuestra época, más prudente y con muchos más datos puesto que se han estudiado a fondo los Manuscritos del Mar Muerto, se percibe la teoría de Käsemann como fallida, sencillamente errónea. Pero la pregunta a la que Käsemann apunta, y su deseo de encontrar esa “matriz fecunda” de la que se deriva la teología cristiana, sigue siendo válida y acuciante. De ahí que esta tercera parte de la comunicación de Florentino García Martínez a la obra conjunta Orígenes del cristianismo (El Almendro, Córdoba, 1992, obra vigente hoy día y que estamos reproduciendo con comentarios y añadidos), esté destinada a precisar en qué sentido podemos hablar hoy de la apocalíptica judía como matriz de la teología cristiana. La respuesta de Florentino García Martínez, y la mía propia que se une a la suya, a este interrogante es, en definitiva, positiva. Y en cierta manera aún más radical que la respuesta de Käsemann, aunque al mismo tiempo más matizada, menos exclusiva y menos polémica. • Más radical, puesto que no supone como lo hizo Käsemann un mensaje primero no apocalíptico, reinterpretado apocalípticamente después, sino que acepta plenamente que Jesús es hijo de su tiempo y que su mensaje se hallaba desde los comienzos impregnado de las ideas de la tradición apocalíptica judía de su época. • Más matizada, puesto que no ve en las ideas provenientes de la tradición apocalíptica la explicación de toda la teología cristiana posterior, sino uno de sus componentes esenciales. • Menos polémica, porque se une a la idea que se va formando hoy sobre Jesús como un hombre muy religioso, muy judío, muy original en aspectos éticos, pero que no instauró ninguna religión nueva, sino que fue profundamente fiel a su judaísmo, y también a las nociones sobre el judeocristianismo y el paulinismo que se van precisando igualmente hoy día. La respuesta a la pregunta planteada por Käsemann puede formularse así: Lla tradición apocalíptica judía (como la tradición profética y la tradición sapiencial) es uno de los componentes esenciales del pensamiento del Jesús histórico, de la teología paulina y de toda teología cristiana. El influjo de la tradición apocalíptica judía no se introduce en el pensamiento cristiano como una reacción postpascual –de la comunidad judeocristiana de Jerusalén o del paulinismo, tras la muerte de Jesús- al mensaje evangélico, sino que se halla presente desde los comienzos de la predicación de Jesús y condiciona así todos los desarrollos teológicos posteriores. En este sentido puede hablarse de la tradición apocalíptica como la matriz de la teología cristiana, de la misma manera de la que puede hablarse de la tradición apocalíptica como la matriz de la teología qumránica expresada en los famosos Manuscritos del Mar Muerto. El cristianismo, como la secta de Qumrán, comenzó como una secta apocalíptica en el interior del judaísmo, y puesto que la cuestión sobre la matriz es en realidad una cuestión sobre los orígenes, podemos afirmar que la tradición apocalíptica judía fue la matriz y los orígenes de la teología cristiana. Pero tenemos que ver cómo. Para poder precisar esta respuesta y comprender las diferencias con la tesis de Käsemann que hemos resumido y criticado, precisaremos a continuación • Qué debe entenderse hoy por apocalíptica judía, e intentaremos mostrar luego • Cómo distintos elementos provenientes de esta tradición apocalíptica aparecen en la predicación del Jesús histórico y entran así a formar parte de toda teología cristiana. Por tanto, en la próxima postal precisaremos qué pueden entenderse hoy por la “tradición apocalíptica” . Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ……….. • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata de mismo tema. • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Domingo, 11 de Octubre 2009
NotasHoy escribe Antonio Piñero Tema: Autoconciencia mesiánica de Jesús deducida del testimonio completo de los Evangelios. ¿Pensaba Jesús que su mesianismo implicaba ser divino? Por último, y en unión con lo dicho en las postales anteriores, opino que esta teoría del “mesianismo implícito” no es más que una variante de la teoría más general del “secreto mesiánico”. Explico brevemente esta noción, puesta de relieve desde 1901 por un famosísimo libro de Wilhem Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum Verstandnis des Markusevangeliums, Gotinga: “El secreto mesiánico en los evangelios. Una aportación a la comprensión del Evangelio de Marcos): Como los cristianos primitivos no podían explicarse muy bien la poca proyección práctica -sobre todo en los primeros pasos de la vida pública de Jesús- de la conciencia mesiánica del Nazareno, pensaron que la solución radicaba en la positiva voluntad de Jesús de mantener oculta esta faceta crucial de su personalidad. Jesús mismo pretendió, pues, -opina Wrede- que nadie se enterara de que él era el mesías. El hallazgo de esta explicación, o si desea de este artificio literario por parte de la comunidad primitiva de seguidores de Jesús, y en concreto de Marcos– supone una noción que es en sí bastante inverosímil: ¿cómo puede ser un plan divino que Dios envíe al mundo a su Hijo, encarnado en Jesús, para que nadie se entere de lo esencial de su persona, a saber que él es el verdadero mesías? Sin embargo, su difusión se vio favorecida por contraste con la tradición anterior a Marcos, que presentaba a Jesús sobre todo como maestro y taumaturgo. La fuertes ideas mesiánicas –que según Wrede, poco tenían que ver con Jesús- de la comunidad primitiva, obligaron al evangelista a crear un lazo de unión entre ambas perspectivas de Jesús (a saber, un Jesús maestro de sabiduría / un Jesús mesías ante todo). Pero tal conexión era puramente ideológica y no correspondía a la situación histórica, ya que Jesús –opinaba Wrede- nunca se creyó a sí mismo mesías (esta última faceta de su teoría es hoy mayoritariamente desechada). El secreto mesiánico, por tanto, fue una tradición creada por la primitiva comunidad cristiana y retomada por Marcos, que compuso su evangelio no como un historiador objetivo, sino como un teólogo que escribe desde el punto de vista de la fe. Hasta aquí las ideas -en apretada síntesis- de W. Wrede. Nuestra opinión: aunque descartemos los extremos de la teoría de Wrede, personalmente me sigue pareciendo verdad que la noción de "secreto mesiánico" y de "mesianismo implícito" es un artificio para contrarrestar la fuerza de textos y argumentos que apuntan claramente que Jesús al final de su vida se consideró a sí mismo el “hijo de David”, el mesías de Israel, según concepciones judías. Jesús no lo negó nunca, incluso según el mismo evangelista Marcos, y no digamos Lucas. Por tanto, en nuestra opinión, el que Jesús inventara, incluso implícitamente, un nuevo mesianismo (un mesías sufriente), choca contra la prueba evidente, arriba mencionada, de su reconocimiento como tal mesías por la turba y por sus propios discípulos (confesión de Pedro: Mt 16,16a), o contra el hecho de su angustiosa agonía en Getsemaní…, etc., y contra todos los otros indicios que hemos ido desgranando. Jesús sólo podría ser un mesías "distinto", muy relativamente, en cuanto que él no era un militarista y en cuanto que esperaba que el reino de Dios fuera implantado por éste por medio de un milagro…, probablemente realizado en el Monte de los Olivos, según la profecía de Zacarías 14,3-4: “Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra esas naciones como el día en que él combate, el día de la batalla. Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente haciéndose un enorme valle: la mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur.” (Léase todo este capítulo entero desde esta perspectiva, porque es auténticamente impresionante). Y -segundo- sólo podría ser un mesías relativamente distinto en cunto que Jesús no tenía una carga política tan acentuada como, por ejemplo, la de Judas el Galileo. Pero estas variantes no justifican el que los discípulos creyeran que el Nazareno, a quien seguían, fuera un mesías radicalmente diferente a lo que pensaban sus contemporáneos. En síntesis: en nuestra larga serie sobre la divinización de Jesús hemos recorrido casi todos los temas y títulos cristológicos (nos queda el “Hijo del Hombre”) que podrían apuntar a la idea de que Jesús se creyó a sí mismo, y fue realmente, el hijo de Dios en pleno sentido de la palabra. Ni la religión de Jesús, ni su sentido de filiación respecto a Dios, ni el título de Señor e hijo de Dios, ni su concepción del reino de Dios nos han llevado a pensar que Jesús se considerara a sí mismo “hijo” real y “óntico” de Dios. Tampoco su concepto del mesianismo en los dichos que nos parecen auténticos considerados hasta ahora (repito nos falta tratar del sintagma “Hijo del Hombre”), ni su aceptación de lo que pensaban quienes lo aclamaban como hijo de David en su entrada en Jerusalén –y otros hechos y dichos comentados- apuntan más que a la imagen de un Jesús judío, piadoso en extremo, unido especialmente con Dios Padre, pero hombre al fin y al cabo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com …………….………………… • Hoy en el “Blog de Antonio Piñero” se trata del siguiente tema: “El Dios justo (II). síntesis de resultados” • Magíster de "Ciencias de las Religiones" Universidad PABLO DE OLAVIDE, Sevilla (Véase postal de 26-06-2009) Para obtener más información: http://www.upo.es/historia_antigua/master_religiones/index.jsp Saludos de nuevo.
Viernes, 9 de Octubre 2009
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Niveles diferentes en el uso de la Biblia 1. Contenido Por lo dicho en las notas anteriores, es lógico esperar de los autores de los Hechos Apócrifos un uso espontáneo o intencionado del material doctrinal de la Sagrada Escritura. En primer lugar, los cristianos se consideraban y proclamaban herederos de las promesas hechas a Israel. Por consiguiente, toda la tradición bíblica, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento, desemboca en la comunidad de los cristianos. Lo que se enseña y se manda en la Biblia es aceptado como norma y guía para los maestros y los discípulos de la nueva economía. Los textos citados de la Biblia lo son como fuente de autoridad. Ejemplos: a) HchJn 58,2: “Cristo está siempre con nosotros”. Es el tema de la promesa de Cristo en Mt 28,20 donde encontramos la afirmación tajante: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo”, En el mismo sentido podemos ver los diversos aspectos de la promesa del Espíritu Santo en Jn 14,16-18.20. b) HchPe 28, 17: “Si no os convertís de estos pecados vuestros y de todos los dioses fabricados por vosotros…” Es la idea corriente en los textos de los profetas, por ejemplo, en Ezequiel 14,6: “Convertíos y apartaos de vuestros ídolos”. Conversión, pues, y abandono del culto idolátrico de los dioses falsos. Pero las referencias a estos temas es recurrente, como en Jer 35,15: “Convertíos de vuestros malos caminos, enmendad vuestras obras y no os vayáis tras los dioses ajenos”; cf. Ez 18,30; 33,11; Zac 1,4. c) HchPlTe 17,2: “Por eso envió Dios a su propio Hijo”. Son muchos los pasajes en los que se cuenta que Dios ha enviado al mundo a su Hijo. En Jn 3,16-17 leemos que “Dios envió a su propio Hijo unigénito”. Y Pablo teoriza en Gál 4,4 diciendo que “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley”. Según la carta 1 Jn 4,10, “la caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él”. d) HchAnd 50.3 pide que “despertemos”, recomendación que hace Pablo en Rom 13,11 cuando proclama con una cierta solemnidad que “ya es hora de que despertéis”. La situación de tranquilidad, cuando no de descuido o indiferencia equivale a la actitud del que está dormido. Mientras no despierte, no tendrá opción de tomar la decisión determinante de la conversión a la fe y su práctica correspondiente. e) En HchTom 28,5, en el contexto de una larga alocución, deja caer el apóstol Tomás variadas recomendaciones. Una de ellas está especialmente cargada de intención: “Salid de las tinieblas para que os reciba la luz”. La oposición luz-tinieblas es recurrente en el Nuevo Testamento. Como una de las expresiones dualísticas típica de los gnósticos tiene ecos especiales en el evangelio de Juan. El corpus paulino es también sensible a esta percepción cuando en Ef 5,7 se asegura que los fieles eran en otro tiempo skótos (oscuridad, tinieblas), pero ahora son phôs (luz). Para el autor de la carta, la situación ha cambiado como de la noche al día. Y el mismo Jesús, según Jn 8,12 proclama con solemnidad: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue jamás caminará en la oscuridad” (scotía). Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 8 de Octubre 2009
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas