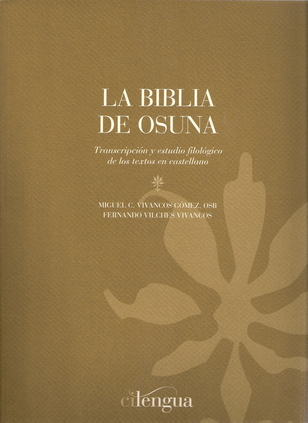Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Comenzamos por unas consideraciones generales que parten de un triple supuesto: A. La historicidad del personaje Jesús de Nazaret (en dos notas anteriores hemos intentado explicar cómo y con qué reflexiones sobre los textos evangélicos y pasajes de Flavio Josefo lo prueba GPO) B. En la transmisión oral de los datos sobre cualquier personaje histórico se producen tergiversaciones = Jesús no escribió nada... C. La comparación simple de la imagen de Jesús de los diversos Evangelios entre sí y con la teología posterior acerca del personaje evidencia que se ha dado una idealización posterior. Cómo ha sido esta idealización es objeto de múltiple estudio y reflexión Opina GPO que la recuperación de los rasgos históricos de Jesús no es tarea fácil porque su figura se ha utilizado -casi desde el inicio del movimiento cristiano y gracias a la difusión de escritos ad hoc --por ejemplo, los Evangelios y las cartas de Pablo-- para propagar una ideología religiosa que el análisis demostrará ser muy distinta y distante de la del Jesús real, histórico. Sostiene GPO que ya las mismas fuentes primeras (Evangelios) muestran un grado de tergiversación tal que resulta difícil para la mayoría de los lectores sencillos, en los que ha calado profundamente esta otra imagen, retornar hacia un Jesús original. Pero –opina- no hay lugar para un escepticismo y desánimo extremos, como algunos opinan, ya que existen posibilidades reales de recuperación gracias al análisis y a la crítica. Según Puente, la tergiversación nace, además: • De la voluntad positiva de acomodar la figura del Jesús real a una visión teológica previa, • De la coyuntura histórica de los años 30-70 del siglo I, con sus terribles movimientos revolucionarios en Judea y Galilea, que hubo de condicionar de forma notable la transmisión del magisterio de Jesús respecto a tales movimientos según las ideas que respecto a ellos tuvieran los autores de la recopilación de datos tradicionales sobre Jesús • de que este mismo magisterio hubo de resultar alterado en la mente de los discípulos a consecuencia de las experiencias pascuales (que GPO juzga como visionarias) unidas a las conmociones anímicas producidas por la creencia firme en la resurrección del Maestro; y • de que la misma organización de los datos de la tradición se iba haciendo ya desde el principio conforme a intereses ideológicos y teológicos, etc. (Ideología, p. 123). A pesar de tantos inconvenientes, la reconstrucción es factible, opina GPO, aunque no se pueda llegar al dibujo de una semblanza completa del Nazareno. Existen, sin embargo, los medios para saber ciertamente qué no fue Jesús y para conocer los rasgos esenciales de su figura y misión. La investigación ha confirmado que para tal reconstrucción hay que centrarse en los testimonios más antiguos sobre Jesús que coinciden con los cuatro evangelios aceptados como canónicos por la Iglesia, sobre todo los tres primeros, denominados “sinópticos” (es decir que pueden verse “en una misma ojeada”, puestos en columnas paralelas). Entre ellos, la investigación está de acuerdo en que el primero en escribirse fue el de Marcos. Es necesario, pues, someter a un escrutinio racional a este evangelio, y naturalmente también a los demás, pues éstos aparte de copiar a Marcos tienen fuentes propias y peculiares perspectivas sobre el Nazareno. El punto de partida en el análisis interno del Evangelio marcano es la ayuda de los métodos que la investigación ha ido desarrollando hasta el momento: • Análisis literario del texto en sí y análisis comparativo con los otros evangelios; • Crítica de fuentes o búsqueda de posibles documentos base anteriores; • Crítica de las formas y de la redacción, es decir, indagación de las costumbres, tendencias teológicas y hábitos de los autores. Es preciso reflexionar continuamente y obtener consecuencias de las contradicciones, incongruencias, incompatibilidades, falsas suturas de las perícopas, de la articulación de los datos ofrecidos, de las nuevas perspectivas presentadas que rompen el ritmo o sentido de lo ofrecido hasta el momento, etc. Todo ello lleva a la convicción de que el Evangelio de Marcos y los demás escritos evangélicos que lo utilizan no son el producto de la percepción personal de sus autores, sino de las tradiciones recibidas que son reelaboradas y manipuladas profundamente por ellos según una “agenda teológica” previa. Es preciso descubrir el Sitz im Leben, “contexto vital”, que ha generado el esquema mental de un evangelio completo, o la ideología subyacente a determinadas perícopas, naturalmente sin reducirse sólo a la temática espiritual del tal Sitz im Leben, pues el no incluir las consideraciones sociales y políticas ofrecería sólo una parte de la posible recta interpretación (Deducido de (Ideología, pp. 9-10.79.83ss; Vivir…, pp. 284ss. 294-297; Existencia, pp. 6ss.9.14ss). En la próxima nota concluimos este tema. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 17 de Julio 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Al menos desde 1992 (Evangelio de Marcos, p. 10, nota), sostiene GPO que la prueba de la existencia histórica de Jesús a partir de la crítica interna de los testimonios cristianos contenidos en el Nuevo Testamento es la más perentoria y pertinente de cuantas disponemos: “La prueba mayor de que existió históricamente un hombre conocido después como Jesús de Nazaret radica en las invencibles dificultades que los Evangelistas afrontaron para armonizar o concordar las tradiciones sobre este personaje con el mito de Cristo elaborado teológicamente en esos mismos textos”. En ¿Existió Jesús realmente? (p. 170) añade: “Nadie se esfuerza por superar las gravísimas dificultades derivadas de dos conceptos divergentes y contrapuestos de un mismo referente existencial”, es decir, referidas a un mismo personaje visto desde dos ópticas diferentes “si dichas aporías no surgieran de testimonios históricamente insoslayables […] Ninguna otra prueba alcanza un valor de convicción comparable a la que surge de los desesperados esfuerzos, a la postre fallidos para una mirada histórico-crítica, por cohonestar el Cristo mítico de la fe con la memoria oralmente transmitida, de modo fragmentario, de un Jesús de Nazaret, un judío que vivió, predicó y fue ejecutado como sedicioso en el siglo I de nuestra era”. “Nadie asume artificialmente datos o testimonios que dañen a sus propios intereses, a no ser que exista una tradición oral o escrita que sea imposible desconocer, en cuyo caso sólo resta el inseguro expediente de reinterpretarla o remodelarla tergiversando su sentido genuino […] El deseo de apuntalar con datos históricos el nuevo mensaje de salvación (paulino) […] obligó a los evangelistas a usar reiteradamente -casi siempre de modo intermitente y elusivo- tradiciones muy antiguas sobre actitudes y palabras del Nazareno. De este precioso material, que podríamos calificar de «furtivo», puede inferirse con estimable seguridad que Jesús existió y fue un agente mesiánico que asumió sustancialmente los rasgos básicos de la tradición davídica popular y de la escatología de origen profético, aderezada con acentos apocalípticos”. Además, no sólo de los evangelios, sino del estudio del conjunto documental de las fuentes cristianas primitivas, si se realiza aplicando correctamente todos los métodos de investigación que poseen hoy las ciencias históricas, prueba con plena evidencia que en la génesis del fenómeno cristiano son perfectamente identificables dos referentes distintos: A) Un referente existencialmente real, auténtico y razonablemente datable, es decir, un personaje como Jesús; B) Un falso referente sobrenatural e inexistente, es decir, un ente puramente mental conocido como el Cristo de la fe. El referente A) se presenta en las fuentes documentales como un judío que asumió la pretensión de ser el mesías de las promesas del Dios hebreo a su pueblo elegido en cumplimiento de un pacto o testamento. El referente B), por el contrario, se presenta en esas fuentes como una especie de avatar de un Dios cósmico que se encarna y baja a la tierra para expiar mediante su pasión, muerte y resurrección los pecados de la humanidad pasada y presente (¿Existió…? 192-193). Y concluye: “De la experiencia personal y del movimiento mesiánico de Jesús, los apóstoles y demás judeocristianos de la iglesia de Jerusalén no hicieron de Jesús un salvador de corte helenístico, ni dudaron jamás de la existencia real de su maestro y líder mesiánico. Serían los seguidores de Pablo o de Juan quienes tardíamente -después de la crucifixión, muerte y supuesta resurrección de Jesús- se atrevieron a creer en un Cristo divino (inexistente)” (¿Existió…? 196). Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 16 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Queridos lectores: Les ofrezco el índice completo de la revista Ánthropos, nº 231/2011, dedicado al pensamiento, no sólo en materia religiosa, de G. Puente Ojea, porque puede ayudar a que, si a alguno le interese, puede ver otras perspectivas distintas a las mías, y les ayude a formarse una idea cabal de las aportaciones originales de este pensador o, como alguno sostienen, de las ideas de otros que ha difundido: 1. La trama de una profunda investigación histórica y su novedosa aportación Editorial -me imagino- de la Dirección de la revista más las aportaciones del editor literario Miguel Ángel López Muñoz, con textos de Puente Ojea y de otros pensadores que iluminan los temas tocados en la obra del primero. 2. Autopercepción intelectual de un proceso histórico 2.1. "Una semblanza intelectual" (Antonio Piñero) 2.2. "G. Puente Ojea como pensador crítico" (R. Villanueva Etchevarría) 2.3 "¿Jesús o Pablo?" de G. Puente Ojea (escrito para esta ocasión) 2.4. "Cronología biográfica de Gonzalo Puente Ojea" (GPO): M. A. López Muñoz 2.5 "Bibliografía de y sobre GPO": M. A. López Muñoz 3. Argumento 3.1 "El Jesús de la histora" (Antonio Piñero) 3.2 "La ciencia en la lucha por la emancipación" (J. A. Aguilera Mochón 3.3. "De la sumisión al Poder. La evolución ideológica del cristianismo después del Nuevo Testamento según GPO" (R. González Salinero) 3.4. "La ruta extraviada. El origen de la religión en el pensamiento de GPO" (J. Alvar Ezquerra) 3.5 "El colapso del mito cristiano" (F. Bermejo) 4. Análisis temático 4.1 "La Constitución monárquica de 1978 sólo merece la abrogación y el olvido" (Entrevista a GPO por M. A. López Muñoz). 4.2 "Apunte demográfico sobre el cristianismo antiguo" (J. Montserrat Torrents) 4.3 "Dictadura Opus Dei y nacional-catolicismo. en torno al pensamiento primero de GPO" (M. A. López Muñoz) 4.4. "De nuevo sobre el Fenomeno estoico en la scoiedad antigua" (C. García Gual). 4.5 "La Religión como timo" (Gabriel Albiac). Saludos de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 15 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Cuando Jean Meslier (1664-1729), cura de la parroquia rural de la población francesa de Étrépigny, murió, dejó entre sus pertenencias tres copias manuscritas de una “Memoria” de sus pensamientos y sentimientos. Y, en efecto, este extenso escrito, en que se muestra un ateísmo y un materialismo radicales, es una cabal confesión de lo que verdaderamente pensaba y sentía el individuo en cuestión. El título completo reza así: “Memoria de los pensamientos y sentimientos de Jean Meslier, cura de Étrépigny y de Balaives, acerca de ciertos errores y falsedades en la guía y gobierno de los hombres, donde se hallan demostraciones claras y evidentes de la vanidad y falsedad de todas las divinidades y religiones que hay en el mundo, memoria que debe ser entregada a sus parroquianos después de su muerte para que sirva de testimonio de la verdad, tanto para ellos como para sus semejantes”. Con el título Memoria contra la religión, la obra (en traducción de Javier Mina y con epílogo de Julio Seoane) ha sido publicada por la editorial Laetoli, Pamplona, 2010. Como Reimarus, como Strauss (durante un tiempo) y como tantos otros, Meslier hubo de ocultar lo que pensaba y disfrazar sus verdaderas convicciones, obligado a llevar una doble vida ante la certeza de que la parresía (es decir, la libertad de palabra) no era precisamente algo que las autoridades eclesiásticas de su tiempo respetasen particularmente. Por lo que me cuentan, las cosas no han mejorado mucho. Voltaire publicó un resumen, “Testamento del cura Meslier”, que tuvo por una parte la virtud de dar a conocer la obra, pero que por otro lado desvirtuó su potencia crítica, dejando al Meslier anticlerical pero privado de su materialismo ateo y de sus reivindicaciones sociales, que son una verdadera revuelta contra el Antiguo Régimen. En 1791, el barón de Holbach publicó de modo anónimo un resumen de su propio Sistema de la naturaleza con el título "Le bon sens du curé Meslier" (El sentido común del cura Meslier). Dice Voltaire en una carta del 16 de julio de 1762 a D’Alambert: “Me parece que el testamento de Jean Meslier produce un efecto importante; todos los que lo leen se convencen, pues este hombre discute y prueba. Habla en el momento de la muerte, en el momento en que los mentirosos dicen la verdad”. El desconocimiento de la vida de Meslier se ve compensada por una anécdota que refleja de modo elocuente el único gran enfrentamiento de su vida. En una ocasión, el cura de pueblo negó a Antoine de Touly, señor de Étrépigny, el honor (entonces lo era) de las oraciones dominicales, afeándole en una homilía haber maltratado a algunos campesinos siervos suyos. El ofendido protestó ante el arzobispo de Reims, quien ordenó a Meslier rectificar en público en su siguiente homilía dominical. No hay noticias de que llegase a hacerlo. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Viernes, 15 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
En su obra germinal, Ideología e Historia, Gonzalo Puente Ojea da por supuesta la existencia histórica de Jesús de Nazaret, y sólo de pasada alude a las fantasiosas tesis de los “mitistas”, quienes sostienen que Jesús no es más que la plasmación literaria de un mito, tesis que considera indefendible. Sin embargo, en una de sus últimos trabajos, La existencia histórica de Jesús, y en un capítulo de la obra colectiva ¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate (A. Piñero [ed.], Raíces, Madrid, 2008, 167-201), se ocupa específicamente del tema. Escribe Gonzalo Puente en esta última obra: “No parece creíble, aunque casi nada sea inverosímil en cuestiones «históricas», que la polémica ideológica que recorre el Nuevo Testamento en torno a su protagonista principal, Jesús, hubiera sido un capricho de la imaginación teológica o del arte narrativo de un grupo de improvisadores. “La dogmática de la Iglesia, con su labor falsificadora de la fallida empresa mesiánica del Jesús histórico, fue la causa mayor de que la existencia real de Jesús haya sido puesta en cuestión, no sólo por los mitólogos, sino también por los que no creen en los entes metafísicos o sobrenaturales con pretensión de realidad extramental. “En este amplio contexto, la empresa negadora de la existencia de Jesús podría decirse, al menos en cierto sentido, que deriva de la errónea reducción espiritualista inducida por la doctrina eclesiástica de la naturaleza dual del llamado equívocamente «Jesucristo» como nombre propio de un ente supuestamente humano, pero que tanto por su origen divino como por su destino final de salvador milagroso fue siempre un ser radicalmente divino en el sentido riguroso de la palabra” (p. 197). Dicho en términos aún más claros: los mitistas se equivocan porque confunden dos figuras distintas que el Nuevo Testamento presenta siempre unidas: Jesús y el Cristo paulino que forman la figura de “Jesucristo”. La dogmática de la Iglesia sigue naturalmente con esta confusión Y los mitistas, al negar la existencia histórica de “Jesucristo” tiran por la borda igualmente la existencia histórica innegable de los movimientos mesiánicos populares del Israel del siglo I, uno de cuyos personajes –entiéndase o interprétese como sea- fue Jesús de Nazaret. Respecto a los testimonios externos de la existencia de Jesús, en especial los dos textos de Flavio Josefo que mencionan directa o indirectamente al Nazareno (Antigüedades XVIII 63-64 y XX 200), Gonzalo Puente Ojea mantiene una postura que es hoy predominante. Acepta la historicidad del primero, denominado Testimonium Flavianum, con notables reservas: [Recordamos el pasaje: Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad con placer y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Cristo. Y, aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de quererlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos, que se denomina así en referencia a él.] Los escribas cristianos manipularon profundamente el texto, pero aún así lo que puede reconstruirse del presunto original es un testimonio de la existencia de Jesús (¿Existió…?, p. 187). Respecto al segundo, una mención incidental de la muerte de Santiago, “hermano de Jesús, denominado mesías”, [Recordamos el texto: Anán... convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante él a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo y a otros, acusándolos de haber violado la Ley y los entregó para que los lapidaran.] Gonzalo Puente Ojea se une también a la opinión de casi todos los investigadores, que lo considera auténtico. Comenta así: “El vínculo de sangre entre un individuo realmente existente como Santiago -que ni siquiera los mitólogos ponen en cuestión- con otro cuya existencia tiene que estar realmente implicada en la fe y en el parentesco con el sujeto de la noticia en discusión, suministrada incuestionablemente por Josefo, representa una referencia segura en cuanto a la existencia necesaria de ambos” (¿Existió…?, p. 189). Y añadePuente Ojea un argumento supletorio tomado de las cartas de Pablo, que casi nadie aduce: “Además, Pablo de Tarso, de cuya existencia real nadie ha podido seriamente dudar, afirma que «Santiago, Pedro y Juan, tenidos por columnas [de la Iglesia], nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión» (Gál 2,9). Si Pablo hubiese podido creer que estaba negociando con personas no tenidas por él como testigos y fedatarios auténticos del mesías Jesús, cuando todavía no se habían escrito los cuatro Evangelios canónicos, habría que pensar que Jesús era un personaje irreal y fantástico creado por algún escritor esquizofrénico. Pero a nadie se le ha ocurrido aún plantear la hipótesis de un Pablo chiflado” (Ibídem, 189). Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 14 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Hemos concluido en las postales anteriores un esbozo de la semblanza intelectual de Gonzalo Puente Ojea, que al ser muy breve no hace justicia completa, ni realza de modo conveniente, el valor de la obra de este investigador. Se le achaca mucha veces que escribe por resentimiento contra la Iglesia Católica, o que tiene unos “aprioris” críticos, por ejemplo partir de un modelo de historiografía marxista, y por tanto asumira una interpretación materialista de la historia que le impide ver la complejidad de la verdad. Yo, que no muestro (creo) ni una ni otra característica --no soy anticlerical ni marxista/marxiano, aunque sí muy escéptico, racionalista y agnóstico--, me siento convencido por muchos, la inmensa mayoría, de los argumentos que expone Puente Ojea, como mostré claramente al final de mis postal anterior (189-04), lo que no significa tampoco que esté en absolutamente de acuerdo con todo y sin excepción. Creo que deben dejarse aparte todo tipo de argumentos personalistas e ir directamente a las razones que se exponen en las obras de Puente Ojea, a sus análisis de textos, a las hipótesis científicas bien fundadas que sustenta, a las interpretaciones globales de fenómenos complejos de la historia antigua, en concreto del cristianismo, que siguen esquemas interpretativos bien contrastados y utilizados por investigadores de prestigio, etc. A propósito del resentimiento y de la metodología crítica marxiana: tomo como ejemplo Ideología e Historia, El cristianismo como fenómeno ideológico, de 1974, se gestó desde bastantes años antes, momentos en los que Gonzalo Puente no tenía ni podía estar gobernado por ningún sentimiento, o resentimiento, personal antieclesiástico, porque no había tenido ni el mínimo encontronazo con la Iglesia. En todo caso, todo lo contrario, porque había pertenecido en su juventud a la Asociación de Propagandistas, fundada por el Cardenal Herrera Oria. Sus argumentos están tomados sobre todo del estudio de la crítica neotestamentaria alemana, por la impresión que le produjo al tomar contacto con ella. Y pienso que con esta obra fue la primera vez que se utilizaba en lengua castellana la panoplia de argumentos extraídos sobre todo de la metodología de la “Historia de las formas”. Respecto al método marxista, o quizás mejor marxiano, de análisis histórico y del estudio de las ideologías: antes de manifestarse radicalmente en contra habría que estudiar a fondo la argumentación de las cerca de 70 páginas acerca de la formación de la ideologías que anteceden a la descripción propiamente tal de la ideología mesiánica vigente en el Israel del siglo I. Tiene Puente Ojea razones y perspectivas muy convincentes. En los días que siguen quiero tratar del otro de mis dos artículos de la revista Ánthropos, nº 231, de 2011, dedicados a la obra de Gonzalo Puente, cuyo título es el de esta postal. No voy a reproducir ese artículo tal cual, sino que lo iré comentando, ampliando, abreviando, etc. como me parezca mejor para los lectores. Desde la publicación de la citada primera gran obra, Ideología e historia, en 1974, Gonzalo Puente Ojea se ocupó ininterrumpidamente de descubrir y ofrecer a sus lectores la figura y misión del Jesús de la historia. Prácticamente en todas sus obras posteriores hay alusiones a esta cuestión. Entre ellas hay que destacar algunos ensayos que abordan el tema de manera directa y específica. Éstos son: · Imperium Crucis. Consideraciones sobre la vocación de poder de la Iglesia Católica, de 1989; · Fe cristiana, Iglesia y poder, de 1991; · El Evangelio de Marcos. Del Cristo de la fe al Jesús de las historia, de 1992; · El mito de Cristo, de 2000; · Vivir en la realidad. Sobre mitos, dogmas e ideologías, en su segunda parte “El mito cristiano: el Evangelio de Marcos, un relato apocalíptico”, de 2007, y finalmente en · La existencia histórica de Jesús. Las fuentes cristianas y su contenido judío, de 2008. El interés de Gonzalo Puente Ojea por el personaje Jesús se explica por el valor de su figura en sí misma, sin duda. Sin embargo, creo que hay otro motivo poderoso en la atención prestada por nuestro autor al Jesús de la historia: detectar la falta de base histórica de la pretensión de las Iglesias, en general, y en concreto de la católica romana, en cuyo ámbito vive, para transformarse en una institución de poder, controladora de los fieles e incluso de los estados, si posible fuere, basándose en las doctrinas y en la figura de un Jesús radicalmente histórico, según se sostiene. Puente Ojea defiende, por el contrario, que si llega a demostrarse históricamente que la base de la religión cristiana, la figura de Jesús de Nazaret, fue de hecho muy distinta, contraria y contradictoria incluso a lo que proclaman las Iglesias como su fundamento inalienable, se desbarataría la base principal de su aspiración de poder. Esta postura resulta drástica para muchos. Sin embargo, y en el fondo la problemática es la misma que la describe Edward Schillebeeckx en “Jesús, la historia de un viviente” (reedic. de Trotta de 2010, p. 60: “Si Jesús no hubiese existido (tal como a veces se ha afirmado) o hubiese sido algo totalmente distinto de lo que él afirma la fe (por ejemplo, un sicario, un celota, o un miembro de la resistencia judía), la fe o la proclamación de ella (el kerigma) serían obviamente increíbles. Es insostenible una ruptura radical entre el conocimiento de fe y el conocimiento histórico acerca de algo, que a fin de cuentas, es un fenómeno único: Jesús y sus discípulos creyentes. Tal dualidad conduce inevitablemente a negar uno de los dos polos”. Gonzalo Puente intenta probar exactamente, con toda la argumentación de su obra, que existe tal dualidad y que hay una grieta radical e insalvable entre el conocimiento histórico acerca de Jesús y el conocimiento que de él tiene la fe; que dos “conocimientos” no son complementarios sino contradictorios (en realidad al de la fe lo denomina especulación pura); que no pertenecen ambos referentes –el Jesús de la historia y el de la fe- a escalas y estratos diferentes del conocimiento; que la verdad de la historia se impone a la verdad de fe o, finalmente, que se ha producido un salto teológico, cuyo vació intermedio es imposible de rellenar, entre el Jesús de la historia y el Cristo paulino, místico/teológico. Pero primero hay que comenzar por la existencia misma, histórica del personaje. Lo veremos en la siguiente nota. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 13 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Recordarán los lectores que tiempo atrás hemos comentado en nuestras reseñas de libros el volumen dedicado a “una Biblia del siglo XIII: Manuscrito del Escorial I.I.6" (174-01), (editado por Cilengua [Centro Internacional de investigación de la lengua española, que pertenece a la Fundación San Millán de la Cogolla], Logroño 2010). Hoy queremos centrar nuestra atención en otro volumen de la colección que me parece muy importante porque es un reflejo precioso de la exégesis medieval francesa del siglo XIII, luego aceptada (supondríamos; precisamos más adelante) por los estudiosos españoles. Su ficha es: Miguel Vivancos Gómez – Fernando Vilches Vivancos, La Biblia de Osuna. Transcripción y estudio de los textos castellanos. Cilengua, San Millán de la Cogolla 2007, 449 pp. Con una ilustración en color del manuscrito: folio 82v, comienzo del Salterio. Este códice está custodiado en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 10.232. Se trata de un libro voluminoso de 254 folios. El texto básico reproduce, en su columna central ,las perícopas bíblicas de la denominada “Biblia de san Luis”, del siglo XIII, guardado en la Catedral de Toledo y en latín. A la izquierda, otra columna muestra los comentarios que se hallan en esta misma Biblia, también en latín; a la derecha aparecen los comentarios en castellano, originales en esta lengua, que se hallan en la Biblia toledana en latín. La Biblia de Osuna añade además, al comienzo del Antiguo y Nuevo Testamento los prólogos de san Jerónimo en castellano (tampoco están en la Biblia de san Luis). El texto latino tanto de la Biblia de san Luis, como de su copia, la de Osuna, es fundamentalmente de la Vulgata. El texto se copió en Francia, hacia el 1230, para uso del rey Luis IX, por encargo de su madre, la reina viuda doña Blanca de Castilla. De un modo que no sabemos, esta Biblia pasó a manos del rey Alfonso X el sabio, que la entrega a su heredero, Sancho IV (testamento de 10 de enero de 1284, otorgado en Sevilla). Tampoco sabemos cómo, pero en el inventario de 1430 de la Catedral de Toledo esa Biblia estaba ya allí. Muy probablemente hacia 1450 fue cuando se copió de la Biblia de san Luis esta “Biblia de Osuna” (denominada así por el nombre de su último propietario el Duque de Osuna y del Infantado, antes de que pasara a la Biblioteca Nacional: 1886). Alguien (algún clérigo que hizo una versión a veces desastrosamente literal) tradujo al castellano de mediados del siglo XV los comentarios y explicaciones en latín que contenía la “Biblia de san Luis”. Los prólogos de san Jerónimo en la Biblia de Osuna no están en la de San Luis. Son copia del manuscrito escurialense del siglo XIII (Ms I.1.6) que comentamos en la postal arriba mencionada. Al tener la versión al castellano, se supone que algunos estudiosos hispánicos de aquel tiempo que frecuentaban la corte regia y luego en la de algún noble y más tarde en la del Duque de Osuna, se aprovecharía del sentido de estos comentarios. Sin embargo, señala el prologuista, el Prof. García Turza, que tales comentarios franceses, moralizadores (pongo inmediatamente algunos ejemplos) ejercieron –por suerte- poca o ninguna influencia en la exégesis bíblica del siglo XV y XVI español. Ejemplos de exégesis piadosa, moralizante, arbitrariamente alegórica y mística que debían de gustar a algunos círculos de la nobleza española (de lo contrario no se explica por qué se tradujo al castellano; tomo los ejemplos de García Turza, en el Prólogo, pp. 10 y 11): • “Conocer el bien y el mal” (Gn 3) significa obrar guiado por la sensualidad del mundo. • “Adán durmiendo en el Edén representa a Cristo dormido en la cruz y la costilla extraída de su costado significa la Iglesia” (Gn 2,21-23). • Noé que bebe vino y se embriaga representa a Cristo asumiendo el sufrimiento de la muerte en la cruz (Gn 9,20-21). • Jacob que durmió en Betel sobre una piedra y tuvo allí una visión del cielo (“La escala de Jacob”) significa a san Juan evangelista que durmió en la Cena sobre el pecho de Jesús y vio loos secretos celestiales que luego manifestó en el Apocalipsis (Gn 28, 10-13). Por suerte, para la exégesis española este tipo de interpretación, difundido a mediados del s. XV por la Biblia de Osuna, se vio contrarrestado eficazmente Por las “Apostilla literales” de Nicolás de Lira (mi colega Isabel Velázquez está estudiando a fondo este tema; saldrán a la luz cosas muy interesantes) que trataba de liberar la interpretación de la Biblia de arbitrariedades moralizadoras y alegorías imposibles, anteponiendo como fundamental y genuino el sentido literal de los textos, la llamada “hebraica veritas” (la verdad hebrea del original. Lo curioso del caso es que el anónimo traductor (que, en mi modesta opinión no puede ser Fray Gonzalo de Ocaña, prior del cenobio toledano de Santa María de la Sisla a finales del siglo XIV, traductor de la Leyenda Áurea de Jacobo de Vorágina) puesto que éste monje era un profesional consumado y el de la Biblia de Osuna era un literalista empedernido e imposible a veces) muestra una gran admiración por el conocimiento, se supone que ante todo literal, que se tendría del sentido de la Biblia si se supieran bien las lenguas originales, sobre todo el hebreo, en las que fue compuesta. Transcribo modernizando el texto que expresa su opinión al respcto: “Todas las Biblias que en la nuestra edad conocemos y de las que sabemos por oídas han sido corrompidas por culpa y poco cuidado al traducir, y mucho más por la ignorancia de las lenguas griega y latina de las ediciones anteriores… y de los traductores posteriores. Pienso que ello ha tenido lugar por el odio desaguisado que los ignorantes tuvieron y tienen de la lengua hebraica, como si el horror a la fe y la ceguedad en la que se endurecieron los pérfidos judíos hubiese sido culpa de la lengua al igual que de las personas. No lo entendía así Fray Ramón Martí en el prólogo de su “Pugio fidei” (“El puñal de la fe”: 1280) dice ‘La verdad de la fe mejor se entiende por la lengua hebraica que por la escritura (la traducción hispánica) nuestra’” (C. García Turza, Prólogo p. 15. En verdad interesante y que se aplica del todo a la empresa de la futura "Biblia de San Millán". Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 12 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
El martirio del santo apóstol Pablo Por razones litúrgicas, el martirio de los apóstoles se ha conservado en versiones más cuidadas y numerosas. Su texto goza de una independencia buscada y claramente perceptible. El martirio de Pablo está desarrollado en siete densos capítulos que narran las circunstancias más notables de los sucesos esenciales de la culminación gloriosa de su misión. Cuando Pablo llegó a Roma, lo estaban esperando Lucas y Tito. Lucas venía de las Galias según el texto, pero es evidente la confusión con Galacia según los datos que conocemos por 2 Tim 4,10s y el Pseudo Lino. El encuentro produjo en Pablo la lógica satisfacción. El apócrifo, de acuerdo con lo que conocemos por los Hechos de Lucas (Hch 28,30), informa que Pablo alquiló una casa en las afueras de Roma, donde predicaba la palabra de la verdad. Su fama se extendió de forma que muchos de la casa del César se unieron a la fe de Pablo, con lo que reinó entre los hermanos una gran alegría (c. 1). El texto cuenta el episodio de un cierto Patroclo, escanciador del emperador Nerón, que acudió a escuchar a Pablo. No encontró la forma de acercarse a causa de la multitud y se sentó sobre una ventana elevada, con tan mala fortuna que cayó y se mató. Dieron parte del suceso al emperador, pero Pablo tuvo conocimiento por el Espíritu y ordenó que lo levantaran y se lo trajeran. Los presentes quedaron perplejos ante lo sucedido. Pablo pidió a todos que imploraran al Señor para que el joven viviera y pudieran todos permanecer tranquilos y sin problemas. El muchacho recobró el aliento, lo colocaron sobre una cabalgadura y lo remitieron a la casa del César. Nerón tuvo noticia de la muerte de su escanciador, de la que se sintió muy triste. Ordenó, pues, que otro le sirviera el vino. Pero los esclavos le dieron la noticia de que Patroclo vivía y estaba dispuesto para servir a Nerón. Tuvo un acceso de temor y no se atrevía a entrar en la habitación. Cuando lo hizo y vio a su copero, le interrogó: “Patroclo, ¿vives?” siguió un diálogo en el que a la pregunta del emperador acerca del que le había hecho vivir, respondió: “Cristo Jesús, el rey de los siglos”. Era lo peor que Nerón podía escuchar en un tiempo en que las cañas se le antojaban lanzas. Interpretó las palabras del copero en el sentido de que acabaría con todos los reinos y sería el único rey por los siglos. El emperador le dio una bofetada mientras le espetaba la cuestión más comprometida: “¿Sirves tú a ese rey?” La respuesta no podía ser otra que la afirmativa, apoyada en una razón apodíctica: “Porque me ha resucitado cuando estaba muerto” (c. 2,2). Otros personajes del séquito de Nerón confesaron ser “servidores en el ejército del rey de los siglos”. El emperador ordenó encerrarlos en prisión después de haberlos atormentado cruelmente, aunque los amaba tiernamente. No contento con eso, promulgó un edicto por el que condenaba a muerte a todos los cristianos que se confesaran servidores de Cristo. El manuscrito A añade el detalle de que muchos eran sin más asesinados. Cuando Pablo fue arrestado, otros prisioneros se fijaban en él para ver cómo reaccionaba y oír lo que respondía. El César coligió que se trataba del jefe de los cristianos (c. 3). Le interrogó, pues, cómo había podido entrar en el imperio para hacer una leva de soldados entre los súbditos del emperador. Pablo respondió con gran libertad que los soldados del gran rey eran convocados del mundo entero. Que el mismo Nerón sería bien venido y conseguiría grandes ventajas cuando el nuevo rey purificara el mundo con el fuego. El César ordenó que los prisioneros fueran quemados en la hoguera, pero que Pablo fuera decapitado de acuerdo con la ley de los romanos. El texto del relato insiste en que Pablo no se mantenía en silencio, sino que frecuentaba al prefecto Longo y al centurión Cesto. Mientras tanto, Nerón hacía morir a tantos cristianos que suscitó el celo de muchos romanos, quienes protestaban por unas muertes que debilitaban en el fondo la fuerza de Roma. Las razones tocaron el corazón de Nerón, que dio una nueva orden para que no se tocara a los cristianos hasta que reflexionara más detenidamente sobre el problema. El emperador tomó la decisión de confirmar su sentencia de muerte contra Pablo. Pero éste le dijo con absoluta libertad que siempre había vivido para su rey. Aunque fuera decapitado, no moriría, sino que resucitaría para aparecerse al emperador y convencerle de que su rey vendría a juzgar a todo el universo. Longo y Cesto se dirigieron a Pablo preguntando de dónde iba a venir ese rey en quien creía incluso a las puertas de la muerte. Pablo se extendió en una prolija explicación exhortándoles a librarse del fuego y a conseguir la salvación, que les vendría no de la tierra, sino del cielo. El que crea en ese Dios vivo, vivirá para siempre. Los dos funcionarios insistieron en pedir a Pablo: “Ayúdanos y te libraremos”. Pablo perseveró en afirmar que no temía la muerte porque creía en que vivía para Dios. Para él la muerte equivalía a la entrada en la gloria del Padre. La seguridad de Pablo conmovió a los dos interlocutores que se planteaban ya la cuestión sobre una posible vida una vez que Pablo hubiera sido decapitado (c. 4). En éstas estaban cuando Nerón envió a dos emisarios para informarse si Pablo había sido ya decapitado. Encontraron que Pablo aún vivía y continuaba sembrando la semilla de su palabra. Decía a los dos emisarios Partenio y Feretas: “Creed en el Dios vivo, que me resucitará a mí y a todos los que creen en él”. Los emisarios de Nerón lo tenían claro: “Cuando mueras y resucites, creeremos en tu Dios” (c 5,1). Hacían además lo mismo que Longo y Cesto, pedían con insistencia la gracia de la salvación. Pablo les dio una pista clara y segura. Debían acudir al día siguiente a la tumba de Pablo, donde encontrarían a dos varones orando. Serán Tito y Lucas, quienes les darán el sello del Señor, es decir, el bautismo. Entonces se puso en pie con las manos levantadas mirando hacia oriente y oró durante largo rato. Como en otros momentos de su vida de tensión especial, habló en hebreo con sus padres. Luego, sin pronunciar una palabra, ofreció su cuello al verdugo. Cuando los soldados cortaron su cabeza, saltó leche sobre las vestiduras del verdugo. Los presentes quedaron admirados mientras los soldados se retiraron y anunciaron al César lo ocurrido. Como los prodigios se antojaban escasos para la categoría del apóstol, otras versiones enriquecen el relato con diversos detalles. Lo que saltó fue sangre mezclada con leche. La perífrasis del Pseudo Lino habla de una efusión de luz y de gran abundancia de aromas que llenaron el ambiente (c. 5,2). Cuando el emperador Nerón se enteró de la noticia con sus detalles, quedó maravillado y perplejo. Se encontraba en sesión con varios filósofos y el centurión, cuando vino Pablo, se colocó delante de todos ellos y dijo: “César, aquí estoy yo, Pablo, el soldado de Dios. No he muerto, sino que vivo en mi Dios”. A continuación, le anunció que dentro de no muchos días, le sobrevendría un gran castigo por haber derramado sangre de inocentes. Pablo desapareció. Y Nerón ordenó que liberaran a todos los presos con su copero Patroclo y a los demás cristianos. El autor olvida que los cristianos mencionados habían muerto ya quemados en la hoguera según el texto de los capítulos 2,2 y 3,2. Et relato del martirio de Pablo termina con el capítulo 7, donde se cuenta cómo al amanecer el día siguiente fueron al sepulcro de Pablo Longo y Cesto como Pablo les había intimado. Al acercarse a la tumba, vieron a dos varones en oración y a Pablo en medio de ellos. Tito y Lucas, al ver a los dos soldados, se dieron a la fuga. Longo y Cesto se pusieron a gritar diciendo: “No os perseguimos para mataros, sino para que nos deis la vida que Pablo nos prometió”. Tito y Lucas se alegraron cuando oyeron estas palabras, y les dieron el sello del Señor. Todos glorificaron a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien el autor dedica una doxología final. Abadía de Le Tre Fontane, lugar del martirio de Pablo en Roma. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 11 de Julio 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy la breve semblanza intelectual de Gonzalo Puente. Después de lo escrito en las postales anteriores, debe quedar claro para el lector la tesis axial, fundamental de Puente Ojea sobre la religión como género: esta tesis es la de su rechazo absoluto de la creencia en la existencia del alma inmaterial, inmortal y espiritual, al mismo tiempo que afirma que sin esa creencia en ese tipo de entes espirituales es imposible la religiosidad como conjunto de sentimiento de afección, propiciación o adoración a extraordinarios y enigmáticas potencias astrales o telúricas, o, por el contrario, de rechazo y exorcización de tales poderes. En este sentido, toda sociedad religiosa es en alguna forma y medida una sociedad animista. Esto quiere decir los siguiente: es la mente humana la que crea sin fundamentos objetivos las nociones de alma y espíritu al observar ciertos fenómenos naturales que no comprende --como las tormentas o el sueño propio en el parece como si se desprendiese del ser humano algo que puede vagar por el aire independientemente del cuerpo--, como aún sucede con la nuestra. Solo la ciencia ha sido capaz de retirar definitivamente toda verosimilitud a la creencia en las almas espirituales e inmortales, sin las cuales toda fe religiosa se desmorona. En sus libros Elogio del ateísmo (1995), Ateísmo y religiosidad (1997), El mito del alma (2000), y El animismo (2005), Gonzalo Puente ha ido invalidando la fe religiosa con un repertorio creciente de argumentos convergente –históricos, filosóficos y científicos- cuya última presentación sistemática figura en el penúltimo libro suyo, titulado La religión ¡vaya timo!, en la colección “¡Vaya timo!”, editada por Laetoli con el patrocinio de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Científico (presidida por el astrocientífico Javier Armentia). (El último libro de nuestro autor --que yo sepa aunque no conozco el nombre de la Editorial-- es "Dios no existe...¡y Él lo sabe!") Gonzalo Puente Ojea define el timo de la religión como la promesa, con garantía, de la inmortalidad y beatitud del alma del creyente en un más allá sobrenatural -o del castigo eterno en los infiernos-, promesa que va contra todas las pruebas de la experiencia, de la razón, y de la ciencia. El originalísimo diseño de esta última obra se enuncia mediante el tratamiento de cinco timos en sucesión, cada uno de los cuales prepara y explica el significado y desarrollo del siguiente, además de su aparición en la historia, a saber: 1. El timo antropológico: la reducción animista de la noción de espíritu. Es decir, la invención del alma y de los espíritus es reducida o desenmascarada por la teoría animista del origen de la religión, 2. El timo ontológico: la reducción materialista del dualismo cósmico. Es decir, el materialismo filosófico demuestra que el dualismo materia/espíritu no es válido. Solo existe la materia. 3. El timo teológico: la reducción científica del teísmo creacionista, es decir, Dios no existe, y ciertamente, aunque pudiera concebirse algún principio divino, la teoría de la creación del mundo desde la nada es totalmente imposible. 4. El timo bíblico: la reducción ideológica del monoteísmo judeocristiano. Es decir, la crítica histórica demuestra que la Biblia, y con ello toda la teología del judaísmo y del cristianismo, es una pura creación de la función mitopoética (creadora de mitos) del ser humano. 5. El timo eclesiástico: la reducción ideológica de la sumisión de las conciencias. Es decir, la función de la Iglesia cristiana (y de las iglesias en general) es lograr la sumisión de los fieles al poder de un grupo de élite, que se lucra social y económicamente del invento de la religión. La actitud de Gonzalo Puente Ojea en el escenario de la vida es la de quien no está dispuesto a inhibirse ante el deber moral de denunciar lo que él estima ser una falsedad y, consecuentemente, de difundir y comunicar lo que el estima que es una verdad que libera al ser humano de temores y angustias. En la brillante “Reflexión Preliminar” de su libro Vivir en la realidad, de 2007, expresa así su imperativo: “Se trata de una tarea muy ardua siempre, y frecuentemente gravada con el pago de un tributo, a veces muy oneroso, de intranquilidad e inseguridad vital (creado por los demás), pues el inconformismo es el hecho peor aceptado por nuestros congéneres en todas las circunstancias de la vida. Sin embargo, cuando el individuo logra dilucidar la entraña de un mito, un dogma, una ideología, tiene el profundo sentimiento íntimo de haber arribado a la inefable experiencia de ver cómo la caída de un falso saber abre insospechas perspectivas para la búsqueda de certezas en el camino del conocimiento, que no es otro que la superación de falsedades y el acceso nunca completo a un nuevo orden de verdades”. Aquí concluyo, muy a mi pesar, pues habría que explicar mucho más, el breve recorrido por lo que estimo que son las claves principales del pensamiento de Gonzalo Puente. Puedo confesar que para mí la obra de Puente Ojea ha sido un impulso a la constante reflexión. Todavía andaba yo en el “sueño dogmático”, al menos a medias, allá por 1974 o 1975, cuando gracias a los buenos oficios del Prof. Javier Fernández Vallina, ilustre colega de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid , cayó en mis manos "Ideología e historia. El cristianismo como fenómeno ideológico". Todavía recuerdo vívidamente el impacto que me causó su lectura. Y ese impacto dura hasta hoy. En el ámbito del cristianismo no dudo que debo seguir considerando a Gonzalo Puente Ojea, y con todo merecimiento, un verdadero "maître à penser", maestro del pensamiento, puesto que me indicó sabiamente el camino de la crítica histórica como medio de intentar conseguir un pequeño atisbo de lo que pudo ser la verdad en el ámbito de esta parcela de la historia antigua de las ideas religiosas, Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 10 de Julio 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continuamos con la breve semblanza intelectual de Gonzalo Puente, que ahora cumple 85 años En sus últimos libros, Gonzalo Puente Ojea no sólo refrenda los resultados exegéticos de aquella gran obra de 1974 ("Ideología e Historia. El cristianismo como un fenómeno ideológico"), sino que, tanto en la obra Vivir en la realidad. Sobre mitos, dogmas e ideología (2007), como en La existencia histórica de Jesús en las fuentes cristianas y su contexto judío (2008), presenta también nuevos argumentos que refuerzan las principales conclusiones sobre la auténtica naturaleza de la personalidad de Jesús el Nazareno, y su suplantación histórica por el modelo especulativo y esotérico cogitado por Pablo de Tarso. Gonzalo Puente argumenta con gran solidez que la teología paulina abre de par en par la puerta no a un Jesús histórico, sino a un Cristo divino, desjudaizado, desescatologizado, despolitizado, pacifista y finalmente romanizado. Las especulaciones paulinas, basadas en una radical reinterpretación del Jesús de la historia y que constituyen un mero producto de una mente apocalíptica, permitieron sustituir el fracasado mesías davídico que fue Jesús de Nazaret por un Hijo de Dios real, óntico, preexistente. Este ser divino resulta victorioso sobre todos sus enemigos capitaneados por Satanás, redime a la humanidad por su sacrifico en la cruz, voluntariamente pretendido y aceptado, y es luego vindicado gracias a su resurrección y exaltación a la diestra de su Padre. Hasta este momento me he ocupado sobre todo del punto A) anteriormente señalado: Jesús y el fenómeno cristiano, y sobre este tema está dicho con esto lo esencial. En este breve balance sólo me resta aludir a la otra hoja del díptico, B), que estructura el conjunto de la compleja tarea de Gonzalo Puente Ojea, es decir, el tema de Dios y el fenómeno religioso, abordado desde sus ángulos más relevantes en cuanto a las pretensiones de verdad de sus referencias ontológicas y epistemológicas, es decir en la realidad y en el conocimiento humanos Señalaré que Gonzalo Puente Ojea ofrece una elocuente exposición de una tesis, avalada actualmente por la física, la biología y las modernas neurociencias, según la cual las ilusiones o fantasías religiosas se originan en el cerebro/mente de los humanos modernos, a partir de la hipótesis animista prehistórica (Tylor) y sus ulteriores desarrollos en el curso del Pleistoceno, especialmente desde la difusión de la escritura en Egipto y en Asia Menor. En efecto, adhiriéndose al modelo teórico del gran científico y eminente especialista del cerebro Rodolfo Llinás, pero con todas las reservas a las que obliga la actual corriente arrolladora de nuevas técnicas de investigación médica, especialmente neurológica, e incesantes descubrimientos, Gonzalo Puente supone que “la mente (alma) es codimensional con el cerebro y lo ocupa todo, hasta en sus más recónditos repliegues”. En consecuencia, “el ‘yo’ es un estado funcional del cerebro y nada más, ni nada menos”. Por ello, “el problema de la cognición es, ante todo, un problema empírico, y por lo tanto no es un problema filosófico” (I of the Vortex. From Neuron to Self, 2001). Al negar que sea un problema filosófico, y menos teológico, quiere decir Puente Ojea que el alma, equivalente al yo, equivalente del mismo modo al cerebro/mente, como se ha indicado, es también un problema empírico, propio de las ciencias neurológicas y no un problema filosófico o teológico. Acerca de la nueva teoría científica de la subjetividad, Gonzalo Puente Ojea expone con hondura y claridad las posiciones actuales de la ciencia en el libro de 2007, Vivir la realidad.. Sobre mitos, dogmas e ideología (pp. 94-279), radicalmente anticartesianas. Con otras palabras, detrás del famoso apotegma “Pienso, luego existo” hay una creencia en un alma inmortal, dogma intelectual y religioso que había ya negado Puente Ojea en su libro “El mito del alma”, del año 2000. En la próxima entrega concluiremos esta breve semblanza intelectual de Gonzalo Puente Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 9 de Julio 2011
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas