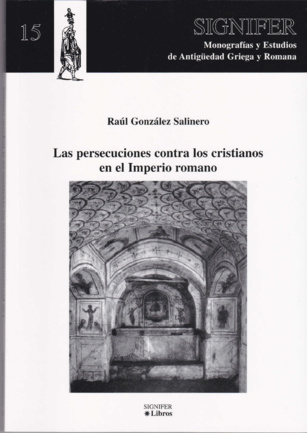Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía X Consecuencias de la caída original Pedro estaba hablando de las pesadumbres que sobrevinieron al hombre como consecuencia de su caída. Y ofrecía como solución la actitud o virtud del temor de Dios. Sus palabras eran tajantes: “Si no teméis a un solo Señor y Creador de todas las cosas, seréis esclavos de todos los males para vuestro daño” (Hom X 5,4). Pero todo era en el fondo el resultado de la caída. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Una semejanza que era visible en el mismo cuerpo del hombre, aunque la semejanza deseable del hombre con Dios debía ser no solamente parcial, sino total. El hombre debía reflejar la imagen y semejanza de Dios en su apariencia exterior y en el fondo de su interior. El hombre refleja la imagen y la semejanza de Dios Según su costumbre, el apóstol detallaba lo que previamente había afirmado de forma general. Por eso ampliaba su idea diciendo: “Vosotros tenéis su imagen en el cuerpo, tened igualmente en vuestra mente la semejanza de su pensamiento” (Hom X 6,1). Por consiguiente, el hecho de que el hombre fuera creado por Dios a su imagen y semejanza exige que la semejanza sea completa y digna del Creador. El hombre debe reflejar la imagen de Dios no solamente en sus perfiles carnales, sino en su pensamiento y en su corazón. El hombre creado era semejante a Dios como efecto del acto creador de Dios. Pero vino la caída, que produjo, sobre todo, la destrucción de la semejanza de Dios. Los hombres habían sido creados para mandar y dominar. Pero al perder la imagen de Dios, perdieron la imagen de hombres y se hicieron semejantes a los animales irracionales. “Convertidos en cerdos, dice Pedro, os habéis hecho objeto de súplica de los demonios”, que pedían a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos (Mt 8,31-32 par.). Recuperar la semejanza de Dios por las buenas obras La solución estaba clara. Los hombres deben hacerse semejantes a Dios por las buenas obras. Y considerados como hijos suyos por la semejanza, podrán ser restablecidos como dueños de todas las cosas. Es decir, si con la caída perdieron la semejanza con Dios, por la práctica de las buenas obras podrán recuperar la imagen perdida y volver al estado de amistad con Dios. Pedro traza el camino de la conversión, que comienza por el rechazo a los ídolos vanos con el objetivo fundamental de escapar de su dominio. Rechazo de los ídolos vanos Pues el culto a los ídolos se convierte en el dominio que ejercen sobre el hombre los que no tendrían categoría ni siquiera para ser sus esclavos. Se refiere Pedro a las estatuas sin alma ni vida, que ni ven, ni oyen, ni siquiera son capaces de moverse. Y si el culto implica una cierta forma de imitación, no es lógico que los adoradores de esos ídolos quieran ser como ellos y poseer una vida tan inerte como la de las imágenes hechas de materia muerta. Lejos de nosotros, añade Pedro, ultrajar con semejante ultraje a un hombre cualquiera que lleva la imagen de Dios, aunque haya perdido su semejanza. Lo que debe hacer el hombre sensato es devolver los dioses hechos de oro, plata o de cualquier otro material a su primitiva naturaleza. Que vuelvan a ser copas, vasijas y todas las demás cosas, que pueden ser útiles para el servicio de los hombres. Cómo puede creerse que son dioses unas estatuas que tienen que ser defendidas por leyes humanas, guardadas por perros, custodiadas por multitudes. Y eso aunque sean de oro, plata o bronce. Pues objetos de piedra o de arcilla son custodiados por un valor irreal, ya que ningún hombre apetece robar un dios de piedra o de barro. De este modo, vuestros dioses están expuestos a un gran peligro cuando están hechos de un material de mayor valor. ¿Y cómo pueden ser dioses si pueden ser robados, fundidos, pesados, custodiados? No pueden ser dioses las obras humanas Un detalle del valor de los ídolos es el hecho de que son hechura de la mano del hombre, y ni siquiera pueden llamarse cosas muertas ya que nunca han tenido vida. A no ser que se trate de sepulcros de hombres antiguos. Con frecuencia uno ve templos artísticos de dioses, pero no sabe si son más bien monumentos de hombres famosos, muertos ya hace posiblemente siglos. Y si le dicen que se trata de templos de dioses, se postra con reverencia sin reparo, como si en ellos se contuviera el poder de sanar o salvar de los que un día andaban por el mundo. Los presuntos dioses no son otra cosa que corrupción y nada más. Porque si el que ha creado los ídolos ha muerto, con mayor razón no son sino corrupción y muerte las obras de sus manos. La idolatría es en la Biblia el mayor pecado y el más castigado por el que gobierna el mundo. Los cristianos sienten aversión especial por los ídolos. Y como ellos, los hombres sensatos, que tienen capacidad de razonar, no adoran ni siquiera a los animales, ni agasajan a los elementos creados por Dios, el cielo, al sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar y todo lo que contienen. En opinión de Pedro juzgan rectamente al no adorar las cosas creadas por Dios, sino que piensan que se debe dar culto solamente al Dios que crea y ofrece esas cosas. En este asunto, también se alegra la creación de que nadie atribuya a esas cosas el honor propio de su Creador. Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Domingo, 14 de Diciembre 2014
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: No me convence del todo, lo que Usted ha dicho acerca de que hay que retrasar la fecha de composición del Evangelio de Marcos, ya que nombra a la Decápolis, y esa denominación no fue oficial hasta un decreto de Vespasiano en el año 75 en la que la constituía jurídicamente. Después de volumen V de la Historia Natural de Plinio el Viejo se impone la sensación de que antes que Plinio mismo ha habido otros autores que han hablado de la Decápolis ( pero, lamentablemente, no nos han llegado sus obras). Plinio, en efecto, dice que no hay unanimidad acerca de cuáles son las ciudades que forman la Decápolis y que la mayoría está de acuerdo en que son Damasco, etc. Con esas frases se tiene la impresión de que Plinio no se está refiriendo a un distrito jurídica y políticamente constituido, y que, antes que él, otros autores escribieron sobre la Decápolis Por lo tanto, creo que el argumento de la Decápolis para datar Marcos es cuestionable. Respuesta: Admito esta argumentación. No recuerdo si daba por hecho que había que retrasar la fecha de composición del Evangelio de Marcos hasta el 75, o simplemente que había que tenerlo en cuenta. En todo caso se trataría de un “retraso” de unos cuatro años. Naturalmente habría que mover hacia adelante otros cuatro años la fecha de composición de Mateo, Lucas y Juan, pero no creo que sea demasiado problemático. Por ejemplo: toda la argumentación de Joel Marcus en su excelente comentario al Evangelio de Marcos (Salamanca, Sígueme 2011- 2012) se basa que la cercanía de la guerra judía afectó totalmente la comprensión apocalíptica de la comunidad que está detrás del Evangelista y a pensar que la destrucción de Jerusalén y su Templo era el comienzo del fin. Creo que el argumento se sostendría igual si Marcos se compuso cuatro años más tarde. Además, tampoco sabemos si el Evangelio que ahora tenemos es la primera, segunda o quizás la tercera edición de la obra. Ciertamente hubo una en el siglo II cuando se añadió el final largo y espurio del Evangelio a partir de 16,9 Pregunta: En el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso (Hechos de los apóstoles 20), les advierte de lobos crueles que no perdonarán al rebaño, que me parece una clara profecía post eventum. He visto que los comentaristas suelen interpretarlos como desviaciones teológicas pero, ¿no podría ser un eco de alguna persecución local? En favor de esta hipótesis, la carta a Éfeso del Apocalipsis dice que ha sufrido mucho. Respuesta: Dejando aparte la enorme probabilidad de que ese discurso de Pablo sea una interpretación ppuramente lucana, al estilo de cómo Tucídides “inventaba”, sin haber estado presente lo que debían de haber dicho sus personajes de “La Guerra del Peloponeso”, no tenemos argumentos fuertes ni en pro ni en contra de las dos hipótesis. Ahora bien, la que Usted propone es muy verosímil, porque estudios recientes hablan de la proximidad en Asia Menor de dos comunidaddes cristianas, una compueta de gentiles predominantemente, la que está detr´´as de Lucas, y otra ccompuesta de juíos mayoritariamente, la que está detrás del autor del Apocalipsis. Gonzalo Fontana, en una obra que comentaré próximamente (es estupenda y quiero leerla detenidamente dos veces y tengo poco tiempo), “El Evangelio de Juan. La construcción de un texto complejo: orígenes históricos y proceso compositivo”, Monografías de Filología Clásica de la Universidad de Zaragoza (Prensas de la Universidad) de 2014, habla de la permeabilidad entre las dos comunidades, de cómo se podían intercambiar ideas y materiales sobre Jesús. Por tanto, la hipótesis de interpretar Hechos, compuestos en Asia Menor, a base del Apocalipsis no sería ninguna tontería metodológica, sino todo lo contrario. Pegunta: Usted ha dicho algunas veces que cada vez se siente más inclinado a una datación tardía de los Hechos de los apóstoles. Me parece que hay que estar de acuerdo en que los Hechos se escribieron un tiempo después que el Evangelio de Lucas. Creo que se nota bastante (contradicciones entre el final de Lucas y el comienzo de Hechos, Teófilo ya no es excelentísimo, etc.) pero, ¿por qué motivo cree Usted que la diferencia entre ambos libros es tan amplia como 20 o 30 años? Si es por las contradicciones, el propio libro de Hechos se contradice en las tres veces que narra la conversión de Pablo. Respuesta: el argumento para datar Hechos tardíamente, pongamos 20 años después del Evangelio, no es solo por el “despiste” del autor al transmitir tradiciones totalmente contradictorias (por ejemplo, Evangelio: Jesús permanece en la tierra despu´´es de la resurrección 24 horas / Hechos: 40 días). Pienso que la mencionada fecha de composición tardía de los Hechos, es deducible a partir del análisis de a) Su estructura eclesiástica y los objetivos que pretende; b) Del dibujo de la sociedad que presenta que parece del siglo II; c) De su teología que corresponde más bien igualmente al siglo II; d) De su pintura continuamente negativa de los judíos como opuestos sistemáticamente al Apóstol e) De que las posibles noticias históricas sobre la vida y misión de Pablo están en este libro íntimamente unidas con leyendas populares y eso necesita bastante tiempo… Para este tema me ha impactado la lectura de R. I. Pervo, Dating Acts. Between the Evangelists and the Apologist, Polebridge Press, Santa Rosa 2006, pp. 343-346 (es el resumen de los argumentos), que cito en la “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino”, que como he dicho espero que salga el año que viene hacia abril, en Trotta. Pregunta: Al tratar de la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis (Ap. 17), el autor dice que representan 7 reyes y que se acerca un octavo rey que es uno de los 7. En un capítulo anterior se dice que una de las cabezas está herida de muerte pero sanará (Ap. 13). Muchos comentaristas interpretan que el octavo rey es Domiciano, considerado un segundo Nerón o Nero Redivivus. Sin embargo, en sus Historias, Tácito dice que, durante la guerra del año 68-69, circuló en Asia Meno y en Acaya la leyenda urbana de que Nerón no había muerto y que se estaba preparando para volver. Eso por no hablar de los tres impostores que se presentaron como Nerón tras su muerte. ¿No es posible que el autor del Apocalipsis se creyera esa leyenda urbana de que Nerón no había muerto? No me parece nada inverosímil porque encaja con la idea de la cabeza herida que sana y, además, en tiempos recientes, muchos han llegado a creer que Elvis Presley no murió en 1977 sino que cambió de identidad, por lo que creo que es más fácil creerse en el siglo I que Nerón no murió. Respuesta: En mi opinión es muy posible que la leyenda urbana dijera que no había muerte Nerón, y que se había refugiado en la corte de los persas. Por eso corría la leyenda de que la “salvación” vendría de Oriente. Así pues, no me pronuncio respeto a esta cuestión con absoluta nitidez porque todo son hipótesis. Pero me parece que quizás es más probable la idea de que no muriera. Por varias razones: por los impostores que Usted menciona (a propósito –y por pura casualidad, aunque se me critique de que me sirva de propaganda: en la novela mía con J. L. Corral, El Trono Maldito” de Planeta, publicada hace poco, aparece una aventura que le acaeció a Arquelao, sucesor de Herodes el Grande en Judea, y fue la historia de un impostor que se hizo pasar por su hermanastro Alejandro y que se postuló como pretendiente al trono, porque afirmaba que no había muerto a pesar de la condena de su padre. Sus presuntos ejecutores se arrepintieron); segundo: por la leyenda del refugio cabe los persas; tercero, porque la resurrección era para los paganos (de donde se toma la idea de la vuelta de Nerón el Apocalipsis) una resurrección corporal era mucho más inverosímil que una fuga y un escondimiento. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Domingo, 14 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: En 1 Corintios 11, 14 dice: “La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?”… En consecuencia ¿Por qué se nos ha representado siempre a Jesús con el pelo largo? ¿Cree usted que desde el punto de vista histórico Jesús llevó el pelo largo? Creo que este versículo induce a confusión… ¿Cuál es su opinión? Respuesta: Pablo está expresando probablemente la opinión de su entorno, del judaísmo de la diáspora dentro del Imperio grecorromano. Y es más que probable que la misma opinión estuviera vigente en Israel / Palestina en el siglo I y en el Mediterráneo oriental en general. Por tanto, las imágenes de Jesús con el pelo largo probablemente son erróneas. En general predominan las imágenes de él medievales, en las que los varones podían llevar una melena corta. Esta es mi impresión y le confieso que jamás me había parado a pensar en la incorrección o no de las imágenes de Jesús porque son pura fantasía. Nada tenemos de eso en los textos primitivos. Pregunta: ¿Por qué Jesús no quiso que Herodes lo salvara de la crucifixión, aparece Herodes contento por verlo, pero Jesús se niega a contestarle y luego se ve a Herodes que lo cubre con un manto muy espléndido. En este pasaje al igual que el de Marcos Pilato no se lava las manos, solamente aparece en Mateo. ¿Por qué Pilatos dejo libre a Barrabás sabiendo que era un (zelote), y asesino?. Respuesta: Sus preguntas son muy lógicas desde el punto de vista de una persona que cree al pie de la letra lo que escriben los evangelistas. Y eso no es posible. Como se ha dicho en mi Blog muchas veces, y últimamente el Dr. Fernando Bermejo lo ha puesto de relieve, los evangelios están llenos de incongruencias. Por un motivo fundamental: son obras de propaganda de una fe previa y segundo mezclan en la figura de Jesús dos entidades: una el Jesús histórico; otra el Cristo de la fe y las hacen convivir juntas. Lo cual es imposible desde el punto de vista histórico. Por ello, y respondiendo a sus preguntas –y de nuevo le digo: autoconténgase; no se prodigue, por favor, en preguntar demasiado—directamente le digo: • Es inverosímil que Herodes Antipas quisiera salvar a Jesús de la crucifixión después de haber asesinado a Juan Bautista • El personaje de Barrabás quizás no sea histórico en ese contexto. La costumbre de soltar un preso no es histórica en absoluto; no hay testimonios de ello en ninguna arte; es incongruente que Pilato –en el caso de que fuera histórica la escena--, quisiera salvar a Jesús y dejara libre a Barrabás. Diría que es imposible. Por tanto, no se preocupe por cosas que son puras incongruencias programáticas de los evangelios. Le repito que muchas de sus preguntas están contestadas en la “Guía para entender el Nuevo Testamento” de la que hay versión electrónica en la Editorial Trotta. Pregunta: En un programa de TV (Mis Enigmas Favoritos) usted menciona que para entender los escritos gnósticos es necesario leer primero a Platón. ¿podría darme bibliografía de Platón por favor? Respuesta: Lo mejor que puede hacer es leer a Platón mismo en una buena edición española que puede encontrar en librerías y bibliotecas. Segundo, luego, después de leerlo y saborearlo lentamente, antes de empezar con bibliografía especializada (es inmensa: en cualquier biblioteca de Humanidades que e precie los estantes de libros sobre Platón se miden por metros), lea una buena historia de filosofía. Yo creo que una accesible es la de F. Copleston, por ejemplo. Y ahí encontrará toda la bibliografía que desee. Pregunta: Le he oído en la radio decir que Jesús no era feminista. ¿Por qué dice eso? Respuesta: Pienso, después de haber estudiado muy detenidamente ese asunto en mi libro “Jesús y las mujeres”, reedic. Trotta, Madrid, 2014, que Jesús trató bien a las mujeres con las que se encontró en su ministerio público. Y suponemos, porque no hay testimonio escrito, que Jesús trató muy bien al grupo de muejres (Lucas 8,2-3) que servían con sus dineros al grupo de Jesús y sus discípulos, itinerantes, a veces perseguidos, y por tanto huyendo. Estarían agradecidísimos a este apoyo. Y es verdad que no tenemos noticias tan explícitas de los auditorios públicos de otros pretendientes mesiánicos que pinta Flavio Josefo para la época desde la muerte de Herodes el Grande hasta la Gran Guerra judía del 66-70 d.C. Pero seguro que esos mesianistas tenían mujeres en sus auditorios y que las trataban bien. Si no las perdían como público. Pero eso no significa que Jesús (y colegas pretendientes mesiánicos) fuera exactamente “feminista”. Para serlo hace falta una postura expresa de defensa de los derechos de las mujeres, de su lucha en pro de cambiar su posición social; habría sido necesaria la proclamación de algún que otro manifiesto en pro de las reivindicaciones de las mujeres en el panorama social del siglo I. Nada de eso vemos en Jesús, ni en otros rabinos o maestros de la Ley. En general Jesús siguió las normas de su tiempo y no se preocupó de ningún cambio social, pues ya lo cambiaría todo Dios mismo en el Reino que habría de venir. Por tanto, no hay elementos para defender que Jesús fue un “feminista”, ni para defender que elevó a las mujeres de rango, ni que las curara porque fueran mujeres desvalidas, ni tampoco es verdadero decir que Jesús inventó el matrimonio monógamo, ni tampoco que fue el primero en prohibir el divorcio por cualquier causa. Todo eso estaba ya inventado en el judaísmo…, con poco éxito, salvo entre los esenios, aquellos que está probablemente detrás de los Manuscritos del Mar Muerto. Piénsese en el episodio de la curación de la suegra de Pedro narrada en el cap. 1 del Evangelio de Marcos. La curó “y ella se puso a servirles”!!! Pregunta: Quiero hacerle dos preguntas 1.. Ud cree que haya alguna religión revelada por Dios?, o son simplemente producto de la mente humana. 2. Jesús existió realmente según la investigación histórica, pero ¿a partir de que momento se formo su imagen mítica como un ser divino que hizo milagros y resucito muertos? Respuesta: 1: Es una pregunta personal y como tal la contestaré. Mi concepción de Dios –no soy ateo, sino agnóstico—es, en todo caso, muy distinta a la bíblica. En todo caso, repito, porque de nada estoy seguro es de la existencia de la Razón Universal. Algo parecido al “Deus sive Natura” de Baruc Espinosa, pero sin ser panteísta. Por tanto, con esa concepción de Dios me parece imposible admitir la existencia de revelación alguna. Además si Dios es “lo esencialmente Otro” me parece imposible la revelación. 2: Desde el mismo momento de la creencia firme en la resurrección de Jesús y en la existencia de las apariciones. Pablo es el primer sistematizador de esta idealización de Jesús. Pero después hubo muchos otros. Y entre todos acabaron construyendo al Cristo celestial que intentaron unir –aunque a duras penas—con el Jesús histórico. Este proceso claro comienza con el Evangelio de Marcos (compuesto en torno al año 75 d.C.) Saludos cordiales de Antonio Piñero
Sábado, 13 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Tengo un libro ante mis ojos que no puedo reseñar, por su gran amplitud y trascendencia, sino comunicar a los lectores su existencia imprescindible, porque llena –y no es un tópico, en absoluto— un hueco en la bibliografía española. He aquí su ficha: Guadalupe Seijas (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía. Trotta, Madrid, 2014, Colección: La Dicha de Enmudecer. ISBN: 978-84-9879-557-8. 14 x 23 cm., 976 pp. Tapa dura. Precio: 49,00 €. Transcribo la breve nota de presentación de la editorial misma: “Faltaba en el panorama español una historia de la literatura hebrea y judía equiparable a las existentes en otras lenguas. Este libro viene a llenar ese importante vacío incorporando la notable aportación del mundo académico hispano, cuyas ediciones, traducciones y estudios durante las últimas décadas han contribuido significativamente a un mejor conocimiento de la literatura hebrea a lo largo de su historia. Su directora presenta, con la colaboración de otros veinticuatro especialistas, una visión completa y rigurosa de una literatura compleja, prolífica y poco conocida. A través de más de tres mil años de creación literaria en lengua hebrea este volumen abarca textos religiosos cruciales en la historia de la humanidad, narrativa, poesía, obras científicas y filosóficas. También incluye las obras de autores judíos que escribieron en griego, árabe o en otras lenguas propias como el sefardí o el yídis”. Dice en la “Introducción" la directora de esta excelente (¡y breve a pesar de casi 1.000 páginas dado que trata prácticamente todos los temas que interesan al futuro lector): Todos los libros tienen una historia detrás. El origen de esta Historia de la literatura hebrea y judía se remonta al curso académico 2002-2003, en el que impartí por primera vez la asignatura semestral Introducción a la Literatura Hebrea, cuyo objetivo es presentar una visión panorámica de las principales corrientes y tendencias de esta literatura y de sus autores más significativos; asignatura que vengo impartiendo regularmente desde entonces. Se trata de una materia compleja: el temario es muy amplio y el tiempo escaso, lo que impide el desarrollo de algunos temas —literatura sefardí o judaísmo medieval europeo apenas se abordan—, la dificultad de encontrar un equilibrio entre la presentación teórica y el comentario de textos y el hecho de que ningún docente puede ser especialista en todos los periodos son, entre otros, algunos de los problemas con los que me enfrento habitualmente. Muy pronto constaté que no existía una obra de referencia en nuestro idioma, hecho llamativo ya que en España se lleva a cabo desde mediados del siglo xx una meritoria tarea de investigación en este campo. Existen numerosas publicaciones (ediciones, traducciones y estudios) sobre literatura bíblica, rabínica, medieval, sefardí, judeo-árabe, yídis y contemporánea; sin embargo, faltaba una obra que permitiera tener una visión de conjunto de las literaturas hebrea y judía desde sus inicios con la Biblia, hasta la producción literaria de nuestros días, pues la única existente, Manual de historia de la literatura hebrea de D. Gonzalo Maeso, publicada en 1960, se ha quedado desfasada tanto en contenidos como en su planteamiento. Como fruto de la experiencia acumulada en la docencia de estos años surge este proyecto, que se pone en marcha en junio de 2009 y que pretende llenar esta laguna desde una perspectiva distinta, dando protagonismo a los textos. El estudio de la literatura no debe limitarse al plano teórico, sino que debe ir unida a la lectura y análisis de los textos. Textos que, por otra parte, son una ventana que nos permite vislumbrar los problemas y desafíos de cada época. Esta firme convicción es el punto de partida y por ello se han incorporado a cada capítulo textos en prosa y en verso que ilustran los contenidos expuestos. La presente obra no busca sólo transmitir conocimiento –aunque lógicamente esta cuestión es muy importante– sino sobre todo pretende atraer y deleitar al lector, mostrándole una literatura, en gran medida desconocida, como es el caso del estudio de la Biblia como obra literaria, o el de la literatura hispano-hebrea medieval, conocida como la «Edad de Oro» de la literatura hebrea, patrimonio también de la cultura española y tesoro literario de la que apenas se tiene constancia en nuestra sociedad. Nuestra modesta contribución quiere ser un a modo de escaparate que muestre los frutos del trabajo silencioso y desconocido del investigador ante los ojos de la sociedad, estableciendo así una fluida comunicación entre ambos sectores. De lo referido hasta el momento se deduce que el lector al que se dirige la obra no es necesariamente alumno del grado de Filología Semítica o de estudios de Literatura Comparada, sino toda persona interesada en la cultura en general y en la hebrea en particular. El título del libro, Historia de la literatura hebrea y judía debe entenderse en sentido amplio. Literatura como término que comprende la producción literaria en todos sus géneros. La división clásica de poesía, narrativa y teatro no siempre encaja en la literatura hebrea. En ello tiene que ver la influencia de la Biblia y el marcado carácter religioso de muchas de las obras que nos ocupan, como es el caso de la literatura rabínica en su conjunto. Esto explica que en esta obra haya capítulos dedicados a jurisprudencia, filosofía, obras de polémica o de filología. Por otra parte, la presente obra no se ciñe exclusivamente a la literatura escrita en hebreo, si bien ésta, como era de esperar, constituye el núcleo del libro. Bajo la denominación de literatura hebrea se han incluido tradicionalmente la escrita en arameo (Targum, Talmud, etc.) y las obras escritas en árabe sobre gramática, filosofía o ciencia por los autores hispanohebreos. En esta Historia de la literatura hebrea y judía se han incorporado, además, capítulos específicos dedicados a la literatura escrita en lenguas propias de los judíos, como judeo-árabe, sefardí o yídis. En todas estas literaturas y como no podía ser menos, se plasma la «judeidad» de sus autores y el trasfondo judío general en el que sitúan. En una obra de estas características es inevitable elegir lo que, a nuestro juicio, es lo más destacado de una producción literaria tan rica como la hebrea. Debe asumirse, por tanto, que algunos autores y tendencias quedarán fuera de esta selección. Por otra parte y en coherencia con este proyecto, se han incorporado algunos capítulos como Las academias de Palestina y Babilonia o El encuentro con la modernidad que no suelen aparecer en obras de este tipo, pero que se han considerado necesarios para acercar al lector al contexto y a la mentalidad que subyacen en la literatura de determinados periodos. Esta Historia de la literatura hebrea y judía es un libro redactado en colaboración, que aúna en un proyecto común a 25 profesores universitarios e investigadores de distintas generaciones. Cada tema se ha asignado a un especialista en la materia. Se ha buscado el equilibrio entre unidad y diversidad, entre coherencia y peculiaridad. La naturaleza diferente de los contenidos implica necesariamente que se aborden desde perspectivas distintas. Como toda obra de estas características, los capítulos reflejan el talante y la percepción del autor, lo que considero, confiere al libro una gran riqueza y un valor añadido. Esta página web se ha concebido como complemento al libro. En ella se incluyen materiales diversos que, por razones de espacio, no han tenido cabida en las ediciones impresa y digital como las referencias bibliográficas de ediciones y manuscritos, otras referencias adicionales y algunos apéndices textuales, recogido todo ello bajo el título otros materiales. Así mismo se incluyen propuestas de trabajo que orientan al lector para que, por su cuenta y de acuerdo con su interés particular, pueda seguir profundizando en el análisis de los textos y una serie de cuestionarios que, agrupados bajo el epígrafe ejercicios de evaluación permitirán al lector comprobar el grado de conocimiento adquirido. Finalmente se han incorporado una serie de imágenes que ilustran el contenido de la obra, entre las cuales se incluyen algunas de manuscritos y ediciones que nos permiten conocer los textos en su soporte original. No quisiera concluir sin agradecer el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de los participantes en este proyecto, profesores e investigadores, sin los cuales este libro no podría haberse convertido en realidad. También quisiera recordar a quienes tenían prevista su contribución y, por motivos ajenos a su voluntad, no han podido participar: Encarnación Varela Moreno, que abrió la senda de los estudios sobre literatura hebrea moderna en nuestro país y Miguel Pérez Fernández, figura de prestigio internacional en el ámbito de los estudios rabínicos. Ambos están presentes a través de sus publicaciones y de sus discípulos. Por último, mi agradecimiento a todos aquellos que me animaron a llevar adelante este proyecto, a la editorial Trotta y, en particular a su director, por su firme y decidido apoyo”. Fin de la cita. Yo hago mías estas palabras y las transmito a Ustedes ya que me temo que a muchos se les puede pasar desapercibida esta interesantísima obra de consulta, que considero totalmente imprescindible. Y para que se vea que procuro ser imparcial quisiera manifestar, y hacer llegar a la directora, G. Seijas, una pequeña, pero importante queja: he manejado con especial interés su aportación sobre el Pentateuco, la estructura, los libros que lo componen, el apartado especial sobre la legislación y la historia de la formación de Pentateuco, etc. Todo sintético y bien. Pero, a mi entender, falta un apartado especial que trate de la valoración del material del libro como legendario y su valor histórico. Esta cuestión se omite de modo tajante. Sin embargo, el lector sigue leyendo el apartado siguiente, “La historiografía bíblica, obra de otro compañero de Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Pablo Torijano y en sus “Cuestiones previas” trata de la “historicidad de los libros históricos”. Le felicito por su aportación. ¿Por qué no en el Pentateuco? ¿Se tambalean los fundamentos de la fe? Y no sigo por este camino porque no deseo hacer un juicio de intenciones. Y otra reflexión: Me gustaría haber visto en el elenco de colaboradores a algunos hebraístas del Departamento de hebreo de la Universidad Central de Barcelona, que tiene gente buenísima. Habría sido una ocasión de estrechar lazos, que ahora por la política y la crisis económica están muy deteriorados. Y bien que lo siento. Y otra: el índice analítico de materia me parece escaso dada la magnitud de la obra. Enhorabuena al equipo que ha hecho este magnífico libro y a la Editorial Trotta. En griego se diría “Ktema eis aieí”, un logro para siempre como Tucídides mismo calificó su obra, si no me equivoco. Saludos cordiales Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid NOTA: Me parece este libro tan necesario que he pedido a la editorial que me envíe por correo electrónico el índice completo, incluidas las subdivisiones de los capítulos, para mostrarlos aquí en el Blog. No me ha llegado a tiempo, pero lo subiré en cuanto me llegue. Así que, por favor, echad una ojeada otro día por si os interesa ver el índice. OTRA NOTA: Os adjunto un vínculo de una presentación mía de "El Trono Maldito" en la emisora del periódico "La Voz de Galicia": file:///C:/Users/Antonio/Downloads/Sumario%20programa%20250%20(1).pdf Saludos. ---------------------- ANEXO LISTA DE COLABORADORES DE LA HISTORIA DE LA LITERATURA HEBREA Y JUDÍA Amparo Alba es profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clases de lengua y literatura hebreas y de cábala, ciencia y mística judía. Entre sus líneas de investigación se pueden citar: literatura hebrea medieval, literatura de polémica judeocristiana, cábala, mística judía, liturgia judía, cuentística y narrativa hispanohebrea y ciencia judía medieval. Es autora de numerosas publicaciones entre las que se pueden citar los libros sobre cuentística hebrea medieval: Cuentos de los rabinos (1991), El Midrás de los diez mandamientos y el Libro precioso de salvación (1990), así como de numerosos artículos sobre literatura hebrea, liturgia y cábala en libros y revistas especializadas. Ana María Bejarano es profesora titular del Departamento de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona donde enseña lengua y literatura hebreas. Su línea de investigación principal es la literatura hebrea contemporánea. Ha traducido al español a un gran número de autores hebreos entre los que se cuentan R. Bluvstein, Y. Sobol, A. B. Yehoshúa, D. Grossman, Y. Katzir, T. Shalev, B. Gur, M. Shalev, S. Kashua, E. Keret, D. Tsalka y S. Yizhar. Codirige los cursos de traducción hebreo-español de la Escuela de Traductores de Toledo. Entre sus publicaciones cabe destacar Raquel Bluvstein. Poemas (1985), un estudio con traducción anotada de todos los poemas de la primera poetisa hebrea en Palestina/Eretz Israel, y el capítulo «Literatura israelí: entre el documento testimonial y la extrema libertad artística», en Israel, siglo xxi. Tradición y vanguardia (2011). Meritxell Blasco Orellana es profesora del Departamento de Filología Semítica de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona y miembro del Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la misma institución. Entre sus publicaciones destacan Manuscrito hebraicocatalán de farmacopea medieval. Edición paleográfica. Ms. Firkovitch I Heb-338 de la Biblioteca Nacional de Rusia (2007); Notas sobre ginecología y cosmética femenina, etc. (2009) y Capítulos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza (1462- 1466) en colaboración con C. Lleal, J. R. Magdalena y M. Á. Motis (2011). Carmen Caballero Navas es doctora en Filología Hebrea, con premio extraordinario, por la Universidad de Granada. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Estudios Semíticos de la misma universidad. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha sido investigadora de The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL (Londres) entre los años 2000 y 2003. Sus líneas de investigación se relacionan con la producción textual hebrea sobre salud femenina en el occidente mediterrá- neo durante la Edad Media, y sobre la experiencia histórica de las mujeres judías, mente como dadoras y receptoras de cuidado sanitario. Es autora de The Book of Women’s Love and Jewish Medieval Medical Literature on Women. Sefer ahavat nashim (2004), y de capítulos de libros y artículos en revistas de reconocido prestigio internacional. Junto con E. Alfonso ha coeditado Late Medieval Jewish Identities. Iberia and Beyond (2010). Javier Fernández Vallina es profesor titular del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid donde imparte clases de filosofía judía y literatura comparada. Licenciado en Filosofía y doctor en Filología Semítica es miembro del Task Force for the International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Su investigación se articula en torno a tres disciplinas: pensamiento, literatura y religión y, de manera especial, entre literatura y religión, y en la comparativa entre religiones y Modernidad. Director de numerosas tesis doctorales, entre sus publicaciones caben destacar: El targum de Job (1982), «Pensamiento judío sefardí antes y después de 1492», en Pensamiento y mística hispanojudía y sefardí, coordinado por Á. Sáenz-Badillos, J. Targarona y R. Izquierdo (2001) y su participación en la Enciclopedia Latinoamericana de Filosofía. Joan Ferrer Costa es profesor titular de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad de Girona y profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Girona. Discípulo y colaborador de Joan Corominas, ha traducido la Biblia al catalán y ha publicado estudios sobre filología hebrea, aramea, siríaca, yídis y catalana. Entre sus obras: Un Targum de Qohélet. Editio Princeps du Ms. M-2 de Salamanca. Texte araméen, traduction et commentaire critique (1998); en colaboración con M. Taradach, Breve diccionario siríaco (1999); en colaboración con M.ª A. Nogueras, The Wisdom of Ben Sira, according to the Codex Ambrosianus (2003); en colaboración con N. Calduch-Benages y J. Liesen, Esbozo de historia de la lengua aramea (2004) y El yídish. Historia y gramática de una lengua judía (2008). Gonzalo Flor Serrano es profesor de Introducción a la Biblia, Historia de Israel y Escritos Sapienciales en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. A raíz de sus estudios en el Pontificio Instituto Bíblico con Alonso Schökel surge su colaboración en el Diccionario de la Ciencia Bíblica (2000). Es especialista en el Cantar de los Cantares y el libro de los Salmos, de los que ha realizado los correspondientes comentarios en el Comentario al Antiguo Testamento de la Casa de la Biblia (1992 y 1994). Además de otros artículos y colaboraciones, coeditó con J. Guillén Torralba y J. M.ª González Ruiz La Biblia del Oso de Casiodoro de Reina (1987). María Ángeles Gallego es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctora en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid (1996). Con posterioridad disfrutó de una beca posdoctoral Fulbright en la Universidad de Emory (Estados Unidos) (1997-1999), y trabajó como investigadora asociada en la Universidad de Cambridge (2000-2002). Su área de especialización es la lengua y literatura judeoárabe medieval, dentro de la que ha publicado varias monografías y estudios: El judeoárabe medieval. Edición, traducción y estudio lingüístico del Kitab al-taswi’a del gramático andalusí Yonah ibn ana (2006); The impact of Arabic diglossia among the Muslims, Jews and Christians of al-Andalus (2010) y «Origen y evolución del lenguaje según el gramático y exegeta caraí- ta Abu al-Fara Harun ibn al-Fara» (2003). Miguel García-Baró es profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas y profesor invitado en numerosas universidades iberoamericanas. Con anterioridad ha trabajado en la Universidad Complutense y en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pertenece a la junta directiva del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid y dirige la revista de este centro El Olivo. Ha traducido a autores como F. Rosenzweig, E. Levinas, E. Wiesel, C. Chalier, G. Scholem, W. Benjamin y J. Taubes. Entre sus obras, dos, sobre todo, se refieren a temática judía y a la Shoá: Ensayos sobre lo Absoluto (1993) y La compasión y la Catástrofe (2007). Raquel García Lozano es doctora en Filología Hebrea y profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de lengua y literatura hebrea moderna y contemporánea. Su línea de investigación es la literatura hebrea moderna, en especial, la poesía, y la literatura escrita en lengua hebrea sobre el tema de la Shoá. Ha traducido a autores israelíes de la talla de Y. Amijai, A. Oz, A. B. Yehoshúa, A. Appelfeld, Y. Kaniuk, H. Levin o L. Goldberg. Entre sus publicaciones destacan La poesía de Yehuda Amijai (2003), la edición de la antología Un idioma, un paisaje. Antología poética 1948-1989 (1997) o el artículo que analiza la primera novela publicada sobre Auschwitz «Allí todos tenían el mismo nombre: Ka. Tzetnik. Reflexiones sobre la novela Salamandra»: MEAH 60/2 (2011), 99-133. Luis F. Girón Blanc es catedrático emérito del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, participante del programa Cátedra BBVA en Cambridge (Reino Unido) y Fellow del Institute for Advanced Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su campo de investigación es la lengua y la literatura de la época rabí- nica. Ha publicado traducciones de midrasim: Midrás Exodo Rabbá (1989), Midrás Cantar de los Cantares Rabbá (1991) y Seder O’lam Rabbá (1996); estudios lingüísticos: «Los usos de atid y de sof en el hebreo rabínico tardío» (1992) y ediciones críticas de manuscritos: «Cantar de los Cantares Rabbá: Seis fragmentos de la gueniza de El Cairo conservados en Cambridge University Library» (2000); así como introducciones: El Talmud (2006). Mariano Gómez Aranda es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su campo de investigación es la exégesis bíblica y la ciencia de los judíos de la península ibérica en la Edad Media. Ha publicado varias ediciones críticas de los comentarios bíblicos de Abraham ibn Ezra, entre las que se pueden destacar Dos comentarios de Abraham ibn Ezra al Libro de Ester (2007) y El comentario de Abraham ibn Ezra al Libro de Job (2004), así como varios artículos sobre exégesis bíblica, filosofía y ciencia medieval. También ha dirigido varios proyectos de investigación y es profesor en New York University en Madrid y en Middlebury College, donde imparte cursos sobre judíos, musulmanes y cristianos en la península ibérica y religiones en el Mediterráneo. Lorena Miralles Maciá es licenciada en Filología Hebrea y Filología Clásica y doctora por la Universidad de Granada. Después del periodo posdoctoral en diversas universidades de Austria y Alemania, se incorporó al Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, donde lleva a cabo su labor investigadora y docente. Sus investigaciones se centran especialmente en el campo de la literatura rabínica y la influencia de la tradición grecolatina en el judaísmo clásico. De reciente publicación son «Conversion and Midrash. On Proselytism and Proselytes in Leviticus Rabba»: JSJ 42/1 (2011), 59-83; «Aesopian Tradition and Rabbinic Literature», en New Perspectives on Late Antiquity (2011, 433-446) y «Salomón, la hija del Faraón y la dedicación del templo de Jerusalén. La versión de Levítico Rabbá 12,5», en Hierà kaì lógoi. Estudios de literatura y de religión en la Antigüedad (2011, 13-31). Ricardo Muñoz Solla, doctor en Filología Hebrea, es profesor del Área de Estudios Hebreos y Arameos en la Universidad de Salamanca, donde imparte clases de lengua hebrea, literatura e historia de los judíos. Entre sus líneas de investigación destacan las relacionadas con la historia social y cultural del judaísmo hispano-medieval y con el criptojudaísmo peninsular de principios de la Edad Moderna. Autor de diversos artículos sobre el pasado judío y judeoconverso castellano, ha participado en varios proyectos de investigación y colaborado recientemente en el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia; Dizionario de l’Inquisizione y Diccionario de humanistas españoles (2012). Ángeles Navarro Peiro, catedrática emérita del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, ha dirigido o ha colaborado en diversos proyectos de investigación dedicados al estudio del judaísmo hispánico, centrándose principalmente en la poesía hebrea andalusí y la narrativa hebrea medieval. Numerosas publicaciones entre las que se encuentran artículos, colaboraciones y libros, como Narrativa hispanohebrea (siglos xii-xv) (1988); Los cuentos de Sendebar (1988); La ofrenda de Judá (2006) y Literatura hispanohebrea (2006), reflejan dichas investigaciones. María Teresa Ortega Monasterio, profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido directora del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (antes de Filología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1993 hasta 2011, y en él ha desarrollado toda su actividad investigadora, principalmente en las áreas de Biblia hebrea, masora y codicología en manuscritos hebreos medievales. Ha colaborado en la editio princeps del Códice de Profetas de El Cairo, y publicado un buen número de monografías, artículos de revistas y capítulos de libros entre los que pueden destacarse: «Apéndices masoréticos en manuscritos españoles»: Sefarad 68 (2008) 343-368; «Textual Criticism of the Bible in the Spanish Renaissance»: Textual Criticism 13 (2008); «Hebrew Manuscripts in Spanish Collections: A New Catalogue»: Materia Giudaica (2008), 311-330 y «Written Heritage in the Mediterranean: Research Developments in Spain»: Mediterranean Review 4/1 (2011), 145-165.colaboradores 5 Alicia Ramos González es doctora en Filología Semítica por la Universidad de Granada. La mayor parte de sus estudios se centran en la literatura judía moderna y contemporánea, la literatura del Holocausto y la literatura femenina en yídis y hebreo en los siglos xix y xx. Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar, Guilgul, la metamorfosis de Dan Pagis (1994), en colaboración con María Pérez Valverde; Génesis de la novela hebrea moderna. ‘Ahabat Siyon, de Abraham Mapu (1996); Herederas del silencio, pioneras de la palabra. Escritoras hebreas aprendiendo a hablar (2005), así como numerosos artículos sobre la obra de escritores y escritoras en yídis, que traduce por primera vez al español. En la actualidad participa e po de investigación «CuRe. Cuerpos Re-escritos: dolor y violencia en escritoras y personajes femeninos de la literatura de mujeres» de la Junta de Andalucía. Elena Romero, doctora en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de Investigación en el CCHS del Consejo Superior de Investigaciones Cientí- ficas. Su campo principal de estudio es la literatura sefardí, tema en el que ha publicado unos veinte libros, entre los que cabe citar: El teatro de los sefardíes orientales (1979); La creación literaria en lengua sefardí (1992); Los yantares de Purim (2011), y cerca de cien artículos, aparecidos en la revista Sefarad y en otras diversas revistas y colectáneas españolas y extranjeras. También se ha ocupado de la literatura hebrea, campo en el que hay que mencionar dos de sus obras: Šelomó ibn Gabirol: Poesía secular (1978), y La ley en la leyenda: Relatos de tema bíblico en las fuentes hebreas (1989). Olga Ruiz Morell es profesora de literatura hebrea y mundo bíblico en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Su investigación se desarrolla en el ámbito de la lengua y de la literatura hebrea rabínica, especialmente en los textos legales del judaísmo clásico del periodo tannaíta. Entre sus publicaciones más recientes: «El levirato: desde el mundo bíblico al judaísmo clásico»: MEAH 57/2 (2008), 313-340; Leyes sobre el matrimonio (hilkot ishut) del Mishné Torá (2010) en colaboración con A. Salvatierra Ossorio, y «Las mujeres judías, transmisoras de la tradición a la luz de la literatura rabínica», en Estudios de literatura y de religión en la antigüedad tardía (2011, 77-96). Carlos Sainz de la Maza, licenciado y doctor en Filología Hispánica (Literatura) por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en las universidades de Pavía y Complutense de Madrid, en la que trabaja actualmente. Es especialista en prosa española medieval y del Renacimiento, así como en la literatura surgida del contacto entre judíos y cristianos hispanos de la Edad Media. En este último campo ha publicado estudios sobre polemistas conversos, como Alfonso de Valladolid o Jerónimo de Santa Fe, sobre los romanceamientos de los libros sapienciales bíblicos y de las obras astrológicas de Abraham ibn Ezra o sobre Sem Tob de Carrión. Trabaja habitualmente en colaboración con la hebraísta de la Universidad Complutense de Madrid Amparo Alba. Aurora Salvatierra Ossorio es profesora titular en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada donde enseña literatura hebrea y lengua hebrea moder-colaboradores 6 na. Su labor investigadora se desarrolla en el ámbito de la literatura rabínica y medieval. na. Su labor investigadora se desarrolla en el ámbito de la literatura rabínica y medieval. El análisis de obras hebreas, en especial textos didácticos y sapienciales, en su contexto romance centran su investigación en los últimos años. Entre sus publicaciones recientes Leyes sobre el matrimonio (hilkot ishut) del Mishné Torá (2010) en colaboración con O. Ruiz Morell; «The Seri ha-yagon (Balm for assuaging grief) by Ibn Falaquera. A Literary Case of Crossbreeding», en Late Medieval Jewish Identities (2010, 187-200) o «Yehudah al-Harizi y la literatura sapiencial hebrea (siglos xii-xiii)»: MEAH 59/2 (2010), 279-295. Guadalupe Seijas es doctora en Filología Semítica y profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de hebreo bíblico y literatura hebrea. Ha dirigido ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones entre 2007 y 2011. Su investigación se centra en la Biblia, principalmente en el campo de la sintaxis de textos proféticos y en la masora. Entre sus publicaciones cabe destacar Las masoras del libro de Deuteronomio (2002); Masora. La transmisión de la tradición de la Biblia hebrea (2010) en colaboración con E. Martín Contreras; la traducción española de la obra de A. Niccacci, Sintaxis del hebreo bíblico (2002) y la coedición de Computer Assisted Research on the Bible in the 21st Century (2010). Pablo Torijano es profesor titular del Departemento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Estudios Judíos por la Universidad de Nueva York y en Filología Hebrea por la Universidad Complutense de Madrid, disfrutó de una beca doctoral Fullbright en el periodo 1995-1998. Conocedor del armenio, georgiano, latín, griego y siriaco, su ámbito de investigación se centra en la crítica textual del texto bíblico así como en el judaísmo del Segundo Templo. Autor de Solomon the Esoteric King: From King to Magus Development of a Tradition (2002) y coeditor, junto a A. Piquer, de Textual Criticism ad Dead Sea Scrolls Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (2012), ha publicado numerosos artículos sobre crítica textual en volúmenes colectivos. En la actualidad se ocupa de la edición del texto griego de 1-2 Reyes dentro del proyecto Septuaginta Unternehmen de Gotinga. Julio Trebolle es catedrático emérito del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Instituto de Ciencias de las Religiones de la misma universidad y es miembro del Comité internacional de edición de los manuscritos del mar Muerto. Autor de varios libros sobre crítica textual y literaria de la Biblia y sobre hermenéutica bíblica contemporánea, entre sus numerosas publicaciones podemos destacar La Biblia judía y la Biblia cristiana (20134; 19931); Libro de los Salmos. Religión, poder y saber (2001) y Job (2011) los dos últimos en colaboración con S. Pottecher. Luis Vegas Montaner es doctor en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de hebreo en dicha universidad. Ha publicado trabajos sobre crítica textual, sintaxis bíblica y de Qumrán y literatura apocalíptica. Coeditó junto a J. Trebolle las Actas del Congreso Internacional sobre Manuscritos del mar Muerto celebrado en Madrid en 1991. Ha participado en la serie «Apócrifos del Antiguo Testamento» con varias obras y es autor de la traducción y comentario Génesis Rabbah I (Génesis 1-11) (1994). Saludos cordiales de nuevo, A. Piñero UCM
Viernes, 12 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Por esas casualidades de la vida he tenido la oportunidad de encontrar a Thomas Hudgins, doctor en estudios bíblicos, que está haciendo en España una investigación, que probablemente le conducirá a su segundo doctorado, sobre el texto griego del Nuevo Testamento en la Biblia Políglota Complutense con la ayuda del Prof. Dr. D. Luis Gil y de yo mismo. El Dr. Hudgins se presenta a sí mismo en el nuevo Blog de la siguiente manera: Thomas W. Hudgins serves as Assistant Professor of Biblical and Theological Studies at Capital Seminary and Graduate School in Washington, D.C., where he is currently teaching BIB516 Advanced Greek for Ministry. He received his doctorate from Southeastern Baptist Theological Seminary in Wake Forest, North Carolina, studying in the Doctor of Education program under the direction of David Alan Black, the Dr. M. O. Owens Jr. Chair of New Testament Studies and Professor of New Testament Greek. During his time at Southeastern, Thomas also served as the Research Assistant and Intern to the New Testament Chair. His dissertation was published by Wipf and Stock: Luke 6:40 and the Theme of Likeness Education in the New Testament. Currently he is working on his Ph.D. in Greek Philology at the Universidad Complutense in Madrid, Spain. Se nos ha ocurrido la idea de tomar el material de este Blog --que está funcionando desde 2007, muchas veces con aportaciones diarias, que en total pueden sumar más de 5.000 folios— e ir traduciéndolo en las correspondientes postales al inglés, pero con una novedad, a saber, que el Dr. Hudgins aportará su punto de vista respecto al mío en cada postal que sea conveniente. El Dr. Hudgins es baptista; por tanto su mundo es muy distinto al mía que soy escéptico y agnóstico respetuoso, de manera que puede haber un sano contraste de opiniones par que el lector puede encontrar su propia vía analizando las dos posturas. Vamos a empezar dentro de unos días, pero ya tenemos el "sitio" dentro de la web. Creo que comenzaremos alternado postales de los variados temas que he ido publicando en este Blog, y con las aportaciones de los Drs. Gonzalo del Cerro y F. Bermejo, con la sección de “Compartir” de preguntas y respuestas, que al Dr. Hudgins le parece especialmente interesante para las gentes de los Estados Unidos y de ahí al público general de lengua inglesa, que es la "koiné", o lenguaje de entendimiento común en el mundo entero. Aun a riesgo de pecar de excesiva rapidez, insisto en la idea de que el Blog está en gestación. Pero os transmito este apunte y os pongo el link del nuevo blog internacional, por si tenéis que hacer algún comentario y/o sugerencia, ahora que está empezando…, puesto que se pueden oír opiniones interesantes. He aquí el vínculo: http://pineroandhudgins.blogspot.com/?m=0. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 11 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Tras mi última postal, en la que mostraba que una de las objeciones a la reconstrucción de un Jesús que contempla su implicación antirromana –la objeción según la cual en ese caso es el prefecto romano quien habría arrestado a Jesús– está mal planteada porque no se debería presuponer alegremente que Pilato no arrestó a Jesús aunque los evangelios digan lo contrario, un amable lector me llamaba a capítulo afirmando que cómo es posible poner en cuestión los relatos evangélicos cuando ni más ni menos que el propio Flavio Josefo corrobora su credibilidad. En efecto, basta abrir una edición de las Antigüedades Judías por el Testimonium Flavianum (libro XVIII 63-64) para leer la frase: “Pilato lo condenó a morir en la cruz por instigación de las autoridades de nuestro pueblo”. Pues está claro, ¿no? Iosepho locuto, causa finita. Vuelta a empezar, pues. En efecto, si hace algunas semanas un amable lector planteaba mal su pregunta, ahora otro amable lector vuelve a la carga con una objeción que, lamentablemente, está mal planteada. Mal planteada porque presupone 1) que Josefo escribió esa frase, y 2) que esa frase es un testimonio independiente. A continuación veremos que esto es mucho presuponer. Antes de continuar, tengo que decir, ante todo, que no me extraña que nuestro amable lector presuponga todo eso, por la sencilla razón de que esto es lo que presuponen legiones de exegetas y teólogos, y lo que todavía hoy repiten muchos sedicentes historiadores. Si lo hacen los historiadores, ¿cómo no lo harán también los legos? Bienaventurados los que están seguros en asuntos dudosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Resulta, no obstante, que tenemos un doble problema con el texto de Josefo. El primero es que casi todos estamos de acuerdo en que el texto ha sido interpolado por manos cristianas (por una serie de razones que a estas alturas deberían estar claras, aunque si alguno quiere poner esto en cuestión, adelante y que nos ilustre). Ahora bien, si varias frases del Testimonium Flavianum (“Este era el Cristo”, y otras por el estilo) parecen provenir a todas luces de escribas cristianos, entonces se abre la posibilidad de que también la frase citada sea cosa de algún piadoso copista. Y ahora quizás algún sabio lector me dirá: “¡Ah, Fernando, pero está usted haciendo trampa, porque cuando John P. Meier, Gerd Theissen y otros muchos estudiosos ilustres reconstruyen el texto original de Josefo, incluyen esa frase en el texto original!” Y yo le responderé: “A mí, querido amigo, lo que digan Meier y Theissen y todas las legiones de sedicentes especialistas que se limitan a repetir al dedillo lo que dicen los otros me es del todo indiferente, porque como he demostrado detalladamente en un artículo ya publicado, los análisis de Meier y sus adláteres no son fiables” (el artículo puede leerse gratis en mi página de academia.edu). Y entonces el amable lector probablemente me dirá: “Ah, Fernando, tiene Vd. un parti pris y se le ve el plumero, porque usted presupone que esa frase no la escribió Josefo, y así cualquiera”. Y yo le responderé: “Pues no, querido amigo, yo no presupongo nada, porque, a diferencia de Vd. y de los Meier y Theissen, yo reconozco abiertamente que no tengo ni la más remota idea de si Josefo escribió o no la frase. Y de hecho, en otro artículo, este en inglés, sobre el Testimonium Flavianum (también este puede leerse gratis en la citada página) digo que dejo abierta esta cuestión”. (Entre paréntesis: dos estudiosos tan diferentes entre sí como el piadoso André-Marie Dubarle y el escéptico Ken Olson afirmaron que esa frase “por instigación de las autoridades de nuestro pueblo” no la pudo escribir Josefo. Pero esto, por supuesto, no es un argumento, solo una aclaración). Ahora bien, la cuestión no es solo que yo no tenga la más remota idea de si Josefo escribió o no la frase de marras. La cuestión es que, a diferencia de lo que parece, nadie tiene la más remota idea. Ya sé que John P. Meier puede decir misa –y de hecho la dice, porque es un sacerdote católico–, y que Gerd Theissen puede alzar la voz ante su comunidad evangélica, pero aunque ellos –y cientos que repiten lo que estos dicen– digan que esa frase la escribió Josefo, esto no hay manera de demostrarlo. Ellos la dejan en su reconstrucción del texto porque les viene bien, y les viene bien porque refrenda la versión de los evangelios que para ellos son Palabra de Dios. Pero no tienen ni un solo argumento convincente que lo demuestre. Ni uno solo, que yo sepa (si hay alguno, por favor infórmenme). Lo repetiré una vez más, porque aunque muchos de nuestros lectores son muy inteligentes, otros tienen oídos para no oír: yo no digo que Josefo no escribió esa frase. Lo que digo es que no tenemos manera de saber si lo hizo o no. Y podría añadirse que, dado que el texto fue con práctica seguridad manipulado por cristianos y que la frase casa esencialmente tan bien con la versión evangélica, hay ciertos motivos para sospechar que quizás no la escribió. Ahora bien, si no estamos seguros –y no lo estamos– de que la escribió, no es legítimo construir un argumento sobre el supuesto de que Josefo la escribió (que es lo que hace nuestro amable lector). Pero hay algo más. No solo el Testimonium Flavianum fue retocado a todas luces por piadosos escribas –por lo que cabe la posibilidad de que la frase citada sea una creación cristiana–, sino que su texto original fue, como el resto de las Antiquitates Judaicae de Josefo, escrito a finales del s. I en Roma. Y esto significa que podría estar reflejando ideas cristianas, que a su vez reflejaran la versión evangélica de los hechos. Así lo han afirmado sensatamente algunos autores, como v. gr. E. Eve, “Meier, Miracle and Multiple Attestation”, Journal for the Study of the Historical Jesus 3 (2005) 23-45: 42. En otras palabras: incluso si Josefo hubiera escrito la frase él mismo, esta podría no constituir un testimonio independiente. Espero que esto muestre por qué, en este caso, la objeción “Pero es que Josefo dice que…” está, de nuevo, mal planteada. Saludos cordiales de Fernando Bermejo P.D. 1: Últimamente varios amables lectores están acribillándome gentilmente con preguntas. Las iré respondiendo paulatinamente. P.D. 2: En el indecente mundo en que vivimos, se celebra hoy el Día de los Derechos Humanos. Una de las campañas de Amnistía Internacional es la siguiente, por si a alguien le interesa: camphttps://web.es.amnesty.org/cambiaunavida/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20141127_General10D
Miércoles, 10 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: Quisiera conocer la figura de Jesús y, sobre todo, sus enseñanzas éticas. He visto que usted tiene numerosas publicaciones entre libros y artículos. Quisiera empezar desde un nivel muy simple hasta uno más complejo. Me interesaría tener una visión \"científica\", \"rigurosa\" y no tamizada por la fe y el dogma de la figura de Jesús. ¿Usted podría orientarme entre sus libros y artículos? Respuesta: Respondí casi a la misma pregunta un día de estos pasados. Son dos los libros y uno complementario: 1: “Guía para entender el Nuevo Testamento”, Editorial Trotta, 4ª edic. Madrid 2011. Dos capítulos largos sobre el Jesús histórico. 2: “Ciudadano Jesús”, Editorial Atanor, 2ª edic. Madrid 2012. Complementario: “Año Uno. Israel y su mundo cuando nació Jesús”, 2ª edic. Editorial Laberinto, Madrid, 2014. Pregunta: Teniendo en cuenta que en la época de Jesús había varios profetas y predicadores y que Pablo fue, por decirlo de alguna manera, el creador del cristianismo, 1: ¿Cree usted que es posible que si hubiese tomado como referencia a otro predicador, habría tenido el mismo éxito? 2: Lo que siempre he creido es que Pablo es el "diseñador" del cristianismo, que Jesús fue un predicador como muchos otros y que luego fue "reinventado" por Pablo y posteriormente continuó la "reinvención" por los integrantes de la iglesia. Respuesta: Su intuición es muy acertada, aunque con algunas precisiones. Respecto a 1: Lo dudo mucho. Hubiese sido necesario que fuera de unas coordnadas de pensamiento judío apocalíptico, que hubiera muerto y que sus discípulos creyeran firmemente que hubiera resucitado. De todos modos, lo que Usted pregunta es un “futurible”, y un historiador no debe preocuparse de los futuribles. Respecto a 2: Cada vez me persuado más de que Pablo solo puso los cimientos ideológicos para el cristianismo sin querer, y que fueron sus discípulos y a lo largo de siglos los que fundaron el cristianismo, puesto que Pablo nunca pretendió fundar religión nueva alguna, sino vivir su judaísmo en el mesías = en Cristo, por tanto quiso ser “cristiano” solo en ese sentido. Siempre fue un judío que creyó en su religión. Solo que después de la venida del mesías, no había otra manera de vivir el judaísmo que hacerlo según las normas y el espíritu del mesías, Jesús. Mal se puede fundar una religión si no se pretende en absoluto. Una expansión de este pensamiento mío lo tiene en la ““Guía para entender el Nuevo Testamento”, que he mencionado arriba. Preciso más mi pensamiento en la futura “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino”, que saldrá, Deo favente, en marzo o abril del 2015 en esa misma editorial. Pregunta: Podría decirme porque se dice que Jesús nunca rompió con el judaísmo, siempre tuvo las leyes de Moisés como base para sus enseñansas,entonces porque en los evangelios dice lo contrario,osea que Moisés dice ojo por ojo y Jesús dice pero yo les digo que el que a hierro mata a hierro muere,o lo de la mujer que hiban a matar y Jesús lo evita etc. Acaso eso no es histórico podría por favor aclararme esas dudas, porque siempre oigo a la gente decir: por eso vino Jesús para cambiar las leyes de Moisés Respuesta: Una cosa ser un reformador del judaísmo y otra muy distinta romper con el judaísmo. Y Jesús fue lo primero. Lo que dice la gente de Jesús es a veces, incluso entre los clérigos, producto de la falta de estudio profundo de las cosas. El Dios de Jesús es Yahvé, su Biblia la de los demás judíos, su teología, la judía normal de la época; su Templo el de Jerusalén que lo quiso reformar también porque consideraba que su función era válida. En ningún momento –y en contra de los que se dice—quebrantó la ley de Moisés y sólo se propuso profundizarla y hacerla cumplir en su esencia más profunda. Su mentalidad era farisea y discutía de la Ley para entenderla mejor. Lea, si le es posible, mi obra “Ciudadano Jesús”, de la Editorial Atanor, Madrid, 2ª edic. 2012. Pregunta: En que podemos confiar mas, al leer el texto griego del Nuevo Testamento en el texto Receptus, o es mejor el texto Critico. Tiene usted algún articulo sobre ese tema? Respuesta: Sin duda en un texto crítico como el Nestle-Aland edic. 28. El textus receptus o “recibido” es el de Erasmo de 1516. Entonces prácticamente no había comenzado la tarea de edición en serio del Nuevo Testamento en griego. Y su texto era muy mal. Ni siquiera tenía delante el Nuevo Testamento completo y en Apocalipsis les faltaban versículos del final que tuvo él que retraducir al griego. Yo solo tengo el capítulo dedicado al texto del Nuevo Testamento en mi obra “Guía para entender el Nuevo Testamento” de Trotta, Madrid, 4ª edic. de 2011. Si le es posible, lee a Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and Restoration. Clarendon Press, Oxford reimp. 1976. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 9 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Homilía X Tercer día de Pedro en Trípolis El texto de la Homilía X comienza con la referencia de la estancia de Pedro en Trípolis por tercer día. Cuenta que Pedro se despertó muy temprano y se dirigió a un jardín donde había una gran alberca en la que fluía un agua abundante. Pedro se bañó, realizó sus rezos y se sentó. A su alrededor se sentaron sus acompañantes esperando escuchar su palabra, que les llegó en abundancia con generosidad. El tema fue una de las preocupaciones de Pedro en sus alocuciones: la ignorancia y el error. Diferencia entre la ignorancia y el error Explica que entre la ignorancia y el error existe la misma diferencia que se da entre los ignorantes frente a los extraviados. Pues el ignorante es semejante a un hombre que no quiere ir a una ciudad floreciente porque desconoce los bienes que hay en ella. Pero el extraviado es semejante al que conoce los bienes de la ciudad, pero al marchar cambia el camino correcto y por eso se extravía (Hom X 2,1). Es la misma diferencia que se da entre los que veneran a los ídolos y los que yerran en la verdadera religión. Los que veneran a los ídolos desconocen la vida eterna, por lo que ni siquiera la desean; pues lo que no conocen no lo pueden amar. Pero los que han elegido venerar al Dios único y han conocido la vida eterna que se da a los buenos, si creen o hacen algo contra lo que a Dios agrada, se parecen a los que han abandonado la ciudad del castigo para ir a la ciudad floreciente, pero durante la marcha se desvían del camino recto. El hombre domina sobre la creación Mientras Pedro estaba hablando entró un emisario suyo para anunciar que grandes multitudes estaban aguardando el permiso para entrar y formar parte de su auditorio. Pedro autorizó su entrada, se puso sobre un estrado, saludó según su religiosa costumbre: Cuando Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que contienen, -como nos dijo el Profeta Verdadero-, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, fue constituido para mandar y dominar. Me refiero a los seres que viven en el aire, en la tierra y en las aguas, como es posible comprobar por los hechos. Porque en virtud de su inteligencia el hombre derriba a los seres que están en el aire, pesca a los que están en el abismo y caza a los terrestres, aunque son mucho más fuertes que él. Hablo de los elefantes, los leones y otros animales semejantes. El pecado y el dolor humano En consecuencia, cuando el hombre era justo, estaba por encima de todos los sufrimientos y tenía una existencia sin pesadumbres. De forma que no podía ni siquiera experimentar el dolor en un cuerpo realmente inmortal. Pero llegó a la humanidad la desgracia de la caída. El hombre inmortal se hizo mortal, sometido al dolor, a la enfermedad y hasta a la muerte. De hombre feliz, libre y dominante acabó convertido en esclavo del pecado con todas las consecuencias. El cambio era la consecuencia de un juicio justo. Pues, -añade Pedro-, “no era razonable que los dones permanecieran en poder de los ingratos cuando había sido abandonado el donante. De ahí que, por su sobreabundante misericordia, envió Dios a su Profeta para que nosotros recibiéramos también a la vez que los anteriores los futuros bienes eternos” (Hom X 4,2). El Profeta, que no es otro que Jesús de Nazaret, envió a sus apóstoles para decir a los hombres lo que deben pensar y practicar. En concreto: Venerar al Dios que ha creado todas las cosas; si lo reciben en su mente, recibirán de él a la vez que los bienes primitivos los futuros bienes eternos. Era sencillamente la reparación del error de la caída y la renovación de los dones concedidos en la creación. El temor de Dios devuelve la libertad La solución es el temor de Dios. Con toda razón conviene temer a Dios solo, continúa diciendo Pedro. Porque si no teméis a un solo Señor y Creador de todas las cosas, seréis esclavos de todos los males para vuestro daño. Quiero decir de los demonios, de los sufrimientos y de cualquier otra cosa que pueda produciros daño. Es decir, el temor de Dios libra de todas las eventuales ataduras que convierten al hombre en un esclavo (Hom X 5,4). Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Domingo, 7 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pregunta: ¿Cómo ha sido posible la pervivencia en el tiempo del cristianismo' Respuesta: Hay dos posibles respuestas. La primera es desde el punto de vista de la fe cristiana. El cristianismo ha pervivido hasta hoy porque goza de la protección especial de Dios, a través de su Espíritu, o como sea, ya que se trata de la única religión verdaderamente revelada. La segunda, desde el punto de vista del historiador, positivista y racionalista: porque el cristianismo ofrece muchas cosas buenas al creyente, ante todo un premio maravilloso en el otro mundo, definitivo, premio eterno, por un acto de fe que puede costar bien poco a una mentalidad no demasiado crítica y tiene una larguísima historia de permanencia. Puede Usted preguntarse por qué se han mantenido las religiones centroafricanas, indígenas, durante tantísimos siglos… El investigador de las religiones W. Burkert le responderá que la religión y la religiosidad después de unos 100.000 años de evolución ha pasado a formar parte del ADN humano. <!--more--> Pregunta: 1. Quisiera saber su opinión sobre lo siguiente: Ya tengo tiempo, pensando en lo siguiente: Qué pasó en el pueblo Judío, sobre todo entre los Sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos y pueblo en general que gritó " ¡¡CRUCIFICADLE, CRICIFICADLE ¡¡¡" ,-cuando -pienso yo que se dieron cuanta de la resurrección de Jesus- aparte de sobornar a los Guardias y que necesariamente se dieron cuenta de su resurrección y que los apóstoles le vieron y creo que habrán dicho que el Señor ha resucitado, sobre todo Santo Tomas. El pueblo en general que había elegido a Barrabas en lugar de Jesús, se habría dado cuenta del suceso o bien, acudiendo a la lógica, habría muerto como cualquier mortal ? 2. Se ha especulado mucho acerca de este momento crucial para la Iglesia catolica. Es cuestión de FË, los esenios lo habrán llevado a curar, sería cierto que fue a Cachemira A SEGUIR SU EVANGELIZACIÓN ? según unos autores dicen que solo duro un dia y subió a los cielos, otros que solo 3 y la mayoria dice que fueron 40 . 3. Si nos atenemos a la ley natural, murió como ser humano, y donde está su tumba ?. Respuesta: 1: Si entiendo bien su pregunta, pienso que se tomarían a risa lo de la resurrección y creerían que los apóstoles estaban locos. La inmensa mayoría se quedará tan tranquila, puesto que según sus creencias un mesías fracaso y muerto en cruz no era un mesías verdadero. Y todo esto suponiendo, como Usted supone, que todo lo que dicen los evangelios es verdad. Lo cual es mucho suponer. 2: Lo deCachemira y otraas leyendas que vienen del finales del siglo XIX no son creíbles. Puer fantasía. Lo de que Jesús permaneció un días solo en la tierra entre sus discípulos enessñándoles o completándoles lo que necesitaban para su apostolado es afirmado por el finall del cap. 24 del Evangelio de Lucas. Y que estuvo en la tierra 40 días, no uno, es afirmado por el mismo Lucas –aunque le parezca increíble, en la segunda parte de su obra, los Hechos de los apóstoles, escrita unos 30 años después de la primera (hacia el 120 o 130). Lo dice expresamente en el cap. 1. Lea, por favor, esos textos. 3: Lea Usted también lo de la tumba vacía en los evangelios. Y supongo que usted habrá leído en alguna parte mi crítica, repetida varias veces y hace poco, al respecto (sobre la versión alternativa de Hechos 13,29: consulte el texto, por favor). A los primitivos cristianos, preocupados solo por la vuelta inmediata del Mesías para el Juicio Final y el cambio del mundo, la tumba de Jesús no les importaba nada. Por tanto, nada sabemos de dónde está su tumba. Pregunta: Leyendo al historiador romano Suetonio en Vida de los Doce Césares, me surgió la siguiente duda respecto a esta cita: "Se expulsó a los judíos de Roma, porque siempre estaban causando problemas instigados por Khrestos" Ese tal "Khrestos" ¿hace referencia a Cristo o otra persona? La verdad es que me ha costado encontrar material al respecto. Le estaré agradecido si puede esclarecerme en mi duda. Respuesta: No hay una respuesta segura. La mayoría de los investigadores se inclina a pensar que Suetonio confunde /e/ y /i/ y que se refiere a desórdenes de orden público entre judíos “normativos”, increyentes y judeocristianos, creyentes en el mesías. Tampoco se sabe en qué consistían estos desórdenes, ni el motivo exacto de las disputas, probablemente la inclusión de paganoscristianos en las reuniones sabáticas de algunos grupos grandes de judeocristianos que rompían la diferencia entre el pueblo elegido y “los otros”. La expulsión debió de durar poco. Unos investigadores opinan que ya en el 49 estaban de vuelta. Otros que hacia el 54. Pregunta: Acerca del pasaje de Lucas 22.46, en que Jesús se retira a orar y cuando regresa encuentra a sus discípulos dormidos y les reprende diciendo: "Porque dormis?,levantaos y orad para no caer en tentación".Quería preguntarle si es posible que esa reprimenda de Jesús a sus discípulos sea histórica,pero que este adornada por Lucas?. En el sentido de que quizá Jesús si les llama la atención a sus discípulos por quedarse dormidos,en vista que su misión era mantenerse despiertos para vigilar la seguridad del Maestro mientras acampaban de noche,ya que ante los acontecimientos ocurridos en los últimos días su arresto era inminente. Respuesta: El pasaje en sí es inverosímil o verosímil desde algunos puntos de vista. Lo más probable es que es pasaje esté cargado de simbolismo no solo material (el cansancio, por un lado, y la falta de vigilancia y protección física del Maestro; se avecinaba un encuentro armado); o, por otro, en sentido espiritual la falta de “vigilancia” espiritual que lleva luego a la traición de abandonar a Jesús. En general todo el pasaje de Getsemaní, en cuanto a la oración de Jesús y el sueño suele considerarse no histórico. Pregunta: CUAL DE SUS LIBROS O ARTICULOS TOCA DE MANERA CENTRICA EL TEMA DEL JESUS HISTORICO Y LOS CRITERIOS HISTORICOS Q LO LEGITIMAN, SI NO HAY UN LIBRO EN C0NCRETO ENTONCES CUAL SERIA EL Q MAS LO TOCA??? GRACIAS Respuesta: Son dos libros: 1. “Guía para entender el Nuevo Tstamento”, Edit. Trotta, Madrid 4ª edic. 2011, cap. “El acceso al Jesús histórico”. 2. “Ciudadano Jesús ”, de Editorial Atanor, Madrid, 2ª edic. 2012. Y uno de complemento 3: “Año Uno. Israel y su mundo cuando nació Jesús”. Edit. Laberinto, Madrid, 2ª edic. 2014. Pregunta: Permita que le haga dos preguntas 1) Qué opinión le merece la idea de que los evangelios pudieran tener un origen más griego y romano que judío. 2) Cuáles son los criterios que utilizan los historiadores para datar marcos sobre el 70 y las cartas de Pablo sobre los años 50? Son simplemente a través del análisis literario de los textos, y es por eso que Bauer llegaba a conclusiones totalmente opuestas teniendo en cuenta otros criterios , o hay pruebas científicas (de laboratorio)? Respuesta: 1. A medida que se estudia más y más los evangelios, cae uno en la cuenta de cuán judíos son, aunque de tipo judeocristiano, profundamente influenciado por una mentalidad helénica de fondo, que ningún investigador de hoy duda. El criterio de datación es fundamentalmente la destrucción del Templo acaecida en el 70 d.C. : Marcos conoce ya la caída de Jerusalén. Véase Mc 13,1: “Al salir del Templo, le dice uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué construcciones.» :2 Jesús le dijo: «¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida.»” Posiblemente, además, Marcos conoce y la Decápolis como distrito romano administrativo que no se creó, por Vespasiano hasta el año 74/75. 2. Es prácticamente imposible la tesis de un Pablo escrito en el siglo II y falsificado. Si se analizan detenidamente sus cartas, están tan íntimamente unidas a otras noticias del cristianismo primitivo que es imposible una falsificación del siglo II. ¿Con qué sentido tal falsificación? Los criterios son: a) los evangelios canónicos son todos de cuño teológico paulino; son discípulos de Pablo, sobre todo Marcos. b) Pablo estaba en Corinto el año 51: en ese momento fue llevado ante el legado de Acaya, Junio Galión, que estuvo allí desde mayo/junio 51 a mayo / junio 52, tal como atestigua una inscripción de Delfos descubierta en 1905. Concuerda con la fecha aproximada de Hechos de los apóstoles 18,2-17. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com ---------- NOTA: Programa “La Bruixa” Torre del aire Barcelona sobre “La vida de Jesús según los evangelios apócrifos” (Editorial Libros del Olivo, Madrid, 2014, y “El Trono Maldito”, novela de Editorial Planeta con J. L. Corral
Sábado, 6 de Diciembre 2014
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Una de las “verdades” más difundidas por la enseñanza de la religión en las escuelas, al menos hasta los últimos tiempos, ha sido la idea siguiente: “El Imperio romano fue extremadamente cruel con los cristianos. Desde Nerón fueron tiempos de persecuciones, y decenas y decenas de miles de cristianos perecieron por la furia de un Imperio insano, hasta la “conversión” (¡otro tópico!) de Constantino. Pero una vez más, esta opinión es notoriamente falsa. Y un vez más también se hace evidente cuán verdadero es que “En el cristianismo primitivo casi nada es como parece”, que es el lema de mi página web. El libro del Dr. D. Raúl González Salinero, Profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que lleva el título de esta postal, es interesantísimo porque pone las cosas en sus sitio en un tópico –en el pleno sentido del uso castellano de esta palabra, y no en el de tema, que es inglés— que se repite de generación en generación. Como se dice en el Epílogo de este libro, en el que se contrasta la opinión de una serie de expertos, lo más probable es que el número total de martirizados por el Imperio romano, en todas las regiones y provincias, desde la muerte de Jesús (probablemente en abril del 33 d.C.) hasta el 313, año del presunto “Edicto de Millán” del emperador Constantino, ¡no llegara a los 1.500! Completo ahora la ficha de este libro, del que ya sabemos título y autor. El subtítulo es: “Una aproximación crítica”. Editorial Signifer. Serie Monografías y Estudios de la Antigüedad Griega y Romana, 15. Madrid 2005. Apartado 52005 de Madrid., 116 pp., con mapa, ilustraciones e índices completos. ISBN: 84-933267-6-3. La primera parte de este pequeño volumen ofrece al lector las razones, imputaciones y motivaciones que causaron las persecuciones, a saber: por presuntos motivos religiosos (pocos o ninguno), sino de orden político/estatales sobre todo; las acusaciones vertidas contra los cristianos por “ateísmo”, es decir, por no venerar a los dioses a los que rinde culto una ciudad o el Imperio entero y bajo cuya protección están; las implicaciones del culto al emperador y sus repercusiones en algunos tipos de persecuciones; los vicios –en latín flagitia— que se atribuían a los cristianos y por los cuales podían ser perseguidos; la persecución por el nomen (nombre) de Jesús o de Cristo, es decir, por aceptar como único Dios al padre de Jesús y a éste como su Hijo, con las posibles repercusiones políticas de “ateísmo” y denegación de culto al genio de Roma y del emperador; otras motivaciones como las perturbaciones del orden público por parte de los cristianos; las acusaciones de asociación o reunión ilícita, el antimilitarismo cristiano, es decir, su negativa a ser enrolado en el ejército, o la instigación y calumnias por parte de los judíos contra los cristianos. La segunda parte aborda brevemente --ya que no existió una legislación expresa, vertida en fórmulas del derecho “penal”, contra los cristianos en el Imperio— los criterios jurídicos empleados en los casos de persecución para ofrecer una base legal a ellos. Aquí mantiene González Salinero la acertada tesis de que, como en el caso de Jesús, el proceso contra los cristianos no estaba regulado de una manera ordinaria ni extraordinaria, sino que se atenía a las normas usuales de la cognitio extra ordinem. Y en segundo lugar, la interesante perspectiva, nunca o casi nunca explicitada en los panfletos contra la crueldad del Imperio romano, de que la mayoría de las torturas aplicadas a los mártires por las autoridades, incluso ancianos, antes de una ejecución, no estaban destinadas ni mucho menos a acrecentar el dolor de los condenados por pura y malévola crueldad, sino precisamente a intentar que procurasen salvar su vida renegando de una religión que a los ojos de los magistrados se presentaba casi siempre como una mera superstición. Y la tercera, y última parte, de este libro lleva el título de “El desarrollo histórico de las persecuciones”. En ella se destaca la ausencia de hostilidades oficiales hasta el tiempo del emperador Decio (249-251) del Imperio contra los cristianos y, por tanto, cómo la mayoría de las persecuciones eran por obra de determinados magistrados que actuaban motu proprio; la calificación de “persecuciones aisladas y locales” desde la época de Nerón –provocada por el incendio de Roma, probablemente fortuito, pero atribuido a los cristianos por Nerón, ya que la plebe lo miraba a él mismo como el causante; la amplia tolerancia de la persecución de la dinastía de los emperadores Severos (desde 195 hasta 235); los casos de Maximino Tracio y de Julio Filipo el Árabe, hasta llegar a las únicas persecuciones generales, que son breves e intensas en ciertos lugares en tiempos de los emperadores Decio (250) y Valeriano (251-253), pero que no se hacen verdaderamente generales, cruentas y ofensivas en la “Gran persecución” de Diocleciano, como augusto de occidente y de Galerio, su César para esa región (recordemos que el sistema de gobierno del Imperio instaurado por Diocleciano fue la tetrarquía = división del Imperio en dos mitades, Oriente y Occidente, y cada una de ellas gobernada por un augusto y un césar, que es su mano derecha) que dura menos de diez años, desde el 303 hasta el 310, aunque con durísimas consecuencias. Fue entonces cuando la Iglesia fue en verdad perseguida y cuando se perdieron en el fuego la mayoría de los escritos cristianos…, una pérdida lamentabilísima. Finalmente, Gonzáles Salinero destaca la “paz constantiniana” de la que la Iglesia sacó un enorme partido, y menciona el Edicto de Milán del 313, sin detenerse a cuestionar su historicidad. Con este decreto, Constantino, una vez que había vencido a su oponente Majencio, en la famosa batalla del Puente Milvio de 312, procuró de verdad la paz a la Iglesia y comenzó en el Imperio la impugnación, primero soterrada y luego clara, de los cultos paganos hasta que fueron declarados ilícitos en el 380 por el emperador Teodosio I el Grande. Termina el libro con unos índices muy útiles. Es espléndida la colección de fuentes antiguas, la mayoría accesibles en castellano, de modo que el lector puede controlar por sí mismo la veracidad de los análisis. Mi opinión de este iluminador librito es muy positiva. Es muy breve, por la que no hay excusa para no leerlo; es claro y muy bien informado; expone los puntos de vista de los autores cristianos (apologetas del sigo II, Tertuliano; Eusebio de Cesarea de la época constantiniana, etc.) y del Imperio, y las juzga con gran imparcialidad; nos hace reflexionar y poner en duda los tópicos acerca de las sangrientas persecuciones y la “maldad” del Imperio; nos hace pensar cómo muchos cristianos, muchos más de lo que pensamos, se apartaron de la fe y abjuraron con tal de conservar su vida y sus bienes; y concluye con una visión muy ponderada de cuáles fueron “las razones del perseguidor” romano contra los cristianos que se reducen a perseguir, muy poco, a los fanáticos y a ser intolerante contra los previamente intolerantes. En síntesis un breve y estupendo libro que aclara de una vez por todas el tema de las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano. Siento no haberlo leído antes. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 5 de Diciembre 2014
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas