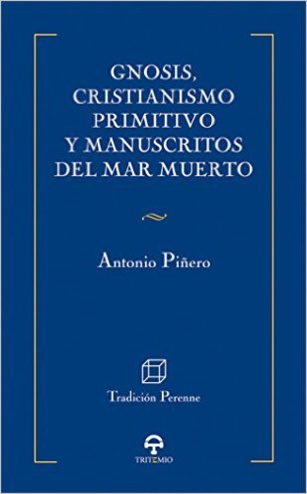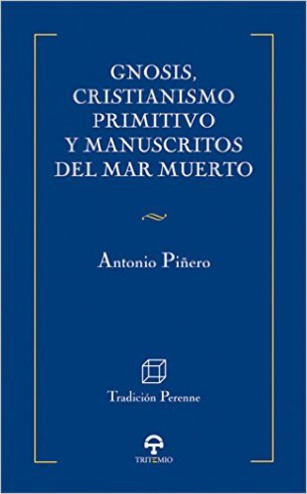Notas
Escribe Juan Carlos Avilés.
Y subsidiariamente Antonio Piñero Hoy sigo con la presentación de mi libro, Gnosis, cristianismo primitivo y manuscritos del Mar Muerto, de Editorial Tritemio. Pero no lo hago yo, sino el director de la Editorial, Juan Carlos Avilés, en su Prefacio al libro. No se puede encontrar en Internet, por lo que no puedo ofrecerles un vínculo para leerlo. Por ello lo copio aquí. Espero que les parezca bien, pues el panorama que ofrece de una parte de la gnosis moderna es muy poco común y muy interesante. Quienes hayan poseído el conocimiento divino brillarán con todo el resplandor de los cielos, pero aquellos que lo hayan transmitido a los hombres según las leyes de la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. Estas inspiradas palabras de quien firmaba sus obras como un «Filósofo Incógnito», Louis-Claude de Saint-Martin, cobran especial sentido cuando nos referimos al autor del libro que en sus manos tiene el lector. El profesor Piñero, en este texto, como en la totalidad de su obra escrita y didáctica, nos aporta un despliegue de conocimiento cuya trascendencia destilan todas y cada una de las páginas que lo componen. Y nadie mejor que el autor para hacernos entender los misterios de la gnosis, sinónimo del ‘conocimiento vivido y realizado’. El altruismo intelectual con el que Antonio Piñero comparte su gnosis, su conocimiento, es difícil de encontrar y, por lo tanto, de valorar en su justa medida. Gracias a toda una vida entregada a la ardua tarea de desvelar estas materias, bien sea como docente experto, como escritor o simplemente como divulgador, ha conseguido guiar a alumnos y seguidores por este enmarañado terreno que ha sido, desde hace siglos, uno de los más importantes aspectos de la cultura occidental, salvando de manera magistral, la dificultad que representa la distancia espacio-temporal del objeto de estudio. La respuesta del doctor Piñero a la solicitud de aportar a esta colección una síntesis sobre las complejas materias sobre las que trata este estudio ha sido extraordinaria. En Gnosis, cristianismo primitivo y Manuscritos del mar Muerto, el autor revisa y actualiza conferencias pronunciadas a lo largo de su vida académica, extractos de algunos de sus artículos y traducciones de diversos textos gnósticos. De este modo, procura al lector un interesante estudio sobre los textos de Qumrán y sobre su relación con las distintas corrientes gnósticas, el judaísmo y el cristianismo primitivo. El trabajo que nos aporta en esta obra el profesor Piñero encuentra un perfecto lugar aquí, en esta colección que nos honra dirigir bajo la denominación de Tradición Perenne y que, desde una perspectiva antropológica, se propone hacer más asequible al hombre moderno un acervo cultural que ahora solo ocupa, en Occidente, a un reducido número de estudiosos expertos y, más especialmente, en un entorno universitario y de investigación. Con esta colección, se intenta equilibrar en cierta medida esta situación, poniendo en las manos del lector no especializado, pero interesado en disponer de su legítimo legado cultural, fuentes de conocimiento que le faciliten felizmente encontrar la salida del laberíntico escenario en el que suele actuar la dividida mente del hombre del siglo xxi. Paradójicamente, en la práctica, la vida moderna no suele orientarse a facilitar que el individuo alcance una realización personal interior mediante un sistema de educación superior. Sucedáneos tales como la tecnología de las telecomunicaciones o el hecho de sucumbir al sugestivo escape de la realidad individual creada por el entorno propio inducen, en general, a desembocar en una dispersión agotadora o incluso a dirigir más la mirada hacia culturas exóticas y, por ello, presumiblemente más atractivas. Se ha generado así una enorme proliferación de estímulos a nuestro alrededor que hace unas décadas solo era imaginable desde la ficción y el ensueño. Quizá esta «mayávica» situación promovida por nuestra civilización, con una sobrevaloración de la distracción y la dispersión, nos coloca en una dirección opuesta a la que buscaba y busca el «pretendiente a la Sofía», a la liberadora sabiduría de los gnósticos. El sabio siempre ha precisado y encontrado la manera de propiciar aquella concentración sin la cual ninguna acción alcanza su máxima eficacia. A efectos de reforzar esta idea, en concordancia con ciertos posicionamientos de los gnósticos, recordemos que diabolos significa en griego «proyección de lo dual», lo diferenciado, lo particular y, por extensión, la «dispersión». Esta dimensión moderna y excesivamente especializada que metafóricamente alguno podría definir como «diabólica», hace perder de vista el symbolos que, opuestamente, podría traducirse como «proyección de lo que reúne y unifica». Y es, a mi entender, de símbolos y de mitos de lo que trata la enseñanza gnóstica. Sus cosmogonías y antropogonías sobre cómo fue originado el cosmos y el hombre, más que una forma de teología, en el sentido en que unánimemente se entiende hoy este término, son susceptibles de ser acometidas desde el pensamiento mítico. Mito y símbolo van unidos en un polisémico lenguaje que permite la comunicación entre la capacidad razonadora del hombre y el inconsciente, individual o colectivo, de la humanidad. Entendido de esta forma, no cabría interpretar hoy como herética o heterodoxa ninguna forma de simbolismo, pues la mente inconsciente del hombre hacia donde se dirigen los mitos no admitiría, precisamente por su extensión y riqueza, una representación monolítica y reduccionista de algo que, después de siglos, sigue y seguirá siendo un enigma solo formulable mediante aproximaciones en forma de diversos modelos literarios o científicos. Quizá fuera esto lo que metafísicamente más ocupaba a los buscadores de la gnosis. Ellos, denunciando ontológicamente una dualización progresiva de la unidad, pretendían ofrecer la fórmula para salir de una continua dicotomía y regresar al estado de reunificación cognitiva con el Ser Único, fuente y origen del universo. Pero frente a la armonía y unidad del cosmos tal como reclamaba Plotino, se percibe en los escritos de los gnósticos una cierta actitud de hostilidad frente al cosmos, al tiempo que una persistente atención a considerar la necesidad de resolver las paradojas de la existencia. Todo ello finalmente desembocaría en diversas enunciaciones formales de carácter dualista. Aunque, en realidad, con una lectura más profunda, se puede percibir en los gnósticos que su principal obsesión se centraliza en un esfuerzo por trascender el mundo de una dualidad que no es más que en un antagonismo del tipo mazdeísta iranio o incluso órfico. El Dios con quien buscaban unirse no es, para ellos, el que ha creado la materia, donde solo una chispa divina ha quedado encerrada. Una imagen obtenida de la alquimia nos haría figurarnos una centella espiritual, aprisionada por la materia densa, que intentará retornar a su origen, organizando y haciendo evolucionar a todo aquello que en principio se le opone: la tierra, el agua y el aire. Los gnósticos extrajeron de Platón no solo la idea de Soma-Sema, es decir, que la chispa espiritual de cada ser humano estaba aprisionada por la materia y sus leyes, sino también el concepto de Demiurgo, que será de fundamental importancia en su filosofía. Explican en sus relatos que hay un Dios supremo, desconocido, del que emanan los eones constituyentes del Pleroma. Uno de esos eones, Sofía, al querer comprender a Dios directamente, engendra sin pareja al Demiurgo, celoso y vanidoso artífice de la creación del mundo material. En sus textos se puede apreciar que el Dios desconocido, el Uno del que todo emana, está muy por encima de este último Demiurgo, por lo que no habría que comparar a uno con el otro si no es para trascender el engaño del reino de la materia en pro de una reunificación escatológica. En realidad intentan explicar el problema del mal, entendido como el sufrimiento que produce al hombre no tener respuestas ante el dolor y la angustia producida por las antinomias de la vida. Para ello organizaron diversos modelos de interpretación de la creación y sus consecuencias. Pero si la creación del mundo material ha sido hecha por una figura imperfecta, y los gnósticos inducen a trascender el cosmos creado por esta, cabría deducir que la etapa de atención cognitiva predominantemente material no sería sino un estadío necesario para completar una parte de la evolución del género humano más que una condenación definitiva en sí misma. El pretendido dualismo gnóstico no coloca a dos divinidades opuestas en un mismo nivel. Se trataría de un dualismo más vertical que horizontal. Finalmente, el mal no sería en realidad sino el fruto del estado de conciencia del hombre, que no se resolverá hasta que la integración de las experiencias y leyes de la existencia produzcan aquella maduración interior que las enseñanzas gnósticas pretenden avanzar en el buscador. Cada cual será capaz de percibir hasta donde sus conceptos y educación en las diferentes áreas cognitivas le permitan. No obstante, según ellos, no todos los seres humanos van a vivir el proceso de reintegración en la unidad de la misma forma. Dentro de la prisión de la carne habitarían tres estados de conciencia diferentes. Por un lado, los hylicos, orientados únicamente a la materia y su atracción, durmientes e insensibles a la voz interior. Por otro lado, estarían los psíquicos, quienes deberán esforzarse en salir de la influencia demiúrgica dual y generadora de estados emocionales opuestos. Transitando entre la exaltación egoica sentida al satisfacer sus deseos personales, y los estados de abatimiento y dolor cuando la resistencia a sus proyectos los vence, el psíquico, según los gnósticos, deberá aprender a neutralizar los opuestos de la vida y depurar su conciencia mediante oraciones, prácticas espirituales y un ejercicio continuado de ascesis. Finalmente, los pneumáticos o espirituales, libres de toda visión dual, encuentran el sentido en la unión natural de los opuestos, actuando como si ante la contemplación, por ejemplo, de una barra de imán se fijaran más en la unidad de la propia barra en sí que en las cargas polares y variables que la circulan dándole su fuerza. Estos pneumáticos, sintiéndose libres de las fuerzas contrarias, mantienen una lucidez cognitiva solo propia de aquellos que han alcanzado un alto grado de serenidad y paz interior. Es interesante observar que una clasificación semejante se aprecia en el budismo tibetano. Allí, los «seguidores del Sutra» precisan de leyes materiales fijas, de textos morales y educativos para cumplir con su sendero y alcanzar la liberación solo después de un inmenso número de vidas sucesivas. Serían los más comparables a los hylicos de la gnosis. En el siguiente nivel estarían los «seguidores del Tantra», quienes a fuerza de transmutar los estados psíquicos y emocionales más bajos en otros más elevados, conseguirían su liberación, gracias a sus ritos y prácticas esotéricas, retiros y visualizaciones, incluso transgrediendo principios que serían inamovibles para los seguidores del Sutra. Los tántricos serían comparables directamente con los psíquicos. Finalmente están los «seguidores del Dzogchen», quienes no tienen nada de lo que liberarse, pues mantienen una presencia cognitiva y espiritual plenas, en cada instante de sus vidas. Su conciencia es resistente y transparente como el diamante, que colocado sobre cualquier material, adopta su color sin cambiar en nada su naturaleza esencial, lo que facilita el desarrollo de una personalidad equilibrada. Están colocados en el tramo más elevado de la escala y serían comparables, entre los gnósticos, a los pneumáticos o espirituales. Siguiendo fieles a la proposición de contemplar los mitos de los gnósticos desde una perspectiva simbólica y no teológica, se podría aceptar el abordaje de sus esquemas desde el método analógico de la alegoría. Cabría, dada la flexibilidad ofrecida por esta representación, interpretar a las sizigias emanadas por el Desconocido como la proyección de las diversas polaridades que deben resolverse hasta encontrar el punto de equilibrio en cada expresión de la existencia desde el Pleroma o mente universal; a su Hijo como el ser humano con conciencia tanto de lo material como de lo espiritual y, por ello, andrógino; a Sofía como la sabiduría del alma, que permite la reunificación con el origen de todas las cosas; y a su vástago, el Demiurgo, como el intelecto del hombre caído, separado del orden cósmico y creador de un mundo imperfecto y ególatra. Con la separatividad intencional perpetrada por el referido demiurgo, se constituye la base de un dualismo que el gnóstico pretende superar cuando el intelecto separador, gracias a un completo desarrollo de sus facultades de adaptación, pueda alcanzar su plena reincorporación en el estado unitivo del ser. Extendiendo esta libre interpretación de las alegorías gnósticas al ámbito más pragmático de las relaciones humanas, cabría percibir muchas de nuestras conductas como si hubiéramos sido víctimas de una caída, no ya del individuo en sí, sino también de la colectividad social. Esto tendría como consecuencia la necesidad de un voluntario reconocimiento del valor de una unidad social integrada por personalidades suficientemente realizadas. En el abordaje del contenido social de la caída, podemos reconocer ciertos símbolos. El sujeto separado e inmerso en la dualidad, tras un primer estadío de gozo y exaltación producido por la percepción y vivencia de las fuerzas aparentemente antagónicas, va sintiendo progresivamente los duros efectos del distanciamiento. Será después de un continuado esfuerzo de recuperación de las capacidades y valores perdidos y sentidos originalmente como dicho individuo podrá reintegrarse a la colectividad, asumiendo con ello nuevamente la fuerza y seguridad que aporta la unidad del conjunto. Extrapolando el cuadro simbólico anterior al del pensamiento espiritual del ser humano solo estaríamos explicando con otras palabras el mito de la salida del paraíso edénico, del asesinato de Abel por Caín o del episodio de la Torre de Babel. Los relatos míticos, como todo símbolo, siempre poseen la interpretación que cada uno pueda otorgar desde su propio nivel de consciencia. Por eso se resaltaba la naturaleza polisémica del lenguaje simbólico, pues cada escenario admite distintos niveles de interpretación y diferentes alcances en cuanto a la significación del entorno donde se ubique. Es, pues, obvio que no puedo pretender que la exégesis antes aludida sea ni la única ni la más válida de las posibilidades hermenéuticas que ofrece el relato de la Creación. La gnosis estaba íntimamente relacionada con la revelación, ya fuera inducida, desvelada o individualmente alcanzada mediante un proceso de iluminación o percepción de la existencia progresivamente más diáfana, meta escatológica de toda vía espiritual o religiosa. El gnóstico se convertiría, según los acercamientos de las diferentes escuelas o posiciones individuales, en un realizado más que en un creyente, a pesar de cierta insistencia en el aspecto aparentemente pasivo sugerido por la idea de la «recepción de la gnosis». Debía concluir su proceso espiritual sintiéndose liberado del error, y no constreñido ante una eventual posición sacerdotal o filosófica que le exigiera la interpretación de un símbolo como una realidad en sí misma o una entrega sin condiciones. Pero una cosa es la gnosis y otra los distintos movimientos gnósticos, del mismo modo que una cosa es el fenómeno espiritual y otra muy diferente las diversas interpretaciones institucionalmente establecidas como religiones. Nuestro autor nos acerca sobradamente a comprender todos aquellos movimientos y sus respectivas filosofías a lo largo de la totalidad de su obra, por lo que no cabe aquí detallarlos. No obstante, al hablar de filosofías, quizá se nos permita una pequeña reflexión. Generalmente, en nuestra civilización, se suele sostener, especialmente desde que John Burnet expusiera sus tesis al respecto, que la evolución de la cultura cuenta con un punto de inflexión determinante cuando el pensamiento mítico fue sustituido por el logos. Recorriendo históricamente la cuna griega de los filósofos, el saber transmitido por los mitos tal como recogieran Homero o Hesíodo en los siglos viii y vii a. de C. se fue viendo desplazado por una forma supuestamente más racional o científica. Con la aparición de las primeras escuelas filosóficas en Grecia, aparentemente se empezaba a racionalizar la concepción del universo. Por otro lado, la búsqueda de una sabiduría liberadora por parte de los gnósticos ya había sido expresada entre los iniciados pitagóricos, quienes buscaban una unificación semejante entre lo racional y lo simbólico, y la superación de las necesidades y esclavitudes corporales. De hecho, se afirma que fue el mismo Pitágoras quien precisamente diera nombre a la filosofía por primera vez. Posiblemente, sea la usual asociación en la figura de este sabio de la matemática y la filosofía lo que haya inducido a relacionar su forma de impartir el conocimiento con un supuestamente primitivo pensamiento científico, entendido desde la perspectiva académica vigente. Lo expongo así porque no creo que el paradigma de aquellos presocráticos fuera simplemente una primitiva forma de ciencia. Sostengo, más bien, que era una forma de ciencia más holística e integradora y, por tanto, diferente en todo a la actual. Existe en el pensamiento mítico una concepción cognitiva no superada por el logos, pues se trata de dos formas de psiquismo distintas pero no necesariamente excluyentes. Lo lógico y racional, válido para el mundo de lo ponderable, lo objetivo y lo evidente, no puede pretender sustituir por completo el valor de lo intuitivo. Una alianza entre ambos modos de psiquismo quizá permitiría alcanzar niveles paulatinamente más trascendentes. El equilibrio intelectual no supondría, desde esta perspectiva, superar el mito mediante el logos, sino hacer coexistir los dos enfoques, esclareciendo la mente de forma paulatina mediante una extensión analógica y racional según emerge a la conciencia la unidad aún indefinible y solo abordable desde el universo simbólico ofrecido por el mito. La no aceptación de la vivencia individual de la realidad trascendente, y de la búsqueda de una sana posición de reconocimiento de la unidad aunque gradual de la entidad espiritual del ser humano, sería susceptible de generar posicionamientos religiosos, filosóficos e incluso científicos que llevarían a una imposición dogmática y autocrática. Esto solo podría ejercerse desde un poder autoproclamado y reconocido por la masa, y con el apoyo de un código. Todo ello debilitaría el valor del mito, que pasaría así a ser relegado, en tanto que modelo de contemplación, al particular mundo interior del «buscador de Sofía». Lamentablemente es una actitud muy común, tanto entre las distintas escuelas gnósticas como en el conjunto de las religiones institucionalizadas, confundir el mito con el logos. De esta forma, se han teologizado diversos dogmas extraídos de diferentes elementos míticos y simbólicos, con la consiguiente creación de una estructura ética formulada a base de códigos. El modelo generalmente adoptado por las religiones no establece el acercamiento individual a la espiritualidad y su vivencia desde la asunción de una ética propia, sino el cumplimiento de unas normas definidas e inalterables, lo que ha supuesto acabar con el mito y hacerlo logos bajo la forma de una teología, ‘conocimiento de Dios’, explicando el origen ontológico y el fin escatológico, alfa y omega, ‘principio y fin’. Es común asociar a los gnósticos con los cristianos, pero el profesor Piñero contextualiza magistralmente el asunto, resaltando la existencia de una gnosis precristiana entre los judíos e, incluso, una gnosis helénica. La forma de gnosis conocida como hermetismo, cuyos textos surgieron en los primeros siglos de nuestra era y el cual sería revivido más tarde en la Florencia renacentista, fueron asimismo fruto de la influencia de obras de filosofía clásicas como el Timeo de Platón. Por tanto, la gnosis, más que una rama herética del cristianismo podría ser comprendida como una facción crítica en cuanto a la interpretación del mismo, así como lo fuera también de la Torah judía o del platonismo heleno. Los gnósticos se diferenciaban entre sí en función de su mito de origen y en función de lo que sus promotores intentaban inducir sobre su audiencia. Con el tiempo, surgieron distintas corrientes con la consiguiente situación de un aparente caos ideológico, cuando en realidad lo que ofrecen es una enorme riqueza de contemplación e interpretación. En toda civilización el hombre intenta acercarse a las causas trascendentes. En otros tiempos, ciencia y filosofía estaban unidas en el intento de acercar al hombre a sus orígenes ontológicos. Posteriormente, entre ambos modos se han ido estableciendo mayores separaciones tal como sugieren las sizigias de los gnósticos, y eso no termina: en un primer tiempo la sabiduría incluía ciencia y filosofía; después la filosofía se subdividió llevando a la separación entre logos y mito; después, animada por el modelo aristotélico de clasificación, se vuelve a dividir en distintas escuelas; finalmente ciencia se separa de filosofía y esta queda igualmente separada de la religión. Lo que sucede con esto es que cada nueva tendencia, no apreciando el valor unido de las cosas, busca modelos únicos y hegemónicos de gestión del conocimiento, excluyendo o minusvalorando aquello de lo que se separa. Es, precisamente, la misma actitud de intentar hacer prevalecer un modelo de interpretación frente a otros lo que ha llevado a las etnias y culturas al acoso extremo, hasta suceder lo que aconteció a los gnósticos: sus ideas fueron perseguidas hasta casi su desaparición en el siglo iv, especialmente tras las conclusiones del Concilio de Nicea. No obstante, cíclicamente se ha reabierto el asunto cada cierto tiempo, por lo que vemos reaparecer un caso semejante en el siglo xi con los cátaros. Nuevamente se puso de manifiesto el fracaso en intentar eliminar por la fuerza cualquier aspecto del pensamiento. La creencia cátara tenía sus raíces religiosas en formas estrictas de un gnosticismo de corte maniqueísta. Su teología era de un dualismo radical, basada en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto conflicto, uno espiritual creado por Dios, y otro material, forjado por el enemigo. Los hombres, albergando una semilla angélica, viven una realidad transitoria. Según ellos, las almas se reencarnarían sucesivamente, tal como los pitagóricos, platónicos y tantos filósofos griegos sostuvieran hasta el citado Concilio de Nicea, hasta que fuesen capaces de alcanzar aquel autoconocimiento que les llevase al paraíso. El ejercicio de un férreo ascetismo, estricta castidad y vegetarianismo eran parte de sus prácticas orientadas a esa forma de liberación. Nuevamente se acentuó la dicotomía entre luz y tinieblas, entre el bien y el mal: ¡el dualismo de los gnósticos está muy presente en la vida cotidiana! Se produjo una oposición entre el catarismo y la iglesia católica, en la habitual actitud de ambas facciones de acusarse mutuamente de representar la mentira. Los cátaros fueron oficialmente eliminados en el siglo xiii y desaparecieron progresivamente, aunque persistiera su influencia moral, así como algunos de sus textos. Una vez más se vivió la intolerancia y la lucha por la supremacía de un dogma y con ello el dolor y la separación, dando la razón a la visión gnóstica tan cercana al dualismo. Aunque también, como anteriormente ya había sucedido con otros movimientos gnósticos, se hiciera desaparecer oficialmente al catarismo, en realidad nunca han dejado de aparecer nuevas formas e interpretaciones acerca del bien y el mal, de lo celeste y lo demónico. En el siglo xix Jules Benoît Doinel du Val Michel, después de ciertas experiencias místicas, reabriría el asunto del movimiento gnóstico cuando fundara, en 1890, un movimiento denominado la Gnosis Restaurada. Este contaba con una marcada influencia ideológica cátara en sus rituales, el soporte del Evangelio de san Juan y del gnóstico del siglo i d. de C. Simón de Samaria, todo ello aderezado con el sustento filosófico de los textos de Valentín y Marcus, gnósticos del siglo ii d. de C. Sería precisamente este Valentín, uno de los teóricos más influyentes en su tiempo, quien inspirara a Doinel a usar su nombre y así, bajo la denominación de Valentín II, asumiría el oficio de patriarca de la Nueva Iglesia Gnóstica. Esta se compondría de fieles conocidos como perfectos y perfectas y sería administrada por obispos masculinos, y sofías, cuando el episcopado recayera sobre mujeres. Estos obispos y sofías firmaban con un simbólico nomen sagrado precidido por la palabra o signo Tau. Unos y otros serían elegidos, entrenados y finalmente consagrados según el recién constituido rito gnóstico. Entre los obispos consagrados por Doinel se encontraban conocidas figuras del universo esotérico de la época, entre los cuales cabe citar al doctor en medicina Gérard Encausse, Tau Vincent, obispo de Toulouse; Lucien Chamuel, Tau Bardesane, obispo de La Rochelle; Louis-Sophrone Fugairon, Tau Sophronius, obispo de Béziers; Marie Chauvekl de Chavigny, Tau Esclarmonde, sofía de Varsovia; y Léonce-Eugène Joseph Fabre des Essarts, Tau Synesius, obispo de Burdeos. También llegarían a formar parte de esta iglesia René Guenon, Tau Palingenius, director de la revista La Gnose; y Jean Bricaud, Tau Johannes, quien fuera un renovador de la iglesia gnóstica. Pero en 1895, Jules Doinel, presumiblemente influenciado por el estafador Leo Taxil, súbitamente, abdica del patriarcado del movimiento por él creado, regresando al catolicismo romano. Esto provocó una relativa devastación de esta nueva iglesia que, no obstante, lograría sobrevivir bajo el control de un sínodo de obispos hasta 1896. Se eligió, para sustituir a Doinel como patriarca a Fabre des Essarts quien, conjuntamente con Louis-Sophrone Fugairon, estudioso del catarismo y el templarismo, inició una campaña para «enfatizar la teología gnóstica» en el movimiento creado, y renombró a continuación la institución, que pasó a llamarse entonces Iglesia Gnóstica Universal. Jean Bricaud dando un golpe de timón la encabezará más tarde y, junto a Fugairon y Gérard Encausse, la renombrará como Iglesia Católica Gnóstica, aunque en 1908 retomarán el antiguo nombre de Iglesia Gnóstica Universal. La Iglesia Católica Gnóstica será el nombre que, no obstante, mantendrá Theodor Reuss, Peregrinus, quien fuera investido por Encausse en 1908 y que independizará su rama alemana, entre los años 1918 y 1920. Bricaud, al recibir la sucesión de Joseph-René Vilatte en 1913, aportó a su iglesia el linaje episcopal que refrendaba a su estructura. Louis François Giraud, proveniente del mismo linaje de Vilatte, transmitió el episcopado a Constant Chevillon, Tau Harmonius, quien murió por sus creencias durante la segunda guerra mundial. En 1944, tras la muerte de Chevillon, la Iglesia Gnóstica Universal continuó su actividad bajo Charles-Henry Dupont, Tau Charles-Henry. Este renuncia en favor de Robert Ambelain, Tau Robert, quien había recibido la transmisión episcopal de Roger Menard, vía Victor Blanchard y el mismo Bricaud. Ambelain por su parte organizaría en 1960 su Iglesia Gnóstica Apostólica a través de las líneas sucesorias cruzadas con Pedro Freire, Tau Pierre, que pasa a caminar asociada con la Iglesia Gnóstica Universal. Sin embargo, ambas en 1978, se convertirán en organizaciones internacionales tras la renuncia al patriarcado por parte de Fermín Vale Amesti, Tau Valentinus iii. Entre los obispos consagrados por Chevillon se encontraba el médico alemán Krumm Heller, doctor honoris causa por la Universidad de México, quien a su vez fuera el maestro del colombiano Víctor Manuel Gómez, organizador de una de las corrientes del gnosticismo moderno más activas en la actualidad. Tras su muerte en 1977, sus discípulos formaron nuevas organizaciones para difundir sus enseñanzas, bajo el término genérico de Movimiento Gnóstico Internacional. Asimismo, el movimiento neognóstico se ha visto animado por otras corrientes como la Sociedad Gnóstica, que fue fundada para el estudio del gnosticismo en 1928 y formada en 1939 por los teósofos James Morgan Pryse y su hermano John Morgan Pryse en Los Ángeles. Esta sociedad, desde 1963, ha estado bajo la dirección de Stephan Holler y opera en asociación con la Ecclesia Gnóstica, fundada en 1953 por Richard Duc de Palatine, en Inglaterra, bajo el nombre de la Iglesia Católica Gnóstica Prenicena, la cual dice representar la tradición gnóstica inglesa al tiempo que mantiene vínculos con la tradición gnóstica francesa. Finalmente para concluir con una muestra significativa del espectro de organizaciones de carácter gnóstico, se debe incluir el Lectorium Rosicrucianum o Joven Fraternidad Gnóstica, fundada por el holandés Jan van Rijckenborgh (1896-1968). En general, estos nuevos grupos gnósticos se han esforzado en recoger las transmisiones episcopales de tantas iglesias cristianas como han podido con el objeto de legitimar su filiación espiritual, llegando a retrotraerse hasta los primeros discípulos de Jesús. Pero existen ciertas contradicciones entre la actitud del gnosticismo primitivo y la actual corriente neognóstica. Una de ellas es el diferente posicionamiento en cuanto al culto. Los antiguos no le daban el mismo valor como vía para alcanzar la gnosis que sí le da el neognosticismo. Por otra parte, se aprecia actualmente una tendencia general a organizarse de manera más semejante a instituciones formales que a la eklesia de los primitivos grupos filosóficos gnósticos (con menor o ningún aparato institucional). Una cierta forma de ritualidad es comprensible en la incorporación a la fraternidad gnóstica, en la celebración de sus misterios o en la transmisión denominada apostólica, tal como hiciera Bricaud para activar un movimiento de recuperación de la gnosis; pero el mantenimiento de estructuras institucionales excesivamente formales no parece ir en el sentido de propiciar una vivencia experimental individual de trascendencia. Un posicionamiento de mayor coherencia entre los seguidores del movimiento neognóstico sería orientarse más hacia la vivencia íntima de la espiritualidad que a la práctica de nuevos ritos bajo la forma de una nueva religión institucionalizada. Más que sostener diferentes elucidaciones en función de las distintas corrientes o iglesias que puedan confluir en la transmisión de sus linajes, se justificaría una postura en la que solo lo común fuera aceptado en cuanto a un culto. Este, por otra parte, adquiriría su máximo sentido desde una posición realmente universal en la que el modelo de la génesis del universo y el hombre, incluyendo la caída y la ulterior reintegración, permaneciera en el campo de lo mítico y simbólico. Así, la gnosis solo sería accesible desde el interior de cada uno de los fieles y no desde el cumplimiento del correspondiente dogma, lo que permitiría una salvación entendida como la salida de la ignorancia. Primero vendría la liberación gracias a la comprensión intelectual de un modelo que, además, debería incluir la aparente desadaptación del hombre a la naturaleza; posteriormente llegaría la percepción transcendente de la existencia. Se precisaría, para mantener un equilibrio espiritual, no de un seguimiento fanático del dogma, principalmente de componente emocional, sino de una hermenéutica individual, siendo los esquemas cosmológicos, teológicos y mitológicos, sencillamente nuevos modelos a integrar cognitiva y experimentalmente. Otra contradicción surge al comparar la actitud vital de los gnósticos primitivos, intentando superar la prisión de la materia y sujetos a persecución, con la superficialidad con que se abordan en la red, y en cierta literatura sensacionalista y fanática, asuntos que solo deberían encontrar su focus en individuos con una íntima y sincera forma de búsqueda mística. Eso suele llevar a la sustitución de un dogma por otro y no a facilitar la superación de la esclavitud de unas apariencias forjadas a la medida intelectual y moral del creyente. Un gran número de grupos envolvieron al movimiento gnóstico original y lo siguen haciendo hoy día, generando en la mayor parte de las ocasiones más confusión que ayuda para encontrar un camino de trascendencia. Muy lejos de esa actitud se posiciona el trabajo del profesor Piñero, una de cuyas muestras se encuentra a punto de leer. Una trayectoria profesional anclada en el rigor académico, unida a una sensibilidad poco común para penetrar en el pensamiento profundo de nuestra cultura mediterránea, hace de su obra una fuente de conocimiento de inapreciable valor. Afortunadamente, acontecimientos históricos como el descubrimiento de los Textos de Nag Hammadi en Egipto o los Manuscritos de Qumrán en el mar Muerto aporta un nuevo valor académico a asuntos que anteriormente solo eran transmitidos conforme a los modos de la tradición, es decir, oralmente, en el seno de sociedades iniciáticas más o menos discretas. Gracias a estos hallazgos se puede volver a redimensionar el valor de la diversidad de los posicionamientos espirituales que un día surgieron en Occidente. La maestría con que Antonio Piñero trata estas fuentes documentales, haciéndolas asequibles al ciudadano común, nos hace sentir inmensamente agradecidos ante una obra excepcional que resume una gran parte de su trabajo y, sobre todo, de su sabiduría, de su Sofía. Saludos del Dr. Juan Carlos Avilés Y de Antonio Piñero
Lunes, 4 de Julio 2016
Comentarios
Notas
Escribe Antonio Piñero
Hace ya un montón de días, el 20 de mayo de 2016 en el Ateneo de Madrid tuvo lugar una sesión académica de presentación del libro, cuyo título es el de esta postal y del que soy autor. Además, en ese acto, se me hizo entrega de un Premio llamado “Trithemius” (que lleva el nombre de Johannes Trithemius, nacido en Trottenheim, 1462-1516, abad de Sponheim y prior finalmente del monasterio de Würzburgo. Fue muy considerado en su época como escritor, matemático y lingüista) no solo por este libro, sino por el trabajo de mi vida académica, en especial por mis publicaciones. La ficha completa aparte de título y autor: Editorial Tritemio. Colección “Tradición perenne”, cartoné, 552 pp. 14x22 cms. ISBN: 978-84-92822-99-7. Precio 16 euros. Ventas on line en la Web de la Editorial. También en Amazon. No voy a hacer ningún comentario especial, sino que pasará a transcribir el Prólogo y el Índice, puesto que ambas cosas presentan el libro convenientemente. PRÓLOGO: “El cristianismo no nace en la historia de la humanidad como un meteorito caído del cielo, sino que es el producto de una época axial, de un momento eje de la historia de la humanidad en un perdido rincón del Mediterráneo oriental. El Israel del siglo I de nuestra era. En esos cien años vieron la luz en forma aún embrionaria –los desarrollos históricos son generalmente lentos—el cristianismo y el judaísmo moderno, dos religiones que duran hasta hoy manteniendo ciertas líneas que se desarrollaron esencialmente en esa época. Un observador atento, además, puede caer en la cuenta de que también en el siglo I de nuestra era se pusieron los gérmenes precisos para el nacimiento, casi seiscientos años más tarde, del islam, que no es más que otra expresión, acomodada a su tiempo, lugar, personas y situación social de la Arabia Feliz, de la herencia abrahámica –libro del Génesis-- de la que ya habían surgido las dos primeras ramas, judaísmo y cristianismo. Ese mismo observador atento, si con una máquina del tiempo hubiera tenido la ocasión de contemplar al Mahoma predicador del islam de los primeros momentos habría podido atreverse a sostener que lo que estaba oyendo de labios del Profeta no era más que un judaísmo sui generis (los judíos dirían que un judaísmo bárbaro) con una buena mezcla del Jesús/Cristo de los evangelios apócrifos. Este libro se centra en dos de esas tres religiones abrahámicas mencionadas, dejando aparte el islam: Cristianismo y judaísmo. No va a tratar en sí de la esencia, historia primitiva o de sus figuras principales, Jesús de Nazaret, Pablo o alguno de los rabinos famosos, sino de dos fenómenos interesantes que ayudan a comprender algo más ese cristianismo que ha marcado directa o indirectamente las vidas de quienes vivimos en el hemisferio occidental. En primer lugar, de cómo los famosos Manuscritos de Mar Muerto no dicen ni una palabra directa sobre el cristianismo, pero ayudan mucho para comprenderlo como un fenómeno esencialmente judío con sus características peculiares, y en segundo lugar, una de las formas de cristianismo más controvertidas e interesantes, la gnosis cristiana y judía de los siglos I y II, movimiento que no duró mucho en su pujanza, pero que ha dejado rastros en la cábala judía y el misticismo cristiano. Los textos que siguen a continuación tienen su origen en conferencias pronunciadas a lo largo de mi vida académica. Algunos de ellos han dado como fruto secundario su conversión en capítulos de diferentes libros. Todos ellos han sido revisados para la presente ocasión, limados y en algunos pequeños aspectos puestos al día”. ÍNDICE PRÓLOGO LA HISTORIA DEL CRISTIANISMO I LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO 1. LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO Y LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO ¿Una revolución pendiente en la historia del cristianismo primitivo? 2. LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO Y EL NUEVO TESTAMENTO 3. EL SIGNIFICADO GENERAL DE LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO. A Propósito de un libro de J. VanderKam y P. Flint 4. LOS MANUSCRITOS DE COBRE Y PLOMO HALLADOS EN JORDANIA EN 2012. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN II GNOSIS/GNOSTICISMO. JUDAÍSMO, CRISTIANISMO, CÁBALA A. Temas introductorios 1. EGIPTO Y LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 2. EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA BIBLIOTECA COPTO GNÓSTICA DE NAG HAMMADI B. Gnosis en general 1. LA SALVACIÓN POR EL CONOCIMIENTO REVELADO: LA GNOSIS 2. IDEAS BÁSICAS DE LA GNOSIS Y DEL GNOSTICISMO C. Gnosis judía 1. LA GNOSIS JUDÍA: SUS ORÍGENES; SIMÓN MAGO; GNOSIS PRETALMÚDICA; ESCRITOS JUDÍOS DE NAG HAMMADI. LA CÁBALA MEDIEVAL D. Gnosis cristiana 1. CRISTIANISMO Y GNOSTICISMO. FIJANDO FRONTERAS 2. EVANGELIOS GNÓSTICOS 2.1. EL EVANGELIO DE FELIPE 2.2 EL EVANGELIO DE JUDAS 2.3 EL EVANGELIO DE LA VERDAD 3. LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS Y EL JESÚS GNÓSTICO Mañana publicaré el prólogo del director de la Editorial, Dr. Juan Carlos Avilés, que creo muy interesante. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 3 de Julio 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Tal como prometimos ayer, aquí van mis reflexiones sobre la pregunta de ayer, cómo traducir Evangelio de Juan 1,1: En el principio: la expresión en arché, con la que comienza el evangelio, corresponde a la palabra compuesta con la que se inicia el primer libro de la Biblia hebrea, bereshit (Gn 1,1), y parece querer evocar el comienzo absoluto del universo que trata esa obra. Esto significa que la figura de Jesús se proyecta sobre un trasfondo de una magnitud cosmológica. Es probable que este Prólogo sea una midrás libre a Génesis 1,1, es decir, una reflexión cristiana sobre el inicio de los tiempos desde la perspectiva del Logos que está junto a Dios como “otro poder en el cielo”, que se encarna y organiza y salva el mundo del caos. Es también posible que el Prólogo sea una lectura conjunta desde la perspectiva de un seguidor de Jesús el Mesías no solo de Génesis 1,1 sino también de Proverbios 8. la Palabra era Dios: mientras que en la frase anterior el término «Dios» lleva artículo, aquí no. La primera observación es que si no viviéramos a la sombra del árbol frondoso de los concilios Dios Nicea (325), Éfeso (381) y sobre todo Calcedonia (451) jamás nos plantearíamos esta cuestión… sencillamente porque el predicado de una oración nominal, copulativa, no lleva artículo en griego. En principio, salirse de esta norma de comprensión es buscar cinco pies al gato. En principio esto podría significa que “Palabra” no se identifica plenamente con el «Dios» recién mencionado, concepto al que se añade un atributo, sino más bien que se afirma la divinidad de esa Palabra, por lo que podría traducirse igualmente por «era divina». Dado que la Palabra es Jesús, una figura de la historia humana, la afirmación contiene una considerable exaltación de su persona. Pero también esta interpretación tiene una dificultad meramente gramatical: el griego tiene el adjetivo theiós, “divino”, que pudo haber empleado el autor. En el Prólogo se identifica la Palabra con Jesús, y se afirma que también él es Dios. Quizás utilizar el theós, “dios” como predicado sea una forma de no hacerlo exactamente igual al Dios creador, padre, etc..., sino un dios de "segundo orden". Primero Dios, segundo la Palabra que existía junto a Él, por la que todo se hizo, identificada con Jesús. A este respecto me convencen bastante las equilibradas disquisiciones de Raymond E. Brown (también católico), El Evangelio según Juan, I-XII, ed. Cristiandad, Madrid 1999 (traducción de J. Valiente Malla), pp. 195-196, 222-223. La Palabra era Dios, 1,1c. “El v. 1c ha sido objeto de largas discusiones, pues se trata de un texto capital en relación con la divinidad de Jesús. No hay artículo delante de theós, al revés de lo que ocurría en 1b. Algunos lo explican por la simple regla gramatical de que los sustantivos predicativos van generalmente sin artículo. Sin embargo, admitiendo que theos es muy probablemente un predicado, esta regla no es necesariamente válida en el caso de una afirmación de identidad como, por ejemplo, en las fórmulas «yo soy…» (Jn 11,25;14,6, con artículo). Para mantener en la traducción el matiz distinto de theos con y sin artículo, algunos prefieren traducir: «La Palabra era divina». Pero esto nos parece muy inconsistente; además en griego existe el adjetivo «divino» (theios) que el autor prefirió no utilizar…La NEB parafrasea este verso así: «Lo que Dios era, lo era la Palabra», lo que ciertamente resulta mejor que «divina». Sin embargo, en el caso de un moderno lector cristiano…la traducción «la Palabra era Dios» resulta completamente correcta. Esta lectura se refuerza si recordamos que en el evangelio, tal como nosotros lo conocemos, la afirmación de 1,1 tiene casi con certeza la intención de formar una inclusión con 20,28, donde, al final del evangelio, Tomás confiesa a Jesús como «Dios mío» (ho theos mou). Estas expresiones representan la respuesta joánica afirmativa a las acusaciones dirigidas contra Jesús en el sentido de que no tenía razón al hacerse igual a Dios (10,33; 5,18)”... “…la Palabra significa a lo largo de todo el Prólogo la palabra que se ha hecho carne, y el himno en su totalidad se refiere a Jesucristo. En este caso, quizá se justifique ver theos sin artículo algo más humilde que ho theos, que se aplica al Padre…”. Por tanto, se podría decir (a tenor del comentario de la Drª Carmen Padilla, que hace la trducción del Evangelio de Juan para el Nuevo Testamento de la “Biblia de San Millán” que 1. En el Prólogo del Evangelio de Juan, claramente se identifica a Jesús como la Palabra: «Vino a lo suyo (la Palabra), pero los suyos no la recibieron» (1,11); «hemos visto su gloria, la gloria de un Hijo único que procede del Padre» (1,14), etc… 2. Desde el punto de vista gramatical no hay otra forma posible de traducir la expresión más que «la Palabra era Dios». Otras posibilidades significan “buscar tres pies al gato”. 3. Como hipótesis: dado que en el texto griego hay dos kai…kai, quizás podría significar: «En principio existía la Palabra, y no sólo (primer kai) la Palabra estaba junto a Dios, sino que (segundo kai) la Palabra era Dios». Otra posibilidad más literaria: «En principio existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios, y también (o además) la Palabra era Dios». El uso del kai…kai admite esta posibilidad. Esta observación me parce muy sugerente. Pero la traducción literaria de C. Padilla omite el primer kaí y además traduce dos veces el segundo kaí. Así que propondría: «En principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios; además la Palabra era Dios» Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 1 de Julio 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero
Pregunta: Hoy vuelve a la palestra la traducción de Evangelio de Juan 1,1, que normalmente se traduce como “Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios”. Un atento lector pone en cuestión esta versión y ofrece una lista de autoridades académicas que apoyan otra traducción alternativa. Como la liste es larga, pero muy interesante, dividiré este tema en dos mitades, que publicaré en dos días consecutivos, hoy la pregunta-comentario del lector; mañana, mi respuesta. Me atrevo a enviarle este correo con la intención de llamar su atención a cierta información académica en relación a la traducción de Juan 1:1. Creo que puede ser útil para la traducción que está preparando del Nuevo Testamento de la “Biblia de San Millán”. Creo que puede ser útil para este trabajo La obra de Daniel B. Wallace y Daniel S. Steffen titulada Gramática griega: sintaxis del Nuevo Testamento. Segunda edición con apéndice (Editorial Vida, Miami, 2015), concretamente su capítulo tercero, bajo el subtítulo "IV. La regla de Colwell" indica lo siguiente sobre el predicado nominal theos en Juan 1:1c : La obra El griego del Nuevo Testamento, por Max Zerwick (Editorial Verbo Divino, Estella, 2006), en su pág. 83 explica lo siguiente (cursivas de la obra): Porque el predicado suele ser el género al que el sujeto pertenece, la naturaleza o cualidad que se predica del sujeto; v. g. καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος (Jn 1,1), donde se atribuye al Verbo la naturaleza divina Este mismo autor ha producido otro libro, junto a Mary Grosvenor, titulado Análisis Gramatical del Griego del NuevoTestamento (Editorial Verbo Divino, Estella, 2008). En su pág. 339 ofrece la siguiente traducción y nota a la última frase de Juan 1:1: «La Palabra era divina», predicado. sin art., insiste sobre la naturaleza de la Palabra. La obra Comentario al evangelio de Juan, por el sacerdote católico, misionero y profesor de Nuevo Testamento Sjef van Tilborg (Editorial Verbo Divino, Estella, 2005), ofrece la siguiente traducción a Juan 1:1, 2 : 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y un Dios era la palabra. 2. Estaba en el principio junto a Dios. Y en sus páginas 17 y 18, hace el siguiente comentario a Juan 1:1: Aún persiste un problema con la traducción de la frase final: ¿hay que traducir «y un Dios era la palabra» o «y Dios era la palabra»? Esta última traducción es la aceptada generalmente. La gran ventaja que posee es que encaja muy bien dentro del pensamiento monoteísta: hay, pues, un solo Dios. La frase sería una suerte de preparación a la Teología trinitaria posterior: un Dios en tres personas. Pero hay dos objeciones a esta interpretación: 1. En el cambio súbito de las expresiones se produce una gran contradicción lógica entre 1a-b y 1c. En 1a-b, «en el origen era la palabra y la palabra estaba junto a Dios», la palabra se subordina a Dios. Si 1c dijese «y Dios era la palabra», entonces habría desaparecido la subordinación y se estaría hablando de una (total) equiparación. Respecto de 1a-c como un todo, habría pues que decir: la relación entre la palabra de Dios y Dios es de subordinación (1a-b) y de igualdad (1c); una contradicción lógica, que luego se modifica nuevamente en 1,2 «estaba en el origen junto a Dios». El texto de Juan, ya en sus primeras líneas, poseería un carácter paradójico. 2. La segunda objeción es, en suma, más sutil. En los versículos 1,1-2 se emplea, en griego, junto al término Dios, dos veces el artículo, a saber, en las frases: «y la palabra estaba junto a (el) Dios» y: «ésta estaba en el origen junto a (el) Dios». En el libro El evangelio de Juan: análisis lingüístico y comentario exegético, por Juan Mateos y Juan Barreto (Ediciones Cristiandad, Madrid, 1992, págs. 41, 42) se ofrece la siguiente nota lingüística a la última frase de Juan 1:1 (corchete de la obra): [un] Dios, gr. theos, sin artíc., a diferencia de 1,1b.2: ton theon, articulado. No siempre existe en el texto esta o semejante oposición. Precedido de preposición, theos omite a menudo el artículo (1,6.13). También en frases como «hijo de Dios» (1,12), que señalan la cualidad participada que se recibe y se adquiere (cf. 11,52: los hijos de Dios, con artículo) Estos mismos autores, en otro trabajo titulado Juan. Texto y Comentario (Ediciones El Almendro, Córdoba, 2002) explican lo siguiente sobre Juan 1:1, 2 (cursivas de la obra): De los tres casos en que aparece en estos vv. el término "Dios", la primera y la tercera lleva artículo determinado (el Dios); la segunda, no lo lleva (un Dios, un ser divino) El Doctor Senén Vidal, en su obra Los escritos originales de la comunidad del discípulo “amigo” de Jesús (Editorial Sígueme, Salamanca, 1997) vertió así Juan 1:1: En el principio ya existía la Palabra, la Palabra estaba con Dios, la Palabra era divina E incluyó al pie la siguiente nota (corchetes de la obra): «Divina»: theos (sin artículo) es predicado; no se identifica al logos con ho theos («Dios»), sino que se afirma su «divinidad» (así también, p. e., en Filón, que llama al logos theos [‘divino’], pero no ho theos [‘Dios’]) Es muy interesante mencionar aquí otra obra de Senén Vidal. Se trata de Las cartas originales de Pablo (Editorial Trotta, Madrid, 1996, pág. 301). En esta obra Vidal tradujo así Filipenses 2:6: “Él, teniendo un modo de existencia divino, no quiso aprovecharse de esa su condición divina” E incluyó la siguiente nota a pie de página (cursivas del autor, las negritas son mías): “Teniendo un modo de existencia divino”: ʻexistiendo (hyparchon) en el modo de existencia (en morphe) de un dios (theou sin artículo: divino)ʼ Por último, mencionaré al conocido teólogo católico Dr. Francis J. Moloney quien en su obra El evangelio de Juan (Editorial Verbo Divino, Estella, 2005), vierte así la última frase de Juan 1:1: “Lo que Dios era también lo era la Palabra”. Y hace estos comentarios: Este versículo concluye con una descripción de las consecuencias de la intensa intimidad entre La Palabra y Dios. Aunque tradicionalmente se ha traducido como «y la Palabra era Dios», hay un peligro de que el lector contemporáneo pliegue en una sola entidad la Palabra y Dios: ambos son Dios. El autor se ha tomado la gran molestia de indicar que debe evitarse una identificación entre la Palabra y Dios. La frase griega (kai teso [sic] ēn ho logos) coloca el complemento (theos: Dios) antes del verbo «ser» sin ponerle un artículo. Es extremadamente difícil captar este matiz en español, pero el autor evita decir que la Palabra y Dios eran una y la misma cosa. La traducción «lo que Dios era también lo era la Palabra» indica que la Palabra y Dios mantienen su singularidad, no obstante la unidad que fluye de su intimidad. […] Lo que Dios era también lo era la Palabra. Desde el punto de vista sintáctico, la frase kai theos ēn ho logos, al colocar el complemento sin artículo antes del verbo «ser» y seguir con el sujeto con artículo, mantiene la distinción entre ho logos y ho theos en el v 1b, pero indica que su intimidad hace a uno lo que es el otro. Como Dios es divino también la Palabra es divina, pero la Palabra no se identifica con Dios. Podría seguir incluyendo obras académicas que indican que la traducción tradicional de Juan 1:1 (La Palabra era Dios) no es la que trasvasa con exactitud al español lo que el autor del evangelio de Juan quería enseñar en ese pasaje. Si se ha conservado esta traducción, obviamente es por tradición religiosa. Pero deseo robarle más tiempo. Si le interesasen esas otras referencias, con gusto se las haré llegar si me las solicita. Muchas gracias por su apertura a sus lectores y su amable interés. Hoy hay ya materia de reflexión. Mañana publico mi respuesta, como indiqué al principio. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 30 de Junio 2016
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Dice el autor en su Prólogo que “por primera vez en lengua española y, hasta donde yo conozco, en cualquier otra lengua, pongo a disposición del lector esta obra de carácter multidisciplinario, en donde se estudia de manera sistemática el desarrollo de la institución del Templo de Jerusalén en el mundo judío antiguo, desde sus orígenes míticos con el «Tabernáculo del desierto» hasta la destrucción del «Templo de Herodes» a finales de la época del Segundo Templo. A tales efectos, se han considerado todos los testimonios literarios y arqueológicos a nuestro alcance, analizándolos a la luz de distintas disciplinas científicas, como filología, literatura, teología, historia, sociología, antropología, historia del arte y religiones comparadas” (p. 15). Y es verdad. Al menos en lo yo conozco no he visto un estudio tan completo sobre el tema como este. Además está muy bien hecho; está redactado claramente y proporciona toda la información que uno puede desear. Los juicios sobre los hechos son ponderados, y a pesar de que el autor se podría haber visto influenciado, aun sin pretenderlo, por un punto de vista muy judío ¬¬--es un rabino muy calificado¬¬—no hay en el libro ningún asomo de una pretendida apología. Es más, el autor está muy al tanto de los estudios sobre historia de Israel que hacen hincapié en el carácter casi puramente mítico de ciertas leyendas fundacionales del judaísmo como religión étnica, y lo acepta sin aspavientos ni crítica de ninguna clase, sino separando nítidamente aquello que es pura historia, sobre todo basada en la arqueología, de lo que es legendario pero que tiene su efecto en el mundo presente. A veces es esto lo que importa más allá de la pura historia. He aquí su ficha: título del libro: "Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio sagrado en el judaísmo del Segundo Templo". Editorial Verbo Divino, Estella (España) 2016, 324 pp. 17x24 cms. Con ilustraciones y dos apéndices. Precio 22 euros. ISBN: 978-84-9073-243-4. El autor tiene otras publicaciones en castellano y creo que es un personaje bien conocido porque ha venido a España muchas veces para curso, presentaciones y conferencias. Desde 1994 es conservador y director de del “Santuario del Libro”, del Museo de Israel, de Jerusalén, donde se conservan casi todos los manuscritos del Mar Muerto. Ha hecho una gran labor de divulgación sobre los esenios y ha promovido la difusión por todos los medios de estos manuscritos. Por otro lado, me parece estupendo que el libro esté en castellano y que se cite literatura secundaria, o bibliografía en nuestra lengua. No están en absoluto olvidados los autores y las obras que se han editado en español tanto de textos (colección de “Apócrifos del Antiguo Testamento”, Textos de Qumrán), como de estudios e introducciones sobre ellos en español. Además las notas no son meramente eruditas, sino muy clarificadoras, ricas en contenido. También es interesante en este libro su afán pedagógico: aparte de la claridad de la escritura arriba mencionada, el libro tiene al final unas páginas de síntesis, capítulo por capítulo, del contenido y unas conclusiones densas y clarificadores que remachan las ideas básicas defendidas a lo largo del libro; y no solamente sobre el tema en sí del “Tabernáculo y el Templo”, sino también sobre el carácter del judaísmo que ha generado el complejo de ideas desarrollado en torno al espacio sagrado. Creo, como otras veces, que una ojeada a su contenido es muy ilustradora. La obra comienza con una “Introducción”, en donde se estudia la noción del «espacio sagrado» como hecho cultural. Luego hay seis capítulos, en los cuales se intenta reconstruir el desarrollo de la institución del Templo de Jerusalén a lo largo de la historia judía antigua. El capítulo 1 trata del monte Sinaí: el espacio sagrado por antonomasia de Israel; La revelación de Yahveh en el monte Sinaí/Horeb (en la Biblia tiene dos nombres, señal probable de una duda grande de la tradición al respecto. El misterio de la ubicación del monte Sinaí/Horeb, y ese monte en la memoria colectiva de Israel. El capítulo 2 aborda el tema del tabernáculo del desierto que era una suerte de santuario móvil. Como no hay restos arqueológicos de él, Roitmann estudia el alcance y significado de lo que dice la Biblia sobre él: su arquitectura, funciones del Tabernáculo, su historia en el texto bíblico, su historicidad y la paradoja de un espacio sagrado que es móvil. Es verdaderamente interesante la primera propuesta del autor cuando habla de la historicidad de este tabernáculo: “El tabernáculo bíblico sería una proyección del templo de Jerusalén durante la época postbíblica en el pasado mítico de Israel” , aunque luego sostiene que a partir del siglo XX se han acumulado restos de excavaciones diversas que, por analogía, llevan a pensar que la existencia de una Tienda y de un arca en época mosaica tendría bases históricas sólidas” (p. 51). Aquí deseo señalar expresamente que me parece muy bien, cosa que no suelen hacer otros autores, la presentación, cuando es pertinente, de los vocablos de la Biblia en hebreo vocalizado (tal como aparece, por ejemplo, en la edición de Kittel-Kahle) su transliteración fonética y su significado castellano. El capítulo 3 trata del primer templo de Jerusalén, cuyo relato se desarrolla entre el mito y la historia; los comienzos de la institución, su ubicación, arquitectura, mobiliario y significado religioso y político. Me parecen aquí interesantes las páginas dedicadas al intento de la centralización del culto y el proceso político que llevó a su destrucción y al exilio en Babilonia, conde los exiliados, casi toda la capa aristocrática del país no intenta construir una suerte de templo alternativo, sino que desarrolla una religiosidad sin templo y comienza a fraguar una teología de los tiempos mejores que han de venir en el futuro, lo que se llama “la expectativa escatológica” porque comienza a creerse que ese futuro feliz será el tiempo definitivo. El capítulo 4 aborda la cuestión de la época del Segundo Templo de Jerusalén (538 a.C. – 70 d.C.) que abarca tiempos convulsos: la época persa; el retorno efectivo a Sión y la creación de la teología restauración nacional; el Templo de Zorobabel: su historia y arquitectura; la polémica con los enemigos de los judíos que hacen todo lo posible para que no se restaure el santuario y finalmente el surgimiento del cisma samaritano: el templo samaritano en el monte Garizim y como se escoge ese lugar y se considera santo a base de la utilización de textos de la Sagrada Escritura común de judíos y samaritanos. El capítulo 5 trata de la historia de ese segundo templo, restaurado en la época helenístico-romana desde Alejandro Magno a Pompeyo; el surgimiento de la doctrina de Jerusalén y el templo como centro y ombligo (ómphalos en griego) del mundo; la maravillosa restauración del templo por obra de Herodes el Grande que llega a considerarse como una de las maravillas del mundo antiguo (tanto que dice el autor que quizás habría que llamarlo “Tercer Templo” (p. 148); su arquitectura, significado religioso y sus funciones. El capítulo 6 me parece quizás el más interesante pues trata de las críticas al templo de Jerusalén y de las estrategias que se emplean como intentos de sustitución de ese templo, pues empiezan a surgir en la historia grandes voces que claman contra su corrupción. El Prof. Roitman divide las alternativas empleadas en las siguientes 1: La construcción de templos alternativos como el Onías IV en la Heliópolis de Egipto, tema que se trata con detenimiento debido a su importancia 2: La noción del templo escatológico o de la época mesiánica, construido no por manos humanas, sino divinas –obra directa de Dios-- y su arquitectura, junto con las características de la maravillosa ciudad que lo albergará: la nueva Jerusalén 3. El tempo tal como se considera en Qumrán / Manuscritos del Mar Muerto: la retirada del culto al templo y la huida al desierto; la comunidad como templo y sus características; los sacerdotes en el «templo espiritual»; la liturgia qumránica y el templo celestial, y Qumrán como espacio sagrado. Esta sección es más que interesante porque ayuda a comprender rasgos de la concepción de sí mismo del primitivo cristianismo –al fin y al cabo una secta judía--, y algunos rasgos de las liturgias que Pablo de Tarso pinta someramente. 4. La protesta simbólica contra el Templo. Aquí es donde encaja el estudio de Juan Bautista como un descendiente atípico de una familia sacerdotal (admite como posible los datos del Evangelio de Lucas acerca del origen del Bautista, para mí muy dudosos) y el significado simbólico de los pasos de “sacerdote a profeta” y “de la ciudad al desierto”; el bautismo de conversión. Naturalmente se estudia también a Jesús como profeta escatológico; su actitud paradójica hacia el templo; la expulsión de los vendedores del Templo. Todos los detalles que se ofrecen en este apartado, que es uno de los que más pueden interesar a los lectores del Blog y de FBook, sobre la corrupción del funcionamiento del Templo en esta época son muy interesantes porque ayudan a comprender la escena de la “Purificación del Templo”, por parte de Jesús, aunque tal como parece en los Evangelio tenga detalles que no pueden considerarse históricos. Respecto a Jesús me parece conveniente resaltar que este libro, como no podía ser de otra manera, saca las consecuencias del acendrado judaísmo de Jesús. La exégesis “normal” que todavía se escucha en homilías y publicaciones religiosas populares de que Jesús, con este acto, pretendió sustituir la función del Templo por una institución nueva, o que Jesús desacreditaba el Templo de tal modo que su existencia no tenía ya sentido ante el culto nuevo, sin sacrificios, que se avecinaba con su muerte absolutamente aceptada como sacrificio único a Dios que sustituía a cualquier otro sacrificio, es totalmente insostenible. Evidentemente insostenible: nadie purifica –y se juega la vida con ello– lo que considera periclitado. Es teología cristiana, que comienza claramente en la Carta pseudopaulina a los hebreos, pero no jesuánica. En este último capítulo se trata igualmente la catástrofe de la destrucción del Templo y la reacción del judaísmo hasta hoy día. Los dos anexos, de los que me parece más interesante quizás el primero, que llevan por título “El ideal del desierto en la época bíblica y postbíblica” y “Abrahán y David: un paralelo intrigante”. Como puede verse, es un panorama completo. No deseo extenderme más, solo insistir en mi valoración del principio, muy positiva. Creo que es un libro muy bueno, lleno de interesantes datos, de perspectivas juiciosas, por ejemplo, cómo se interpreta a Juan Bautista y a Jesús en este contexto, y de conjunción de temas que no pueden dejar de atraer la atención de aquellos que nos atrae en extremo el estudio de la Biblia no solo como tema religioso, sino como reflejo de perspectivas culturales que tienen una contemporaneidad mayor de la que puede suponerse en una mirada superficial. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 28 de Junio 2016
NotasEscribe Antonio Piñero Me interesa su punto de vista histórico como siempre, pero también personal. Pero antes de hacer mi pregunta debo necesariamente hacer una introducción: 1 Introducción Los Testigos de Jehová se caracterizan por ser una secta que impone a sus adeptos no tener contacto alguno con aquellos que han decidido separarse de la organización religiosa, o bien con aquellos que han sido expulsados. Y siempre usan como argumento el texto Bíblico que dice: "Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre" (1 Corintios 5.11). El resultado de esta política ha sido la destrucción total de familias y amistades. 2. Pregunta ¿Tuvo realmente el apostol Pablo esa actitud destructiva a la hora de escribir ese texto Bíblico? RESPUESTA: Esa actitud es extremadamente fanática y era típica de los esenios, a tenor de lo que sabemos de ellos, pero de ningún modo del judaísmo de la época. En cuanto a si es bíblica o no, diría que no se puede saber porque en la Biblia se encuentran sentencias utilizables para todo. Los rabinos decían: “La Biblia es como una cueva de ladrones que cada uno encuentra lo que busca” y “Setenta caras tiene la Torá”. Pablo jamás tuvo ese espíritu en mi opinión y además ese texto es una glosa clarísima. He aquí lo que escribo a ese propósito en mi “Guía para entender a Pablo. Una interpretación del pensamiento paulino”. Editorial Trota, Madrid, 2015 (hay versión electrónica; consulte, por favor, la Página Web de la Editorial, si le interesa): Casi unánimemente la crítica considera que estos versículos son una glosa, una añadidura temprana de primeros del s. II de algún copista amigo de las ideas esenias. Se percibe que supone una clara cesura entre 6,13 --Ensanchaos también vosotros, como a hijos os hablo; pagadme con la misma moneda-- y 7,2: Dadnos lugar. A nadie hemos hecho injusticia... Su exclusivismo es más propio de algunos grupos seguidores de Jesús del siglo II que de Pablo, y se asemeja al carácter sectario de los textos de Qumrán. Sin embargo, la investigación moderna confesional tiende a creer que el texto es paulino, pues las ideas que contiene podrían aceptarse como propias de un arrebato radical de un Pablo apocalíptico (pero ¿exclusivista respecto a los gentiles? Personalmente me parece imposible). Beliar/Belial es uno de los nombres alternativos de Satanás, típicos del judaísmo apocalíptico, como Mastema, Semyaza, Azazel (1 Henoc) o Metembekus (Ascensión de Isaías). El pasaje no concuerda con la doctrina paulina general sobre la pureza y el apartamiento respecto a los gentiles, y menos en Corinto. Pregunta: Le hago 2 preguntas muy claras: 1) ¿Qué cree usted que opinaría Jesús de Nazaret sobre la adoración de imágenes (ídolos) de él y de otros santos que se realiza hoy día en el cristianismo y concretamente en el catolicismo? 2) En el cristianismo primitivo, ni los judeocristianos ni los paulinos hacían esto bajo ningún concepto, ¿cuándo cree usted que se comenzó a adorar imágenes en el cristianismo? RESPUESTA: No podemos responder más que de modo indirecto, porque no había imágenes de “rabinos santos” en el judaísmo, ni entonces ni ahora, ya que están prohibida. Por tanto Jesús no pudo pronunciarse de modo claro contra una costumbre ni siquiera similar. Pero da la impresión de que no había en él por algo análogo, por ejemplo, no parece compartir la veneración de las gentes por las tumbas de los profetas o de David. Podría haber manifestado algo al respecto, por ejemplo, cuando critica a los jerusalemitas que asesinaron a los profetas (Mt 23,27) y luego construyeron sus tumbas como memoriales y los veneraban (Lc 11,47). Respecto a la segunda pregunta: no sé responderle con exactitud. Ciertamente en época tardía; de ningún modo en los siglos I y II, que yo sepa. Pregunta Yo lo escuchado mucho a usted y creo entender q es un apócrifo donde pedro habla de q Pablo se enamora de creo se llama tecla gracias y también quería darle las gracias x facilitar a todos una forma fácil de entender más la biblia thanks RESPUESTA: Es al revés. Es Tecla la que deja a su prometido, Támiris, y se va tras los pasos de Pablo, sin decir nunca estrictamente que está enamorada. Pero ese enamoramiento es clave en casi todos los hechos apócrifos delos apóstoles, y es uno de los elementos novelescos de la historia. La historia se cuenta en los Hechos (apócrifos) de “Pablo y Tecla” y la edición española la tiene Usted por partida doble en los siguientes libros: · Hechos apócrifos de los Apóstoles. Texto multilingüe. Edición crítica. Introducción, traducción y notas (con Gonzalo del Cerro) Editorial B.A.C., Madrid. Volumen II, Madrid 2005 (Hechos de Pablo; de Pablo y Tecla Hechos de Tomás. Índices), ISBN 84-7914-804-7, pp. XVII + 683-1601. · Hechos apócrifos de los apóstoles (I) (Hechos de Andrés, Juan, Pedro Pablo y Tomás). Edición preparada por Antonio Piñero y Gonzalo del Cerro, (B.A.C., Madrid, 2013. ISBN 978-84-220-1637-3. 417 pp. Edición popular del vol. I = nº 17 Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 25 de Junio 2016
Notas
Hoy escribe Carmen Padilla
Finalizo hoy la publicación de este índice que espero tenga su utilidad y que sirva desde luego para que los lectores lo archiven y no repitan una y otra vez las mismas preguntas. Repito las siglas (del 9 de junio de 2013 a mayo de 2016 ) Nombre de la sección Bc: Bajar a la calle PyR: Preguntas y respuestas C: Compartir FB: Facebook Lugar en que se encuentra el término buscado Blog FB Blog/FB: en ambos lugares Los artículos están en orden alfabético. Tras cada uno de ellos aparece entre paréntesis la sigla de la sección, la fecha de publicación y el lugar en el que se ha publicado. Padres apostólicos y sus obras (C, 15 marzo 2015, Blog/FB) Pamela Eisenbaum, Paul Was not a Christian de Pamela Eisenbaum, opinión (C, 14 agosto 2014, FB) Papiro “de la mujer de Jesús”, Karen King, (C, PyR, 11 abril 2014, FB) Papiro “de la mujer de Jesús”, por Karen King, opinión sobre (C, 23 octubre 2014, Blog/FB) Papiro 7Q5 (C, 7 noviembre 2014, Blog/FB) Papiro 7Q5 (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Papiro editado por Roberta Mazza, opinión sobre (C, 5 septiembre 2014, Blog/FB) Papiro P-52: bibliografía (C, 14 diciembre 2015, Blog/FB) Papiro sobre la mujer de Jesús, descripción y opinión (C, 4 noviembre 2014, Blog/FB) Papiros del N.T., credibilidad de los (C, 7 abril 2015, Blog/FB) Papiros del NT (C, PyR, 16 junio 2014, FB) Parábolas (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Parábolas, exclusivas de Jesús o propias de la época (C, 19 agosto 2014, FB) Partición del pan y Eucaristía (C, PyR, 31 julio 2014, FB) Patrística griega y latina y formación del cristianismo. Constantino (C, PyR, 13 marzo 2014, FB) Pecado contra el Espíritu Santo, explicación (C, 30 octubre 2014, Blog/FB) Pecado original (C, 16 mayo 2015, Blog/FB) Pedro y Pablo, primacía de Pedro (C, PyR, 29 marzo 2014, FB) Pedro y Pablo, relaciones y supremacía (C, 16 mayo 2015, Blog/FB) Pedro, comunidad de (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) Pedro, figura histórica (C, PyR, 9 enero 2014, FB) Pedro, nombre (C, PyR, 11 junio 2014, FB) Pedro, posibilidad de su estancia en Roma (C, 6 septiembre 2014, Blog/FB) Pedro: ¿muerte en Roma? (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Película “El Discípulo”, preguntas sobre (C, 18 septiembre 2014, Blog/FB) Película “El Discípulo”: Por qué no está el apresamiento de Jesús en Monte de los Olivos (C, 28 agosto 2014, Blog/FB) Península Ibérica, ¿alguna alusión en la Biblia? (C, Bc, 8 agosto 2014, Blog) Período intertestamentario, obras sobre el (C, 7 septiembre 2014, Blog/FB) Personajes del Antiguo Testamento, historia o leyenda (C,. 16 octubre 2014, Blog/FB) Pez como emblema de Jesús, el (C, 2 marzo 2016, Blog/FB) Piedra angular (C, PyR, 23 mayo 2014, FB) Piñero A., Corral J.L., El Trono Maldito (C, 25 agosto 2015, Blog/FB) Piñero, A., dónde comprar los libros de (C, 12 mayo 2015, Blog/FB) Piñero, A., Evangelio y pasaje preferido de (C, 15 abril 2016, Blog/FB) Piñero, A., Guía para entender a Pablo de Tarso (C, 25 noviembre 2015, Blog/FB) Piñero, A., libros en Argentina (C, PyR, 21 junio 2014, FB) Piñero, A., qué le atrae del personaje Jesús (C, 19 noviembre 2014, Blog/FB) Poncio Pilato y los fariseos: ¿Qué pensaron cuando oyeron decir que Jesús había resucitado? (C, 28 marzo 2016, Blog/FB) Poncio Pilato: ¿Escribió algún libro? (C,Bc, 12 agosto 2014, Blog) Poncio Pilato: Cartas a Tiberio y Claudio. ¿Historicidad? (C, 11 febrero 2016, Blog/FB) Poncio Pilato: Correspondencia con Tiberio (C, PyR, 7 mayo 2014, FB) Predestinación y no libre albedrío en Jesús y Pablo (C, 28 septiembre 2014, Blog/FB) Preexistencia de las almas en el judaísmo del siglo I. ¿Existía la creencia? (C, 13 abril 2016, Blog/FB)) Pretendientes mesiánicos en época de Jesús (C, 25 marzo 2015, Blog/FB) Primer cristiano (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Primogénito y Unigénito, significado (C, 24 mayo 2015, Blog/FB) Profeta Daniel, de qué época (C, 26 agosto 2014, Blog/FB) Profeta egipcio, en ponencia de Rafael Aguirre (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Promesa a Dios: ¿se puede retirar o cancelar según la Biblia? (C, 24 marzo 2016, Blog/FB) Pseudoepigrafía (C, PyR, 2 julio 2014, FB) Pseudoepigrafía en N.T. y Fuente Q (C, 30 octubre 2014, Blog/FB) Pueblo judío en Egipto, esclavitud, ¿histórico? (C, 24 mayo 2015, Blog/FB) Quebramiento de piernas a los crucificados (C, 21 octubre 2014, Blog/FB) Reencarnación (C, PyR, 10 julio 2014, FB) Reencarnación, Jn 9 (C, 25 agosto 2015, Blog/FB) Reencarnación, opinión (C, 20 agosto 2014, Blog/FB) Religión persa: Influencia sobre judaísmo y cristianismo (C, Bc, 7 agosto 2014, Blog) Religión revelada, existencia de alguna (C, 13 diciembre 2014, Blog/FB) Religión y cristianismo auténtico (C, 14 octubre 2014, Blog/FB) Religiones: diferencias y puntos en común (C, 14 diciembre 2015, Blog/FB) Resurrección (C, PyR, 4 julio 2014, FB) Resurrección de Jesús “al tercer día” (C, 21 abril 2015, Blog/FB) Resurrección de Jesús, creencia en la (C, 16 abril 2015, Blog/FB) Resurrección de Jesús, historia de la (C, 12 mayo 2015, Blog/FB) Resurrección de Jesús, justificación de la existencia del cristianismo (C, 24 abril 2016, Blog/FB) Resurrección de Lázaro (C, 11 abril 2015, Blog/FB) Resurrección en el cristianismo, en qué consiste (C, 4 noviembre 2014, Blog/FB) Resurrección, (C, PyR, 19 mayo 2014, FB) Rey de Israel: Evolución teológica en la religión de Israel sobre (C, Bc, 7 agosto 2014, Blog) Reyes Magos, evolución de la leyenda sobre los (C, 16 octubre 2014, Blog/FB) Reyes Magos, historia legendaria (C, 8 octubre 2014, Blog/FB) Reza Asland, Le Zélote, opinión (C, Bc, 8 agosto 2104, FB) Riera Ginestar J., El Jesús original. Comentario extenso (C, 14 abril 2016, Blog/FB) Rodríguez, P., Mentiras fundamentales de la Iglesia católica, opinión (C, 23 noviembre 2015, Blog/FB) Sábana Santa, fecha (C, 20 agosto 2014, Blog/FB) Sacerdocio católico, origen del (C, 23 febrero 2016, Blog/FB) Sacramento de la confesión, origen (C, 4 noviembre 2014, Blog/FB) Salmo 110: Melquisedec, “rey justo” (C, 21 diciembre 2015, Blog/FB) Salmos en el Nuevo Testamento (C, 9 octubre 2015, Blog/FB) Salomé, baile de (C, 16 abril 2015, Blog/FB) Salvación (C, PyR, 11 junio 2014, FB) Santiago de Compostela, leyenda y realidad (C, 11 noviembre 2014, Blog/FB) Santiago, hermano de Jesús (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Santo Cáliz de Valencia (C, 16 octubre 2014, Blog/FB) Santo Grial en León (C, PyR, 3 abril 2014, FB) Satanás, origen en judaísmo y evolución al cristianismo (C, 18 agosto 2014, FB) Secreto mesiánico (C, Bc, 12 agosto 2014, Blog) Sectas en Antigüedades Judías de Flavio Josefo (C, 14 mayo 2015, Blog/FB) Séneca y el Evangelio (C, 28 diciembre 2015, Blog/FB) Septuaginta ( los LXX): qué libros los componen (C, 15 febrero 2016, Blog/FB) Setenta, LXX, o Septuaginta, los: explicación extensa (C, 12 octubre 2015, Blog/FB) Sheol (C, PyR, 25 mayo 2014, FB) Shlomo Sand, opinión sobre el pueblo judío: ¿religión o etnia? (C ,Bc, 7 agosto 2014, Blog) Siervo del centurión en Lc 7, 1-10 (C, 16 mayo 2015, Blog/FB) Siglo I en Israel: Reivindicaciones y profetas (C, PyR, 7 mayo 2014, FB) Simón el Mago (C, 30 octubre 2015, Blog/FB) Simón Mago (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Simón Mago, información sobre (C, 30 septiembre 2014, Blog/FB) Sodoma y Gomorra, inscripción en Pompeya (C, 31 agosto 2014, Blog/FB) Sodoma y Gomorra, pecados de (C, 16 septiembre 2014, Blog/FB) Sodoma, pecado de (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) Talo, historiador, oscuridad tras la crucifixión de Jesús (C, 2 septiembre 2014, Blog/FB) Tanaj, traducción en español (C, 3 febrero 2015, Blog/FB) Teología de la Liberación. Valoración sociológica. (C, 8 febrero 2016, Blog/FB) Teología judeocristiana, fundamentos (C, 14 octubre 2015, Blog/FB) Teología petrina (C, 2 septiembre 2015, Blog/FB) Teología petrina, qué se sabe sobre la (C, 21 mayo 2015, Blog/FB) Testamento de Moisés (C, PyR, 23 mayo 2014, FB) Testamento de Salomón (C, PyR, 19 mayo 2014, FB) Testigos de Jehová, teoría sobre parusía de Jesús (C, 2 septiembre 2014, Blog/FB) Testigos de Jehová. Algunas opiniones (C, 3 febrero 2016, Blog/FB) Testimonio Flaviano (C, 30 noviembre 2015, Blog/FB) Testimonium Flavianum (C, 1 marzo 2015, Blog/FB) Testimonium Flavianum (C, PyR, 8 mayo 2014, FB) Textos cristianos primitivos, revisión en siglo II de (C, 12 octubre 2014, Blog/FB) Thiede y D’Ancona, Testimonio de Jesús, opinión (C, PyR, 16 junio 2014, FB) Timothy Freke y Peter Gandi, Los misterios de Jesús, opinión (C, 21 abril 2015, Blog/FB) Tradición historiográfica del Jesús histórico (C, 14 marzo 2016, Blog/FB Traducción de un texto antiguo, procedimiento (C, 21 mayo 2015, Blog/FB) Trinidad, fórmula trinitaria, origen (C, 21 agosto 2014, Blog/FB) Tumba de Jesús, (C, PyR, 27 julio 2014, FB) Tumba de Jesús (C, 14 febrero 2016, Blog/FB) Tumba de Jesús (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Tumba de Jesús (C, 29 marzo 2015, Blog/FB) Tumba de Jesús (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Tumba de Jesús, dos versiones diferentes (C, 22 octubre 2014, Blog/FB) Tumba de Jesús, guardia en torno a la (C, 5 octubre 2014, Blog/FB) Tumba de Jesús, incógnitas sobre la (C, 20 diciembre 2014, Blog/FB) Tumba o enterramiento de Jesús (C, 22 febrero 2016, Blog/FB) Tumba vacía: ¿los relatos son anteriores a los de las apariciones en Galilea o Jerusalén? (C, Bc, 7 agosto 2014, Blog) Última Cena en Mateo y Juan, diferencias (C, 15 marzo 2015, Blog/FB) Última Cena: ¿cena pascual o cena solemne? (C, 14 febrero 2016, Blog/FB) Última Cena: ¿relación con sacrificio mitraico? (C, 13 abril 2016, Blog/FB) Variantes en manuscritos del N.T. (C, 29 marzo 2015, Blog/FB) Videntes apocalípticos (C, 22 abril 2015, Blog/FB) Yahvé y Jesús , ¿son lo mismo? (C, 19 noviembre 2014, Blog/FB) Yahvé, Jehová (C, PyR, 20 abril 2104, FB) Yahvé, Jehová, Sabaot, diferencias (C, 28 agosto 2014, Blog/FB) Yahvé, origen y nombre (C, PyR, 12 junio 2013, FB) (C, PyR, 25 junio 2013) Yahvé, realidad o producto de la mente humana (C, 29-30 agosto 2014, Blog/FB) Zoroastro, existencia de (C, 1 marzo 2015, Blog/FB) Saludos cordiales de Carmen Padilla y subsidiariamente, Antonio Piñero
Jueves, 23 de Junio 2016
Notas
Escribe Antonio Piñero:
Interrumpo momentáneamente el índice de “Preguntas y respuestas” (queda poco), para dar paso a una cuestión sobre la que me han preguntado tres veces. Es una muestra de la necesidad de este Índice para quienes tienen deseos de preguntar. La cuestión es el binitarismo en Colosenses 1, 15 (que denomina a Jesús protótokos, literalmente el primer engendrado / parido) que se me planteó en “Compartir” de 7 octubre 2014, Blog/FBook. Acaban de preguntarme en poco días la misma pregunta, que les paso Pregunta: En el himno de Colosenses 1:15-20 se llama a Jesús "primogénito" ('protótokos') de toda la creación. ¿Hemos de entender ese término como que Jesús es el príncipe o principado de la creación (toda la creación está subordinada a él), o más bien como que fue el primer ser creado? He leído que para "primer ser creado" se habría utilizado la palabra 'protótiktos', en lugar de 'protótokos', pero no lo sé. En el siguiente versículo se dice que todo fue creado por él, pero me pregunto si eso podría excluirle a sí mismo (desde la perspectiva arriana, creado por el Padre), o si necesariamente implica su esencia divina (eterna), que ya existía en el principio, antes del comienzo de la creación. Muchas gracias. Otra pregunta similar de un lector diferente: Me podría dar su opinión sobre su comprensión de este pasaje? Colosenses 1:14 primogénito (protótokos) de toda criatura Y Apocalipsis 3:14 el principio (arjé) de la creación de Dios. Interpreta vd. que en Colosenses, ese primogénito significa que Yeshua fue engendrado (Producido o creado) y en Apocalipsis que Yeshua sería el primer (y según se ve en la Escritura, la única creación de Dios. ¿Cómo lo ve? RESPUESTA: Mi respuesta está redactada en realidad por el Profesor Dr. José Montserrat, pues he preferido resumir al respecto las notas que saldrán a la futura traducción de la Biblia San Millán (aparición a lo largo del 2017). Respecto al himno entero, vv.15-20, comenta el Prof. Montserrat que Se discute si el autor compuso este himno o si, por el contrario, utilizó uno ya previamente existente, quizás incluso un poema precristiano, que hablaba de la figura de una divinidad salvadora. Se ha observado que de un total de 112 palabras de 1,15-20, sólo 8 son específicamente «cristianas». Del resto gran parte son usuales en textos gnósticos posteriores. Existiera o no anteriormente esta pieza litúrgica, el redactor la utiliza y la hace suya para explicar el significado de Cristo y contraponerlo a la doctrina de los adversarios. Sobre el v. 15 aclara (a propósito de imagen... invisible): Cristo es «imagen» (eikón) de Dios, mientras que los seres humanos fueron creados «a imagen» (kat'eikóna) de Dios (Génesis 1,17). Este concepto del hombre «imagen de imagen» se halla en Filón (Opificio 25; Rerum divinarumn haeres 230), que parece inspirarse en Platón, República X 599a. Y respecto a primogénito: protótokos afirma: este término puede revestir tres significados. a) Temporal: el que ocupa el primer lugar en una serie temporal: «primogénito de los muertos», en esta misma carta, 1,18; b) El excelente entre muchos, por ejemplo Romanos 8,29; c) El primer engendrado, como en este pasaje, donde se trata claramente del proceso de toda la creación, en el contexto de la literatura sapiencial: «Yahvé me creó (éktise) al principio de sus caminos» (Proverbios 8,22; véase también Eclesiástico 24; Sabiduría 7-8). En pocos textos como este se afirma que el Jesús/Cristo celeste es también una criatura. No toca el Prof. Montserrat el posible uso de protótiktos, pero opino que el sostiene que el significado en este contexto sería el mismo. Y sobre el v. 16 sostiene: en él... cosas: en él (en autô). Pablo, en 1 Corintios 8,6, distingue entre el padre «del cual (ex hóu) vienen todas las cosas», y el señor Jesús Cristo «por el cual (di'hóu) vienen todas las cosas». Esta última formulación también en Juan 1,3. Réplica del lector: Me ha llamado la atención que el profesor Montserrat utilice como sinónimos los término engendrado y creado (dice: "El primer engendrado, como en este pasaje..."; "...se afirma que el Jesús/Cristo celeste es también una criatura"). Me resulta un poco raro, porque es distinto ser engendrado que ser creado (el ser humano engendra ser humano, pero crea una casa, por ejemplo; Dios engendra Dios -ser divino-, pero crea al hombre, la tierra...). ¿Podría ser un pequeño despiste del profesor? ¿O será que en la época de la carta no se había desarrollado todavía la distinción entre ambas ideas? Contrarréplica de Antonio Piñero: No es despiste del Prof. Montserrat. En ese ámbito y en esa época la distinción no es engendrado/creado, sino emanado / engendrado-creado. Sobre la segunda pregunta, que formula la misma cuestión y añade un problema de interpretación respecto a Apocalipsis 3,14, respondo No queda claro lo que quiere decir el autor del Apocalipsis. En principio podría pensarse como en Colosenses que el Logos/Jesús/Mesías es al fin y al cabo una criatura. Pero el autor del Apocalipsis eleva aún más su idea sobre la naturaleza del Mesías sin precisar nunca nada con la exactitud que hoy desearíamos. Pero el autor utiliza para el Cordero/Mesías (aunque dejando en claro que también es un hombre) designaciones que la Biblia hebrea emplea exclusivamente para Dios. Véase 1,14.17; 3,6 y este mismo 3,14, donde El Amén…el principio de la creación de Dios, Jesús se aplica aquí a sí mismo otra designación de Dios en la Biblia hebrea (Is 65,16: Elohim Amén), que indica la veracidad y fiabilidad de su palabra. «Testigo fiel y veraz» retoma el primero de los apelativos de 1,5. «Principio de la creación de Dios» indica la importancia cosmológica del Mesías, al que se aplica la tradición sobre la Sabiduría creadora. Y en general los judíos más piadosos pensaban que la Sabiduría era un modo de Dios mismo (Dios como sabiduría), no una criatura. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 21 de Junio 2016
Notas
Hoy escribe Carmen Padilla:
Sigo con el índice, que es larguito. Es interesante observar cuáles son los intereses de la gente, algunos sorprendentes. Repito las siglas: (Del 9 de junio de 2013 a mayo de 2016) Nombre de la sección Bc: Bajar a la calle PyR: Preguntas y respuestas C: Compartir FB: Facebook Lugar en que se encuentra el término buscado Blog FB Blog/FB: en ambos lugares Los artículos están en orden alfabético. Tras cada uno de ellos aparece entre paréntesis la sigla de la sección, la fecha de publicación y el lugar en el que se ha publicado. José de Arimatea (C, 5 abril 2015, Blog/FB) José y María, genealogías de (C, 8 abril 2015, Blog/FB) José, fecha de su muerte (C, 29-30 agosto 2014, Blog/FB) Juan 19,40 y 20,5-7. Significado de “othonia” o “vendas” (C, 8 abril 2016, Blog/FB) Juan el Bautista y Jesús (C, PyR, 27 julio 2014, FB) Juan el Bautista, pensamiento y fuentes (C, 31 agosto 2014, Blog/FB) Juan el Bautista, posible evangelio de (C, PyR, 7 mayo 2014, FB) Judaísmo, transformación en época helenística (C, 16 octubre 2014, Blog/FB) Judaísmos supervivientes a la destrucción del Templo (C, 19 mayo 2015, Blog/FB) Judas Iscariote y el “otro” Judas (C, 3 febrero 2016, Blog/FB) Judas Iscariote, historicidad (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Judas Iscariote: ¿un avaro en compañía de un Jesús pobre? (C, 23 febrero 2016, Blog/FB) Judas, ¿cómo murió? (C, PyR, 9 diciembre 2013, FB) Judas, el beso de (C, PyR, 10 julio 2014, FB) Judas, existencia histórica (C, PyR, 7 mayo 2014, FB) Judas, versiones sobre su muerte (C, 21 diciembre 2015, Blog/FB) Judeocristianos: sacrificios en el Templo (C, PyR, 27 abril 2014, FB) Judíos mesiánicos de hoy día (C, 2 febrero 2016, Blog/FB) Juicio final en los evangelistas (C, 19 agosto 2014, FB) Juicio final y resurrección, incógnitas sobre (C, 18 septiembre 2014, Blog/FB) Kénosis de la creación, opinión sobre (C, 11 febrero 2016, Blog/FB) Kiddush judío y Eucaristía (C, 8 marzo 2015, Blog/FB) Lázaro: ¿pudo ser el Discípulo Amado? (C, 22 febrero 2016, Blog/FB) Lengua hablada en Israel año I (C, 7 diciembre 2015, Blog/FB) Levi H. Dowling Evangelio de Acuario, opinión (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Ley de Moisés, ¿camino de salvación? (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Ley de Moisés, ¿camino de vida para el cristiano? (C, 1 febrero 2015, Blog) Liberación de un preso en la Pascua judía (C, PyR, 6 mayo 2014, FB) Libro de Daniel (C, 25 agosto 2015, Blog/FB) Libro de Daniel y los magos (C, 17 diciembre 2014, Blog/FB) Libro de Daniel, fecha (C, 25 noviembre 2014, Blog/FB) Libro de Daniel, información sobre (C, 11 noviembre 2014, Blog/FB) Libro de Henoc y libro de Juan de Jerusalén: menciones en la Biblia (C, Bc, 6 agosto 2014, FB) Libro de Henoc: Hijo del hombre (C, 23 noviembre 2015, Blog/FB) Libro de los Jubileos, dónde encontrarlo (C, 21 agosto 2014, Blog/FB) Libros del período intertestamentario (C, 27 diciembre 2015, Blog/FB) Logos en el Evangelio de Juan (C, 28 marzo 2016, Blog/FB) Lógos, significado (C, 25 agosto 2015, Blog/FB) Los Doce apóstoles, quiénes eran (C, 3 enero 2015, Blog/FB) Lucas 17,21: “El reino de Dios está entre vosotros”. Comentario (C, 21 diciembre 2015, Blog/FB) Lucas, 3-16: Dónde encontrar la historia de Israel (C, 17 febrero 2016, Blog/FB) Lucas, divergencias entre Evangelio y Hechos (C, 17 agosto 2014, FB) Lucas, su situación personal en Hechos de los Apóstoles (C, 14 octubre 2015, Blog/FB) Manuscritos del Mar Muerto (C, 19 febrero 2016, Blog/FB) Marción, (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Marción, (C, 22 febrero 2015, Blog/FB) Marcos 16,9-20. Dudas sobre el final de este Evangelio (C, 2 febrero 2016, Blog/FB) Marcos 16,9-20. Obras en las que se explica la génesis de (C, 13 abril 2016, Blog/FB) María Magdalena en los grupos gnósticos, apreciación de (C, 8 abril 2015, Blog/FB) María Magdalena, ¿uno de los doce apóstoles? (C, 5 mayo 2015, Blog/FB) María Magdalena, testigo de la Resurrección (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) María y José. Problemas sobre embarazo de ella (C, 15 marzo 2016, Blog/FB) María, origen y etimología del nombre de (C, 30 diciembre 2014, Blog/FB) Martirio de los apóstoles y discípulos. ¿Qué se sabe sobre ello? (C, 7 febrero 2016, Blog/FB) Masters en Ciencias de las Religiones (C, 2 noviembre 2014, Blog/FB) Matanza de los inocentes, historicidad (C, 19 0ctubre 2914, Blog/FB) Mateo, 1,21 y paulinismo (C, 29 diciembre 2015, Blog/FB) Mateo, 24: “Donde está el cadáver, allí estarán los buitres”. ¿Qué quiere decir? (C, 27 diciembre 2015, Blog/FB) Matrimonio de José y María (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Mayordomía del cristiano (C, PyR, 23 mayo 2014, FB) Meier y el arameo: opiniones (C, 30 noviembre 2015, Blog/FB) Mélanos, significado en Heródoto, y Cam, hijo de Noé (C, 11 abril 2015, Blog/FB) Menahem el esenio (C, 11 abril 2016, Blog/FB) Mesías, concepto y figura del (C, 14 mayo 2015, Blog/FB) Michel Benoit, El Apóstol número 13, opinión (C, 3 septiembre 2014, Blog/FB) Michel Onfray, Tratado de ateología, opinión (C, 2 mayo 2015, Blog/FB) Milagro de los panes y los peces (C, 16 abril 2015, Blog/FB) Milagros de Jesús (C, PyR, 25 mayo 2014, FB) Milagros de Jesús, historicidad y análisis de (C, 1 noviembre 2014, Blog/FB) Milagros de Pablo (C, PyR, 28 junio 2014, FB) Moisés en Hechos de los Apóstoles 7, 20-30, (C, 24 agosto 2014, Blog/FB) Moisés, qué se puede saber sobre (C, 23 diciembre 2014, Blog/FB) Montserrat, J., El Galileo armado, opinión (C, Bc 14 agosto 2014, Blog/FB) Morton Smith, Jesús el mago, opinión (C, 14 agosto 2014, FB) Mujer en tiempos de Jesús, la (C, 14 octubre 2014, Blog/FB) Nacimiento de Jesús, fecha (C, 21 abril 2015, Blog/FB) Nazareno, significado del término (C, 8 octubre 2014, Blog/FB) Nazaret (C, PyR, 2 agosto 2014, FB) Nazaret, existencia histórica de (C, 19 abril 2015, Blog/FB) Nombre de Dios, Yahvé u otro (C, 5 abril 2015, Blog/FB) Novela El Trono Maldito, parte de una trilogía (C, 27 octubre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento interlineal griegoespañol de César Vidal, opinión (C, 4 septiembre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento y contradicciones en el (C, 8 marzo 2015, Blog/FB) Nuevo Testamento, salvación universal y libre albedrío (C, 4 octubre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, ¿texto receptus o texto crítico? (C, 9 diciembre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, autores del (C, 7 abril 2015, Blog/FB) Nuevo Testamento, fecha probable de edición (C, 8 octubre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, formación (C, PyR, 28 julio 2014, FB) Nuevo Testamento, formación del canon (C, 18 diciembre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, formación del canon y apócrifos excluidos (C, 8 enero 2015, Blog/FB) Nuevo Testamento, influencia del paganismo romano en (C, 6 septiembre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, inmortalidad del alma en el (C, 7 octubre 2014, Blog/FB) Nuevo Testamento, orden de los textos del (C, 1 mayo 2015, Blog/FB) Nuevo Testamento, veracidad (C, 5 octubre 2015, Blog/FB) Nuevo Testamento: ¿En qué lengua se escribieron las obras del? (C, 8 marzo 2016, Blog/FB) Nuevo Testamento: Variantes más importantes (C, 25 marzo 201, Blog/FB) Número de la Bestia, Apocalipsis, el (C, 28 octubre2015, Blog/FB) Oración del Padre Nuestro, ¿original de Jesús? (C, 19 agosto 2014, FB) Oración del Padre Nuestro, autoría (C, 25 noviembre 2014, Blog/FB) Oración del Padre Nuestro, fórmula original o modificada (C, 2 noviembre 2014, Blog/FB) Oración del Padre Nuestro, autor (C, 15 febrero 2016, Blog/FB) Origen de la vida y Génesis (C, 17 de diciembre 2014, Blog/FB) Orígenes (C, PyR, 12 junio 2014, FB) Ósculo en Israel siglo I (C, 1 marzo 2015, Blog/FB) Otto Eissfeldt Introducción al Antiguo Testamento (C, 5 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo D’Ors, artículo sobre dogmas (C, 25 agosto 2015, Blog/FB) Pablo de Tarso y su reinterpretación de Jesús (C, 2 marzo 2016, Blog/FB) Pablo de Tarso. La mácula de Adán, el perdón de Dios y resurrección. (C, 19 febrero 2016, Blog/FB) Pablo de Tarso: de dónde saca el concepto de Jesús como hijo real, físico y óntico de Dios (C, 17 marzo 2016, Blog/FB) Pablo de Tarso: el concepto de sacrificio vicario (C, 21 febrero 2016, Blog/FB) Pablo de Tarso: llamada o conversión (C, PyR, 11 mayo 2014, FB) Pablo según R. Ambelain (C, 30 noviembre 2015, Blog/FB) Pablo y Bernabé, motivos de separación (C, 10 febrero 2015, Blog/FB) Pablo y la Ley (C, PyR, 6 mayo 2014, FB) Pablo y la Ley de Moisés (C, Bc, 14 agosto 2014, Blog/FB) Pablo y la ley en Gal 3, 11 (C, 30 agosto 2015, Blog/FB) Pablo y las mujeres (C, 5 mayo 2015, Blog/FB) Pablo y Santiago, ¿compitieron por el liderazgo del cristianismo primitivo? (C, 20 noviembre 2014, Blog/ FB) Pablo, Romanos y Corintios (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Pablo, ¿diseñador del cristianismo? (C, 9 diciembre 2014, Blog/FB) Pablo, ¿fue trinitario? (C, 23 agosto 2014, Blog/FB) Pablo, ¿fundador “inconsciente” del cristianismo? (C, 24 mayo 2015, Blog/FB) Pablo, ¿perseguidor de la iglesia naciente en Jerusalén? (C, 17 mayo 2015, Blog/FB) Pablo, ¿por qué perseguía a los seguidores de Jesús? (C, 19 mayo 2015, Blog/FB) Pablo, ¿salvación por la Ley o por la fe? (C, 25 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, “conversión” o llamada (C, 14 mayo 2015, Blog/FB) Pablo, “New Radicals” (C, PyR, 26 julio 2014, FB) Pablo, 1 Cor 15, 5-8: Apariciones de Jesús (C, PyR, 6 marzo 2014, FB) Pablo, 1 Cor 15,6 (C, PyR, 1 mayo 2014, FB) Pablo, 1 Corintios 11, 23-26 (C, 7 septiembre 2014, Blog/FB) Pablo, 1 Corintios 14, 33-36, “silencio de las mujeres en las asambleas” (C, 7 septiembre 2014, Blog/FB) Pablo, 1Tes 2, 15 (C, PyR, 21 junio 2014, FB) Pablo, 2 Cor 12, 2-5: “El tercer cielo” (C, 16 octubre 2015, Blog/FB) Pablo, binidad en 1 Tes 3,11 (C, 14 octubre 2015, Blog/FB) Pablo, cartas auténticas y cuáles no (C, 18 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, doxologías (C, 2 septiembre 2015, Blog/FB) Pablo, estado civil (C, PyR, 6 marzo 2014, FB) Pablo, evolución de su teología (C, 20 diciembre 2014, Blog/FB) Pablo, fecha de su muerte (C, 22 marzo 2015, Blog/FB) Pablo, Filipenses 2, 5-8: ¿texto adulterado? (C, 25 abril 2015, Blog/FB) Pablo, griego o judío (C, PyR, 26 mayo 2014, FB) Pablo, interpretación de 2 Cor 6, 14 (C, 19 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, interpretación de Woods (C, 2 octubre 2015, Blog/FB) Pablo, judío o romano, lengua que hablaba (C, 19 abril 2015, Blog/FB) Pablo, motivos para reinterpretación de Jesús (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) Pablo, obras de la ley (C, PyR, 26 julio 2014, FB) Pablo, persecución narrada de distinta forma en Hechos 8, 1 y en Gal. 1, 13 (C, 30 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, predestinación en Romanos 8, 29-30 (C, 25 abril 2015, Blog/FB) Pablo, preexistencia y divinización de Jesús en (C, 25 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, resurrección de Eutico en (C, 25 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, revelación de Jesús a (C, 9 mayo 2015, Blog/FB) Pablo, significado de 1 Cor 13, 8-12 (C, 21 abril 2015, Blog/FB) Pablo, su preeminencia entre los apóstoles (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Pablo, sus discípulos (C, 2 septiembre 2015, Blog/FB) Pablo, visión o revelación que recibió (C, 2 febrero 2016, Blog/FB) Pablo: Cartas apócrifas (C, 7 diciembre 2015, Blog/FB) Pablo: inminencia de la llegada del reino en 1Tes 4-15 (C, PyR, 30 abril 2014, FB) Pablo: sacrificio expiatorio y el Talmud (C, 13 noviembre 2105, Blog/FB) Repito el vínculo del retrato literario del Prof. Piñero, por si a alguno se le ha escapado: http://desnudosenvenezia.blogspot.com Saludos cordiales de Carmen Padilla
Domingo, 19 de Junio 2016
Notas
Hoy escribe Carmen Padilla
Sigo con este índice (del 9 de junio de 2013, cuando empezó esa sección –¡cómo pasan los días!– a mayo de 2016) que espero sea de alguna utilidad. Hoy recojo preguntas sobre Jesús de Nazaret. Repito las siglas: Nombre de la sección Bc: Bajar a la calle PyR: Preguntas y respuestas C: Compartir FB: Facebook Lugar en que se encuentra el término buscado Blog FB Blog/FB: en ambos lugares Los artículos están en orden alfabético. Tras cada uno de ellos aparece entre paréntesis la sigla de la sección, la fecha de publicación y el lugar en el que se ha publicado. Jesucristo: ¿nos utilizó y engañó? (C, 27 marzo 2016, Blog/FB) Jesús ¿sumo sacerdote según Flavio Josefo? (C, PyR, 12 junio 2013, FB) Jesús como Dios. Solo siete textos del Nuevo Testamento lo afirman (C, 25 marzo 2016, Blog/FB) Jesús como Dios: ¿Cita bíblica que lo califique así? (C, Bc, 7 agosto 2014, Blog) Jesús de la historia, Cristo celestial y expansión del cristianismo (C, PyR, 24 marzo 2014, FB) Jesús fascinante (C, PyR, 7 mayo 2014, FB) Jesús hijo de María y figura de José (C, 14 octubre 2014, Blog/FB) Jesús histórico y fidelidad del islam (C, PyR, 6 marzo 2014, FB) Jesús histórico y la Transfiguración (C, 14 octubre 2014, Blog/FB) Jesús histórico y las profecías de Isaías, Daniel y Proverbios (C, PyR, 20 abril 2014, FB) Jesús histórico, criterios para discernir en los Evangelios (C, 17 agosto 2014, FB) Jesús histórico, material disponible para reconstruir su vida (C, Bc, 12 agosto 2014, Blog) Jesús histórico, pruebas (C, PyR, 1 mayo 2014, FB) Jesús histórico, qué sabemos del (C, 10 enero 2015, Blog/FB) Jesús histórico: 26 puntos (C, PyR, 2 julio 2014, FB) Jesús histórico: Obra actual sobre él (C, PyR, 1 mayo 2014, FB) Jesús mesías (C, PyR, 28 mayo 2014, FB) Jesús mesías rey (C, PyR, 3 agosto 2014, FB) Jesús y “el Hijo del Hombre” (C, 21 febrero 2016, Blog/FB) Jesús y el Dios del Antiguo Testamento (C, PyR, 23 marzo 2014, FB) Jesús y el pago de los diezmos (C, 20 mayo 2015, Blog/FB) Jesús y el pago de los diezmos (C, 5 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús y Esteban: ¿se aplica ley diferente? (C, 5 octubre 2015, Blog/FB) Jesús y Juan el Bautista. ¿Fue discípulo Jesús de Juan? (C, 15 febrero 2016, Blog/FB) Jesús y la mujer cananea en Mt 15, 21-28 (C, 25 marzo 2015, Blog/FB) Jesús y la predicación de su mensaje (C, 2 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús y las mujeres (C, 13 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús y los zelotas (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Jesús y otras divinidades (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Jesús y sus seguidores, medios de financiación (C, 30 octubre 2014, Blog/FB) Jesús y Yahvé (C, PyR, 31 julio 2014, FB) Jesús y Yahvé, ¿son lo mismo? (C, 19 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, ¿fariseo? (C, PyR, 30 abril 2014, FB) Jesús, ¿semejanzas con otras divinidades, Horus, Mitra, etc…? (C, PyR, 8 marzo 2014, FB) Jesús, descendimiento de la cruz y resurrección (C, PyR, 7 mayo 2014, Fb) Jesús, diferentes imágenes en los Evangelios (C, PyR, 4 agosto 2014, FB) Jesús, ¿beligerante con los judíos? Bibliografía (C, 31 diciembre 2015, Blog/FB) Jesús, ¿consumía drogas? ¿era vegetariano? (C, 19 abril 2015, Blog/FB) Jesús, ¿era pobre? (C, 22 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, ¿estuvo en Cachemira? (C, 1 marzo 2015, Blog/FB) Jesús, ¿fue su muerte en tiempo de Tiberio y lo supieron en Roma? (C, 3 febrero 2015, Blog/FB) Jesús, ¿gnóstico? (C, PyR, 19 mayo 2014, FB) Jesús, ¿influencia del pensamiento helénico de su época? (C, Bc 14 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, ¿Lucifer? textos (C, 30 agosto 2015, Blog/FB) Jesús, ¿murió realmente en la cruz? (C, 14 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, ¿nazir o nazoreo? Extensa explicación (C, 4 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, ¿personaje más importante de la historia? (C, 18 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, ¿pobre su familia? (C, 22 abril 2015, Blog/FB) Jesús, ¿por qué decía que él no era de este mundo? Más preguntas (C, 23 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, ¿por qué su actividad no llamó la atención de los historiadores de su época? (C, PyR, 6 octubre 2013, FB) Jesús, ¿pretendió morir? (C, 30 agosto 2015, Blog/FB) Jesús, ¿pudo viajar a la India? (C, Bc, 12 agosto 2014, Blog) Jesús, ¿qué Biblia usó? (C, 27 diciembre 2015, Blog/FB) Jesús, ¿sabía leer? (C, 6 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, ¿se creyó hijo de Dios desde la niñez? (C, 3 febrero 2015, Blog/FB) Jesús, ¿tuvo hermanos? (C, 23 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, ¿viajes por el Mediterráneo? (C, 6 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, ¿zelota? (C, PyR, 5-2-2014, FB) Jesús, a quién se dirige su ministerio (C, 9 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, actividad sanadora causa de seguimiento (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, almuerzo con Zaqueo (C, 30 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, amor a los enemigos (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Jesús, apariciones tras la resurrección (C, 28 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, autoproclamación como hijo de Dios (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Jesús, autor/es de su detención (C, 27 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, autores de su condena a muerte (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Jesús, biografía de (C, 4 junio 2015, Blog/FB) Jesús, cena pascual: ¿las cuatro copas? (C, PyR, 10 junio 2013, FB) Jesús, cómo interpretarlo (C, 3 enero 2015, Blog/FB) Jesús, comunidad de seguidores organizada en vida de (C, 18 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, Cordero de Dios (C, PyR, 25 mayo 2014, FB) Jesús, crucifixión (C, PyR, 1 julio 2013, FB) Jesús, crucifixión: cruz o madero (C, 10 febrero 2015, Blog/FB) Jesús, descendiente de David (C, 3 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, destinatarios del mensaje (C, PyR, 31 julio 2014, FB) Jesús, divinización progresiva en los evangelios de (C, 28 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, divinización y repercusión posterior (C, 23 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, dónde fue enterrado (C, 18 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, dudas sobre su crucifixión (C, 27 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, el ayuno en su tiempo (C, 5 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, el impuesto al César (C, 18 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, en qué lengua hablaba (C, 30 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, entrada en Jerusalén. ¿Histórica? (C, 27 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, escena de la crucifixión y personajes (C, 8 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, estado civil de (C, 21 mayo 2015, Blog/FB) Jesús, existencia histórica (C, PyR, 27 abril 2014, FB) Jesús, existencia histórica (C, PyR, 29 julio 2014, FB) Jesús, existencia histórica (C, 10 febrero 2015, Blog/FB) Jesús, existencia histórica (C, 25 marzo 2015, Blog/FB) Jesús, existencia histórica (C, PyR. 7 mayo 2014, FB) Jesús, existencia histórica a través de los evangelios (C, PyR, 3 agosto 2014, FB) Jesús, existencia real (C, 7 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, fecha de nacimiento (C, 3 enero 2015, Blog/FB) Jesús, fecha de nacimiento (C, PyR, 27 marzo 2014, FB) Jesús, fecha de nacimiento (C, 18 agosto 2014, FB) Jesús, fecha de nacimiento más probable (C, 21 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, fecha de nacimiento y si fue considerada por él o sus seguidores (C, PyR, 1 marzo 2014, FB) Jesús, fecha de nacimiento, en qué libros buscar (C, 23 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, fecha de su muerte y música en ella (C, 3 enero 2015, Blog/FB) Jesús, fecha ejecución (C, PyR, 11 julio 2014, FB) Jesús, fecha nacimiento y error de Dionisio el Exiguo (C, 27 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, fecha nacimiento. ¿Nuestro calendario equivocado? (C, 24 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, fiabilidad de genealogías en Mateo y Lucas (C, 4 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, hechos verdaderos en el NT (C, 2 septiembre 2015, Blog/FB) Jesús, hermanos de (C, 23 mayo 2015, Blog/FB) Jesús, hermanos y hermanas de (C, 26 de agosto 2014, Blog/FB) Jesús, Herodes y Pilato, incongruencias (C, 13 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús, Hijo de Dios y “a la derecha del Padre” (C, 25 febrero 2016, Blog/FB) Jesús, Hijo de Dios. ¿En qué sentido? (C, 29 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, hipótesis sobre si no hubiese fracasado (C, 21 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, historicidad de relatos sobre su nacimiento y huida a Egipto (C, 21 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, historicidad del beso de Judas (C, 30 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, Iglesia (C, PyR, 10 julio 2014, FB) Jesús, indicios históricos sobre concepción y nacimiento ilegítimos (C, 9 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, infancia (C, PyR, 4 agosto 2014, FB) Jesús, libros que informen sobre (C, 27 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, libros sobre (C, 27 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, lugar de nacimiento (C, 31 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, Maestro o Señor (C, 15 marzo 2015, Blog/FB) Jesús, mes de nacimiento (C, 19 abril 2015, Blog/FB) Jesús, mesianismo (C, PyR, 11 mayo 2014, FB) Jesús, moral rompedora (C, PyR, 11 mayo 2014, FB) Jesús, motivos para nacimiento virginal de (C, 7 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, nacimiento en pesebre o gruta (C, 3 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, nacimiento virginal de (C, 6 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, nombres diferentes que recibe (C, 28 de agosto 2014, Blog/FB) Jesús, observancia de leyes judías (C, Bc 14 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, origen y ascendencia davídica (C, 9 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, Pablo y la Ley (C, PyR, 10 marzo 2014, FB) Jesús, parábolas/frases de mayor peso histórico (C, 18 agosto 2014, FB) Jesús, personalidad (C, PyR, 6 julio 2014, FB) Jesús, popularidad (C, 30 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, por qué no escribieron sobre él los apóstoles (C, 10 enero 2015, Blog/FB) Jesús, por qué no escribieron sobre él sus discípulos (C, 20 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, por qué no predicó en Samaria (C, 20 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús, predicación del mensaje (C, PyR, 10 marzo 2014, FB) Jesús, prendimiento (C, PyR, 6 junio 2014, FB) Jesús, preparación de su cadáver en Shabat (C, 11 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, probable fecha de nacimiento (C, 2 noviembre 2014, Blog/FB) Jesús, qué diría hoy de sí mismo (C, 9 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, qué Escrituras sagradas utilizaba (C, 14 abril, Blog/FB) Jesús, razones para su muerte y si él la procuró (C, 28 octubre 2014, Blog/FB) Jesús, reformador del judaísmo (C, 9 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús, relación con las mujeres (C, 28 enero 2015, Blog) Jesús, relación con pescadores, José de Arimatea y Judas (C, 29-30 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, relatos sobre el juicio a (C, 28 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, representaciones con el pelo largo en contra de 1 Cor 11, 14 (C, 13 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús, resurrección (C, PyR, 10 mayo 2014, FB) Jesús, resurrección (C, PyR, 11 julio 2014, FB) Jesús, resurrección (C, PyR, 11 mayo 2014, FB) Jesús, resurrección (C, PyR, 4 agosto 2014, FB) Jesús, resurrección (C, 23 noviembre 2015, Blog/FB) Jesús, resurrección y actitud de los apóstoles (C, PyR, 17 abril 2014, FB) Jesús, resurrección y dificultades en los textos evangélicos (C, 8 marzo 2016, Blog/FB) Jesús, resurrección, ¿pruebas posibles? (C, 7 septiembre 2014, Blog/FB) Jesús, resurrección, horas transcurridas (C, 22 marzo 2015, Blog/FB) Jesús, resurrección: ¿por qué no para siempre? (C, 30 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, ser divino a partir de qué momento (C, 13 diciembre 2014, Blog/FB) Jesús, significado del nombre (C, 29-30 agosto 2014, Blog/FB) Jesús, Transfiguración: Cómo se interpreta (C, 30 octubre 2015, Blog/FB) Jesús, Transfiguración: De dónde la tradición de celebrarla y si se dio en otros profetas (C, Bc, 7 agosto 2014, Blog) Jesús, un pretendiente mesiánico más (C, PyR, 26 abril 2014, FB) Jesús: ¿belicista o sedicioso? ( I y II). (C, 5 y 7 abril 2016, Blog/FB) Jesús: ¿Concepción / nacimiento ilegítimos? (C, 30 marzo 2016, Blog/FB) Jesús: ¿egipcio? Tesis de Llogari Pujol (C, 30 octubre 2015, Blog/FB) Jesús: ¿era de estirpe sacerdotal? (C, 17 febrero 2016, Blog/FB) Jesús: ¿fue un “profesional” de la religión? (C, 19 abril 2016, Blog/FB) Jesús: ¿murió como “mártir” por Israel? (C, 22 abril 2016, Blog/FB) Jesús: ¿por qué se presentó en Israel y no en otra parte del mundo? (C, 1 febrero 2016, Blog/FB) Jesús: ¿por qué su aparición en un momento de la historia y no en otro? (C, 30 octubre 2015, Blog/FB) Jesús: ¿posible estancia en Egipto? ¿Existió realmente? (C, 18 abril 2016, Blog/FB) Jesús: Contra los constructores de mitos sobre su existencia (C, 10 abril 2016, Blog/FB) Jesús: curaciones por saliva (C, 14 diciembre 2015, Blog/FB) Jesús: descenso a los infiernos, 1 Pedro 3, 19 (C, 14 octubre 2015, Blog/FB) Jesús: juicio y autoridades judías (C, 25 noviembre 2015, Blog/FB) Jesús: nombre original (C, 7 diciembre 2015, Blog/FB) Jesús: título de “el Salvador” e influencia helenística (C, 7 diciembre 2015, Blog/FB) Jesús: Último nacido antes de su muerte y primer nacido después de esta. Diferencias (C, PyR, 23 marzo 2014, FB) Saludos cordiales de Carmen Padilla Y subsidiariamente de Antonio Piñero NOTA: Por si interesa a alguno: un pintor, a quien no conozco personalmente, me ha hecho un “retrato literario”, que me ha gustado. Aquí va el vínculo: http://desnudosenvenezia.blogspot.com Autor: Giovanni Tortosa. Título “Il Grande Signore”. Saludos de nuevo
Viernes, 17 de Junio 2016
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas