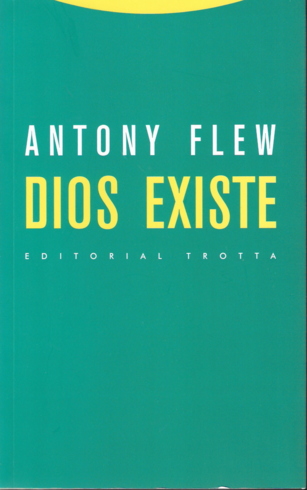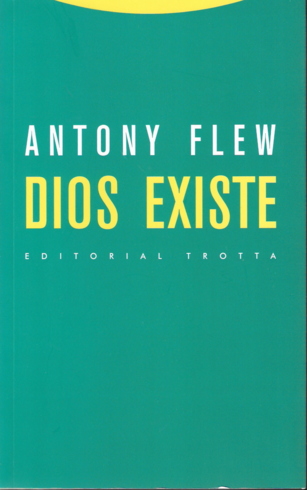Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
En el conjunto de textos que componen el Nuevo Testamento no se formula concepto alguno de la pena, ni se adoptan posturas generales y explícitas en pro o en contra de la pena de muerte. Sin duda porque la presupone como práctica corriente en una sociedad en que la pena de muerte estaba sólidamente establecida, se limita a ofrecer unas coordenadas abstractas en las que uno puede estructurar su concepto de la pena en general, y brinda algunas valoraciones dinámicas acerca de la vida y la muerte, pero no formula una respuesta concreta a la pregunta sobre la licitud de la pena máxima. A pesar de esa falta de formulaciones -o quizás precisamente por ello-, la exégesis teológica ha querido extraer del texto neotestamentario directrices para manifestarse, sea en contra de la pena de muerte, sea (lo que parece haber sucedido con mucha mayor frecuencia) a favor de ella. A continuación me referiré a los pasajes más utilizados. Entre las perícopas citadas en apoyo de la oposición a la pena de muerte cabe citar: a) Mt 5, 38-39: ”Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pero yo os digo: No resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra”. b) Jn 8, 3-11: episodio de la mujer adúltera. Tras la sabia conminación de Jesús “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra”, todos los acusadores se retiran, siendo despedida la mujer por parte de Jesús con el encargo de no volver a pecar. Por el contrario, como respaldo neotestamentario a la legitimidad de la pena de muerte han sido aducidos con frecuencia los siguientes textos: c) Rom 13, 1.4: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas [...] Pero si obras el mal, teme, pues no en vano [scil. la autoridad] lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal”. d) 1Cor 5, 3-7: “Yo [...] ya he resuelto, al que así tal obró, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo [...] entregar a ese tal a Satanás para perdición de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús [...] ¿No sabéis que poca levadura fermenta toda la masa? Expurgad la vieja levadura, para que seáis una masa nueva”. e) Hch 5, 1-11: el episodio en el que se relata que el matrimonio compuesto por Ananías y Safira, tras haber reservado para sí una parte del dinero procedente de la venta de una propiedad -en lugar de haberlo dado todo a los apóstoles- cae muerto de forma fulminante (supuestamente a manos del propio Dios). Es importante reparar en que ninguno de estos textos enuncia un principio general del que quepa deducir directrices para el abordaje de la cuestión de la pena de muerte; de hecho, la mayor parte de ellos no se refiere directamente a la cuestión que nos ocupa. Sin embargo, resulta muy significativo apreciar las divergentes (y a veces mutuamente contradictorias) apreciaciones contenidas en los textos citados acerca de la violencia, la imagen de Dios, el castigo y el perdón, divergencias que provocarán las más dispares exégesis. Así pues, podemos extraer ya una conclusión provisional: mientras que en una parte de las Escrituras -el Antiguo Testamento- se legitima sin ambages mediante razones religiosas la pena de muerte, en la otra -el Nuevo Testamento- no encontramos referencias explícitas al tema, aunque sí diversos textos que pueden ser y han sido interpretados en un sentido u otro. Es menester ahora formular otro interrogante: ¿qué nos dice la tradición cristiana al respecto? Lo veremos en próximos posts. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 28 de Noviembre 2012
Comentarios
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Aspectos doctrinales de la pasión de san Bartolomé Lucha con los demonios Este apócrifo apenas tiene referencias de carácter doctrinal, al menos desde el punto de vista teórico. Es decir, no contiene lecciones de tipo magistral. Su ministerio se mueve dentro de los parámetros que cabe esperar en un apóstol de Jesús. Realiza los milagros prometidos en el contexto de la misión, en particular, la expulsión de los demonios. En su ministerio, tuvo que luchar Bartolomé especialmente con los demonios y con su presencia y actividad en el territorio de la India, donde predicaba. Su apostolado se concreta en un enfrentamiento sin cuartel con los demonios que residían en los ídolos de los templos locales. Los templos paganos eran su residencia. Y desde sus ídolos y sus altares podían ejercer una actividad mágica, que embaucaba con facilidad a los hombres sencillos, sensibles a cualquier demostración sobrenatural. Los denominados “pontífices”, conscientes del peligro que representaba el apóstol, lograron que el rey lo mandara atormentar y decapitar. El tormento característico en la pasión de Bartolomé, mejor recogido por la tradición, fue el que su decapitación fuera precedida de la pérdida de su piel en vida. Retrato físico de Bartolomé Entre los pasajes que hablan de Bartolomé, destaca la minuciosa descripción de su persona, encaminada a facilitar su identificación. Ésa era, al menos, la intención del demonio Beireth, que daba la descripción de los rasgos físicos de Bartolomé: “Los cabellos de su cabeza son negros y espesos, su tez blanca, los ojos grandes, las narices simétricas y rectas, las orejas cubiertas con el cabello de la cabeza, la barba luenga con algunas canas, de estatura media, no se puede decir que sea ni alto ni bajo. Viste una túnica de manga corta con ribetes de púrpura y se cubre con un manto blanco que tiene joyas color de púrpura en cada uno de sus ángulos” (c. 1,3). Los imagineros tenían en el Apócrifo argumentos suficientes para justificar los detalles concretos de su trabajo. Los silencios de los evangelios tenían así una forma de compensación. Si por sus predicaciones podemos colegir que así hablaban sus protagonistas, estas descripciones parecen querer presentar a la comunidad cristiana cómo eran en la realidad. En un contexto similar ofrecen los Hechos de Pablo y Tecla (c. 3,1) una presentación del aspecto físico de Pablo, que tanto influyó en la iconografía posterior. Bartolomé aparece además revestido de un carácter de persona equilibrada y sensata que coincide con los datos que daba Jesús en la escena del encuentro con Natanael. “Un verdadero israelita en quien no hay engaño” (Jn 1, 47). Creencias tradicionales en la Pasión de san Bartolomé Pero si la obra es parca en pasajes doctrinales, sirve, no obstante, de testimonio vivo de creencias dogmáticas, incuestionables en su época. Sabe, por ejemplo, del pecado de Adán que motivó su expulsión del Paraíso. De los árboles abundantes, Dios prohibía al primer hombre el acceso a uno de ellos. Adán cometió un pecado de desconfianza y desobediencia (c. 4,3). El autor sabe y testifica que el Hijo de Dios fue enviado a la tierra para realizar la redención de los hombres (c. 7,1). Ofrece noticia detallada de la anunciación (c. 4,2) y de las tentaciones (c. 4,3). Está, pues, al corriente de los sucesos de los evangelios. Manifiesta su fe en la divinidad de Jesús y en la Trinidad. El texto griego corrige o rectifica ciertas expresiones extrañas, sospechosas de nestorianismo. Cuando el latín cuenta que el Hijo de Dios se dignó nacer del seno de la Virgen María “en el hombre” (in homine), el griego corrige sistemáticamente los pasajes correspondientes diciendo que “nace como hombre”, lo que está más acorde con el sentido ortodoxo del dogma. (Imagen del martirio de san Bartolomé) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Domingo, 25 de Noviembre 2012
NotasHoy escribe Antonio Piñero El prefacio de Roy Abraham Varghese me parece igual de interesante que el comentado la semana pasada de Soler Gil. En primer lugar, el prologuista pone de relieve la relevancia de Antony Flew en la historia del ateísmo. En su opinión, aunque su obra de conjunto no sea comparable, Varghese sitúa a Flew en la estela de David Hume, Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach y Friedrich Nietzsche. Lo compara luego con otros tratadistas indirectos del ateísmo en el siglo XX como Bertrand Russel, Alfred Ayer, Jean-Paul Sartre, Albert Camus e incluso Martin Heidegger. De estos últimos piensa, con razón, que su ateísmo no es más que un subproducto de unos escritos que en conjunto van por otros derroteros; destaca así Varghese cómo la obra de Flew supuso el desarrollo de argumentos novedosos contra el teísmo, y a la vez, curiosamente, abrieron el paso a un futuro teísmo. En concreto, Varghese cree que Flew acabó con la doctrina del “positivismo lógico”. Según este sistema, las únicas afirmaciones que tienen sentido son aquellas que pueden ser verificadas por la experiencia sensible, es decir por la verificación empírica. De esta proposición solo quedan exentas las matemáticas y la lógica, ya que en el fondo sus demostraciones apodícticas no son más que meras tautologías. Para el positivismo lógico estas dos últimas ciencias no hacen avanzar de hecho el conocimiento, que se reduce al ámbito de lo empírico, lo comprobable. Flew, al romper con el positivismo rígido y al admitir en las reglas de juego de los debates sobre la existencia de Dios la validez de los argumentos globales sobre la experiencia del ser humano ante el universo (argumentos que en sí no son verificables empíricamente, pero que son razonables), abre un nuevo camino al debate entre ateos y teístas. Como he indicado, en el fondo esta postura ha contribuido de algún modo al renacer de la creencia en la existencia de Dios (no precisamente el de la revelación cristiana, pero un Dios al fin y al cabo) entre una rama importante de los científicos modernos. Es como si Flew, opina Varghese, hubiera abierto la puerta para que los argumentos religiosos no fueran considerados ipso facto como carentes de relevancia cognitiva. Los problemas a los que Flew otorgó carta de naturaleza con su amplitud de miras fueron los siguientes: • Si las afirmaciones sobre Dios tienen significatividad o no; si hay o no coherencia lógica en los atributos que se predican de la divinidad; • Si la presencia o ausencia Dios con su actividad creadora es una cuestión científica o no lo es; • Si es posible generar una visión del mundo que dé cuenta de por qué el universo está sujeto a leyes, por qué es capaz de generar vida y por qué es racionalmente accesible en su comprensión por parte del ser humano. Desde luego, si se tiene en cuenta cómo Flew llegó a admitir un diálogo con este tipo de proposiciones, no es extraño que acabara abierto a una suerte de teísmo elemental como el que veremos que profesa en el libro que comentamos. También es interesante señalar que Flew se dedicó a argumentar y ponderar los argumentos de los adversarios, a manifestar con precisión los propios y no a “dirigir su artillería contra los abusos sobradamente conocidos de la historia de las grandes religiones. Los excesos y atrocidades de la religiones organizadas no tienen nada que ver con la existencia o inexistencia de Dios” (p. 34). Acierta Varghese. Pongo un ejemplo: la obra de Michel Onfray, Traité d’athéologie (Éditions Grasset & Fasquelle, Paris 2205) --que fue traducida rápidamente al español al año siguiente…, y en ese mismo año vieron la luz cuatro reimpresiones seguidas.En español el título fue “Tratado de ateología”. Traducción de Luz Freire, Editorial Anagrama, Barcelona, 2006-- es totalmente representativa de lo que estamos afirmando. Después de leerla detenidamente (véase un resumen de su argumentación en mi “Prólogo/Presentación” al libro conjunto Existió Jesús realmente (Raíces, Madrid, 2009), me sentí muy defraudado, pues más que una prueba de la no existencia de Dios tal obra tan publicitada no era sino un ataque a la fiabilidad histórica de los Evangelios y un elenco de las barbaridades ciertamente perpetradas por las grandes religiones. En el libro de Flew que reseñamos es justamente lo contrario: no hay más que argumentos y contraargumentos. Y ahora vayamos directamente al contenido de “Dios existe”. En una suerte de introducción Flew se excusa, o mejor ofrece razones de por qué ha cambiado drásticamente de opinión. Afirma que eso es normal en la vida: así le ha ocurrido en varias ocasiones. Por ejemplo: en su juventud fue un marxista convencido, pero en su madurez se convirtió en un acérrimo defensor del mercado libre. Debido a esta mutación de ideas, divide su libro en dos partes: “Aquello en lo que creía y defendía antes del cambio” (tres capítulos) y segundo: “El porqué del cambio” (los siete breves capítulos restantes). Los argumentos contra la existencia de Dios en el libro de Flew I En los tres primeros capítulos de la obra que comentamos el autor expone las razones que lo condujeron en su juventud, de los trece a los quince años, al ateísmo: • La primera, y principal, fue la comprobación temprana de la existencia del mal en el mundo. Su presencia era la refutación decisiva de la existencia de un Dios infinitamente bueno y omnipotente. • La segunda fue: “El recurso a la libertad humana no exime al Creador de su responsabilidad por los manifiestos defectos de la creación”. Estos argumentos básicos fueron desarrollados más tarde por Flew en otros, más abstractos o complejos, como: • El concepto de Dios es en sí mismo incoherente; • Tal concepto no es aplicable al mundo, ni parece legítimo aplicarlo: el argumento del diseño, o argumento cosmológico (el orden del mundo), no puede predicarse de Dios porque ya desde David Hume ha quedado demostrado que los conceptos de “causa” y “efecto” son meras estructuras de nuestra mente. Lo que percibimos es simplemente que, muchas veces o siempre, puesta una cosa sucede esta otra. Pero nada más. No percibimos más que la sucesión de cosas que ocurren siempre unas detrás de otras. Posteriormente la mente añade de su propia cosecha y sin una fundamentación estrictamente objetiva los conceptos puramente explicativos de “causa” y “efecto”. Pero al ser este vínculo una creación de nuestra propia mente, no se puede deducir con propiedad, filosóficamente, que una cosa es la causa de otra. Por tanto, del orden del mundo no puede deducirse que Dios sea la causa de este orden mundano. El que nos imaginemos que sea así no es más que un producto de nuestra propio cerebro: no algo que corresponda a la realidad. • Cuando pensamos sobre Dios, llegamos a situaciones mentales imposibles. Podemos presuponer que exista un tipo de Dios, pero no podemos identificarlo por medio de nuestra razón. Por ejemplo: “¿Puede reconocerse que tenga algún sentido el que Dios sea siempre uno y el mismo, pero que a la vez actúe en el tiempo, o través del tiempo y, al mismo tiempo, fuera del tiempo? ¿Cómo una persona sin cuerpo, un Dios que es solo espíritu, que está presente en todas partes, puede ser identificado y reidentificado, y de esa forma aspirar al estatus de ‘objeto susceptible de descripción’”? ¡Es imposible! (p. 64) • Estas ideas van unidas a otra “la presunción de ateísmo”: Para creer que hay un Dios, necesitamos buenas razones; ahora bien, nunca se ofrecen tales razones, luego no hay fundamento alguno para creer a priori en Dios. La única posición razonable es ser ateo”, o todo lo más agnóstico (p. 66). Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 23 de Noviembre 2012
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
El Catecismo de la Iglesia Católica es hasta cierto punto coherente en su mantenimiento de la legitimidad (condicionada, desde luego, a ciertos casos) de la pena de muerte: en la medida en que una parte de la Escritura la permite y aun la exige, y en tanto que en ese mantenimiento se muestra fiel a su propia Tradición principal. Que en otros sentidos incurra en manifiestas contradicciones intra o inter-textuales no tiene por qué escandalizar, pues tal incoherencia es perfectamente previsible una vez que uno se ha percatado de la confusión de la que adolecen las consideradas fuentes de la así llamada "revelación". Dado que las dos fuentes aceptadas como revelación por la Iglesia Católica son las Escrituras y la Tradición, dedicaremos los próximos posts a realizar una breve incursión por ellas, con el objeto de dilucidar primeramente qué nos dicen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento sobre la pena de muerte, y a continuación reflexionar acerca de cuál es la enseñanza que la historia de la Iglesia permite deducir en lo relativo a la cuestión que nos ocupa. Si bien, en comparación con otros códigos legislativos orientales, en Israel parece asistirse a una restricción de la pena de muerte, ésta es prescrita de forma expresa y aplicada para toda una serie de delitos. El precepto del Decálogo relativo a la prohibición de matar nunca ha tenido un carácter absoluto e incondicionado. De hecho, se prevé la máxima pena para los siguientes crímenes: a) Homicidio voluntario (Gn 9, 6; Ex 21, 12; Lev 24, 17; Num 35, 16-21) -para el cual nunca se admite una compensación pecuniaria (Dt 19, 11-12)-, b) El rapto de un hombre con el fin de reducirlo a esclavitud (Ex 21, 16; Dt 24, 7), c) Las faltas graves contra Dios tales como idolatría (Ex 22, 19; Lev 20, 1-5; Dt 13, 2-19), blasfemia (Lev 24, 15-16), profanación del sábado (Ex 31, 14-15), hechicería (Ex 22, 17; Lev 20, 27) o prostitución de la hija de un sacerdote (Lev 21, 9), d) Faltas graves contra los padres (Ex 21, 15.17; Lev 20, 8; Dt 21, 18-21), e) Abusos en las relaciones sexuales, como adulterio (Lev 20, 10; Dt 22, 22), diversas formas de incesto (Lev 20, 11.12.14), homosexualidad (Lev 20, 13), zoofilia (Lev 20, 15-16). En suma, si bien la pena de muerte queda reservada a los atentados contra la pureza del culto, contra la santidad de la vida o contra las fuentes de la vida, la lista de delitos para los que se reserva el castigo máximo sigue siendo bastante larga. En lo relativo a los procedimientos de ejecución de la pena, las dos formas de muerte más frecuentes en el son la lapidación (cf. Lv 20, 2; 24, 13-16; Jos 7, 25) y la hoguera (Lv 20, 24; 21, 9). El primer método debe sobreentenderse cuando el texto no precisa más. Se conducía al condenado fuera de la ciudad (1Re 21, 10; cf. Lev 24, 14;), los testigos de cargo arrojaban las primeras piedras y el pueblo continuaba hasta que tenía lugar la muerte, expresándose así plenamente el carácter colectivo de la justicia (cf. Jos 7, 25ss). A ellas se añade la llamada pena de exterminio, en la que no siempre es clara la forma de muerte (cf. Ex 12, 15.19; 30, 33.38; 31, 14; Lv 17, 4.9). Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 21 de Noviembre 2012
NotasATENEO DE MADRID 20 NOVIEMBRE 2012 C/ Prado 21 Salón Úbeda A las 19,00 horas Antonio Piñero, Mario Sabán, Alberto de Mingo y Carlos Segovia debatiremos en el Ateneo de Madrid el próximo día 20 de noviembre sobre Pablo de Tarso y las nuevas interpretaciones de las que él es hoy objeto. Antonio Piñero —que actualmente prepara con Carlos Segovia una Guía para entender a Pablo que publicará Editorial Trotta— defenderá su lectura helenística de Pablo, fuertemente influenciada por las tesis de la Escuela de la Historia de las Religiones (Religionsgeschichtliche Schule), de la que no en vano es el principal exponente en nuestro país. Mario Sabán hablará de su interpretación basada, entre otros, en los trabajos de Ben Chorin, Flusser y Vermes, que subrayan la "judeidad" de Pablo y la continuidad entre la teología paulina y el judaísmo rabínico (o protorrabínico). Alberto de Mingo expondrá el punto de vista de la llamada, a partir de James G.D. Dunn y N. T. Wright, "nueva perspectiva sobre Pablo", para la que Pablo no se propuso romper con el judaísmo, sino reformarlo criticando sus aspectos más etnocéntricos y particularistas. Carlos Segovia defenderá el denominado "nuevo enfoque radical sobre Pablo", según el cual el Apóstol no se propuso romper con el judaísmo, ni reformarlo, sino simplemente —en buena lógica apocalíptica más bien que rabínica— incorporar a los gentiles a Israel ante la supuesta inminencia del fin de los tiempos. Sostendrá, además, que Pablo se opuso a la política imperial de su época y que apostó por crear nuevos lazos de solidaridad entre los vencidos frente a la violencia de la dominación romana. Es decir, propondrá que es preciso liberar a Pablo, a un tiempo, de su interpretación cristiana y de su interpretación meramente teológica basándose para ello, de un lado, en trabajos muy recientes y, de otro lado, en la investigación desarrollada en su libro ¿Fue Pablo cristiano? El redescubrimiento contemporáneo de un judío mesiánico (Madrid: Trotta, de próxima publicación). Sobre este mismo tema, con la discusión de las obras de P. Eisenbaum, G. Bocaccinni y D. Boyarin (que estarán presentes), en marzo de 2013 se impartirá un seminario organizado por la Uuniverisdad Camilo José Cela y la Fundación Xavier Zubiri La sesión comenzará a las 19,00. Nuestro agradecimiento a los organizadores y, muy especialmente, a Victoria Caro Bernal. Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 20 de Noviembre 2012
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Discordancias en la tradición sobre el Apóstol San Bartolomé País de su ministerio Existen divergencias en la determinación concreta del país en el que Bartolomé desarrolló su misión evangelizadora. Eusebio de Cesarea (s. IV) cuenta que el maestro Panteno de Alejandría, a su llegada a la India, halló que algunos cristianos poseían el evangelio escrito en hebreo por Mateo. Lo había llevado el apóstol Bartolomé, que había predicado allí la fe cristiana (Eusebio, H. E., V 10, 3.). Esta noticia está recogida también en la Pasión de Bartolomé en su versión latina. Los Hechos de Felipe refieren, en cambio, que el mismo Salvador envió a la ciudad de Ofiorima, la Hierópolis de Frigia, a Bartolomé y a Juan para compensar la peligrosa fogosidad de Felipe (HchFlp 95,1). Más adelante (HchFlp 108,1), Bartolomé aparece identificado como “uno de los setenta discípulos del Señor”. Para cumplir su destino tenía que ir a Licaonia, donde morirá crucificado (HchFlp 137,3; 148,2). Otra tradición sitúa su ministerio entre los partos, medos y persas. Una nueva versión recoge la creencia de que Bartolomé desarrolló su ministerio en Armenia al lado de Judas Tadeo. De hecho, ambos apóstoles son venerados como fundadores y patronos de la iglesia apostólica de Armenia. Forma del martirio Discordantes son también las relaciones que hablan de su muerte. La crucifixión es el martirio preferido en la tradición latina. Es también la forma de muerte vaticinada en los Hechos de Felipe. Para los coptos, Bartolomé fue encerrado en un saco y arrojado como basura. Según los relatos armenios, murió apaleado. De Persia procede la tradición de que fue desollado o despellejado vivo. Otros cronistas de su vida aseguran que fue decapitado. Como resumen de estas discordancias, podemos comparar los relatos del martirio de Bartolomé en el texto latino de la edición de Bonnet y en la versión griega del manuscrito Marciano de Venecia gr. 362. Según el texto latino, cuando supo el rey Astriges que su dios había caído hecho trizas por influjo del apóstol Bartolomé, “rasgó su vestidura de púrpura con la que estaba vestido, y mandó apalear al apóstol Bartolomé; y después de azotado, lo mandó decapitar” (decollari). El códice Véneto Marc. 362 añade en este pasaje el detalle de que el rey mandó que le arrancaran la piel y luego lo decapitaran. Por su parte, la versión griega añade que fue desollado o despellejado, pero añade los datos de su apaleamiento y decapitación. Éste es el texto del códice Marciano de Venecia: “Entonces el rey rasgó la púrpura de la que estaba vestido y mandó que fuera apaleado el santo apóstol Bartolomé y que, así despellejado, fuera decapitado”. Lo mismo que hacen otros relatos, el griego combina varios tormentos: apalear, despellejar y decapitar. El Martirologio Romano, en la relación que hace de las vidas de los santos, resume así la tradición sobre san Bartolomé: “Predicó el evangelio en la India. Después pasó a Armenia y allí convirtió a muchas gentes. Los enemigos de nuestra religión lo martirizaron quitándole la piel, y después le cortaron la cabeza”. En el pueblo cristiano, quedó muy grabada la idea de que el apóstol san Bartolomé fue despellejado en vida. Miguel Ángel dejó grabado el testimonio de esta tradición en el fresco monumental del Juicio Final en la Capilla Sixtina. El santo aparece sosteniendo en sus manos su propia piel. M. Bonnet edita la versión griega y la latina de esta Pasión. Reúne las versiones griegas en dos grandes familias, pero reconoce que la versión latina es superior en calidad y antigüedad. Es la razón por la que sigo esta versión de la Pasión de Bartolomé en la historia de los hechos de su vida, su ministerio y su martirio. La composición de esta Pasión no puede ir más allá del año 580, fecha del traslado de las reliquias del santo apóstol a Lípari. El acontecimiento era desconocido para el autor de la obra, como se deduce lógicamente por su silencio. Fecha de la fiesta La fecha en que se celebra la festividad de san Bartolomé carece de uniformidad en los distintos territorios del mundo cristiano. En España, Italia y otros países europeos, el día de su fiesta es el 24 de agosto. Para griegos y coptos, su recuerdo se festeja el 11 de junio. Los armenios lo celebran el 8 de diciembre. Pero todos estos datos, con sus diferencias, son una muestra de la veneración de que fue objeto el apóstol Bartolomé en el mundo cristiano. (Detalle del Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 19 de Noviembre 2012
NotasEL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID y la Sección de Filosofía le invitan a la VI Jornada de Filosofía y Cristianismo Teológico Filósofos de la Espiritualidad Pablo de Tarso Mesa redonda: Antonio Piñero, Catedrático Emérito de Filología Griega, Especialidad en Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo, UCM Carlos A. Segovia, Profesor Asociado de Estudios Religiosos, Universidad Camilo José Cela, y Miembro del Enoch Seminar Alberto de Mingo Kaminouchi, Doctor en Teología, Profesor del Instituto Superior de Ciencias Morales y de la Saint Louis University Mario Javier Sabán, Escritor, Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense y Presidente del Tarbut Sefarad Presenta: Victoria Caro Martes, 20 de noviembre 19:00 Salón Ciudad de Úbeda
Domingo, 18 de Noviembre 2012
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Este es el título de la última obra del filósofo británico, ya fallecido, Antony (sic; sin h) Flew, escrita en colaboración con Roy Abraham Varghese (original de 2007). Editorial Trotta, Madrid 2012, 167 pp. ISBN: 987-84-9879-368-0. Flew murió en el 2010. Se trata sin duda de una obra polémica porque Flew fue durante muchos años el referente más notorio del ateísmo anglosajón. Sus obras “Dios y la filosofía” y “La presunción de ateísmo” pasaban por ser la Summa de los argumentos en contra de la existencia de Dios en la segunda mitad del siglo XX. Su deserción del ateísmo fue comentada en 2004 del modo siguiente: “Es como si el Papa anunciara que piensa ahora que Dios es un mito”. Su conversión al deísmo no fue el producto de una iluminación mística o algo parecido, sino el fruto de una reflexión intelectual sobre las perspectivas de ciencia de nuestra tiempo en orden de postular la existencia de algo más allá del mundo puramente físico, por ejemplo, tal como se postula en la obra de David Conway, The Rediscovery of Wisdom (“El redescubrimiento de la sabiduría”) Macmillan, Londres 2004. La obra de Flew tiene dos partes: “Mi negación de los divino” y “Mi descubrimiento de lo divino”; contiene además un doble prólogo y dos notables apéndices. El prólogo a la edición castellana es obra de Francisco José Soler Gil, autor y editor de una obra conjunta publicada en la Biblioteca de Autores Cristianos en 2005: “Dios y las cosmologías modernas”. Soler no duda en afirmar que este libro de Flew “vale su peso en oro” (pp. 9 y 21). Opina también este prologuista era muy conveniente que Flew escribiera este libro, ya que cuando anunció su paso del ateísmo al deísmo en 2004, un conocido autor ateo de notable éxito, Richard Dawkins escribió que “el filósofo Flew estaba siendo manipulado por una caterva de propagandistas del cristianismo aprovechando la declinación de sus facultades mentales”. Según Soler Gil, Flew era conocido, en su época de ateo, por ser todo lo contrario a un fanático: antes de exponer sus propios argumentos dedicaba todo el espacio necesario a exponer imparcial y certeramente los argumentos de sus adversarios con toda su posible solidez. Otro rasgo característico de Flew es su preocupación por definir bien los términos de lo que se trata en una discusión intelectual; en este caso intentó siempre explicar bien qué es lo que se entiende por Dios. Un rasgo más del estilo académico de Flew, según Soler Gil, fue su preocupación por encontrar un procedimiento adecuado para el desarrollo de la controversia en torno a la cuestión acerca de Dios; por ejemplo, quién es el que debe aportar las pruebas: el que niega la existencia de la divinidad o el que la afirma. Finalmente, otro de los rasgos característicos del estilo argumentativo de Flew es su limpieza y claridad, sin presentar agendas ocultas o despistar al lector con cortinas de humo que no sean auténticos argumentos racionales. En Flew brillaba ante todo la confianza en el poder de la razón y en la fuerza de los argumentos, sin ninguna sospecha de que la razón humana pudiera estar en el fondo corrompida como si fuera una herramienta espuria al servicio de otros intereses ocultos, como por ejemplo la voluntad de poder. Es interesante la síntesis de Soler Gil del orden lógico de la defensa del ateísmo mostrada por Flew en sus obras. Este creía que era el teísta en el que recaía el peso de la prueba de la existencia de Dios, y no el ateo de su inexistencia, ya que –-según el adagio medieval-- el que afirma algo es el que debe probarlo. Segundo, si el teísta pretendía demostrar la existencia de Dios tendría que comenzar por precisar cuál es el concepto de Dios que se está manejando en la discusión, y cuales son los atributos de divinidad que deben definirse con toda exactitud. Por último debe mostrar que hay una serie de datos de nuestra experiencia que requieren a ese Dios como su explicación (p. 15). Por último considero también digno de mención en el prólogo de Soler Gil la queja (pp. 20-21) sobre el comportamiento de los medios, y de las Editoriales respecto al debate sobre Dios que está teniendo lugar desde hace décadas en el mundo anglosajón. Sostiene Soler que encontramos una gran asimetría en prensa diaria, televisión y libros respecto al tema de la existencia de Dios. Mientras que las obras de las más destacadas figuras del bando ateo, como Richard Dawkins y Daniel Dennett, se traducen a nuestra lengua casi de inmediato, a los pocos meses de aparecer, y son publicitadas como “best sellers” por editores y distribuidoras de libros, en cambio la mayor parte de las obras del bando teísta son ignoradas y permanecen sin traducir; o si lo son, aparecen vertidas al castellano en editoriales muy minoritarias. El resultado es previsible: “En las librerías lo suficientemente grandes para acoger un estante de libros de filosofía el tema de la existencia de Dios solo se presenta desde el punta de vista del ateísmo”. Por ello, los lectores se ven privados de la ayuda para formarse su propia imagen del tema que supone el presentar también los argumentos del otro lado. Seguiremos con la presentación de argumentos sobre este tema apasionante. Personalmente el libro me ha interesado tanto que me sumo al agradecimiento a Trotta y al traductor, Francisco José Contreras, por haber impulsado la publicación de este libro que, como veremos, contiene una buena síntesis de los argumentos por un lado y por otro. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 16 de Noviembre 2012
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Si se comparan los párrafos relativos a la pena de muerte en el Catecismo de la Iglesia Católica con otros presentes en el mismo, se apreciarán toda una serie de flagrantes contradicciones, de las cuales no es la menos grave la existente entre la pomposa afirmación de la inviolabilidad de la vida humana y la condena implacable del aborto -al que se le mantiene, además, la pena de excomunión- y la legitimación de la pena de muerte para ciertos casos. Otra contradicción proviene del hecho de que el Catecismo enuncia con claridad el principio según el cual “No está permitido hacer el mal para obtener un bien” (nº 1756). Ahora bien, por muchos malabarismos dialécticos y distinciones escolásticas que se hagan, la ejecución de un reo en virtud de una sentencia judicial entraña, diríase, un cierto mal. Si se mantiene el principio mencionado, habrá que reconocer que la pena de muerte no es admisible. De nuevo se detecta una contradicción cuando se repara en que para legitimar la pena de muerte el texto invoca el “bien común de la sociedad”. Ahora bien, de una antropología cristiana no se deriva necesariamente que la sociedad sea el fin último, a expensas de la vida del individuo, por culpable que sea. De hecho, en el nº 1881 del mismo Catecismo se lee: “Cada comunidad se define por su fin y obedece a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana” (con cita de GS 25, 1). Con la pena de muerte este principio queda invalidado, pues la persona humana, supuestamente sujeto intocable, es sacrificada en aras de una comunidad determinada, con lo cual deja de ser el fin de las instituciones como se proclama en el principio enunciado. De la lectura del Catecismo se deduce que la Iglesia Católica, por medio de su jerarquía, no se decide a dar el paso de la abolición en el campo teórico, sino que se atiene a un retencionismo maquillado. Ahora bien, si el texto del CIC adolece de numerosas falacias e inconsistencias, ¿por qué me he referido igualmente -en otro nivel- a su coherencia? Lo veremos en próximos posts. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 14 de Noviembre 2012
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
El protagonista según la tradición El protagonista de este apócrifo es el apóstol enumerado entre los doce en las listas de los evangelios sinópticos. A diferencia de la noticia de los sinópticos, está la afirmación de los Hechos de Felipe, donde su compañero Bartolomé aparece identificado como “uno de los setenta discípulos del Señor” (HchFlp 108,1). Lucas refiere en su evangelio, con una formulación poco concreta, que “después de estas cosas, designó el Señor a otros setenta <y dos> y los envió de dos en dos” (Lc 10,1). Bartolomé aparece emparejado con Felipe en Mt 10,3 y en Lc 6,14. En el mismo Marcos 3,18, ambos apóstoles aparecen seguidos. El texto de Mateo es el que marca la unión en una formulación, en la que a las parejas de Pedro y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hermanos también, sigue la pareja de Felipe y Bartolomé, separada de los siguientes miembros del grupo, pero unida con un καὶ copulativo. Ello podría explicar el coprotagonismo de Bartolomé en los Hechos de Felipe. Como también explica su unión con Mateo el detalle de que, tanto en Mc 3,18 como en los Hechos de los Apóstoles 1,13, aparezca Bartolomé formando bina literaria con Mateo. Sobre Bartolomé se cierne la sospecha, algo más que probabilidad, de su identificación con el Natanael del evangelio de Juan (1,43-51). Pues Natanael, que era natural de Caná de Galilea, no figura en las listas de los doce apóstoles. Sin embargo, es uno de los discípulos llamados por Jesús. En el contexto de su llamada, forma Natanael pareja con Felipe, que es quien lo condujo hasta Jesús. La escena tiene detalles tan plásticos como la rivalidad entre dos pequeñas aldeas vecinas, que eran Nazaret y Caná de Galilea. Pero el testimonio que Jesús da sobre Natanael expresa la idea de que se trata de un hombre cabal. En labios de Jesús: “Un auténtico (alēthôs) israelita, en el que no hay engaño” (Jn 1,47). Esta opinión, nacida de labios de Jesús, traza un perfil ideal del personaje. Tanto más cuanto que, según el autor del texto, Jesús tenía de Natanael un conocimiento que abarcaba sus más secretas intimidades. Descubierto presuntamente Natanael, se arrancó en una confesión de amplio espectro. Natanael reconocía en Jesús al “Hijo de Dios” y al “rey de Israel” (Jn 1,49). Ambos apelativos, unidos a la exclamación de “Rabbí” (Maestro), ofrecían una definición completa de la personalidad de Jesús en los textos. Los textos nos llevan a la conclusión de que Natanael formaba parte del elenco de los doce apóstoles de Jesús. Su vocación, rica en detalles, aparece en el contexto de otras vocaciones como las de de Simón Pedro, Andrés y Felipe. Natanael figura también entre los “discípulos” a quienes Jesús resucitado se aparece junto al mar de Tiberíades (Jn 21,2). Era por tanto tan “discípulo” como Pedro, Tomás y los hijos de Zebedeo. En su caso se da, en mi opinión, el mismo fenómeno que en la denominación de otros apóstoles. Por los Hechos Apócrifos de Tomás, sabemos que su nombre personal era Judas. Sin embargo, en los Sinópticos solamente aparece Tomás, nombre arameo que significa precisamente “mellizo”. Tomás no era, pues, el nombre, sino un apodo o sobrenombre debido a una circunstancia familiar. Juan es precisamente el que registra el dato en su evangelio. En el texto de Juan, Tomás es de forma reiterativa el “llamado Mellizo”. Es probable que suceda lo mismo en el caso de Bartolomé y Natanael, nombres de una misma persona. El nombre personal del apóstol sería Natanael, “Don de Dios”, mientras que Bartolomé designaría una circunstancia familiar: “Hijo de Tolomeo”. Juan es el único de los evangelistas canónicos que presta atención al detalle, lo mismo que en el caso de Tomás. Los primeros que dieron por cierta la identificación de Bartolomé y Natanael fueron los autores de la iglesia siria. Concretamente, el exégeta bíblico del siglo IX, Ischodad de Merw, nacido en Merw (Afganistán) y obispo que fue de Hadithah en las cercanías de Mosul (Iraq). (Icono de San Bartolomé, Apóstol) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 12 de Noviembre 2012
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas