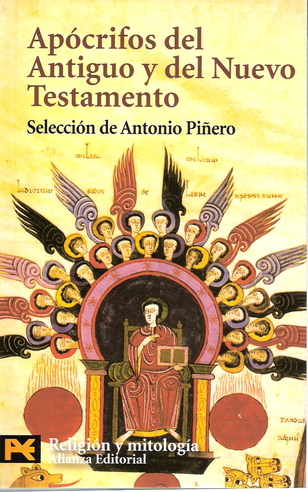Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Con la presentación de este libro inauguro una miniserie –intercalada con otros libros- dedicada a publicaciones de la Editorial El Almendro, de Córdoba, que ya tienen algunos años en el mercado, y que forman una serie titulada “En torno al Nuevo Testamento”. Me parece de notable interés tal serie y creo que conviene refrescar su memoria. Sus autores son de diversas confesiones cristianas, pero se distinguen en mi opinión por representar una línea de investigación bíblica, mesurada, muy científica, más bien filológica, que refleja la opinión media de los investigadores creyentes, pero en la que la fe o la pertenencia confesional de cada autor no es óbice para intentar una presentación bastante objetiva de los datos y corrientes de la investigación bíblica actual. Su ficha es: Jack D. Kingsbury, Conflicto en Lucas: Jesús, autoridades, discípulos. Ediciones “El Almendro”, Córdoba, España, 1992. Colección “En torno al Nuevo Testamento, 15”, 236 pp., con índice de pasajes bíblicos y bibliografía comentada. ISBN: 84-9005-002-0. Traducción de Rufino Godoy. Impresión bajo pedido del cliente a través de la web de la Editorial. En cierto sentido puede decirse que el contenido de esta obra es intemporal, pues se trata de un análisis narrativo-teológico del Evangelio de Lucas desde el punto de vista del conflicto socio-religioso que genera la persona de Jesús, en tres frentes: la recepción de su mensaje en sus propios discípulos, la reacción del pueblo judío y sobre todo el conflicto con las autoridades –judías y paganas- que conducen a la muerte (y resurrección) del personaje central, el Nazareno. Este análisis es como un comentario explicativo, casi diría que una paráfrasis amplia al Evangelio de Lucas –al estilo de las que inauguró en la era moderna Erasmo de Rotterdam- utilizando el método moderno del análisis narrativo. Como el autor escribe claro y muy ordenado, el resultado es que al leer su libro, el lector entiende realmente aspectos del Evangelio de Lucas que una lectura individual se le pasan desapercibidos. En efecto: el estudio de Kingsbury permite apreciar mucho mejor que en una lectura propia, sin ayudas, la complejidad de construcción del Evangelio, su belleza literaria, y la hondura teológica (se esté o no de acuerdo con las tesis de Lucas sobre Jesús) del mensaje que se intenta transmitir. El método del análisis literario empleado por Kingsbury es ante todo descriptivo: no plantea problemas históricos ni de crítica de fuentes; no trata de reconstruir la figura histórica de Jesús, sino presentar al lector qué pretende comunicar el evangelista a su público, paganos en la mayoría. Por ello el libro de Kingsbury comienza en una introducción amplia con la descripción de “el mundo del relato”: qué dicen al lector las “localizaciones” en las se desarrolla la vida del héroe de la narración. Primero, la localización general: Israel. Segundo la temporal/espacial: el Israel del siglo I sobre todo Galilea y Judea con las determinaciones y situaciones locales –villas y ciudades- por donde transita Jesús y la importancia de comprenderlas bien para entender la trama evangélica. Finalmente las determinaciones sociales, es decir “escenas tipo” (por ejemplo, “Jesús en oración”; “Jesús recostado a la mesa”) y qué quiere transmitir con ellas el Evangelista. Segundo: cómo son los personajes que intervienen en el desarrollo del drama: el narrador/autor omnisciente, Dios, Satanás, los discípulos, autoridades y el pueblo. La segunda parte, y principal, de este libro no aborda el tema del “conflicto” sin antes plantearse quién es Jesús según el relato de Lucas. Para ello aborda Kingsbury –procurando siempre situarse desde el punto de vista del Evangelista- la respuesta a las cuestiones siguientes: cómo se presenta a Juan Bautista y a Jesús en el evangelio de Lucas; cómo son las relaciones entre ambos; cuáles son las características del ministerio de Juan Bautista en Israel y cuáles las del ministerio, o vida pública, de Jesús: acciones, dichos, milagros. Luego aborda el autor el análisis de la exposición lucana de la resurrección y ascensión de Jesús: su juicio, crucifixión y ascensión. Finalmente se aborda el tema nuclear: el conflicto de Jesús con las autoridades y con los discípulos. Con las autoridades: el origen del conflicto: el tema de la autoridad de Jesús y los rasgos característicos del enfrentamiento. Luego el desarrollo de la pugna tanto en Galilea como en el relato del largo y lento viaje hacia Jerusalén. Una vez en la capital, el autor expone cómo ve Lucas el conflicto en el Templo y la “resolución” de este enfrentamiento, aparentemente en favor de las autoridades judía y romanas: el ataque final a Jesús con su muerte. Hay un interesante apartado en esta sección que trata del dibujo irónico que Lucas traza de las autoridades judías: los actos injustos, las tropelías –según el Evangelista- que las autoridades judías cometen contra Jesús están en clamoroso e irónico contraste con la concepción de sí mismas que estas autoridades tiene de ser justos tanto ante Dios como ante los hombres. El “conflicto” entre Jesús y sus discípulos es claro porque tras la llamada de éstos, o elección, por parte de Jesús, y a pesar del contacto íntimo con el Maestro, los discípulos se muestran constantemente en un estado madurez espiritual e incomprensión. Este estado sigue en todo el proceso hasta el desenlace, durante el envío como mensajeros de la venida del Reino a las ciudades de Israel, en las instrucciones de Jesús acerca del discipulado, en las advertencias sobre el destino de Jerusalén y del Templo… y alcanza su punto álgido en la pasión. Sin embargo, con la resurrección y las apariciones del Resucitado, Lucas presenta a unos discípulos que alcanzan la iluminación y la madurez espiritual, que se concretará en la plena admisión de Jesús y su culto a él como entidad divina y la misión de predicar lo acontecido con Jesús, el mensaje de arrepentimiento y de salvación y el tiempo que Jesús concede al mundo antes de su segunda venida para conseguir la salvación. Es interesante que este libro, muy pedagógicamente, contiene un resumen amplio de las perspectivas de Lucas en cada una de las partes en las que se divide el libro. También considero interesante el excursus sobre le “Hijo del Hombre”, en la que Kignsbury, apoyándose en Lucas, explica –punto muy discutible- por qué no puede considerarse aún en el Evangelio ese sintagma como un verdadero título. La explicación radica en que esa frase tan extraña para los griegos describe cosas que realiza o dice Jesús, pero no dice en verdad quién es Jesús, cuál es u naturaleza, al contrario, por ejemplo, de “Hijo de Dios” o “mesías” en el que Dios inaugura el tiempo de la salvación cumpliendo las promesas hechas en las Escrituras a Israel (y a los paganos). Mi opinión sobre este libro, en síntesis: muy positiva en cuanto a entender todos los entresijos del Evangelio de Lucas, aunque considerado tan sólo desde el punto de vista del conflicto. Opino que es a veces más útil para entender un escrito evangélico este tipo de obras que un “Comentario” prolijo y abundante en tres o cuatro volúmenes, que suman en total tres mil páginas o más. Y ello por la consabida y sabia sentencia de que a veces “los árboles no nos dejan ver el bosque”. Aquí, en el libro que comentamos, no tenemos una visión del bosque entero, sino sólo de una parte, aunque importante. Pero la visión parcial es tan ordenada y clara que el “bosque” (el punto de vista del Evangelista en su conjunto) se percibe con absoluta nitidez, porque el resto de los “árboles” será semejante a los que se han visto detenidamente. Otra cosa es que el Jesús de la historia fuera igual a lo que pinta Lucas. Pero el libro no entra en este tema, ni Kingsbury expresa su opinión. Me resta sólo decir que la traducción de Rufino Godoy es muy buena, y que Jack Dean Kingsbury tiene otro libro de estructura semejante en “El Almendro”: Conflicto en Marcos. Jesús, autoridades, discípulos, de 1991. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 30 de Marzo 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Por último, quisiera decir unas palabras por mi cuenta respecto al mensaje a los espectadores pretendido por Amenábar, pienso que no se restringe al evidente y que captan –espero- todos los espectadores, a saber un alegato enérgico contra el fanatismo y la violencia por motivos ideológicos. Es cierto que en algunos momentos el guión se recrea en el fanatismo cristiano, pero también es verdad que los dos guionistas (Amenábar y Mateo Gil, creo recordar) pintan primero cómo los cristianos mismos sufren el fanatismo pagano: el del sacerdote de Sarapis, junto con sus fieles escogidos, apoyados moralmente por el padre mismo de Hipatia, quienes incitan al acuchillamiento de los cristianos, y el fanatismo de los judíos, quienes acaban a pedradas, en una vergonzosa y traicionera celada, con la vida de muchos cristianos. Los guionistas desean que el espectador salga más convencido aún que es inútil matar por imponer las ideas. Quizá esto sea también un guiño hacia la situación del País Vasco. Aparte de este alegato, me parece que hay dos más: uno, no especialmente resaltado contra el oportunismo y deseo de poder de las clases altas, gobernantes de la ciudad, que –aun manteniéndose como paganos, ceden ante las presiones político-religiosas de los cristianos para conservar el poder y el estatus (escenas en las que todos acaban arrodillados ante Cirilo, menos el prefecto imperial Orestes). Y el último alegato, pero no por ello menos importante, es que con la vida de Hipatia y el sometimiento de los paganos al cristianismo se apaga una época de la humanidad en la que, a pesar de mil fallos, carencias y crueldades, existía la libertad y el deseo para buscar la verdad por medio de la filosofía, el ánimo de investigar y de hacer progresar la ciencia por la observación y la reflexión…, todo ello se vio sometido al imperio de una religiosidad fanática, que quema los libros que no estaban sometidos al dogma de la religión y que sustituye el dominio de la razón por el del dogma seguido al pie de la letra y fanáticamente. Escribe José Montserrat en El desafío cristiano. Las razones del perseguidor, Anaya & Mario Muchnik, Madrid 1992, 255, no a propósito sólo de la Alejandría de comienzos del siglo V, sino de la pugna final entre cristianismo y paganismo. “Se enfrentaron la ideología política y religiosa de la sociedad romana con las creencias del cristianismo. El elemento diferenciador más decisivo en el cristianismo fue el monoteísmo, no sólo filosófico, sino religioso y culto, heredado del judaísmo. Pero el monoteísmo judeocristiano presentaba una ambivalencia que limitaba considerablemente su impacto ideológico (de apertura hacia un universalismo verdadero). El Dios creador único y universal no se presentaba directamente al hombre universal (es decir, por sus obras de creación, por la reflexión de la mente humana, por una especie de revelación natural) sino que (Sólo abría su verdadero ser) y se manifestaba a través de una serie de mediadores o intermediarios individualizados, plenamente insertos en la historia. "Los cristianos podían muy bien proclamar la unicidad y la universalidad de su Dios. Pero en cuanto abrían su libro sagrado –que era la misma Biblia que la de los judíos- su Dios pasaba a ser el “Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob”, revelado al pueblo hebreo. "Este Dios se encarnaba luego en un salvador, también judío, cuya obra de salvación se realizaba a través del ministerio exclusivo de su iglesia y sus ministros, los cuales distribuían su gracia por medio de ritos materialmente ligados a la producción agrícola de una parte de la tierra. Este Dios había dejado de ser universal (en un sentido) y había pasado a ser un Dios particular. Los cristianos, que denominaban démones (no negaban que existieran los “dioses”, pero los consideraban demonios = ángeles malos, cuya morada está en el mundo sublunar)," no cayeron en la cuenta de que su Dios Yahvé era equiparable a uno de esos démones, sólo que con pretensiones de exclusividad. (Aquí habría que hacer cuenta al lector que los cristianos, fundamentalmente paulinos, se habían alejado mucho ya del Dios particularista del Antiguo Testamento y a impulsos de la concepción de Jesús de Dios como Padre, más la evolución propia de la época helenística que había trascendentalizado en extremo a Dios, se había alejado de la concepción del Yahvé-demon veterotestamentaria). Concluiremos en la próxima nota con esta pugna cristianismo-paganismo que tiene consecuencias para hoy día. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………. En el otro blog de “Religiondigital”, el tema es: “Los comienzos de la 'historia de las formas'” Saludos de nuevo.
Lunes, 29 de Marzo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El título de esta obra de Josefo en griego es exactamente “Vida” (Bíos). Ya hemos dicho al principio que la Antigüedad nos ha legado muy pocos casos de autobiografías. Sin embargo, en el entorno inmediato de Josefo, hay un historiador pagano del que nuestro autor hace abundante uso, Nicolás de Damasco, que escribió también una Vida de sí mismo. De cualquier modo, no debe entenderse el término “autobiografía” al estilo de nuestros días, es decir, obras en las que los matices psicológicos y los análisis de la evolución de la personalidad suelen ser muy acusados, pues esto no ocurre con la “Vida” de Josefo. Tal observación no significa, sin embargo, que estemos ante una obra sin interés. Todo lo contrario, puesto que a través de las descripciones de Josefo o de la justificaciones de su propia actitud, el lector fino y entrenado puede ir consiguiendo una serie de claves que le sirvan para comprender mucho mejor el resto de la producción escrita del historiador. El contenido de este breve escrito es muy desigual. De los 430 parágrafos, en los que las modernas ediciones lo dividen, sólo merecerían el título estricto de rasgos biográficos los 27 primeros y el fragmento final, del 414 al 430. En ellos se nos cuentan detalles de su genealogía, educación, primer viaje a Roma y de su reacción frente a los primeros intentos de revuelta y la derrota del legado de Siria, Cestio Galo. El fragmento final ofrece escasos datos sobre la vida de Josefo después de la gran guerra, tanto en Judea, como luego en Roma: su labor humanitaria, su tercer y cuarto matrimonio, y su relación con los emperadores de la dinastía flavia. La sección central, mucho más amplia (del 28 al 413), trata ciertamente de una parcela de la vida de Josefo --de su actuación en Galilea como delegado del gobierno de Jerusalén inmediatamente después de declarada la guerra a Roma--, y sin duda aporta datos biográficos, pero su perspectiva es sobre todo política y apologética: contraponer su propia imagen y su modo de proceder a lo que de él había dado un escritor adversario, Justo de Tiberíades. Este personaje había escrito su propia historia de la gran guerra judía y la interpretación que ofrecía sobre la actuación en Galilea de Josefo no le era nada favorable. En el espacio central de su escrito autobiográfico nuestro autor se rebaja a polemizar contra Justo de Tiberíades con el deseo de dejar bien alto la honradez, inteligencia y buenas intenciones de su modo de proceder. En esta sección central de su Vida Josefo cuenta su envío al norte del país, y comenta la situación en Galilea y el estado de las ciudades importantes. Ataca la actuación de sus adversarios en la zona, en especial la de otro nacionalista, Juan de Giscala, enumerando sus trapacerías, a la vez que describe las medidas que adoptó él mismo para pacificar Galilea. Luego vuelve a tratar de las pésimas acciones de este Juan, que llega a intentar apartar a toda Galilea de la obediencia a Josefo como delegado de Jerusalén e incluso a atentar contra su vida. Cuenta posteriormente el apego que todas las gentes de la región sentían por su persona, y la llegada a Galilea de una delegación de Jerusalén con la intención secreta de matarlo. Josefo toma sus medidas para anular la acción de estos delegados, pronuncia un discurso ante ellos, envía una contradelegación a Jerusalén y, al final, consigue que las autoridades de la capital lo confirmen en el cargo. Sigue una larga digresión sobre los malos modos del historiador Justo de Tiberíades, cómo distorsiona la verdad y cómo el malvado Juan de Giscala es abandonado por su propios partidarios. A continuación encontramos la narración de diversas escaramuzas guerreras anteriores a la llegada de las tropas de Vespasiano, en las que Josefo sale más o menos bien parado. Con la llegada del futuro emperador se cierra esta sección central de la Vida y en unos quince parágrafos más sigue la última parte, como hemos dicho ya, en la que con pinceladas muy breves describe su vida con los romanos después de su captura. Nos hubiera gustado saber un poco más de los años finales de Josefo, pero los últimos momentos del personaje se pierden por la falta de documentos. La desproporción de las partes de esta “autobiografía” ha inducido a pensar a diversos investigadores que ha habido dos ediciones de ella. La primera, que habría carecido de esa parte central tan alargada, sería como un apéndice a las Antigüedades. La segunda habría aparecido después de la obra de Justo de Tiberíades y contendría la parte central en la que su autor intenta responder punto por punto a las difamaciones de Justo. Seguiría esta segunda adición siendo, en el fondo, un apéndice de Antigüedades (de hecho el texto de la Vida comienza con una partícula ilativa [griego dè: “Y mi familia…”] como si estuviera unida a un texto anterior), pero ya con vida propia. Un problema de esta sección central añadida o ampliada posteriormente es el número de divergencias con los pasajes paralelos de la Guerra. Alguna vez el lector se queda perplejo ante las diferencias, pero si debe elegir entre las diversas exposiciones, el tono apologético y combativo de la Vida, más propenso a exageraciones, puede darle una pista sobre qué versión elegir. Sobre la fecha de composición de esta obra no hay más que suposiciones. Si fue un apéndice de las Antigüedades no puede ser muy posterior a ésta. Ahora bien, lo único seguro es que se compuso ya en el reinado de Domiciano (81-96) puesto que concluye enumerando los beneficios fiscales otorgados por el Emperador y la no menor voluntad benefactora de su mujer Domicia. Por este motivo no es extraño que el Contra Apión sea obra posterior a la Vida, lo que explicaría la sensación de las últimas líneas de este último texto: se trata de un hombre que piensa seguir viviendo y escribiendo, y que no barrunta una muerte cercana. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 28 de Marzo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Comentábamos en la nota pasada la fama de Cirilo de Alejandría como teólogo en la iglesia de la época. En confirmación de ello puedo añadir que en comentarios recientes al Evangelio de Lucas –por ejemplo el del catedrático de Harvard, François Bovon- es Cirilo de Alejandría uno de los teólogos de la Patrística oriental y occidental que aparecen continuamente citados (es decir, cuyas opiniones hay que tener siempre en cuenta) en el apartado del comentario titulado “Historia de la influencia”, a saber, la sección que reseña pasaje por pasaje del Evangelio de Lucas: cómo han sido recibido cada uno de ellos, explicados o comentados en la historia posterior de la Iglesia por diversos teólogos prominentes, desde el siglo III hasta la época de la Reforma. Cirilo ocupa siempre un puesto de honor. Otro tema relacionado con la mala fama tanto de Teófilo de Alejandría como de su sucesor Cirilo es la existencia de “patrullas de la fe” a principios del siglo V en aquella ciudad en defensa de la religión cristiana y para hostigamiento de paganos que aún no se habían convertido. La película de Amenábar atribuye a estas patrullas en su película “Ágora” una función decisiva en el asesinato de la filósofa y científica Hipatia. Tenemos datos históricos suficientes para confirmar que tales patrullas eran cosa corriente en Alejandría sobre todo desde el momento en el que el cristianismo fue de facto declarado religión oficial del Imperio en el 381 por Teodosio I al prohibirse los sacrificios paganos. Este decreto hizo que tales patrullas cobraran mayor fuerza que en época de sus antecesores en el trono imperial. Los miembros de tales grupos se reclutaban entre cristianos fanáticos coptos y entre los monjes, que abandonaban el eremitorio momentáneamente para patrullar. No dudaría en compararlas hoy día con las patrullas de los “guardianes de la revolución (de la fe islámica)” que circulan por Irán. En la película se nombra a 500 monjes procedentes de la región desértica de Nitria ( hoy El Natrun) que hacían como de fuerza paramilitar religiosa en la ciudad del Delta. No es improbable que fuera una patrulla de tales personajes los que acabaron con Hipatia (en la película aparecen como monjes, todos vestidos iguales, o casi iguales). Ahora bien, el film es delicado y en todo caso dulcifica la muerte de Hipatia: no hay más que comparar la escena previa de la lapidación con lo que cuenta Sócrates Escolástico en el texto que transcribimos en la nota anterior. Sí hay que decir que en la película parece darse a entender que Hipatia halló la muerte siendo aún una mujer joven. Parece, sin embargo, que tenía más de 60 años cuando cayó asesinada. Como hemos apuntado, la presión de los monjes sobre los paganos era intensa en Alejandría incluso antes de ser declarado el cristianismo “religión lícita” por el emperador Constantino. La Vida de san Antonio, de Atanasio de Alejandría, ofrece un reveladora pintura de ello. Cuenta Rodney Stark en su obra La expansión del cristianismo, Trotta, Madrid, 2009, 167 una anécdota instructiva sobre la presión de los monjes egipcios contra los que no eran cristianos: “Durante la última persecución, en el año 311, algunos cristianos fueron detenidos en Egipto y llevados a Alejandría. Tan pronto se supo, una gran cantidad de monjes ascetas, incluido Antonio, dejaron sus celdas y fueron a la ciudad para apoyar a los futuros mártires. Una vez allí, Antonio estuvo “ocupado en la sala del tribunal estimulando el entusiasmo de los cristianos contestatarios frente al poder mientras eran llamados a declarar, recibiéndolos y escoltándolos luego camino a su martirio, y permaneciendo con ellos hasta que expiraban” (Vida de san Antonio). Finalmente el “estímulo” de los monjes resultó tan agobiante para los jueces, que “dieron órdenes de que ningún monje se presentara en la sala”. Como Antonio “deseaba ardientemente sufrir el martirio”, pero consideraba malo hacerlo de un modo voluntario, desobedeció la orden, haciéndose notar visiblemente en el tribunal al día siguiente. Seguiremos con el último tema de esta miniserie: algunas conclusiones que pueden obtenerse sobre la Alejandría cristiana del siglo V para las gentes de hoy. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………. En el otro blog de “Religiondigital”, el tema es: “Los comienzos del método de la ‘Historia de las formas’” Saludos de nuevo.
Sábado, 27 de Marzo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Sostuvimos en la nota anterior sobre el patriarca Teófilo que respecto a la figura de Cirilo de Alejandría no parece cierto históricamente algo que aparece en el film de Amenábar: Cirilo, por su cuenta, se ciñe la mitra y se coloca en el dedo anular el anillo episcopal. De hecho, Cirilo fue elegido patriarca por votación de los fieles dos o tres días después; no hubo autoproclamación. Que la votación fuera limpia, es otra cuestión. Parece cierto que –como su antecesor Teófilo- fue en extremo duro y cruel con sus enemigos teológicos: los novacianos, los arrianos, san Juan Crisóstomo y toda su obra teológica y Nestorio. Es probable por tanto, que fuera también muy duro con la posición de Hipatia, quien –además de ser pagana y pertenecer, por tanto, al ámbito de potenciales enemigos- como mujer se permitía enseñar a los varones y participar en la asamblea de ancianos (“senadores”) de la ciudad. En la película se sostiene que Hipatia contravenía lo enseñado por “Pablo” en su Carta 1ª a Timoteo 2,9-15: “Así mismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. 11 La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. 12 No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. 13 Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. 14 Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. 15 Con todo, se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad”. En la época, en la Alejandría del siglo V, y en parte hoy mismo, se creía a pies juntillas que esta carta a Timoteo procedía genuinamente de Pablo (hoy sabemos con entera seguridad, gracias a los análisis internos de vocabulario, sintaxis y estilo, más la doctrina teológica, que no procede de la pluma del Apóstol, sino de la de uno de sus discípulos, aunque no podamos decir quién). Por tanto, Cirilo, interpretando este texto al pie de la letra, tenía motivos de enfrentarse a Hipatia, como pagana y como contraventora del orden de la creación. Pero de ahí a ordenar su muerete hay un trecho. Amenábar da a entender claramente que Cirilo preparó el terreno para tal atrocidad ,y que dirigía hacia Hipatia las iras del pueblo cristiano. Pero no se dice en la película que Cirilo ordenara estrictamente su muerte. Esto parece corresponderse con lo que fuente nuestra fuente más antigua acerca de este terrible hecho, Sócrates Escolástico, en su Historia Eclesiástica (del siglo VI): “Fue Hipatia víctima de la envidia política muy fuerte en aquella época. Hipatia conversaba muy frecuentemente con (el prefecto de la ciudad) Orestes, por lo que corrió contra ella una calumnia entre el populacho cristiano, que era ella la causante de que Orestes se llevara mal con el obispo Cirilo. Algunos de los cristianos, impulsados por un celo fanático y violento y dirigido por Pedro, el lector, la interceptaron cuando se dirigía a su casa, la arrastraron fuera de su carruaje, la condujeron a una iglesia llamada el Cesareum, donde la desnudaron por completo y la desollaron viva arrancándole la piel con restos de tejas. Tras descuartizarla, tomaron sus miembros y los llevaron a un lugar llamado Cinarón y los quemaron allí” El resto de las informaciones, muy posteriores, acerca del asesinato de Hipatia no son de fiar: son secundarias, dependen probablemente de Sócrates y han sido editadas con cierta fantasía en sentido totalmente antipagano. Para terminar con la figura de Cirilo, hay que decir que en la película “Ágora” no aparece para nada (quizá sería complicar el guión) la otra faceta de este personaje como teólogo que influyó enormemente en el desarrollo de la cristología que va desde el Concilio de Nicea en el 325 hasta el de Calcedonia, en el 451, pasando por el de Éfeso del 431, un camino largo cuya sede estaba en dos centros teológicos y urbanos importantes: Alejandría y Antioquía del Orontes (segunda y tercera ciudades del Imperio). La escuela alejandrina se caracterizaba por una cristología “encarnacionista”, es decir, el Logos/Verbo se hace carne en Jesús, definiéndose así respecto a la antioquena que insistía más en una cristología “inhabitacionista”, es decir, la acción del Logos/Verbo encarnado se entiende mejor como una inhabitación: el Verbo mora en Jesucristo. Fue Cirilo, junto con Apolinar de Laodicea y su maestro Atanasio de Alejandría el defensor de la denominada “cristología del Logos/Sarx (= “Carne”, en griego). ¿En qué grado su divinidad, ya aceptada claramente en Nicea, es compatible con su aparición en la tierra como ser humano? Para la teología alejandrina la respuesta a esta última pregunta es una afirmación rotunda de las dos naturalezas, humana y divina, de Jesucristo, pero una insistencia tal en la segunda que da la impresión de que se defiende que Jesucristo es ante todo divino y sólo a medias humano. El que importa en verdad no es Jesús hombre, sino el que en él se ha encarnado, el Logos. Éste, el Hijo de Dios, sigue siendo siempre la misma entidad, divina, aunque se encarne en un Jesús humano. La unidad e identidad continuas del Logos divino como sujeto que es también Jesús de Nazaret se acentúa todavía más en esta cristología alejandrina por medio de una minimización deliberada, o negación del alma humana de Jesús. Es como si hubiera que tomar en sentido literal o físico el paradigma “Verbo/carne” en el que el Verbo actúa como el “alma racional” del cuerpo de Jesús. Esta doctrina alejandrina niega incluso que Jesús tuviera alma inteligente propia; sólo tenía alma sensitiva, la que va unida a un cuerpo humano y le hace simplemente moverse. Gracias a esto Jesús pudo padecer verdaderamente en la cruz, pero su alma no padeció. Esta noción se confirma por el empleo de un lenguaje que sugiere que la carne de Jesucristo es un mero instrumento, un órgano, del Logos. Dios ha tomado para sí mismo un instrumento para su actividad; es Dios en la medida en la que activa ese instrumento, y humano respecto al instrumento activo que utiliza. Todas estas ideas que condujeron durante siglos a considerar a Jesús más divino que humano tienen su fuente en la teología alejandrina, cuyo representante más conspicuo fue, sin duda, Cirilo de Alejandría. Naturalmente, esta altura y fama teológica del personaje no aparece en la película, en donde se acentúan las consecuencias prácticas de su intransigencia doctrinal. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………. En el otro blog de “Religiondigital”, el tema es: “Los apóstoles Andrés y Mateo en tierra de antropófagos” Saludos de nuevo.
Viernes, 26 de Marzo 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
I. El contenido 34. Estratocles, al ver que Andrés era maltratado por sus verdugos, se lo quitó de las manos diciéndoles que tendían que dar gracias al bienaventurado, que les había enseñado a soportar las injurias. Por ello, “hemos aprendido a soportar lo que nos hacen” (HchAnd 52,2). En varios lugares del NT aparece esta doctrina o recomendación de sufrir con paciencia las contrariedades. Pero podemos recordar el pasaje de Mt 5,39 donde Jesús recomienda poner la otra mejilla al que nos golpea. Igualmente, en Rom 12,9-17, se presenta un programa de vida cristiana en el que destaca con relieve particular la idea de la paciencia en las tribulaciones, la necesidad de vencer al mal con el bien siendo pacientes en la tribulación y no devolviendo mal por mal. 35. Aunque recogeremos ciertas frases de contenido entre las definiciones, notamos aquí la idea de que Andrés se considera “un hombre de Jesús” (HchAnd 55,2). La idea de que el cristiano es un hombre de Jesús subyace bajo las palabras de Pablo a los corintios cuando les dice: “Vosotros sois de Cristo” (1 Cor 3,23). También podemos referir aquí las palabras de Jesús en la Cena, en las que abundaba en ideas paralelas. “Yo ruego por ellos…, por los que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo” (Jn 17,6ss). 36. Colgado ya en la cruz, hablaba Andrés de la vida después de la muerte: “El morir no es el final de esta vida pasajera… Y el que cree que después de la separación del alma y el cuerpo ya no existe nada, tiene sentimientos de fieras terribles” (HchAnd 56, 1). La inmortalidad del alma o la supervivencia del hombre después de la muerte es uno de los presupuestos esenciales de la tradición bíblica, sobre todo, del NT. Recordemos a modo de ejemplo, las moradas que Jesús va a preparar para los suyos en la casa de su Padre (Jn 14,2ss). Son significativas en este sentido las palabras de Jesús crucificado al buen ladrón: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). Y Pablo dice a los tesalonicenses: Después de la Parusía, “estaremos siempre con el Señor” (1 Tes 4,17). Podemos registrar aquí también la presentación de la nueva Jerusalén según el Apocalipsis 21-22. 37. Sigue Andrés proclamando desde la cruz: “Si creéis que esta luz nocturna es la única que existe, sois de la misma naturaleza que la noche” (HchAnd 56,2). La oposición luz-tinieblas es redundante en la literatura neotestamentaria, como ya lo era en la doctrina de Qumrán. Aparece especialmente en los escritos paulinos. En un pasaje en el que Pablo subraya la oposición luz-día / tinieblas-noche (1 Tes 5,1-5), recapitula su pensamiento diciendo que “no somos de la noche ni de las tinieblas”. 38. “Si consideráis que vuestro alimento es el que proporciona grosor al cuerpo y fuerza a la constitución de vuestra sangre, sois también vosotros terrenales” (HchAnd 56,2). La doctrina sobre lo material y terreno frente a lo espiritual y celestial es también la línea maestra de la exégesis que hace Pablo de la forma de la resurrección en 1 Cor 15,35-49). Allí se marca la oposición entre el hombre terrenal y el celestial. 39. En su larga alocución, se explaya Andrés hablando del ser humano, en el que “el alma está prisionera, vendida a los malos deseos” (HchAnd 57,19. Es una idea recurrente en las epístolas canónicas. Los apóstoles hablan de los deseos que esclavizan al hombre y lo arrastran a una particular forma de vivir. Dice Pablo a los romanos: “Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias” (Rom 6,12). En Tit 3,3 leemos: “En otro tiempo vivíamos sirviendo a las concupiscencias”, epithymíais en ambos casos. Cf. Gál 5,16; 2 Tim 3,6; Sant 1,14; etc. 40. Cuando el procónsul Egeates se acerca a la cruz de Andrés, la turba comienza a gritar exigiéndole que salve al apóstol crucificado: “Libra a este hombre prudente, y toda la Acaya obtendrá la libertad” (HchAnd 59,2). Así leemos con Bonnet que se basa en paralelos con la Narratio. En el NT encontramos la libertad como expresión del nuevo estado del hombre cristiano. Dice Pablo en Gál 5,13: “Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad”. Y en la misma carta (Gál 5,1) había escrito: “Cristo nos ha libertado para la libertad”. Por ello puede hablar la carta a los romanos (8,21) de la “libertad de los hijos de Dios”. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 25 de Marzo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continuamos con nuestro comentario sobre los personajes clave en la Alejandría del siglo V, a propósito de una serie de conferencias en Logroño hace unas semanas –como saben ya los lectores de este blog- pronunciadas por miembros del Grupo Lavrvs y suscitadas por el tratamiento de estos personajes en la película “Ágora” de Amenábar (guión de Mateo Gil). 3. Teófilo, el patriarca de Alejandría anterior a Cirilo aparece relativamente poco en la película de Amenábar, pero se halla en todo el trasfondo de la destrucción del Serapeum (templo y biblioteca dedicados al dios Serapis) tal como se muestra en unas de las secuencias de escenas más brillantes del film. Cirilo de Alejandría parece en todo momento seguir sus huellas en la película, tal como se muestra en la escena en la que él, ante la tumba de su antecesor, Teófilo, se cala en la cabeza por sí mismo la mitra episcopal. Muy probablemente, este dato no es histórico en cuanto que nadie, ni nunca en la Iglesia, puede legítimamente proclamarse obispo…, y menos patriarca de Alejandría. Los obispos en el siglo V eran elegidos por votación popular de la masa de los fieles. Y cuanto había algún turbio manejo, por ejemplo la inducción de un grupo entre los fieles para que eligieran a un sucesor –previamente designada por el patriarca que se sentía próximo a morir- la plebe de los creyentes tenía siempre el recurso a la revolución y los altercados callejeros. Teófilo gobernó la iglesia de Alejandría durante 28 años, con férrea mano. Si figura es muy ambivalente según las fuentes de las que disponemos, aunque parece que predominan los trazos negros. Como se opuso radicalmente a san Juan Crisóstomo y logró, en el 403, que un sínodo de obispos orientales reunidos en Calcedonia, un barrio de Constantinopla, lo expulsara de su cátedra episcopal y lo enviara al exilio, los amigos del exiliado, entre ellos nada menos que el papa León Magno hablaron y escribieron muy mal de él. Y estas opiniones han llegado hasta nosotros. Afirmaron, probablemente con razón, que fue un obispo violento y falto de escrúpulos, cuyas manos se mancharon sucesivamente de sangre y de oro. Parece también totalmente cierto que contribuyó a la eliminación del paganismo en Egipto por medios violentos, pues –con permiso del emperador Teodosio- arrasó, además del Serapeum, el Mytreum (templo dedicado a Mitra), y el santuario dedicado a Dioniso (en latín, Baco). Con sus piedras edificó iglesias cristianas en Alejandría. Otro punto oscuro de su vida fue su relación con la herencia intelectual del gran pensador y teólogo Orígenes, de Alejandría, muerto en el 253. Primero fue partidario decidido de su teología, pero de repente cambió de bando, con confusas razones, y parece que para llevarse bien con los monjes egipcios, todos antiorigenistas, hizo condenar al gran sabio y piadoso Orígenes en un sínodo de Alejandría en el 401. Como parte “positiva" podemos decir –por un lado- que se llevó muy bien con los monjes de Egipto, lo que visto desde el punto de vista de hoy no es muy favorable ya que fueron ellos, al parecer, los que movían a las masas violentas de cristianos en Alejandría. Y, por otro lado, es positivo el que se hayan conservado hasta hoy dichos de Teófilo dentro de una famosa colección de sentencias piadosas de los Padres denominada “Apotegmas de los Padres”, recogidas por los monjes. También es positivo dentro de la historia de la Iglesia el hecho de que Teófilo no debió de carecer de vigor intelectual, pues de él se ha conservado también una gran lista de obras suyas, desgraciadamente luego perdidas. De lo poco que queda ha sobrevivido su “Epistolario” junto sus 26 “Cartas Pascuales” o “Festales” (escrita para su diócesis a propósito de la festividad de la Pascua) y una serie de homilías, no sólo piadosas, sino llenas de notable teología. Para hacerse una importancia de estas "Cartas festales" basta con pensar una cosa: la Epístola Festa 38, de un patriarca anterior, buen teólogio, Atanasio de Alejandría, publicó "privadamente" (es decir para su diócesis, la lista oficial de libros sagrados del Nuevo Testamento por vez primera. Tuvo una importancia enorme, al distribuirse la Carta por todas las ciudades, para la fijación del canon del NT. En conjunto, sin embargo, parece que Teófilo fue un hombre más bien cruel, un político taimado y sin escrúpulos, violento y fanático. Su papel de malvado en la película esta más que justificado. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………. En el otro blog de “Religiondigital”, el tema es: "Artículo de Fernando Bermejo" Saludos de nuevo.
Miércoles, 24 de Marzo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Permítanme que presente hoy un librito mío que acaba de aparecer, hace unas dos o tres semanas y que quizás pueda ser de utilidad dadas las premuras de tiempo con las que vivimos hoy. Se trata de ofrecer al público fragmentos selectos de los más o menos 200 apócrifos que hay de ambos Testamentos, para una lectura de lo más importante. Su ficha es: Apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento. Selección de Antonio Piñero. Alianza Editorial. Colección “Religión y mitología” (libro de bolsillo). Madrid, 2010, 540 pp. con índice analítico de materias. ISBN: 978-84-206-6911-3. Precio 12 euros.]cg Se conoce con el nombre de “apócrifos” todos los textos que por una razón u otra no han sido incluidos a lo largo del tiempo entre los libros sagrados, o “canónicos” (adjetivo derivado del semítico y luego griego kanón, “caña” o vara/regla de medir. me ahí, lista de libros admitidos) del judaísmo y el cristianismo, cuyo establecimiento definitivo culminó –por lo que concierne a la Iglesia católica- en el Concilio de Trento en 1546. Hay que tener ojo con el vocablo “apócrifo” porque hay una confusión notable con el uso que de él hacen católicos y protestantes… y sobre todo porque hay gente que lee inglés y –al ignorar algunas cosas de su propia lengua o de la historia de la Biblia, suele emplear la designación inglesa equivocándose de medio a medio. Me explico: hay libros bíblicos que están presentes en la traducción de la Biblia hebrea al griego llamada de los “Setenta” (= LXX; comenzada en Alejandría hacia el 270 a.C. y terminada probablemente en el siglo I de nuestra era) pero ausentes del canon hebreo. Estos son: 1 y 2 Macabeos; Eclesiástico; Judit; Tobías; Sabiduría; Baruc; Epístola de Jeremías. Estos libros son considerados canónicos de segunda clase ("deuterocanónicos") por los católi¬cos; los judíos y las confesiones protestantes, por el contrario, los consideran sencillamente "apócrifos", en el sentido no de “falsos” sin más, sino de “no admitidos en el canon”. Hay otros libros en los LXX que no son estimados como canónicos ni siquiera por los católicos (éstos suelen designarlos unas veces como "pseudoepígrafos", y otras como "apócrifos"). Los ejemplos más señeros son: Salmos de Salomón; 1 (3) Esdras; 3 y 4 Macabeos; 9 Cantos de la Iglesia griega (Plegarias de Moisés; de Ana; de Habacuc; de Isaías; de Jonás; de María, madre de Jesús; de Zacarías; de Ezequías; de Simeón); para más información, véase A. Piñero, Literatura judía de época helenística en lengua griega, Editorial Síntesis, Madrid 2006, pp. 53 y siguientes. Mi intención –y la de Alianza Editorial que ha impulsado esta edición- ha sido facilitar la vida al lector apresurado y que desea ir a lo esencial, reuniendo en una antología los apócrifos más sustanciales y controvertidos, y escogiendo entre ellos los textos que me han parecido más importantes con vistas a temas que luego aparecerán –o desaparecerán significativamente- en el cristianismo. Como el formato del libro es de bolsillo y el papel es relativamente fino, las más de quinientas páginas de la selección de pasajes seleccionados son perfectamente manejables. Hay algunas notas al texto, las imprescindibles; pero no hay introducción a los escritos, ya que entonces incluso esta edición abreviada y fragmentaria superaría las 700 páginas. Sí va provisto el libro de una introducción general, que trata de los temas siguientes: precisiones de vocabulario; qué es canónico y apócrifo; el proceso de la formación de la lista de libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento; por qué estos libros son anónimos o pseudónimos (atribuidos consciente pero falsamente a otros autores o personajes famosos); lugares de composición y motivos que llevaron a su escritura y transmisión; temática y teología de las dos clases de apócrifos; los apócrifos del Antiguo Testamento y la teología cristiana; importancia e influencia de los apócrifos del Nuevo Testamento. Hay además una pequeña bibliografía, al final, y sobre todo me interesa recalcar que aun siendo una antología tiene un índice analítico de materias o temas importantes. Por ejemplo, si alguien desea saber qué se dice en uno y otro corpus de apócrifos sobre el mesianismo, sobre la Ley, las tablas celestiales, el infierno, el Hijo del Hombre, etc., puede consultar el índice y se le señalan los textos pertinentes. Salvo error por mi parte, no suele ser frecuente que las antologías tengan un índice temático…, y la razón es porque, a pesar de su enorme utilidad, es bastante pesado de hacer. Deseo señalar que no soy yo el autor, ni mucho menos, de todas las traducciones que ofrezco, sino que son gentes de la Universidad sobre todo las que han formado grupo conmigo a lo largo de los años en la publicación de diversos volúmenes de apócrifos del Antiguo del Nuevo Testamento. Las principales colecciones de apócrifos en español son las siguientes: la colección de Editorial Cristiandad, Apócrifos del Antiguo Testamento ,en seis volúmenes (Edit. Cristiandad, Madrid); le edición de la Biblioteca copto-gnóstica de Nag Hammadi, que contiene notables textos apócrifos neotestamentarios (Edit. Trotta, Madrid, en 3 vols.), Todos los evangelios, de Edit. EDAF, Madrid, y la edición trilingüe en marcha de todos los Hechos apócrifos de los apóstoles (entre 18/20 según la manera de contar) que estamos editando Gonzalo del Cerro y yo en la Editorial “Biblioteca de Autores Cristianos” de Madrid, desde 2005 (3 vols.; esperamos que el III, cuyo origina ya está entregado, vea la luz a principios del año que viene. Esta misma editorial tiene una colección de Evangelios apócrifos, bilingüe, de A. de Santos Otero. Todos los traductores del libro que presentamos son gente muy preparada, y muy probada en lo suyo. Espero que esta miniedición, o miniselección, sea de utilidad y que anime a los lectores a consultar en lo que les interese las ediciones grandes que ofrecen la traducción completa de las obras, buenas introducciones, a veces bastante amplias, y muchas notas aclarativas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com .................. Para aquellos que vivan en Madrid y pueda interesarles: Hoy, martes, 23 de marzo de 2010, conferencia de Antonio Piñero, sobre "La teología de Pablo de Tarso y de sus sucesores. Un claro caso de marketing en el mercado religiosos del siglo I" Hora: 19,30 Lugar: Fundación Pastor para la promoción de estudiios clásicos c/ Serrano 107 MADRID Metro: "República Argentina"
Martes, 23 de Marzo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El texto de las Antigüedades, tal como nos ha sido legado por todos los manuscritos, contiene un pasaje celebérrimo sobre Jesús de Nazaret, al que la obra de Josefo debe mucho de su conservación. Reza así: “Por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre. Era, en efecto, hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo a sí a muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el mesías (cristo). Aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz, no lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. Él, en efecto, se les apareció el tercer día nuevamente vivo, pues los divinos profetas habían ya dicho éstas y otras muchas cosas admirables acerca de él. Y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por éste son llamados cristianos” (XVIII 63-64). Este breve texto (no más de 60 palabras en griego) ha producido ríos de tinta. Lo que se discute es su veracidad: si Josefo, judío convencido, fariseo, pudo haberlo escrito, o si se trata más bien de una falsificación o, al menos, de una interpolación muy temprana de los primeros escribas cristianos que lo añadieron al copiar la obra de Josefo. Sobre este pasaje ha escrito Jesús Peláez en la obra colectiva ¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate, editado por Raíces, Madrid 2008, que en su momento presentamos en este blog, pp. 140-147. Aquí sólo diremos lo esencial. Todos los manuscritos que poseemos traen estas líneas, con mínimas variantes sin importancia, aunque escritores cristianos muy antiguos, anteriores al siglo IV, Clemente de Alejandría. Tertuliano, Orígenes, no parecen haber leído este pasaje en el texto que tenían de Josefo. Hoy día no hay unanimidad en la respuesta a esta cuestión, aunque son mayoría los defensores de la no autenticidad en su conjunto. Sí existe cada vez más un consenso creciente en admitir que, si se eliminan las frases estrictamente cristianas (señaladas con bastardilla), queda un texto muy aceptable, muy del estilo de Josefo, perfectamente asumible por él. También se piensa que el pasaje –eliminadas esas frases— no representa ningún estorbo o tropiezo en el contexto en el que se halla insertado. El texto quedaría más o menos así: “Por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio. Era, en efecto, hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo a sí a muchos judíos y también a muchos griegos. Aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz, no lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. En efecto, todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por éste son llamados cristianos” (XVIII 63-64). Por otro lado, se acepta de igual modo que sería sumamente extraño que una obra como las Antigüedades, que reseña hechos o sucedidos de personas menos importantes que Jesús, hubiera omitido totalmente una referencia, por pequeña que fuera, a este personaje, cuyos seguidores eran a la sazón abundantes en Roma. Por consiguiente: parece opinión mayoritaria que el texto tal cual está no procede de Josefo, pero, a la vez, que se trata en el fondo de un pasaje auténtico del historiador, manipulado e interpolado por los cristianos en torno al siglo IV. Fecha tan temprana explicaría que todos nuestros manuscritos (el más antiguo es del siglo X) presenten el texto. En el libro arriba mencionado (¿Existió Jesús realmente?) he puesto en circulación la idea de que en mi opinión existe un argumento suplementario en pro de su autenticidad. Casi ningún investigador menciona el final del texto sobre Jesús que sirve de empalme con el siguiente y que me parece iluminador: "Y por el mismo (tiempo de Jesús) ocurrió otra cosa terrible (héteron ti deinón) que causó gran perturbación entre los judíos (ethorýbeei toùs ioudaíous). " Parece casi evidente que el núcleo del testimonio de Josefo sobre Jesús estaba dentro de una lista de personajes y sucesos ominoso que impulsaron a los judíos a la desastrosa sublevación del 66 d.C. El escriba cristiano alteró por ello el comienzo del texto, pues la historia de Jesús estaba dentro de las “cosas terribles” que le habían sucedido al pueblo. No es extraño que el comienzo del texto de Josefo reconstruido por R. Esissler en su obra de 1931 The Messiah Jesus se inicie del siguiente modo: "Por aquel tiempo ocurrió el inicio de nuevas perturbaciones: Jesús, varón sabio [sofista]… (archè néon thorýbon)". Según Josefo, con toda probabilidad, Jesús agitó con su predicación a las masas judías y fue un eslabón más de los que la condujo a la catástrofe. Por tanto, si situamos en esta línea de pensamiento la mención flaviana de Jesús y la despojamos de las interpolaciones evidentemente cristianas, su mención del Nazareno es bastante negativa…; por tanto no sospechosa de ser completamente una interpolación. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ........................ FUNDACIÓN PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS. MADRID Seminario PABLO DE TARSO: JUDÍO, GRIEGO Y ROMANO, A LOS DOS MIL AÑOS CONFERENCIAS Lunes 22 de marzo de 2010: 18.00: Fernando BERMEJO RUBIO (Univ. Barcelona): Aproximación a la vida de Pablo de Tarso. 19.30: Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY ( Instituto Investigaciones Prehistóricas, Santander/ Chicago): Los viajes de san Pablo vistos desde la arqueología. Martes 23 de marzo de 2010: 18.00: Senén VIDAL GARCÍA (Estudio Agustiniano, Valladolid): Los escritos paulinos. 19.30: Antonio PIÑERO SÁENZ (Univ. Complutense): Pablo de Tarso. Un caso de ‘marketing’ teológico en el s. I d.C. Miércoles 24 de marzo de 2010: 18.00: Enrique OTÓN SOBRINO (Univ. Complutense): La verdad de un apóc r i fo: la supuesta correspondencia entre Séneca y San Pablo. 19.30: Juan María LABOA (Univ. Pontificia de Comillas): El influjo de Pablo en Lutero, religioso agustino. * * * Inscripción (plazas limitadas): En la Fundación, por escrito o por teléfono (de 9:00 a 14:00 horas). Cuota de 9 euros si se desea certificado de participación (sólo Profesores en activo, tanto de centros públicos como privados). Diploma simple o Certificado de participación (= 1 crédito) Actividad reconocida por el Ministerio de Educación en virtud del convenio de Colaboración suscrito el 26 de abril de 1994. Fundación Pastor de Estudios Clásicos Tel. 91 561 72 36 Serrano 107. 28006 Madrid http://fundacionpastor.e.telefonica.net/ * Para los no matriculados, entrada libre hasta completar aforo
Domingo, 21 de Marzo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Tratamos hoy en este panorama de la lucha de cristianismo y paganismo en el siglo V en Alejandría de personajes que nos sirven como botón de muestra del ambiente. 1. El filósofo Teón padre de la heroína Hipatia es presentado en la película como “filósofo” (el guión sigue aquí la opinión del historiador Sócrates Escolástico), pero sólo puede entenderse por lo que hoy comprendemos con esa palabra en un sentido muy amplio y elástico. Teón fue en realidad un matemático y un aficionado a la astronomía que ejerció como maestro de ambas cosas en Alejandría. Fue ciertamente miembro del Museo, la Biblioteca que sale en la película, lo que lo situaba entre la elite intelectual de la ciudad. Sus obras más famosas son dos: una edición propia, con algunos comentarios y variantes de los Elementos de Euclides (Aritmética y sobre todo la Geometría, que seguimos usando hoy), y otro comentario al Almagesto (arabización de al-mégistos = “el más grande”), obra del astrónomo Ptolomeo, en la que se describe el sistema geocéntrico y un descripción de las 48 constelaciones clásicas con sus estrellas. Al parecer su hija Hipatia colaboró con él en ambas obras. Él fue el responsable de que Hipatia se criara en un ambiente educado y propicio al estudio de las ciencias. En la película es presentado como hombre que aconseja tomar una cierta venganza contra los cristianos por sus ofensas al dios Serapis. No podemos saber si es o no verdad (pertenece a las libertades de todo guión), pero puede ser verosímil, porque en verdad no profesó como filósofo estoico o cínico que podría haber aconsejado una respuesta a las provocaciones cristianas 2. Sinesio de Cirene, personaje al que conozco algo, pues mi tesina de licenciatura en Filología clásica versó sobre el “Dión”, una obra de este personaje. Sinesio pertenece al número de aquellas figuras históricas que por haber vivido entre el helenismo y el cristianismo atraen la atención, se afirma en la Patrología de Johannes Quasten citada en una nota anterior. Nació en Cirene, actual Libia, entre los años 370-575, de padres paganos y ricos. Recibió educación primaria en su ciudad natal y luego fue enviado por sus padres a Alejandría para la educación superior. Allí, hacia el 391, frecuentó asiduamente junto con su hermano la escuela de Hipatia, que le inició en las matemáticas y astronomía, pero sobre todo en el amor a las letras y la filosofía neoplatónica. Durante toda su vida conservó por su maestra una admirable devoción (la llamaba madre, maestra y filósofa). Mantenía con ella correspondencia, parte da la cual se ha conservado hasta hoy y ha sido publicada. Guardó por ella un enorme respeto; de entre las 156 cartas que se conservan de Sinesio, varias le están dirigidas y con gran afecto. Pero ciertamente no era cristiano en aquellos momentos como da a entender la película. Amigo de la filosofía, visitó Atenas en busca de sabiduría, pero en aquella época no había en ella grandes filósofos, por lo que se retiró de allí afirmando que “la filosofía se había alejado de la ciudad”. En el año 399 los ciudadanos de la Pentápolis lo enviaron como su embajador a la corte imperial de Constantinopla. Volvió el año 402, tras haber conseguido que se rebajaran los excesivos impuestos que pesaban sobre su país. Marchó luego a Alejandría donde contrajo matrimonio con una cristiana ciertamente, pues fue casado por el patriarca Teófilo en persona, pero se duda si él o era todavía. Incluso hay algún que otro biógrafo de Sinesio que piensa que Sinesio aún no estaba bautizado cuando la gente lo eligió para obispo suyo. Fue del siguiente modo: hacia los años 405-406 hordas de bárbaros asolaron el norte de África y atacaron la ciudad de Tolemaida, en la actual Libia, donde vivía. Entonces Sinesio actuó como general (siempre había sido buen cazador y guerrero) y repelió los ataques de los invasores. Hacia el 410 el clero y el pueblo de la ciudad lo eligieron como obispo precisamente como agradecimiento por la defensa, y al parecer sólo se bautizó antes de aceptar con grandes dificultades del cargo. Guardó Sinesio, aun haciéndose cristiano, una enorme libertad intelectual, pues no consintió en aceptar el episcopado hasta que le permitieron expresamente seguir viviendo con su mujer (en la época los sacerdotes podían ser casados, pero los obispos, no). Incluso sostuvo en público posturas relativamente heterodoxas (como buen filósofo neoplatónico), como la preexistencia del alma antes de encarnarse en un cuerpo humano y la eternidad de la materia, es decir, el acto de la creación divina no fue “en el tiempo”, sino desde toda la eternidad. Por tanto Dios y materia coexisten desde siempre. Admitía con dificultad, como buen griego la resurrección de la carne, y pensaba que esa afirmación de Pablo debía sólo ser entendida alegóricamente. De sus obras conservadas, que son discursos la mayoría de ellas y sus epístolas, hablaré tan sólo del “Dión”. Es un pequeño tratadito en el que expone la vida y obras del rétor u orador Dión de Prusa; defiende, en contra de Platón, la utilidad de la poesía y de la retórica dentro de la república, y expone sus puntos de vista sobre la filosofía y la vida sintiéndose profundamente platónico a pesar de todo, más amigo de la filosofía y cultura helénicas que del cristianismo, aborrece de los monjes, a los que considera bárbaros que desprecian la literatura; se siente alejado también de los sofistas, quienes buscan el dinero, el honor y la fama y no la verdad, y como buen filósofo prefiere en todo momento vivir conforme a la razón y ser dueño de sí mismo. El que escriba esto un amigo de los cristianos indica el estado de sanidad intelectual del paganismo en el siglo V. Parece que su episcopado fue de gran éxito, pues gobernó con mucho sentido de la justicia. No se sabe cuándo murió, pero se cree que antes del linchamiento de Hipatia, pus ninguna carta suya está fechada más allá del 413. Esta figura tan mesurada, serena y amante de las letras y de la paz casa un poco mal con la imagen presentada en la película de Amenábar, “Ágora”, en donde a fin de cuentas exige a Orestes, su antiguo condiscípulo y entonces prefecto imperial de Egipto, que se someta del todo a Cirilo. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com ………………. En el otro blog de “Religiondigital”, el tema es: “Crítica del Nuevo Testamento. ¿Qué hemos dicho hasta ahora?” Saludos de nuevo. ........................ FUNDACIÓN PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS. MADRID Seminario PABLO DE TARSO: JUDÍO, GRIEGO Y ROMANO, A LOS DOS MIL AÑOS CONFERENCIAS Lunes 22 de marzo de 2010: 18.00: Fernando BERMEJO RUBIO (Univ. Barcelona): Aproximación a la vida de Pablo de Tarso. 19.30: Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY ( Instituto Investigaciones Prehistóricas, Santander/ Chicago): Los viajes de san Pablo vistos desde la arqueología. Martes 23 de marzo de 2010: 18.00: Senén VIDAL GARCÍA (Estudio Agustiniano, Valladolid): Los escritos paulinos. 19.30: Antonio PIÑERO SÁENZ (Univ. Complutense): Pablo de Tarso. Un caso de ‘marketing’ teológico en el s. I d.C. Miércoles 24 de marzo de 2010: 18.00: Enrique OTÓN SOBRINO (Univ. Complutense): La verdad de un apóc r i fo: la supuesta correspondencia entre Séneca y San Pablo. 19.30: Juan María LABOA (Univ. Pontificia de Comillas): El influjo de Pablo en Lutero, religioso agustino. * * * Inscripción (plazas limitadas): En la Fundación, por escrito o por teléfono (de 9:00 a 14:00 horas). Cuota de 9 euros si se desea certificado de participación (sólo Profesores en activo, tanto de centros públicos como privados). Diploma simple o Certificado de participación (= 1 crédito) Actividad reconocida por el Ministerio de Educación en virtud del convenio de Colaboración suscrito el 26 de abril de 1994. Fundación Pastor de Estudios Clásicos Tel. 91 561 72 36 Serrano 107. 28006 Madrid http://fundacionpastor.e.telefonica.net/ * Para los no matriculados, entrada libre hasta completar aforo
Viernes, 19 de Marzo 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas