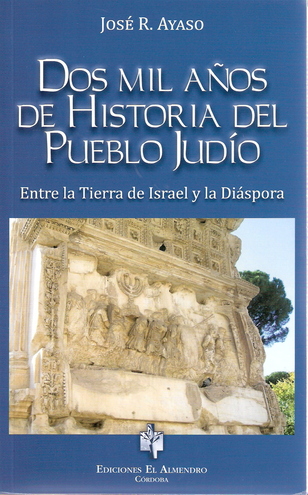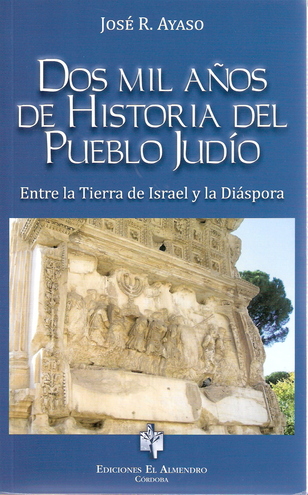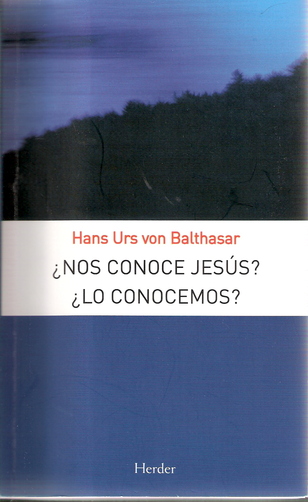Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
La posición de Octaviano Augusto en Roma (donde, como ya sabemos, había mucha gente contraria a divinizar a seres mortales, sobre todo entre los influyentes) fue de una astucia calculada. Manifestó un rechazo formal ante el público, pero aceptó el incremento de la caracterización popular y la propaganda por todas partes de que su gobierno era “numinoso”: su posición y su cargo estaban así dispuestos por la divinidad. Probablemente el asesinato de Julio César le sirvió de lección = en Roma: no pasarse de la raya; pero fuera de Roma, en especial en Oriente, aceptar, con débiles protestas formales, que se continuara con la costumbre ya antigua de rendir honores divinos al rey/emperador… Por el contrario, Marco Antonio, en unión con Cleopatra VII, sí aceptó expresamente en el oriente romano honores divinos y se presento ante la gente como Dioniso/Osiris, y su amante y colega Cleopatra fue presentada como Afrodita/Isis. En Egipto, en concreto, Octaviano se mantuvo más bien reservado, pero aceptó que sus partidarios lo vincularan con Apolo, divinidad de la claridad, medida y la razón, no con Dioniso. Las honras divinas a Octaviano se han conservado hasta hoy día contenidas en múltiples inscripciones de muy diversas ciudades. A la vez que se erigían templos en honor de la Dea Roma y del Divus Julius proliferaron las menciones a él como hijo de Julio César. También Herodes el Grande nada menos que en Israel, en Cesarea erigió un templo a la diosa Roma y al genio (o numen que lo gobernaba desde su interior) de Augusto. Se conserva una interesante inscripción de Halicarnaso, un decreto de la ciudad que dice lo siguiente (los lectores han leído ya esta inscripción en otras ocasiones): “Puesto que la eterna e inmortal naturaleza del universo nos ha bendecido grandemente con excelentes beneficios, aportando a la felicidad de nuestros tiempos a César Augusto, padre de este país… como Zeus patrio y salvador de todo el género humano…” Otras inscripciones hablan de gracia, bondad, filantropía del emperador, de su parusía y de su epifanía… que son euaggelía… es decir, “buenas noticias” (en plural), que están recogidas en OGIS (Orientis Graeci Inscriptiones Selectae). A propósito de la implantación del calendario juliano (solar, de 365 días) en Asia Menor, se trasladó el inicio del año oficial al 23 de septiembre, fecha del nacimiento de Augusto. El procónsul Paulo Fabio Máximo escribió entonces una carta al Consejo de las ciudades griegas (al “Koinón” = “Común”; en italiano de hoy, al ayuntamiento se denomina “Il Commune”) de Asia Menor comunicando esa decisión del Senado. En pomposa retórica pseudo filosófica, el procónsul afirmaba que Augusto había sido el fin de todos los males, el inicio de todos los beneficios, la restauración del orden, el nuevo principio de la vida y del ser… en una palabra. Sostenía que no había manera de responder a tantos beneficios… Y entre otras respuestas, se declaraba oficialmente que desde esos momentos el inicio del año nuevo será el día del cumpleaños de Augusto… En vida de Augusto no se lo declaró dios. Las honores fueron, sin embargo, inmensos... en vida: • El año 27 a.C. fue declarado "augusto" = sebastós = santo, intocable, exaltado, digno de todo honor. • El 25 a.C. se cerró el templo de Jano y se declaró el fin de toda guerra. El 11 a.C. se consagró el Ara Pacis. El benefactor de la paz impresionó vivamente a todos los ciudadanos del Imperio… • En el 17 a.C. se celebraron los “Juegos seculares”: se declaraba el inicio de una nueva era. Lo traído por Augusto, fides, pax, honor, pudor, virtus, fueron deificadas. Algo notable también es la inmediata creación de leyendas en torno a Augusto, una vez deificado, cosa qua ya había pasado con Pitágoras, Demócrito, Platón, Alejandro Magno (No es extraño que un fenómeno parecido pasara con Jesús una vez muerto). Cuenta Suetonio (Augusto 94,4) la siguiente historia: Atia, la madre de Augusto, hizo que sus servidores la dejaran (iba en litera, llevada por esclavos) en el templo de Apolo, durante su fiesta. Entonces –decía- se le acercó una serpiente y se marchó luego. Ella sintió en su interior como si hubiera tenido un contacto sexual con su marido. 10 meses después nació Octaviano. Antes de dar a luz, la misma Atia vio en sueños que Apolo transportaba su cuerpo al cielo. Y el padre de Atia, Octavio, soñó que del cuerpo de su hija Atia salía un resplandor como el del sol. También se dijo –tras la muerte del emperador-- que un rayo hizo predecir la muerte de Augusto, tres meses antes, y su futura divinización: el tal rayo cayó sobre una estatua que llevaba el nombre de Caesar Imperator Augustus y rompió la inscripción de modo que quedó la “C” aparte de “aesar”. Se interpretó: le quedaban 100 días de vida y luego sería dios = “aesar” en etrusco es “dios”. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 15 de Mayo 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
¿Qué pretendió en realidad Julio César? Desde luego, un motivo político. ¿Una imitación expresa de Alejandro? ¿Imitación del mítico Rómulo y la instauración de una nueva monarquía? ¿Una mezcla de ambas cosas? ¿Fue el propio Senado y el pueblo los que impulsaron este movimiento por servilismo… ¡improbable si no se mueven desde fuera sus hilos…! La muerte de César en el 44 a.C. impide responder a estas preguntas. Pero había una suerte de movimiento político-religioso que era ya imposible parar: más entre las gentes que enttre los intelectuales. La divinización de César post mortem es un hecho seguro y fue promovida ya desde el 42 por Octaviano mismo. Es decir, se le dedicaron lo que ya sabemos: estatua, templo, sacerdocio y sacrificios regulares. El templo a Julio César se consagró en el 29 a.C. Octaviano lo declaró “divus Julius”, el “divino Julio” y…, naturalmente, con claras intenciones de provecho propio, él mismo se autodenominó a su vez “divi filus” = theou hyós = “hijo del divino”. En un papiro (un juramento) de Egipto en el 28 a.C. Augusto es denominado theos ek theou = dios de dios… ¡parece que estamos ya en el Concilio de Nicea! Con Julio César se instauraron también las formas y modos de las divinizaciones “post mortem” de los gobernantes supremos de Roma que iban a sucederlo: declarar al César muerto ser divino…, salvo el caso de que se “borrara su memoria” (damnatio memoriae, como ocurrió con Calígula y Domiciano)fue desde ese momento habitual. La divinización se llamó en griego “apoteosis”, derivado, con la preposición apó (desde loa humano) de theós = dios. Y a su vez, la apoteosis se denominó en latín consecratio, derivado de sacer, sagrado. Para que se declarara formalmente que el gobernante muerto era divino, era necesario que alguien diera testimonio bajo juramento de que había ocurrido un prodigio, sistema parecido a la beatificación y canonización en la Iglesia católica. Este hecho de exigir milagros está testimoniado por Lucio Anneo Séneca en el prólogo de su obra Apocolocyntosis (“Pepinización”, literalmente). Alguien importante había visto que el alma del difunto César (en forma de pájaro o de cualquier fenómeno visible: un rayo, por ejemplo) había volado al cielo. En bastantes casos tras la muerte del soberano, se divinizó también de algún modo a algunos miembros de la familia imperial. El suceso que confirmó ante el pueblo la divinidad de Julio César fue el cometa que se vio durante los primeros “Juegos” en su honor, según cuenta Suetonio (Divus Julius 88) pagados por Augusto, que se celebraron durante siete días. También Ovidio (Metamorfosis 15, 745-751) se hace eco de este hecho, que –dicen- vio mucha gente y que sostuvieron que el cometa era el alma de Julio César ya en el cielo. Fue Octaviano mismo el que se ocupó de propagar la idea (Metamorfosis 15, 848). Cosecuentemente se afirmó que Venus era la verdadera madre de Julio César, la cual se había llevado personalmente al cielo el alma del dictador. Ahora –aunque sea un paso hacia Jesús que no estaba en mi propósito en estos momentos-, voy a citar a Joel Marcus, que en su Commentary, Mark 8-16 (Anchor Bible 27ª), Yale Universidad. Press, 2009, II 1059-1060, porque aporta muchos pasajes de la antigüedad grecorromana y me parece mal mutilar la cita, extrayendo sólo esos pasajes: Hay más historias de signos cósmicos (eclipses, por ejemplo) en el mundo grecorromano a propósito de la divinización de un ser humano escribe: "He aquí una lista no exhaustiva: • Virgilio, Geórgicas 1, 466-468; • Plutarco, César, 69, 3; • Josefo, Ant. 14, 309). Se interpreta a veces esta oscuridad como que la naturaleza se pone triste: por ejemplo, • Diógenes Laercio, Vidas 4, 64, o que el difunto es de hecho ya divino (“Vergottung”): • Plutarco, Rómulo 27, 6-7; • Dión Casio, Historia romana 56, 29, 3-6 (sobre Augusto); • Testamento de Adán 3, 6… sobre Adán. “La oscuridad –según el Evangelio de Marcos-- sugiere que la muerte de Jesús es un momento decisivo en la historia de la salvación. Esta interpretación está en la línea de concepciones que son tanto paganas como judías. Virgilio, por ejemplo, afirma que en la muerte de Julio César, el sol ”veló su brillante faz y la convirtió en oscura penumbra, y una edad atea temió la eterna noche” ((Geórgicas 1, 466-68)); así pues, los contemporáneos de César tuvieron miedo de que el eclipse indicara que estaba comenzando la era del juicio divino. “En contextos judíos y cristianos tales concepciones se convierten a menudo en otras de carácter escatológico. Antes, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se dice que el oscurecimiento del sol era parte de los infortunios escatológicos (13, 24), y hay motivos similares en la literatura judía Por ejemplo, • Oráculo Sibilinos judíos 5, 346-347; • Testamento de Moisés 10, 5; • Libro de las antigüedades judías del Pseudo Filón 19, 13) • y en el libro del Apocalipsis de Juan (8, 12; 9, 2; 16, 10) Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 14 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Julio César y Augusto son las figuras decisivas en la implantación, sobre todo en el oriente mediterráneo del culto al Emperador. Su potencial de inicio y su evolución se ve bastante bien al considerar el desarrollo hasta la época de Domiciano (muerto en el 96). Los investigadores alemanes (Klauck/Gesche) distinguen entre “Vergöttlichung”: atribución a un personaje de honores similares a los de los dioses, y “Vergottung”: declaración de que ese personaje es dios y está en el panteón de los dioses. En castellano no tenemos tal distinción. A falta de mejor sugerencia (si algún lector tiene una idea, la agradeceré) propondría tentativamente “divinización” y “humano ya deificado”. En tiempos de Julio César (muerto en el 44 a.C.) todavía estamos en la primera fase, el primer concepto (divinización), pero lentamente se va pasando al segundo (ya deificado). Como ejemplo, leamos la siguiente inscripción de Éfeso del 48 a.C., en la que se agradece al dictador que hay hecho una rebaja de impuestos a la ciudad (¡siempre los benefactores!): “Las ciudades de Asia y las comunidades honran a Gayo Julio, hijo de Gayo, Cesar, Pontifex Maximus, Imperator, dos veces cónsul, hijo de Ares y de Afrodita, dios parecido (en la tierra), y salvador universal (lit. común = griego koinón) del género humano”…. Otra inscripción, muy breve, de la ciudad de Demetrias, en Tesalia, Grecia del norte (¿año?; quizás tras la batalla de Farsalia, en la que Julio César derrota a Pompeyo, Magno, año 48 a.C.): “A Gayo Julio César, dios”. Los griegos tampoco distinguen bien en su lengua (lo que sí hace el latín) = entre “divus” (vergöttlich= ya deificado) y “deus” (vergott = dios). Lo cierto es que a Julio César, una vez deificado, se le atribuye míticamente lo mismo que a Demetrio Poliorcetes, una genealogía divina. Esto ocurría en el Oriente; en Roma no era tan clara la cosa, pues había una tradición muy fuerte (desde la abolición total de la monarquía, allá en el siglo VII/VI) que generaba un odio casi innato contra todo aquel que se quisiera hacerse monarca absoluto y que deseara por ello equiparar en lo posible su poder al absoluto poder de los dioses. Consecuente con estas ideas, Marco Tulio Cicerón, tras la muerte de Julio César, ataca a Marco Antonio (en sus luego famosas “Filípicas”)) que quiere continuar la tarea de su padre adoptivo, es decir, que aspira a constituir, naturalmente con su persona en el centro, una dictadura o monarquía absoluta en Roma, como principio más acorde con la unicidad divina teórica. Los ilustrados decían que en realidad sólo había una divinidad, adorada en sus distintos “modos” hacia fuera, hacie el universo, con diversos nombres; por tanto en la tierra, como reflejo de lo divino, debería haber una sola jefatura política; en esta idea hará hincapié especial la propaganda de Augusto) y con la posible falta de efectividad de un sistema de cónsules que se renovaban cada año. Pero en Roma se había dado ya el paso de hecho y se le habían otorgado tales poderes a Julio César. No había para algunos marcha atrás en el sistema de estado, que equiparaba al dictador humano con la dictadura de los dioses: • A Julio César se la había otorgado una estatua en el Templo de Quirino = Julio era = synnaós = “cohabitante del templo” con el dios Quirino; • Se había nombrado un mes en su honor: “julio”; • Se había establecido un sacerdocio también en su honor: el primer sacerdote fue Marco Antonio. Suetonio (siglo II) (Vida de los doce Césares; Divus Julius, 76), afirma: “Estos eran demasiados honores para un mortal”. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 13 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
La obra, no conservada, del funcionario imperial Sossianus Hierocles (Philaléthes Logos = Discurso amante de la verdad), nos es conocida por dos fuentes cristianas, la denominada Contra Hieroclem de Eusebio (¿de Cesarea?) y las Divinae Institutiones (V 2, 13 – 3, 26) de Lactancio. Hierocles tuvo sin duda la Vida de Apolonio de Filóstrato como su fuente principal, y quizás como su única fuente. Por lo que parece, él leyó la obra de Filóstrato como un informe históricamente verídico de la vida de Apolonio. No sabemos si es que Hierocles era un individuo extraordinariamente crédulo, o si más bien quiso convencerse de que la obra era histórica porque necesitaba creer en su historicidad. Para su propósito, era esencial que la Vida de Apolonio contuviera la verdad sobre la figura histórica del taumaturgo de Tiana: si él hubiera empezado a dudar de ella o a discutirla en su obra, su caso se habría visto seriamente perjudicado, por no decir perdido de antemano. Por tanto, una creencia fundamentalista en el texto le era imprescindible. El procedimiento que Hierocles parece haber seguido es el de la selección. De esa masa informativa y extensísima que es la Vida de Apolonio, él tenía que escoger aquello que le venía bien. En lugar de fijarse en las contradicciones de Filóstrato, él se fija, claro está, en las contradicciones de los evangelios. Y, sobre todo, establece un paralelo entre Apolonio y Jesús. Las siguientes citas de Hierocles están extraídas de la obra de Eusebio: “Por doquier repiten en tono glorificador respecto a Jesús que devolvía la vista a los ciegos y hacía maravillas de este tipo. Examinemos cuánto mejor y más prudentemente nosotros aceptaremos tales cosas y el juicio que tenemos respecto a los hombres dotados de poderes […] Mas en tiempos de nuestros antepasados, en la época del reinado de Nerón, tuvo su sazón Apolonio de Tiana, el cual desde muy joven y desde que en Egas de Cilicia fue sacerdote de Asclepio, el amigo de los hombres, llevó a cabo numerosos y admirables hechos, de los cuales, haciendo omisión de la mayoría, rememoraré unos pocos […] ¿Por qué hago mención de tales cosas? Para que sea posible comparar sobre cada punto nuestro propio juicio, riguroso y firme, con la ligereza de los cristianos, ya que nosotros al hombre que llevó a cabo tales cosas no lo consideramos dios, sino como un hombre grato a los dioses […] Merece la pena reflexionar sobre esto: que de lo relativo a Jesús se jactan Pedro, Pablo y otros como ellos, hombres mendaces, incultos y charlatanes, mientras que en lo relativo a Apolonio fueron Máximo de Egas, su compañero Damis y Filóstrato el ateniense, hombres de los más cultivados y que honraban la verdad, quienes, movidos por el amor a la humanidad, no quisieron dejar caer en el olvido las acciones de un hombre noble y amigo de los dioses” (Eusebio, Contra Hieroclem 2, 5-32) Otro día comentaremos estos pasajes y lo poco que podemos aún conocer de la obra de Hierocles, a partir de los escritos de Eusebio y de Lactancio. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Jueves, 12 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con el libro sobre la historia temática de la Diáspora del pueblo judío El capítulo 3 aborda lo que para muchos, casi todos, es un espinoso problema del mundo moderno, “el sionismo”, pero que para la mayoría de los judíos es una solución al viejo (¡desde el año 135 d.C. hasta 1948!) problema de la Diáspora. El autor, Ayaso, presenta aquí la historia de Theodor Herzel, el padre de la idea que intenta hacer del pueblo judío un pueblo normal, como el resto de pueblos y naciones. Para muchos judíos modernos, Herzel es el nuevo Moisés, que propuso negociar un estado israelita en la Palestina regida por la “Sublime Puerta” (el Imperio otomano) y crear una organización internacional con instituciones permanentes para ejecutar ese designio que acabara con el “apatridismo” físico de los judíos: necesitaban volver a la Eretz Israel, a la tierra de Israel… ¡pero “ocupada” por millones de palestinos desde hacia 17 siglos por lo menos!). La historia del Israel moderno, de los siglos XX y XXI sirve a Ayaso para explicar algunas interioridades de la organización del estado moderno israelita, de la necesidad y efectividad del ejército de Israel y sus relaciones difíciles con los palestinos, de las relaciones de la arqueología y del estado (la arqueología puede sustentar o derribar los mitos fundacionales de los pueblos). Aquí me extraña que Ayaso no hable del libro La Biblia desenterrada de Finkelstein y Liebermann, que ha hecho mas por tambalear el mito fundacional de Israel (¡David y Salomón son figuras legendarias, y si existieron fueron muy diversas a como las cuenta la Biblia: “Archeologia dixit”). Pero sí que habla, y muy bien, del espíritu de Tel Aviv, una ciudad libre, que sigue conservando el tono laico originario, ciudad que está cerca del mar y lejos de Jerusalén..., una Tel Aviv anárquica, desordenada y en extremo vitalista. Amigos míos desde antiguo viven y trabajan en le Universidad de la ciudad, con gran dedicación y éxito, como Yaakov Shavit y su mujer. Hay también una reflexión interesante sobre la Jerusalén actual y la sociedad israelita, que es en verdad una sociedad muy moderna y multicultural, y otra sobre el futuro de Israel “Quo vadis Israel?”, retomando la famosa pregunta que Pedro dirige a un Jesús que vuelve a Jerusalén para ser crucificado de nuevo (Hechos de Pedro 35s; edición Piñero-del Cerro I 653, BAC, 2005), y en el que Ayaso se muestra en verdad preocupado ante el principal problema del Israel moderno… puede ser tragado por unos pueblos árabes de alrededor que, empezando por el palestino mismo, tienen un crecimiento demográfico altísimo en comparación con el de Israel…, por no hablar de la bomba que prepara el Irán de Ahmadineyad. Concluye Ayaso que estamos viviendo un nuevo tiempo de fundamentalismos… también en Israel, donde muchos esperan de verdad al mesías definitivo… ¡guerrero, por supuesto! Finalmente, el capítulo 4, “La historia continúa” es una reflexión un tanto melancólica del autor sobre lo que puede preverse de la historia futura de Israel. El futuro está abierto, esperanzadoramente abierto, pero el pasado está habitado por terribles monstruos y fantasmas. Se pregunta Ayaso si la “Declaración de independencia” (un documento modelo en cuanto a los ideales democráticos) ha terminado o no con la Diáspora de siglos y siglos. Su respuesta es que parece que no, pues hoy coexisten (y coexistirán al parecer) tres paradigmas de la vida judía en la que ella tiene perfecta cabida: • “Galut” o “exilio”, la mayoría de las veces un exilio interior, pues se da incluso entre los que habitan en el estado de Israel, fundamentalistas, pero esperan otra cosa que se acerque más al ideal.. • Diáspora (también "galut", pero en otro sentido): los que viven cómodamente en el “extranjero”, sobre todo USA, que añora a Israel, pero no se mueven de sus asientos.. • El Estado de Israel, que pretende ser el estado de todos los judíos, empresa titánica... De hecho, ha habido un cambio: de negar la Diáspora el estado israelita actual se ha convertido en protector y cabeza de esa Diáspora…, de la que recibe pingües dineros, indispensable para sobrevivir rodeados de 200 millones de musulmanes. La Diáspora se ha fortalecido tanto que incluso ¡ha vuelto a Berlín!, la capital del Tercer Reich… El libro termina con una reflexión y prognosis del autor –-una “licencia poética” para un historiador-- sobre el futuro de Israel: debe redefinir sus relaciones con la Diáspora; y debe redefinirse a sí mismo para salir del callejón sin salida en el que ahora se encuentra (ya no existen fronteras seguras; en realidad no hay fronteras) = debe dejar de ser el campo de experimentación del choque de las civilizaciones…, según Ayaso. Aunque falta el índice --lo señalé ya-- de autores mencionados y comentados (¡atención editor, porque es trabajoso, pero sumamente útil!), el libro termina con el interesante y necesario glosario de términos hebreo y yiddish (alemán, en un estado de lengua del siglo XVI más o menos, evolucionada, y escrita con alfabeto hebreo) y con una copia de la “Declaración de independencia del estado de Israel”. En síntesis: un libro de historia por temas, lleno de datos, escrito en tono periodístico norteamericano, con anécdotas y mil detalles de los personajes a los que cita…y sumamente aclarador e instructivo. Elogiable. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 11 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El libro que presento esta semana es un tanto atípico, puesto que no se presta a un comentario y a una crítica usual, a la que estamos acostumbrados en este blog, sino que es un ensayo ameno y divertido, variadísimo, de fácil lectura, lleno de anécdotas y de datos biográficos de múltiples personalidades judías, muy ilustrativo por la multitud de datos e ideas que aporta, y al que poco se puede criticar, salvo que uno piense que se podía haber hecho de otra manera ("Tantas cabezas cuantas opiniones") En verdad más que un libro de tesis, es un volumen de explicaciones y de aclaraciones de por qué las cosas son como son, o fueron, con lo judíos de ayer y de hoy. Su ficha: José Ramón Ayaso, Dos mil años de historia del pueblo judío. Ediciones “El Almendro”, Córdoba 2010, 237 pp. Con glosario de términos en hebreo y yiddish empleados en el texto. ISBN: 978-84-8005-153-8. Falta un índice de personajes y de autores citados Parte del interés de este libro radica en que su autor no es judío y en que escribe desde fuera sin ánimo apologético, aunque ciertamente los mira con simpatía. En unos momentos en los que el ensayo está de capa caída en el mundo editorial (el 80%, creo, de lo que se vende y lee –-sólo entre el 5% y el 10% de lo que se compra— es novela intrascendente), me alegro de haberme topado con este libro-mini enciclopedia ya que me ha aclarado algunos conceptos que tenía oscuros sobre el judaísmo, sobre todo medieval y moderno y, precisamente porque casi nunca, yo al menos, se tiene tiempo para leer en profundidad aquello que escapa un tanto del marco ideológico, o temporal, de lo que uno cree que es su “especialización” (aunque yo, por ejemplo, soy “especialista” en nada). Ayaso, como historiador no judío, ofrece, pues, una mirada crítica pero a la vez respetuosa del pasado judío. El recorrido es muy rápido en ocasiones por esos dos mil años, y es un repaso no de hechos, sino de temas; el judío es un pueblo increíble y admirable desde diversos puntos de vista que ofrece mucha materia para pensar. Piénsese sólo en un dato: si no me equivoco, y corríjame algún lector que tenga datos fiables, la mitad de los premios Nobel en todas las disciplinas son judíos o tienen ascendencia muy directa judía. Diría, con el autor del libro que presentamos, que la estructura de su obra más que de "historia" es como una reflexión sobre la vida y la identidad judías, sobre todo en la Diáspora, desde la fecha, convertida en mítica, del 70 d.C. --cuando el hijo del emperador Vespasiano, Tito, acabó a medias con el sueño mesiánico judío tan enormemente vigente en todo el siglo I d.C.-- hasta hoy día. Tras definir cómo entienden los judíos el término “diáspora” (hebreo galut; también "exilio") el capítulo 1 describe cómo conciben los propios judíos el judaísmo de la Diáspora, devenido una realidad forzosa de siglos, a saber, vivir como divididos entre dos mundos: el propio, el del pueblo elegido, y el de los gentiles. A veces este vivir se convierte en mera subsistencia por lo que –como el hambre aguza el ingenio- el pueblo judío ha desarrollado un espíritu pionero, aventurero e innovador. También es una característica autodefinida el “dormir siempre con las maletas hechas”. Es una gran verdad. Personalmente conozco el caso --¿o la leyenda?-- de un empresario judío moderno, que vive en Israel, un hombre bastante rico, que mantiene en perfectas condiciones de uso tres barcos deportivos, con tripulación, que circulan discretamente por diversos puertos del mundo, en el Mediterráneo y allende, de modo que en el primer instante en el que “la cosa se ponga fea” en Israel, sale volando del país en helicóptero, y se refugia en uno de sus barcos, cuya localización se mantiene secreta y que están constantemente en movimiento. En la introducción y en este primer capítulo me parece muy interesante para la historia de la literatura sefardí, en hebreo o en árabe, el elenco de obras producidas por autores judíos, de ascendencia española, escritas como descripción triste de esa Diáspora. Menciono la obra del granadino Moseh ibn Ezra, “Libro de la disertación y del recuerdo”, en el que defiende la tesis de la superioridad (intelectual y cultural) de la diáspora judía en el al-Andalus mususlmán, y el “Valle del llanto” de Yosef ha Kohen, natural de Huete, escrita en Génova en el siglo XVI, y “La Vara de Judá” (Séfer Shebet Yehudah) de Shlomo ben Verga, escrita en el exilio (respecto a Sefarad) del Imperio Otomano. Para nosotros, en este Blog, es también interesante el recuero por parte de J. R. Ayaso de la obra de Yosef ben Matatías, más conocido como Tito Flavio Josefo, que es la base para la descripción del final del Templo en el 70 d.C., y del mito sustentador del concepto de la Diáspora en época moderna, pero que ¡fue prácticamente desconocida para los judíos hasta bien entrada la Edad Media! Para los cristianos, por el contrario, que vieron en la destrucción de Jerusalén y la diáspora subsiguiente (aunque Flavio Josefo no habla de la deportación en masa de judíos) el castigo divino al pueblo “deicida” (el que había matado al hombre y Dios Jesús) fue como un “quinto evangelio” (Pierre Vidal Naquet), que había de conservarse como oro en paño. El capítulo 2 “Diáspora en el judaísmo moderno” me parece muy interesante porque --entre otras cosas-- cuenta la historia insólita del último gran mesías (ha habido muchos más; el último es Moses Schneersohn, de la secta Lubavitsch) del judaísmo Shabattay Zvi, nacido en Esmirna en 1626 y muerto en Albania en 1676…¡convertido al islam! Increíble historia la de este individuo. También nos enteramos de cómo es el "hasidismo" moderno (hasid o jasid “piadoso”: un raro movimiento popular antierudito, antiascético y muy alegre y terreno, que aboga primero por la redención de la “carne y de la sangre” y luego la del espíritu). Su fundador fue Israel Ben Eliézer, a principios del siglo XVIII = Baal Shem Tov = “El Señor del buen nombre” = Yahvé), y qué es la haskalá (la Ilustración judía) que nace por la misma época y que es el primer intento serio de integrar al judaísmo en la sociedad centroeuropea sobre todo. Su figura principal fue Moisés Mendelssohn, (creo que se conoce más a su pariente Félix Mendelssohn-Bartoldy, odiado por Hitler, compositor al que adoro y del que me sé de memoria una buena serie de sus composiciones). El capítulo ilustra también sobre la formación y definición de las tres ramas del judaísmo moderno: • El reformado (liberal o progresista) = que casi hace del judaísmo un humanismo • El ortodoxo o neotestamentario ortodoxo, que mantiene la vida tradicional basad en la Ley…, poco amigo del sionismo y etrno protestón en el Israel actual • El judaísmo "conservador", de nombre despistante, pues es menos conservador de lo que parece y que que está en medio de los dos anteriores. Por último, en este capítulo 2, la interesante pregunta “¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? (Primo Levi y Simon Wiesenthal…) trata de este vidrioso tema con alusión a la obra de muchos judíos contemporáneos. El próximo día continuamos con los dos capítulos que restan de este interesante libro de J. R. Ayaso. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 10 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Apéndices al material apócrifo sobre Pablo de Tarso. Al material contenido en los documentos enumerados en nuestra postal anterior añadiremos pequeños detalles tratados como apéndices, que pueden incorporarse al cuerpo de los HchPl. Algunos forman parte del material de estos Hechos, otros presentan dudas más que razonables de su pertenencia a los HchPl primitivos. Pero los ofrezco todos porque considero que de todos modos son parte de la tradición, preocupada de recoger y ofrecer a la piedad cristiana aspectos de la vida y del ministerio de Pablo. Uno de ellos es la narración griega de los últimos momentos de la vida de Tecla en Seleucia con datos interesantes sobre su actividad taumatúrgica y la hostilidad de los médicos contra ella. Pensaban que su conducta era un problema de competencia que mermaba sensiblemente sus ganancias. Pensaban los galenos que su eficacia taumatúrgica era debida a su vida de castidad premiada por la diosa virgen Ártemis o Diana de Éfeso. Esa fue la razón por la que pretendieron con jóvenes disolutos corromper a la virginal Tecla para privarla de sus poderes. Un segundo apéndice es el diálogo de Jesús con Pedro y con Felipe sobre temas muy genéricos, considerado por varios autores como posible fragmento de los HchPl. Mi opinión personal es que se trata más bien de un documento de carácter de evangelio apócrifo o “Diálogo de revelación”. Como tercer apéndice poseemos el fragmento de Nicéforo Calixto (s. XII/XIII), que trata de la estancia de Pablo en Éfeso. Está tomado de su Historia Eclesiástica y refiere sucesos y personajes conocidos por pasajes auténticos de los HchPl. Entre otros detalles, alude a la escena del teatro, en la que arrojaron contra Pablo el león que se postró mansamente a los pies del condenado. El cuarto y último de los apéndices es la Carta de Pelagia, que habla del ministerio de Pablo en Cesarea y del encuentro de Pablo con el león en la montaña. Cuando luego fue Pablo arrojado a las fieras en el teatro de Éfeso, el león resultó ser el mismo con el que había intimado cuando vivía en libertad, león que fue bautizado por el Apóstol. Las tradiciones cristianas, conservadas en la literatura apócrifa y que ofrecen datos concretos sobre la vida Pablo, parten de los tiempos posteriores a su conversión. En ellas, sin embargo, se recuerdan aspectos de su conducta anterior, como su pertenencia a la secta de los fariseos y el furor con que persiguió a la Iglesia naciente. El primer dato, cronológicamente hablando, sobre los sucesos de la vida de Pablo en la literatura apócrifa, es el testimoniado en el Bulletin of the John Rylands Library, publicado por W. E. Crum. Se supone que ha sucedido el episodio de la visión en el camino de Damasco. El texto del papiro dice textualmente: “Sube a [Damasco] y, cuando dejes la ciudad, vete a Jerusalén”. En efecto, la visión le dijo a Pablo que entrara en la ciudad de Damasco, donde se le diría lo que tenía que hacer (Hch 9,6). Igualmente, la narración de Lucas refiere que Pablo subió a Jerusalén (Hch 9,26). Del camino de Damasco a Jerusalén nada cuenta Lucas. Pero por los relatos apócrifos, conocemos que Pablo subió de Damasco a Jerusalén pasando por Jericó. Fue en el contexto de ese viaje cuando Pablo se encontró con el león, que pidió y recibió el bautismo. De la estancia de Pablo en Jerusalén tenemos la información, escasa y mutilada, del PHeid, p. 60/59-60/61. Se cuenta que Pablo persiguió a los cristianos, pero que luego sufrió varias tribulaciones y se sometió a la ley de Moisés. Un judío anónimo, preocupado por las pruebas que Pedro tenía que soportar, hace una confesión de su nueva fe. Reconoce, por ejemplo, que Cristo es el hijo de Dios, “a quien nosotros hemos crucificado”. Se dirige luego a Pablo que está en Jerusalén, pero que será enviado a la gentilidad. Encontramos un nuevo acontecimiento narrado en el papiro de Heidelberg (pp- 1-6)) como sucedido en Antioquía de Pisidia. Aunque se discute acerca de la identidad de la ciudad, creo que se trata en efecto de Antioquía de Pisidia. El gran fragmento de los HchPlTe empieza precisamente con la llegada de Pablo a Iconio, ciudad de Pisidia. El texto refiere la resurrección de un hijo del matrimonio formado por Ancares y Fila. Después de algunas disensiones entre los esposos, Pablo realizó el gran milagro, que suponemos narrado en las numerosas líneas que faltan en el papiro. La estancia del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia terminó, como en otros casos, con la persecución desencadenada según el apócrifo por la comunidad judía contra él y su violenta expulsión de la ciudad. La foto es del arco romano en la Calle Recta de Damasco (Hch 9,11) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 9 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
La heroización/divinización se hizo -por lo visto- muy pronto algo común en ámbito romano. La prueba está en el comportamiento de Marco Tulio Cicerón que –hemos visto ya- había rechazado para sí honores divinos cuando era gobernador de Cilicia. Tras la muerte de Tulia, su amada hija, única, albergó la idea de hacerle un pequeño santuario que fuera accesible al público… eso suponía, al menos, una veneración especial, semirreligiosa, por la muerta, ala que creía, sin duda, transportada al ámbito de la divinidad. Es cierto que luego Cicerón se distanció de la idea. Pero formuló la concepción de una posible “apoteosis” (divinización) de los humanos tras la muerte en un pasaje denominado “El Sueño de Escipión” (República 6, 13): los justos –sostiene Cicerón- viven una vida eterna y feliz en los cielos tras su muerte: los grandes personajes que han gobernado el estado, pueden volver –después de haberse marchado/muerto- de nuevo a la tierra (“palingenesia” o reencarnación), no se sabe si como mortales especiales o como dioses ambulantes por la tierra. El gran poeta Virgilio, el autor de la Eneida, muy agradecido a Augusto --que le hizo recuperar una hacienda perdida tras la batalla de Filipos (en la que Marco Antonio y Augusto, entonces Octaviano, derrotaron a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César: 42 a.C.)-- lo denomina “dios” amable y generoso (Égloga 1,6-8) En la Eneida (canto 6º, 791-793): Augusto es el “héroe, descendiente o vástago de dioses”. Es notabilísima –y espero que conocida- la Égloga IV, cuya traducción tomo de mi libro Los Apocalipsis (Madrid, Editorial Edaf, 2006): “Oh musas sicilianas, cantemos temas más elevados […] Ya llega la edad última anunciada en los oráculos de la Sibila cumana, ya comienza de nuevo una serie grandiosa de siglos, ya regresa la Virgen (Astraea), ya vuelve el reinado de Saturno; ya desciende de los cielos una nueva progenie. Tú, oh casta Lucina, favorece al niño que va a nacer ahora, con el cual concluirá por fin la época de hierro, y por todo el mundo hará surgir una edad dorada. Ya tu (hermano) Apolo reina. Sí, contigo, en tu consulado, oh Polión, comenzará esta era esplendorosa y en ella los grandes meses iniciarán su curso. Bajo tu égida, si de nuestra maldad subsiste alguna huella, quedará eliminada; y libre se verán las tierras de sus perpetuos temores. Este niño recibirá una vida divina, y verá a los héroes convivir junto con los dioses; y él mismo será visto entre ellos; al orbe apaciguado (este niño) regirá con las paternas dotes. Para ti, oh infante, producirá en primicias la tierra inculta hiedras trepadoras, nardo y colocasias entreveradas con sonriente acanto. Por sí solas volverán entonces las cabrillas al redil, plenas las ubres de leche, y los rebaños no temerán a los corpulentos leones; tu propia cuna florecerá sin necesidad de cuidados fragantes flores; perecerán las sierpes y las falaces hierbas, llenas de veneno; por todas partes brotará el cinamomo asirio. Mas cuando leer puedas las alabanzas de los héroes y las hazañas de tu padre, y conocer puedas lo que es la virtud, poco a poco amarillearán los campos con ondulantes espigas, rojos racimos penderán de las incultas zarzas, y las recias encinas destilarán rocío de miel […]. Mas apenas alcances la robustez de la viril edad, el navegante se alejará del mar espontáneamente, y las leñosas naves dejarán su tráfico: todo lo ofrecerá la tierra entera. No sufrirán los campos los arados; ni la vid, la podadera; y el robusto labrador desuncirá los bueyes de su yugo, y no aprenderá la lana a teñirse con fingidos colores; por sí mismo, el carnero en los prados mudará sus vellones de encendida púrpura o amarillo azafrán; por sí misma la escarlata vestirá a los corderos mientras pastan. Corred siglos venturosos, dijeron a sus husos las Parcas, de acuerdo con el fijo designio de los Hados. Ya es llegado el tiempo: accede a los grandes honores, ¡oh cara estirpe de los dioses! Oh insigne vástago de Júpiter! Mira cómo se agita el mundo sobre su pesado eje, la tierra y el espacioso mar con el profundo cielo. ¡Mira cómo todo se regocija con el nuevo siglo que ha de llegar!” Ese muchacho –sea quien fuere: un hijo de Asinio Polión, un descendiente de Augusto- es divino, mesiánico en sentido casi cristiano (¿conoció Virgilio textos egipcios o judíos apocalípticos?), aunque también es posible una lectura alegórica: la doncella podría ser Dike, , la Justicia; el niño sería la Paz. Lo más probable es que Virgilio estuviera cantando el nacimiento de una figura real futura, de la que se espera mucho, porque de algún modo está llena de la divinidad. En su obra las Geórgicas 1,24-42, habla Virgilio algo parecido de Augusto. Misterioso poema éste de Virgilio cuyos secretos no podemos penetrar, pero que muestra, sin duda, que el mundo romano estaba también preparado para asumir la idea de un futuro salvador del mundo humano/divino…, aunque desde luego no se esperaba que viniera de los judíos. Y si de hecho vino… fue porque Pablo y sus epígonos se encargaron de mostrar que era judío, sí, pero un personaje divino de valor universal (el conocido paso, o salto teológico, de "mesías judío" a "salvador universal") Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 8 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Continuamos con el tema de los textos (o elementos) de la historia antigua que forman el contorno de lo que creo la divinización de Jesús y que explican la oposición de los cristianos a otras divinizaciones e seres humanos en su entorno vital. Hacia el 220 a.C. comienza la expansión imparable del poder romano en el Mediterráneo oriental. Poco a poco se van apoderando de las diversas regiones que forman el “patio trasero” de la península itálica. Y en este entorno, los griegos -dominados por Roma- que tenían ya tras sí años de culto al soberano traspasaron este culto al nuevo dominador. Pero en Roma no había una persona que tuviera el poder durante mucho tiempo (era el tiempo de la República, y los más altos magistrados, los cónsules, retenían el poder sólo por un año). No daba tiempo para divinizar a nadie. Pero los romanos hicieron lo siguiente: A. Promover la adoración de la diosa “Roma”, personificada. Esto supuso la creación de una nueva ideología que fue generalmente aceptada. En tiempos del emperador Tiberio (14-37 d.C.) hubo una pugna por saber cuál fue la ciudad que primero había honrado al poder de “Roma” con un templo. La ciudad de Esmirna (Asia Menor, actual Turquía) mostró pruebas de que lo había erigido en el 195 a.C. B. Rendir cultos u honores divinos a diversos y excelsos representantes del poder en la zona oriental del Imperio. El más famoso fue, en la época anterior a Cristo, Tito Quintio Flaminio, el personaje que –después de culminar la conquista de Grecia por las tropas romanas, declaró en 196 que “daba la libertad” a las ciudades griegas. En Calcis -recordaba Plutarco- se instituyó rápidamente un culto en su honor, que todavía duraba en su tiempo (siglo II d.C.). El sistema empleado para promover estos cultos a un ser humano fue añadir inscripciones, en la ciudad en la que se le dedicaban los monumentos a Tito Quinto Flaminio, junto a las inscripciones de la divinidad a la que primero había estado dedicado el templo en cuestión. Resultaba así que las gentes sabían que las divinidades adoradas eran dos: la tradicional y el héroe romano divinizado. El nuevo culto compartía el espacio con el antiguo. Ejemplos son: · Dedicación de un “gimnasio a Heracles y Tito”; de un “delfinium a Apolo y Tito”… También se ofrecieron sacrificios a Tito y se compusieron himnos en su honor, como el sguiente que entre otras cosas decía: · “Alabanza a la fidelidad de Roma.. Salud a ti, Peán (aclamación de Apolo), oh Tito, el salvador…”. Pero algunas autoridades romanas, como Cicerón, gobernador de Cilicia, rechazaron la dedicación de un templo en su honor, demostrando que eran razonables, pues no creían pertinentes tales cultos. Estos honores duraron hasta el 2/3 d.C. Desde ese momento todos ello se rindieron ya a Augusto, que era la única autoridad visible y que encarnaba el numen del poder de Roma. El comportamiento de los griegos fue tildado por el historiador Tácito (comienzos del siglo II d.C.) de “adulador”. Es posible, sin duda, que así fuera, pero fue para los griegos un modo de reconocer que no era razonable oponerse a un poder tan tremendo… y aceptaron su sumisión manifestándola por medio de la religión. Esa sumisión condujo a un período largo de paz (sobre todo desde Augusto). El efecto de este culto en Roma Como podemos suponer, en Roma no había antecedentes para el culto al soberano. Ni siquiera se había generalizado el fenómeno de la heroización. Algunos estudiosos han pretendido que sí había algo parecido = el culto a los divi parentum (Manes y Lares). Pero, me parece que el ejemplo no vale porque falta todo tipo de culto personal. En todo caso se puede pensar en Rómulo el legendario fundador de Roma, del que se pensó que había sido asumpto al cielo, donde fue asociado con el dios Quirino. Pero eso ocurrió tarde. Algunos piensan que fue hacia el 100 a.C., pero otros investigadores creen que ocurrió hacia el 60 a.C. y por impulso de Julio César. Si eso fue así, es probable que César lo impulsara para crear un precedente para su propia divinización. El influjo de Oriente a este respecto se debió a causas variadas y fue también en sí variado. Los cultos sufrieron el influjo de la literatura y de la filosofía griega, y con ellas de su espíritu. Las ciudades importantes se vieron inundadas de esclavos griegos y de emigrantes también helenos. Los menos cultos se dejaron llevar por el sentimiento antiguo de rendir honores especiales a los benefactores. Así hay que observar cómo la plebe romana rindió esos honores al general Mario y a los Gracos, tribunos de la plebe, benefactores de las clases bajas, honores que -opinan algunos- se acercaban a los de los griegos. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 7 de Mayo 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy el comentario al libro de Hans Urs von Balthasar orientando nuestra atención a las preguntas señaladas por el título Según el testimonio de los Evangelios –argumenta nuestro autor- Jesús poseyó un profundo conocimiento de la persona humana, al igual, por ejemplo, que Sócrates o Buda. Así lo indica el testimonio de pasajes como Lc 5,17ss (“conociendo Jesús sus pensamientos…” + Lc 6,6ss; 9,46ss; Mt 12,22ss (“Jesús penetrando sus pensamientos…), etc.; y claramente en el Evangelio de Juan , en la escena de la purificación del Templo, el evangelista afirma “porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que le atestiguaran nada de nadie porque Jesús sabía lo que hay en el corazón de cada uno” (2,24); conoce los pensamientos de la mujer samaritana: Jn 4, etc. ¿Por qué razón? Explica von Balthasar: porque Jesús es la luz y lo que vine de la luz es luz. En segundo lugar, porque “Jesús fue tentado en todo igual que nosotro”s (Heb 4,15); por consiguiente Jesús conoce al ser humano por compartir la misma debilidad. En tercer lugar, el conocimiento de Jesús procede de su sustitución vicaria sustituye a la humanidad en el sufrimiento redentor con plena conciencia de lo que es el pecado del ser humano. Hay que tomar en serio lo que Pablo dice de Jesús: “Dios ha querido reconciliar consigo al mundo en Cristo y ‘al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en Él llegáramos los seres humanos a ser justicia de Dios, es decir, para que la alcanzáramos (2 Cor 5,18.21). Igualmente hay que tomarlo en serio cuando dice que Cristo se hizo maldición por nosotros (Gál 3,13) a fin Dios que nos fuera concedida la bendición de Abrahán” (p. 36). El redentor de la humanidad conoció como nadie el abandono de Dios en Getsemaní y en la muerte en cruz. Por ello no ha habido un dolor más profundo que el suyo, y en este dolor, del siervo de Yahvé, posee Jesús un conocimiento absoluto de la culpa y del dolor humanos (pp. 35-47). Comentario: Al leer a Von Balthasar tengo la misma sensación que tuve al haber leído alguna páginas de la Dogmática de la Iglesia de Karl Barth: se trata de una afirmación tras otra, que no necesita de prueba de alguna, más que de vez en cuando alguna cita bíblica, porque así se desprende de un conocimiento profundo de la Escritura. Von Balthasar escribe en cristiano como los gnósticos de antaño, o exagerando, como algunas proposiciones del Catecismo que se "autoexplican" como clarividentes por sí misma sin necesidad de demostración. Según von Balthasar, el conocimiento de Jesús afecta al ser humano en cuanto que Jesús será juez de cada uno en el Juicio final (Mt 25) y a la vez nuestro abogado (el Paráclito del Evangelio de Juan. Y como abogado nuestro, podemos conocerlo a través del Evangelio (pp. 49-54). Dios a dispuesto otra vía de conocimiento y es la eucaristía: la fusión con el cuerpo de Cristo es en este sacramento es parecida pero muy superior a la que puede lograrse a través de la intimidad corporal. Es éste un misterio inaudito poco valorado y trivilaizado hoy día por muchos teólogos y predicadores (pp. 55-61). Y por último, el ser humano que conoce a Jesús es a su vez conocido por él. En expresión de von Balthasar es un conociente conocido (expresión que puede aplicarse igualmente a Jesús). La nueva y eterna alianza (eucaristía) “Consuma la relación amorosa matrimonial entre Dios y el hombre de modo que Jesucristo se convierte en la instancia intermedia entre dos relaciones de inmanencia” […] “El conocimiento de Jesús y el conocimiento de éste de los suyos dejan de se seer dos conocimientos separados y contrapuestos: son un único acto vital, semejante a una elipse con dos centros circunscritos por la misma línea” (pp. 62-62). Yo me siento como estupefacto al leer todas estas afirmaciones que me parecen totalmente lejanas al sentir del hombre actual, inmerso en una concepción del universo, científica, astronómica, astrofísica, etc., que, creo, le impide entender o asimilar tales afirmaciones. Y son aserciones, como dije, sin más prueba que una lectura del Nuevo Testamento tal cual está y en la línea exegética de interpretación de la Iglesia católica desde hace unos dieciocho siglos. Por otra parte, son de una belleza y consuelo radical, si se creen porque te elevan desde lo prosaico de esta vida hasta las esperanzas más sublimes Por tanto no voy a hace más crítica que manifestar de nuevo también mi admiración poliédrica, negativa y positiva, por las expresiones –retomando la idea ya expresada de la investigación seria y responsable-- que sustentan todo lo que en este librito de von Balthasar presenta: “Una investigación seria y responsable se revela perfectamente capaz de enriquecer el conocimiento de fe de la persona de Jesús siempre que en vez de alejarse de una postura de fe se preocupe sobre todo de mostrar cómo las corrientes de la tradición, cuyos elementos quedaron ya configurados a partir de la fe de los primeros cristianos, se juntan, se entretejen y cobran diversas formas, con lo que indudablemente se proyecta una nueva luz, pascual e iluminadora, sobre los hechos primitivos hasta dar lugar, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a una imagen representativa y por consiguiente normativa de la totalidad del acontecimiento de Cristo” (p. 77). No sé si la imagen de Jesús (de la historia "global", por supuesto según el autor) leída seguido por un lector del siglo XXI produciría muchos conversos, o si, por le contrario, alejaría a muchos de la fe que tienen al caer en la cuenta vívidamente que su contenido es altamante mítico. Y ¡ojo! con eso del mito, que no lo digo yo, sino que lo encuentro en libros de comentaristas y exegetas católicos. Añade, además, von Balthasar que la prueba de que esta imagen global de Jesús es auténtica es la verdad de su efectividad a la largo de la historia: es la única que ha movido a miles, millones, de personas a ofrecer su vida por los demás en las misiones y en la acción social de la Iglesia. No sé si alguien complementaría a su vez que los contornos de esta imagen de Jesús --que van ligados a la de una Iglesia íntimamente unida a ella y que lo proclama, imagen también global y de conjunto-- ha provocado también otra suerte de efectividad, pero de signo contrario, catastrófica, de persecución y daños a la humanidad. Porque esto sería también historia. Así que, por esta ocasión, detengo aquí mi comentario con un signo de admiración y estupefacción acerca de lo escrito. ¿A qué público va dirigido? ¿Al ya convencido? ¿Al que espera convencer? Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 6 de Mayo 2011
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas