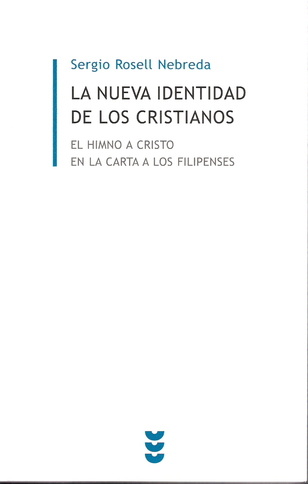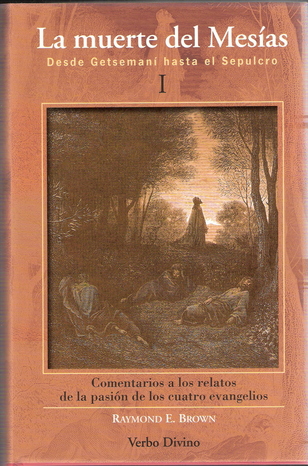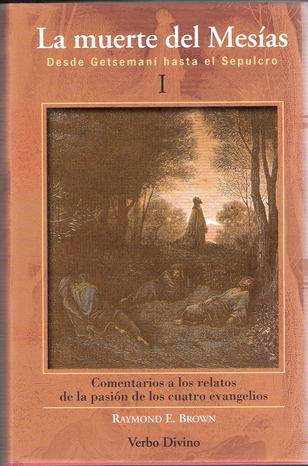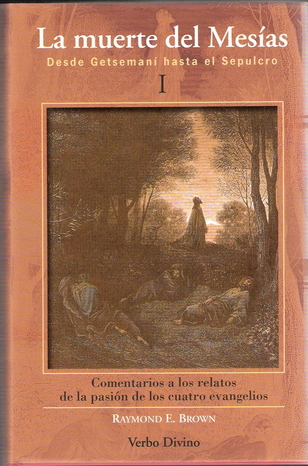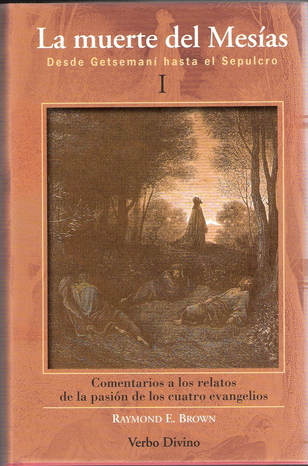NotasHoy escribe Antonio Piñero Voy a presentar y comentar esta semana un libro muy breve, pero enjundioso, del que se puede aprender mucho, y a la vez disentir honradamente, que puede dar pie a notables discusiones positivas sobre el pensamiento profundo y nuclear del apóstol Pablo. Su autor, Sergio Rosell, es licenciado en Bellas Artes, pero orientado luego al campo de la teología y exégesis bíblica. Pertenece a la iglesia evangélica, aunque a la vez ha hecho la licenciatura de teología en la Universidad Pontificia Comillas, lo que le otorga un amplio campo de miras y la posibilidad de entender muy bien a católicos y protestantes en sus divergencias exegéticas, y le permite un equilibrio que busca puentes entre ambas. He aquí la ficha del libro: Sergio Rosell Nebreda, La nueva identidad de los cristianos. El himno a Cristo en la Carta a los filipenses, Sígueme, Madrid 2010, 142 pp. con bibliografía. ISBN: 978-84-301-1748-2 Rosell, que maneja bien la bibliografía moderna, confesional, ante todo la redactada en inglés, sobre la Epístola a los filipenses, no tiene el interés de explicar esta carta completa a los lectores, sino el de comentar una buena parte de ella, uno de sus puntos culminantes: Flp 2,6-11. Es un texto relativamente difícil. Existe una disputa antigua sobre la interpretación de este himno centrada en dos campos: A. ¿Se trata de una composición prepaulina, que el Apóstol adapta a los intereses de su carta, o bien de un himno compuesto por Pablo mismo que expresa su teología? B. ¿Debe entenderse este himno como una suerte de minitratado teológico que expresa ante todo la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios y de Cristo, sin un alcance moral directo para el modo de vida de la comunidad de Filipos? O bien ¿contiene ciertamente una exposición previa de unas ideas teológicas, pero su fin es ante todo ético y moral, a saber regular el comportamiento de la comunidad? La respuesta de Rosell es que las dos alternativas no son, ni mucho menos, excluyentes. Es más, opina, el himno tiene las dos finalidades. Segundo: sostiene que es indiferente en sí, para la comprensión de Filipenses, si Pablo compuso o no este himno; si fue su autor o su adaptador. Lo que importa es que –tal como está en la carta actual- expresa bien la teología de Pablo y sirve, además, de modo preeminente para fundamentar el modo ético de comportamiento de la comunidad..., sobre todo cómo debe constituir su identidad cristiana. Tercero: afirma que sin estudiar a fondo la situación del himno en la argumentación de la carta, su macrocontexto en ella, y sin tener en cuenta las circunstancias sociales en las que vivían los filipenses no puede entenderse bien el significado del himno. Por ello, defiende que sin recurrir a las ciencias sociales no es posible entender a fondo lo que quiso decir Pablo en este pequeño pero denso pasaje. Para ello Rosell propone atender a las propuestas novedosas modernas que tienen mucho en cuenta “las relaciones lingüísticas, teológicas y argumentales del himno con el resto de la Carta” (p. 25), junto con la aportación de las ciencias sociales (“No es que los estudios bíblicos tradicionales no hubieran hecho caso a los elementos sociales –como la complejidad de la vida humana integrada no sólo por pensamientos, sino por estructuras sociales, creencias, experiencias diarias, etc.— sino que hasta ahora no las habían considerado partes del proceso interpretativo” (p. 15). Naturalmente, añade, su uso no debe hacer olvidar el rigor académico y los estudios histórico críticos actuales (p. 26). A continuación presenta el autor una suerte de introducción a la Carta: a) situación histórica cómo fue fundada la comunidad; b) qué tipo de personas la componía (gente de procedencia pagana fundamentalmente y unos pocos judíos); c) lugar de composición: tiene que ser una ciudad en la que Pablo hubiese estado encarcelado (1,7.13-17, por lo que sólo entran en juego Roma (según Hch 28,16.30), Cesarea (Hch 23-26), o Éfeso (no tenemos absolutamente ninguna noticia directa de que Pablo hubiera estado prisionero precisamente en esa ciudad. Los Hechos de los apóstoles no dicen ni una palabra al respecto. Sólo habla del motín de los orfebres contra Pablo que no terminó en prisión (Hch 19,23-40), pero juegan a su favor muchas posibilidades internas. Al autor le parece que todas estas ciudades son lugares posibles y que todas tienen sus dificultades. Sin precisar más, se decanta por Éfeso (opción lógica dado el trasiego de gentes y la facilidad de transporte que presupone la Carta) e indica que “sea cual fuere la ubicación por la que se opte, este dato no afecta de forma determinante ni a la interpretación de la carta ni mucho menos a la del himno de 2,6-11 (pp. 31-32) Tampoco presta atención al autor a la cuestión literaria si la carta actual es un escrito único o bien está formada por fragmentos de cartas auténticas de Pablo. Opina que esto último es poco probable, ya que en los manuscritos no hay señales de que se haya hecho tal “extraña” composición, puesto que aparece siempre en los manuscritos antiguos tal como la leemos hoy. Aparte de que él no cree que hacer escritos con apariencia de únicos, compuestos a base de varios fragmentos de un autor, fuera “una práctica común en la Antigüedad” (p. 33). Aunque no estoy nada conforme con estas teorías (casi es irrefutable que literariamente está compuesta de fragmentos; hay pruebas también sólidas de que 2 Corintios es una "carta" también mixta, ni tampoco con su idea de considerar a Colosenses (p. 28) como carta auténtica de Pablo, ni tampoco a 2 Tesalonicense (p. 117), no voy a entrar en este campo, pues no afecta de hecho nada a la interpretación del himno. Presenta Rosell un esquema de análisis retórico de la carta tal como está (en mi opinión inválido, porque no tiene en cuenta que probabilísimamente -como digo- se trata de un escrito compuesto de fragmentos), y llega al convencimiento de que el punto central de la carta está en 1,27-28: “27 Una sola cosa: vivid a la altura de la buena noticia del Mesías, de modo que ya sea que vaya a veros o que tenga de lejos noticias vuestras, sepa que os mantenéis firmes en el mismo espíritu y que lucháis juntos como un solo hombre por la fidelidad a la buena noticia, 28 sin el menor miedo a los adversarios; esto será para ellos signo de derrota, para vosotros de victoria, todo por obra de Dios” (tr. J. Mateos). Según Rosell, esta propuesta de vivir como ciudadanos dignos del evangelio se asienta en un marco narrativo y teológico amplio dentro de la Carta que sirve para proporcionar una nueva identidad a los cristianos, basada en criterios y paradigmas contrarios a los de la sociedad que tienen alrededor (p. 37) Por último, antes del análisis concreto del himno estudia Rosell, y como base sociológica indispensable, cómo era la sociedad mediterránea en el siglo I y la “teoría de la identidad social”, porque sostiene que era deseo de Pablo precisamente fundamentar una nueva identidad social de los cristianos de Filipos (y en general de todos los cristianos, fueran conversos suyos o no) utilizando “las convenciones sociales de su época para llevar a la comunidad filipenses a una comprensión de sí misma distinta de la que presentaba la sociedad grecorromana de aquel tiempo” (p. 36). Tal sociedad del entorno era "timocrática" (es decir, estaba empeñada en la búsqueda de la timé (griego), el honor, por encima de todo, y estaba muy jerarquizada, de modo que el que un individuo fuera esclavo era ser la escoria de la sociedad y no tener derecho alguno, incluso no ser considerado casi ni persona humana. Rosell estudia a continuación (pp. 39-77) la sociedad mediterránea del siglo I y la teoría moderna de cómo se forma la identidad social, es decir, cómo puede aplicarse al siglo I lo que hoy nos descubren las ciencias sociales acerca de la formación de la identidad propia de los grupos sociales, en especial de los religiosos. Así expone, apoyándose en tratadistas modernos, qué es la identidad social, en qué pudo influir el que la carta se dirigiera precisamente a cristianos de la ciudad de Filipos y cuáles eran las estructuras sociales relevantes que ayudan a comprender el escrito de Pablo, en especial dos: a) la esclavitud en le mundo grecorromano; y b) la amistad en ese mismo mundo y su sentido plural, ya que es reconocido por todos los intérpretes que Filipenses es una carta de amistad o amigable. Seguiremos en la próxima nota con el análisis de Sergio Rosell del himno de Flp 2,6-11 Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 26 de Abril 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
No todos los personajes de la Historia han dejado por escrito el relato de sus hechos y de su peripecia vital. Sin embargo, todos los que han dejado obras escritas de cualquier género literario han reflejado hasta cierto punto los perfiles de su persona, sus sentimientos, sus criterios, sus proyectos en medio de sus manifestaciones sobre los temas expuestos como doctrina o como respuesta. Pablo, persona de riquísimas lejanías espirituales, dejó para la posteridad cristiana un conjunto de cartas ocasionadas por su situación existencial. Era un maestro de la fe, había sembrado la semilla de la palabra en numerosas comunidades, se consideraba responsable de la marcha de sus discípulos. Los conversos a la fe cristiana por medio de su ministerio lo consideraban una referencia obligada y una base inconmovible de plena garantía tanto por su palabra como por su conducta. “Sed imitadores míos”, reclamaba en sus escritos (1 Cor 4,16; Flp 3,17). Las cartas de Pablo suelen tener dos partes fundamentales, una de orden teórico, otra de orden práctico o de exhortación. Pablo se presenta a sí mismo en sus cartas como siervo de Cristo y apóstol. En la carta a los romanos menciona a treinta y cuatro conocidos a los que envía saludos; en la misma carta los envía también de parte de ocho colaboradores. La 1 Cor contiene un extenso testimonio acerca de la resurrección de Jesús, conectada argumentalmente con la resurrección de los muertos. Presenta la doctrina como tradición recibida por él y por él transmitida. Cuando habla de los testigos que vieron al resucitado, se enumera como el último a la manera de un aborto (1 Cor 15,8), recordando una vez más que un día persiguió a la iglesia de Dios. Entre los colaboradores y amigos que envían saludos a los corintios, menciona a Áquila y Priscila, ya conocidos como anfitriones de Pablo y colegas de trabajo y profesión. Al final de la carta, supuestamente dictada, añade Pablo un saludo personal de su propia mano como garantía de autenticidad, como hace en varias del Corpus paulino de cartas. Puede comprobarse el detalle en 1 Cor 16,21; Gál 6,11; Col 4,18; 2 Tes 3,17; Fil 19. Pablo debía de tener una letra característica, cuando alude a su tamaño en Gál 6,11. En 2 Tes 3,17 escribe su autor, un discípulo del Apóstol: “El saludo es de mi mano, de Pablo: es la señal en todas mis cartas: Así escribo”. Aunque la realidad es que tal señal no aparece en todas. La 2 Cor presenta una apología de su persona y de su misión con numerosos detalles conocidos ya por los Hechos de los Apóstoles. Vale la pena recoger la cita en su integridad porque en sus palabras abre Pablo de par en par su corazón en sintonía con lo que ya conocemos de su vida: “¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son semilla de Abrahán? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo al margen de la razón, mucho más yo. Más en trabajos, más en cárceles, mucho más en azotes, muchas veces en peligro de muerte, en peligros de ríos; cinco veces recibí de parte de los judíos cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con varas, una vez fui lapidado, tres veces padecí naufragio, una noche y un día pasé en el abismo del mar; muchas veces me vi en viajes, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi raza, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajo y miseria, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez; y al margen de otras cosas, la preocupación de cada día, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién enferma, que yo no enferme? ¿Quién se escandaliza que yo no me consuma? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en lo que se refiere a mi debilidad. Dios y Padre del Señor Jesús, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el etnarca del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme, pero por una ventana en una espuerta fui descolgado por la muralla, con lo que escapé de sus manos” (2 Cor 11,22-32). La carta a los gálatas, una de las consideradas como auténticas, es rica en datos personales. Puede consultarse la obra de A. Piñero, Guía para conocer el Nuevo Testamento, Madrid 2008, pp. 253ss. Sorprendido Pablo por el cambio de los gálatas, les recuerda el evangelio auténtico que les predicó. Una vez más vuelve a insistir en algo que debía de obsesionarle como era el hecho de que en un tiempo “perseguía con furia a la iglesia de Dios y la devastaba” (Gál 1,13). Sin embargo, su autoridad apostólica, como su persona, gozaba de todas las garantías. Los apóstoles, considerados como las columnas de la Iglesia, es decir, Santiago (el hermano del Señor), Cefas (Pedro) y Juan le ofrecieron la mano en señal de comunión (Gál 2,9). Refiere con gran sinceridad el denominado “incidente de Antioquía” o encuentro un tanto violento con Pedro con motivo de las discrepancias en el modo de tratar la cuestión de los judaizantes (Gál 2,11). Pablo echó en cara a Pedro sus vacilaciones en el cumplimiento de la ley de Moisés, compartidas por algunos partidarios de Santiago. Dejaba claro que el hombre no se justifica ya por las obras de la Ley sino por la fe en Cristo Jesús. Por las llamadas “Epístolas de la cautividad”, sabemos que Pablo se encontraba en prisión cuando las escribía. En la carta a los filipenses, escrita por Pablo en compañía de Timoteo, recuerda que lleva sus cadenas por Cristo. Se siente, además, lleno de gozo al comprobar qué grande es el afecto con que le distinguen los filipenses (Flp 4,10s). En la carta a los colosenses, considerada como obra de un discípulo de Pablo, recomienda que se acuerden de las cadenas que Pablo debe llevar por su defensa de la causa de Cristo. La epístola 1 Tes es la primera que Pablo escribió, anterior a cualquier documento del Nuevo Testamento. Se estima que debió de ser escrita hacia el año 50 o 51. En ella se percibe el sentimiento que tenían los primitivos cristianos de la cercanía del fin del mundo y de la parusía del Señor Jesús. La carta a Filemón es un escrito de recomendación al cristiano Filemón para que reciba y perdone a su esclavo Onésimo que había escapado de su amo. Pablo asume las deudas de la huida y pide la libertad para el fugitivo más por caridad que por justicia. Fue un tiempo su esclavo, ahora es su hermano en Cristo. Lo escribe y firma “con su propia mano” con saludos de cinco colaboradores. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 25 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El volumen II (Actos IV y V) es de la misma tesitura que el anterior y más amplio relativamente porque sólo trata desde la crucifixión de Jesús hasta su sepultura, más varios apéndices importantes (que mencionaremos: pp. 1037-1850). El análisis de Brown contiene en algunos episodios la mención expresa de la historicidad de los episodios. Así en el caso de la crucifixión. No se duda del hecho ni un momento, por el criterio de dificultad y por la cantidad de gente que debió de verlo, dado que el castigo de la crucifixión era un escarmiento público. ¡Hay más gente de lo que se piensa que sostienen que la crucifixión de Jesús es un bulo! ¿Cómo va a inventarse la crucifixión del mesías, con el cúmulo de dificultades teológicas que llo supone? Es más lógico que fuera un hecho que se imponía por sí mismo mal que les pesara en principio a los seguidores de Jesús hasta que hallaron la razón teológica con una nueva investigación de las Escrituras...¡Era un designio divino, incomprensible a primera vista, pero salvífico! De entre los personajes que intervinieron en la crucifixión –añade Brown (b.)- los más seguros históricamente son los soldados; también parece histórica la presencia de algunos sinedritas, que es muy plausible [ciertamente más plausible en la cronología johánica, según la cual la crucifixión aconteció un viernes, en cuya tarde/noche comenzaba un sábado, que no era la Pascua, sino la víspera de la fiesta]. Es inseguro si estuvieron activos tales sinedritas o meros espectadores (no se sabe si había normas especiales de pureza ritual para los sacerdotes en momentos cercanos a la Pascua). Es también bastante seguro –pero no del todo, según B.; para los historiadores independientes sí lo es-- que Jesús fue crucificado entre dos “bandidos”, con el significado político que eso tenía; pero es inseguro el contenido de las palabras dirigido a sus compañeros de suplicio, si es que Jesús dijo algo. Y, según Brown, el elemento de más difícil comprobación histórica es la presencia de la madre y amigos de Jesús, incluido el discípulo amado, tal como lo narra Jn 19,25-27. Respecto a las últimas palabras de Jesús, B. se muestra escéptico incluso para la cita del Sal 22,2 en boca de Jesús (“Dios mío por qué me has abandonado”), me imagino porque es un dato bastante difícil de explicar para la fe . Igualmente es bastante escasa o problemática para nuestro autor la historicidad de las reacciones de los que los evangelistas presentan cerca de Jesús a la muerte de Jesús, como las palabras del centurión en Mc 15,39 (“Verdaderamente este hombre era hijo de Dios”). Por el contrario, Brown se muestra partidario –-contra el escepticismo de muchos intérpretes— de que detrás de Jn 19,35: “Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis”, y en general detrás de la tradición johánica pueda haber el testimonio, no de una persona innominada y oscura, sino de un discípulo directo de Jesús (ciertamente no uno de los Doce, peo sí significativo) cuyo papel subsiguiente en la comunidad permitiera ver que era especialmente amado de Jesús (p. 1048). Podríamos seguir, pero creo que ya es suficiente para que el lector perciba que en el imponente libro de R. E. Brown, se mezcla la crítica a los detalles con argumentos siempre bien trabados que avalan reciamente la tradición. Es un libro no apologético de intención, pero que resulta serlo. En conjunto satisfactorio para el creyente. Me parece interesante señalar que el libro que comentamos se cierra con notables e interesantes apéndices: 1) Una traducción literal, más un detallado análisis del Evangelio de Pedro. 2) La fecha de la crucifixión (calendario solar): el viernes 7 de abril (= 14 de nisán en calendario lunar) del 30 d.C.; pero como segunda opción, quizás menos preferible (“No veo posibilidad de llegar a una decisión y elegir entre uno de los dos años”: p. 1615): o el 3 de abril (= igualmente 14 de nisán) del 33 d.C. 3) Una lista de pasajes especialmente difíciles de traducir (Mc 14,41; Heb 5,7-8; Mt 26,50; Jn 19,13). 4) Un estudio específico del personaje y nombre de Judas Iscariote. 5) Grupos y autoridades judías mencionados en los relatos de la Pasión. 6) El sacrificio de Isaac y la pasión 7) Paralelos del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento en general y en los salmos en particular. Esto incide en el problema de la historicidad general del relato de la Pasión. 8) Predicciones de Jesús acerca de su pasión y muerte, tanto en los Sinópticos como en el EvJn. 9) Un apéndice de Marion L. Soards sobre la cuestión del relato de la pasión premarcano: breve análisis de 35 obras que intentan delimitar cómo fue este relato previo a los evangelios. Por último, es muy útil el Índice pasajes evangélicos, que es original: consiste en una traducción, una tras otras, de la historia de la pasión de cada uno de los evangelistas, en tamaño de letra pequeño con el señalamiento al margen de las páginas del libro presente dónde se halla el o los comentarios principales al pasaje que en esa línea se está transcribiendo. En síntesis: una obra enciclopédica, digna de alabanza, incluso aunque se disienta de ella en más de una ocasión; un elenco de opiniones expuestas y criticadas con precisión; un estilo claro y sobrio que hace muy legible, entendible, el resultado de la investigación más abstrusa. Yo la utilicé largamente para mi parte de la obra colectiva “La verdadera historia de la Pasión”, aunque mis resultados fueran en bastantes ocasiones muy distintos a los suyos… y observo cómo el Comentario a Marcos, de Joel Marcus, la cita también continuamente en la parte del relato de la Pasión. No es extraño la fama que acarreó al autor, acrecentada porque “llovía sobre mojado” (son obras suyas, también muy buenas El Nacimiento del mesías, los Comentarios al Evangelio de Juan y a las Cartas; el Estudio de cristología y la Introducción al Nuevo Testamento, sin dejar de mencionar el “Comentario Bíblico San Jerónimo”). Recuerden lo de los doctorados "honoris causa": más de 30. Quisiera añadir una palabra en elogio también del traductor (que me consta que está a punto de acabar el segundo volumen de James D. G. Dunn, “El cristianismo en sus comienzos” también para Verbo Divino): también la suya es una obra ciclópea. Sin duda, le habrá llevado muchísimo tiempo, porque es de una “acribía” (exactitud) notable. Tiene aciertos formidables, es decir muy buenos hallazgos en la elección de vocabulario español para su versión. Sólo le diría, en plan de colega amistoso, que me parece que quizás debería utilizar menos la pasiva en castellano, y que cuando tenga dificultades en algunos párrafos (donde se nota que es una versión del inglés... ¡y no debería notarse!), los someta a la prueba de leerlos en alta voz, hasta que el castellano resultante sea totalmente eufónico… De cualquier modo, en tantísimas páginas, considero una heroicidad el haber conseguido una tan buena traducción (y la Editorial Verbo Divino hace un esfuerzo económico y de tiempo notables para poner a disposición del público estas obrazas). Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 24 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
El acto III del relato de la Pasión, según Raymond E. Brown, “refiere cómo Pilato (no “Pilatos”, como se escribe usualmente; diríamos entonces “Antonios” y no Antonio), tras haberle sido entregado Jesús, le pregunta si es el rey de los judíos. Aunque el gobernador romano no está convencido de la culpabilidad de Jesús, las multitudes prefieren que ponga en libertad a Barrabás, un criminal, mientras piden la crucifixión de Jesús. Pilato acaba cediendo y lo entrega para que sea crucificado por los soldados romanos, quienes primero se burlan de él y lo maltratan” (p. 787). Naturalmente este resumen es anterior a toda crítica y presenta los hechos y su interpretación a los ojos de los evangelistas. Me parece interesante de nuevo el que B. escriba una larga introducción sobre Pilato y el contexto del proceso ante él, sobre todo el tipo de juicio. Nunca está de más una valoración legal de los aspectos concretos del proceso y cada investigador introduce pequeños puntos de vista interesantes. En la breve sección dedicada a la relación del "proceso romano" con el "proceso/interrogatorio judío", destaca Brown que F. Josefo, cuando habla de procesos ante los invasores romanos contra revolucionarios judíos, sumarios la mayoría de ellos, lo hace de manera diferente a los evangelistas; por lo que B. se permite afirmar que el proceso de Jesús fue en esencia diferente, de lo que se deduce que “Jesús no era considerado como un violento revolucionario” (p. 846). Y señala además B. que sólo en Marcos/Mateo –y no en Lucas o Juan—hay un proceso judío inmediatamente anterior con una explícita pena de muerte (p. 844). Aquí es necesario de nuevo leer a B. entre líneas y obtener las consecuencias. B. vuelve a afirmar que los elementos básicos de la tradición preevangélica, la que subyace a Sinópticos/Juan, es totalmente plausible históricamente. Lo explica así (añado mi eventual aclaración entre paréntesis cuadrados = []): “Jesús fue sin duda entregado al prefecto romano por las autoridades judías, principalmente por los jefes de los sacerdotes… La acusación estaba relacionada con la pretensión de ser “el rey de los judíos”, título, al parecer que se originó antes de Jesús (entre los siglos II y I a.C.). [Jesús ayudó con su silencio a que fuera pensado como culpable, al menos a medias]. La frase un tanto vaga y confusa, “Tú lo dices” (Mc 15,2 y paralelos Sinópticos; Jn duda), fue sin duda pronunciada por Jesús. El prefecto cayó en la cuenta de que éste [la acusación de blasfemia] no era el motivo real del antagonismo hacia Jesús por parte de las autoridades judías [es decir, dudó de la culpabilidad de Jesús], pero ante una presión bien organizada [B. presenta el cambio de opinión de la multitud como muy verosímil], cedió a la voluntad de esas autoridades [sólo por eso; no porque estuviera convencido de la culpabilidad de Jesús] por problemas de orden público por una cuestión ante la que tenía escaso interés" [¡Me parece inverosímil!]. “Ya antes de que los evangelistas añadieran sus propios [re]toques, la presión ejercida sobre Pilato había sido dramatizada de un modo fijo con repetidos gritos de la multitud –formada también o instigada por los jefes de los sacerdotes— en demanda de la crucifixión. La verosimilitud de esta dramatización se puede comprobar por las acciones multitudinarias de protestas en varios incidentes ocurridos durante el gobierno de Pilato y narrados por Josefo". “Pilato, por su parte, fue descrito [por los evangelistas] expresando su percepción de que el cargo contra Jesús era espurio. En una forma de la tradición llegada a Lucas y Juan, la inconformidad de Pilato con la acusación fue presentada de forma convencional en tres declaraciones de inocencia [forma elusiva de eludir que tal consciencia de Pilato es inverosímil; igualmente el recurso a la “tradición” intenta pasar por alto la intervención directa de la mano del evangelista en estas declaraciones de inocencia por pare ¡de un prefecto romano! ¡Hasta Caifás veía que la predicación de Jesús sobre el Reino tenía consecuencias políticas...! Pero, según Brown, era inocente de sedición contra el Imperio. Insisto en que tal idea me parece inverosímil]. “Con ello no se buscaba exculpar a Pilato, sino indicar la patente falsedad de la acusación [B. parece aprobar de nuevo que fue así históricamente] de que Jesús tenía pretensiones de realeza amenazadoras para el poder establecido" [evidentemente fue así si Jesús aceptó el título de mesías al menos al final de su vida; aunque la predicación del Reino de Dios fuera totalmente religiosa, las implicaciones políticas para Pilato y el Imperio eran inmensas: totalmente amenazantes]. “También había entrado en la tradición preevangélica del proceso el recuerdo de un personaje llamado Barrabás. Históricamente pudo haber sido alguien que obtuvo la libertad durante una fiesta gracias al apoyo de la multitud, pero (ya en la etapa preevangélica) Barrabás fue situado en contraste con Jesús (liberación del culpable y condena del inocente) y la acción explicada [por los evangelistas] como la costumbre de soltar un preso durante la fiesta [aclaración que salva como histórico casi todo del inverosímil evento en torno a Barrabás] (p. 1010). Respecto a la historicidad de la presentación de Jesús ante Herodes Antipas en Jerusalén, relatada sólo por Lucas, B. es también de un término medio, aunque al principio lo expresa con términos fuertes, como “modificar” e “interpolar”: “La teoría sobre la formación de la perícopa indica que la escena de Lucas 23,6-12 tiene poco de referencia histórica directa. Pero queda en pie la cuestión de si la tradición relativa de la hostilidad mortal de Herodes hacia Jesús –tradición que Lucas modificó e interpoló en su versión del proceso—reino de Dios histórica[…] Se puede dar por supuesto que había material prelucano relativo a Herodes no necesariamente histórico y la ausencia de él en Marcos, Mateo y Juan muestra que queda por despejar una gran incógnita. Pero Marcos (seguido por Mateo) presenta un esquema del relato de la Pasión muy simplificado con vistas a la predicación y pudo haber pasado tradiciones orales conservadas en el acervo popular que acaso eran históricas. El silencio sobre Herodes en Juan podría constituir un mayor problema, pero la tradición johánica es idiosincrásica en lo que conserva como útil, y el hecho de que no mencione a ningún Herodes significa que Juan no representa una guía segura en lo tocante a este punto” (p. 924). Por último, pienso que en este momento la exposición de las tesis opuestas, desde Reimarus hasta 1994 es escasa, y para un libro del tamaño como éste y que discute pormenorizadamente cuestiones mucho más pequeñas, personalmente hubiera gustado de una crítica detallada de los argumentos y del estudio de los textos pertinentes. Es cierto que más tarde se aludirá en el libro a estas tesis. Pero se despachan con facilidad. Concluiremos enseguida. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 23 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con el comentario a La Muerte del mesías (III) de R. E. Brown. Este Acto I “describe cómo Jesús, llevado a presencia del sumo sacerdote y otras autoridades, fue procesado/interrogado, y cómo sus respuestas causaron su entrega al gobernador romano. En conexión con el proceso/interrogatorio hubo un escarnio por parte de las autoridades o guardias judíos, tres negaciones de Pedro y un intento de Judas de devolver a las autoridades judías el precio de sangre inocente” (p. 391). Para quien sepa leer, este resumen de Brown (B.) es todo un comentario y toma de postura ante los problemas de historicidad del conjunto. El estudio y visión propia de B. del contexto del denominado “proceso judío”, en este apartoado, me parecer muy bueno , claro y sintético, aunque sean temas muy tratados: 1. El gobierno romano en Judea hacia el año 30 d.C.; 2. Organismos judíos de autogobierno; 3. Funcionamiento general de un sanedrín; 4. Competencia de un sanedrín para dictar y aplicar la pena capital; 5. Indicios de acción contra Jesús por parte de las autoridades judías; 6. Responsabilidad y/o culpa en la muerte de Jesús. En esta sección es importante el tema del “antijudaísmo en los relatos de la pasión” y “consideraciones sobre la participación judía en la muerte de Jesús” (pp. 405-485). La respuesta de B. es ponderada y más bien irenista, a saber: a) las personas devotas pudieron sentir animadversión hacia Jesús; b) en tiempos de éste el antagonismo religioso conducía frecuentemente a la violencia; c) en los judíos hay responsabilidad por la muerte de Jesús, pero no culpa estricta; la disputa con Jesús fue una cuestión interna judía. Respecto al "proceso" judío se inclina B. porque fue un simple interrogatorio (Bovon coincide en este aspecto). No hubo proceso estricto el viernes. El orden del Evangelio de Juan es histórico: sí hubo proceso, pero meses antes. En él se dictó ya sentencia contra Jesús sin oírlo por mnotivos no teológicos, ni de blasfemia, sino de mero orden público. Sustancialmente Jn 11,47-50 es correcto; “Y los sumos sacerdotes y los fariseos celebraron un consejo, y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. 49 Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda” Creo q se ve claro el pensamiento del evangelista: se condenó a Jesús por razones de conveniencia y orden público. Los temas candentes del proceso "Jesús mesías; Jesús Hijo del Hombre, Jesús Hijo de Dios y su resultado: Jesús como blasfemo" son tratados minuciosamente por B., quien intenta dar razón histórica a los evangelistas en cuanto puede. En esta línea es interesante constatar que B. piensa como muy probable que fue Jesús mismo –y no la tradición anterior—el que creó el concepto o título mesiánico de “Hijo del Hombre” reflexionando él mismo sobre su misión y sobre los pasajes de Dn 7 que conocía de memoria (un como hijo de hombre junto al “Anciano de días”) y sobre algunos salmos (80,18 y 110,1)... que aplicó a sí mismo. Esta es la interpretación semitradicional, porque la tradicional del todo es que el título Hijo del Hombre existía antes en el judaísmo y Jesús se lo atribuyó a sí mismo, dato recogido por los evangelistas. En mi opinión, y a pesar la finura de B., es muy improbable que así fuere. Esa reflexión sobre un como hijo de hombre daniélico procede de la teología de Marcos, no del Jesús histórico. He escrito sobre esto antes. Igualmente saben ya los lectores que es posible –sólo probable o plausible-- que Jesús se creyera a sí mismo mesías sólo en los momentos cercanos a su entrada en Jerusalén. Y que no creo de ningún modo que el Jesús histórico se creyera hijo real y óntico de Dios/Yahvé. Ni pensarlo. Ni tampoco juez futuro de vivos y muertos. Para él esa era una función divina. El sólo anunciaba la inminencia del Reino: el resto era cosa de Dios. B. sostiene que la acusación de blasfemia tuvo una justificación en el macrocontexto judío de la época, porque: • Jesús exigió gran autoridad para sí y sus palabras • Jesús dijo que tenía el poder de perdonar los pecados • Jesús realizó muchas curaciones • Jesús afirmó que le juicio contra las gentes sería sobre cómo habían respondido a su predicación sobre el Reino. • Jesús tomó posturas respecto a la Ley un tanto sorprendentes • Jesús criticó el Templo • Jesús omitió el dar explicaciones plausibles sobre sus aspiraciones de autoridad • Jesús se dirigió familiarmente a Dios con “Abba” • Jesús en ocasiones se refirió a sí mismo situándose en situación filial con Dios = Mt 12,6: Jn 5,19; Mt 11,27/&Lc 10,22 y Mt 13,32. En mi opinión todos estos argumentos son inválidos, puesto que tienen otra lectura. No valen para pensar que --escribe B.-- “No encuentro razón para dudar que sus oponentes lo hubiesen considerado blasfemo (i.-e. alguien que arrogantemente se atribuía categoría o prerrogativas relacionadas con) tal como refieren los evangelios en el proceso” (p. 657). Me parece que esta opinión es hoy día insostenible, ya que jamás se acusó en el judaísmo de esa época, o en la anterior y posterior, a ningún pretendiente a mesías o a rey incluso como blasfemo, ni tampoco a ningún carismáticos sanador. Respecto a la escena 2ª de este Acto II según B., pienso que la opinión de B. sobre la negación de Pedro a Jesús está bien matizada: “El hecho básico es verídico pero las descripciones de él son fantasiosas” (p. 742). Es muy plausible. La parte más crítica en esta sección del libro que comentamos es quizás la referente al final de Judas (final doble y contrario en los evangelios y en Hechos; en los primeros ahorcamiento; en los Hechos precipitado al vacío), que B. interpreta: en las dos versiones han influido textos de la Escritura y en realidad no podemos saber nada exacto. Pero no podemos tampoco dudar de la historicidad general. Una redención de Judas ante la historia, gracias a la muerte noble a sí mismo como autocastigo (su suicidio) no entra tampoco en la consideración de B. En síntesis como comentario a este Acto II: una gran lucha exegética y una gran erudición por parte de B. en el conocimiento de los autores confesionales de modo que puede defender –razonablemente desde su punto de vista— las concepciones de los evangelistas respecto al proceso de Jesús. Queda, en conjunto, una concepción más bien tradicional, brillantemente defendida como plausible. Seguiremos, pues resta mucha materia. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 22 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Si, como vimos en el post anterior dedicado a este tema, el primer caso documentado de abusos sexuales documentados perpetrados por el protegido de Karol Wojtyla y de – durante años, antes de ser elegido papa – Josef Ratzinger, corresponde a 1944, en los años inmediatamente siguientes solamente circularon, sobre tales abusos, rumores sin pruebas fehacientes. Sin embargo, el testimonio de un antiguo legionario, F. Pérez Olvera, relativo al año 1947, ofrece un nuevo caso poco después. Este testimonio se refiere a las experiencias no solo del testigo, sino también de otros jóvenes, de ser llamados a la habitación de Maciel con el objeto de tener el privilegio de ayudarle a calmar sus “dolores de estómago” mediante tocamientos en sus partes pudendas. Vale la pena reseñar una parte de este testimonio, muy elocuente acerca del tipo de presión psicológica utilizada por el protegido del cuasibeato Wojtyla y de Ratzinger (amén de de tantos otros altos dignatarios eclesiásticos que –si no se han muerto– siguen en sus puestos, haciendo de las suyas): “Pero lo que me destrozó la vida no fueron las relaciones sexuales, fue lo que hacía Marcial Maciel con nosotros, y que era que todos los jueves que eran de hora santa rezábamos el rosario y después había una plática de este. Apagaba las luces de la capilla y solo quedaba la lámpara roja del Santísimo y entonces comenzaba: ‘No sean, como decía Jesús, sepulcros blanqueados que por una parte esconden la podredumbre y, por otra parte, se ven muy bonitos. No hay nada peor que la hipocresía”. Y luego alababa la castidad y la pureza. Y añadía: “tienen que ser puros y castos y no tener malos pensamientos”. Y yo me preguntaba: ¿Cómo es posible que diga eso después de haber tenido esa experiencia de haberle tocado el miembro? […] Y remataba: “Se van a condenar si ustedes caen en el pecado de la impureza”. Tengan en cuenta los lectores lo dicho sobre el apagar las luces de la capilla. Los testimonios coinciden también en que los abusos de Maciel tenían lugar a oscuras. Este testimonio no necesita más comentarios. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 20 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos comentando "La muerte del mesías" vols. I y II La disposición del Acto I de la Pasión según R. E. Brown (B.) es: a) escena de transición: “Jesús va con sus discípulos al Monte de los Olivos”; 1ª escena principal: Oración en Getsemaní; 2ª escena: prendimiento de Jesús. Importante aquí es el análisis de la predicciones de la pasión de Jesús que aparecen por tres veces en el Evangelio de Marcos antes de la pasión misma –indirectamente- y en especial las predicciones de Jesús sobre el comportamiento de Pedro y sus discípulos. Frente a diversos autores que opinan que tales profecías no son históricas en absoluto, sino “ex eventu” (formuladas después de que ocurrieran los hechos y creadas a partir de citas de la Escritura), B. opina (pp. 197-199) que hubo un influjo claro de textos veterotestamentarios como Zac 2 y 2 Sam 15 en la formación “literaria” de tales predicciones, pero que tienen una base histórica. Servían, sin duda, en su forma actual evangélica, para conciliar el fallo de los discípulos (negación y huida) con el plan divino = Dios, por los profetas, había predicho que ocurrirían. Pero aunque tales textos del Antiguo Testamento sirvieron como comentario a los hechos, éstos, como datos básicos contenidos en las narraciones evangélicas, no fueron formados por la exégesis, sino que son anteriores a ella. Creo que es muy posible que sea así, en el sentido de que Jesús pudo prever su muerte al oponerse al sistema. Pero la formulación del Evangelio de Marcos, con sus precisiones y detalles y la mención de la resurrección única de Jesús procede de la mano del Evangelista o de la tradición anterior a él. Tradición secundaria y teológica, no histórica. La escena de la oración de Jesús en Getsemaní se divide en cinco partes: a) llegada; b) Jesús ora al Padre; c) el ángel consolador; d) Jesús vuelve por vez primera al lado de los discípulos; e) Jesús vuelve por segunda y tercera vez junto a los discípulos. El texto evangélico se contrasta en nuestro libro con Heb 5,7-10: “7 El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 8 Y aunque era el Hijo (de Dios,) por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 en la cual consumado, fue hecho causa de eterna salud a todos los que le obedecen; 10 nombrado por Dios Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec”, donde se observa claramente un desarrollo teológico posterior, a partir de la tradición. Sin embargo, B. mantiene que la Epístola a los Hebreos representa una tradición diferente a la de los Evangelios (¡dudoso en extremo!) y que vale como prueba de historicidad. Este desarrollo ofrece pistas para determinar el núcleo histórico de la escena: “Jesús antes de morir rogó a Dios en oposición a su destino” p. 292). Es bastante esta aceptación. Respecto a la escena de los discípulos que duermen mientras Jesús sufre su agonía de rechazo piensa B. que pertenece al estrato más antiguo de la tradición... pero ¿es histórica? Lo dudo. Responde a la tendencia marcana de señalar la incomprensión de los discípulos. En general, ante diferentes desarrollos de un núcleo común por parte de los evangelistas y el autor de Hebreos B. opina “que un estudio sobre la historicidad debe centrarse en el núcleo primitivo: la oposición de Jesús y su oración ante su muerte inminente”. No debe centrarse “en las presentaciones del tema desarrolladas dramática y teológicamente, y dirigidas no sólo a referir unos hechos, sino también a hacer significativo el tema para la vida de los respectivos lectores” (p. 302). El problema que veo aquí es metodológico: ¿dónde ponemos la barrera entre hechos e interpretación? Y, si a pesar de las afirmaciones en contrario, también los hechos pueden estar modificados en pro del provecho espiritual de los lectores? Sin embargo, en esta caso, no es así porque esa oposición de Jesús a su muerte (se la imaginaba) es muy contraria –-criterio de dificultad— a los intereses primarios de la imagen eclesiástica de un Jesús divino. No puede haber ni la mínima contradicción –aunque luego sea corregida-- entre el Padre y el Hijo. Por tanto, tal oposición jesuánica a una presunta voluntad del Padre celestial, oposición que continúa (no es inmediatamente eliminada) y que aclara el grito de cierta desesperación en la cruz: "Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado?" (sólo en Marcos y Mateo; no en Lucas y Juan). Volveremos sobre ello. La escena segunda del Acto I, el prendimiento de Jesús tiene poco problema en sí para un historiador… Lo problemático son los incidentes concomitantes y su interpretación: corte de la oreja al sirviente; reacción de Jesús ante la agresión a espada y la justificación del conjunto del hecho por el cumplimiento de las Escrituras: “Es vuestra hora y el poder de las tinieblas” (Lc,22,53b). Mi problema básico aquí (pp. 338-370) es que ni en el comentario, ni en el análisis general (&16, pp. 383-389 del libro de B.) se discute el planteamiento de Brandon y de tantos otros (últimamente J. Montserrat) que ven en torno a Jesús un grupo armado y a un Jesús al menos ambiguo a este respecto (Brandon será sólo citado en la bibliografía del acto III, p. 789). Ni una palabra seria de B. sobre esta hipótesis defendida por tantos investigadores independientes… ¡más de 300 desde 1768 hasta 1973! El problema de bulto se elude silenciándolo. Naturalmente B. puede citar en la "Bibliografía" un artículo de una página (¡!) de P. B. Emmet en la revista Expository Times, que más o menos todos los interesados sabemos cómo se las gasta en ocasiones. Pero no se recoge a Brandon y colegas en la lista. Respecto al episodio de la huida del joven desnudo (Mc 14,50) B. rechaza la interpretación como escena simbólica; se trata, según él, de un intento de seguimiento de Jesús, en contra del sentimiento y práctica de la huida de los demás discípulos. Pero ese acto de seguimiento se convierte en otro fracaso: todos los discípulos fallan; incluso los más jóvenes. Mi opinión al respecto: esta puede ser la teología del evangelista Marcos. Pero en verdad el episodio, si es histórico, desafía toda interpretación segura. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 20 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
A lo largo de la vida se encuentra uno con libros imponentes de los que acabas pensando que están escritos por superhombres de algún modo. El que vamos a comentar esta semana es uno de ellos. Yo había utilizado la edición inglesa en otros tiempos, mas ahora tengo en mis manos por primera vez la española, ya añeja, del 2005. Pero merece la pena echarle una ojeada detenida. Su autor, R. E. Brown ha recibido a lo largo de su vida más de 30 doctorados honoris causa, ciertamente no sólo por este libros, sino también por otros, como el Comentario al Evangelio de Juan (tengo también el inglés; no sé ahora en qué editorial española está publicado), y El nacimiento del mesías de Ed. Cristiandad… ¡Abrumador! La ficha es: Raymond E. Brown, La muerte del mesías. Desde Getsemaní hasta el sepulcro. Comentario a los relatos de la psión de los cuatro evangelios (I y II). Edición inglesa de 1994. Versión española de 2005 de Serafín Fernández Martínez. Editorial Verbo Divino, Estella, 1850 pp. los dos volúmenes. Dedicaré unas cinco postales prácticamente a presentar el contenido, con alguna que otra observación y comentario. Más detenimiento es imposible en el presente Blog, so pena de escribir meses enteros sobre esta obra. La introducción tiene unas 160 pp. La primera parte de ella se resume en esta frase: “Lo evangelistas intentaron transmitir, y transmitieron, un mensaje, a saber, la clave del sentido de lo que acaeció a Jesús en sus últimos días. Y lo hicieron, cada uno, mediante el relato de la pasión y muerte de quien creían el mesías”. Se pregunta el autor si hay realmente historia en estos relatos o sólo teología. Y responde que las dos cosas, en dosis diferentes. Cada caso, o secuencia, debe ser críticamente examinado. Y a la verdad, lo hace exponiendo en la mayoría de los casos las opiniones de expertos sobre cada asunto. La introducción continúa con el estudio de la extensión y contexto de cada narración evangélica particular de la pasión, de la posible independencia, o no, de cada evangelista al narrar: ¿copian? ¿Dependen de Marcos? ¿Depende éste de un relato premarcano en general? ¿es independiente Juan de los Sinópticos?), etc. Brown acepta que Marcos no es el inventor del subgénero, sino que hubo un relato premarcano de la pasión (que él ve imposible de reconstruir), y que el Ev. de Juan es una fuente independiente de los Sinópticos (más que discutible, como diré a continuación). Finaliza la “Introducción” con el estudio específico de las cuestiones generales del relato en cada uno de los Evangelistas. La parte que, creo, puede resultar muy interesante es si Juan constituye o no una fuente nueva, es decir, si es en verdad independiente. Para ello examina: “Juan y Marcos”; “Juan y Mateo” y “Juan y Lucas”. Brown (B.) se inclina –de hecho lo pone como tesis base de su comentario que Juan conocía algunas tradiciones prelucanas, pero que no empleó ninguno de los relatos sinópticos, ni siquiera la narración premarcana, si es que existió plenamente configurada –-B. es escéptico--. Así que Juan es independiente, según nuestro autor Pienso que esta conclusión es equivocada, ya que se basa en el análisis literario de los textos tal como están, sin ver lo que hay detrás, lo que lleva a la conclusión de que “no se puede probar una dependencia literaria de Juan”. Creo que se olvida, quizás porque no convence la hipótesis, el carácter pregnóstico, o protognóstico, del autor/redactor del Cuarto Evangelio. Pienso que "Juan" utiliza todas las tradiciones previas, todas, más algunas propias…, pero escribe como un gnóstico, recreando su propia versión, evitando expresamente las concomitancias literarias (es decir, su modo de proceder despista al crítico moderno que no logra hallarlas: correspondencias al pie de la letra)… Ahora bien, ¡los autores transidos de atmósfera gnóstica o protognóstica (imperfecta aún, que así es como creo que debe definirse el talante del autor) evitan en sus recreaciones citar expresamente. Pero ello parece que no hay dependencia literaria, pero conocen perfectamente lo que reescriben , sólo que jamás lo citan (argumento: su texto, aquí el de Juan, no lo entiende el lector si no presupone el conocimiento de esa tradición que no se cita pero cuyas ideas se refutan). Pongo un caso extremo del siglo II, con una gnosis ya desarrollada: el Evangelio de la Verdad, probablemente de Valentín (publicado en la Biblioteca de Nag Hammadi). Este “evangelio” es a su vez un comentario/exposición de cómo debe entenderse el Prólogo del Evangelio de Juan. No se entiende el Evangelio de la Verdad si no se presupone una lectura de ese prólogo y de su teología. Pero es imposible probar una dependencia estrictamente literaria, porque no cita ni una sola frase tal cual de ese Prólogo. Pienso que lo mismo ocurre con el autor del Cuarto Evangelio respecto a la tradición sinóptica. No se entiende sin ella, pero no la cita, sino que presenta otra versión alternativa. Ahora bien, el deseo de los comentaristas modernos es “probar” a toda costa que el Evangelio de Juan es independiente. ¿Por qué? Porque así se tiene una fuente más para apuntalar la historicidad de ciertos eventos y dichos de Jesús. Con otras palabras: si se toma a Juan como independiente, se tiene un testigo más para el “criterio de múltiple atestiguación” y con ello se puede afirmar que algo respecto a Jesús es histórico, porque el Ev. de Juan es una fuente independiente. En mi opinión no es así: salvo en casos bien contados. Por tanto, en mi opinión, el Evangelio de Juan es ya un comentario a los Sinópticos y desea corregir su perspectiva. Pero a su manera, al estilo del siglo I, no contraviniendo directamente a los predecesores, sino contando la “historia alternativa, pero verdadera”…; digamos que "todo a su aire". Pienso que esta perspectiva se tiene poco en cuenta, o nada. Y pienso también que la consecución de un “nuevo testimonio independiente” por medio de una crítica literaria no completa está viciada de raíz… Acepto, sin embargo, que hay casos contados de tradiciones inexplicables salvo que se postule que "Juan" maneja datos que no conocen los Sinópticos. Volvemos a la libro de Brown, que comentamos. La "Bibliografía", por secciones, es abrumadora. El libro es una verdadera enciclopedia de casi todo lo escrito de importancia hasta 1994. Y hay aquí algo favorable que decir: mientras que en su “Introducción al Nuevo Testamento” (2 volúmenes; 1117 pp., que traduje para Trotta) Brown solo cita bibliografía en inglés (¡!), en este comentario, anterior cronológicamente, sí aparece abundante bibliografía en alemán y francés. Poca en italiano, casi nula en español (Tenemos lo que nos merecemos; algo hay de discriminación, pero poca). El libro de Brown supone una una interpretación literaria del relato de la Pasión. Por ello, está dividido, como una pieza teatral trágica, en cuatro actos, y cada uno de ellos en escenas. El Acto Primero es: “Jesús ora y es arrestado en Getsemaní” = Mc 14,26-52, con nueva bibliografía. Cada una de las escenas va precedida por una traducción cuádruple, si existe el paralelo en los restantes evangelistas; no hay notas filológicas estrictas y eruditas (como sí ocurre en el Comentario al Evangelio de Juan del mismo Raymond E. Brown) pero sí parece en ocasiones más un “análisis” que un “comentario” (normalmente el mismo autor indica que es así). En ciertos casos se pasa directamente al comentario, por temas, donde se precisa el contenido y en donde fluyen también lo que podían ser meras notas de traducción o aclaraciones filológicas. Por último: como B. comenta los textos como están, como se han transmitido desde el siglo II, no considera en serio –conoce la teoría perfectamente y la menciona en su Comentario al Evangelio de Juan; pero sin adoptarla— la posibilidad histórica de que entre la "entrada triunfal de Jesús" en Jerusalén y su muerte no transcurriese una semana (cronología de Marcos), sino unos seis meses en realidad: los que van desde la Fiesta de los Tabernáculos, en septiembre (fecha probable de la entrada triunfal) hasta la muerte de Jesús, un viernes de Nisán, = 14 de abril (luna llena) del año siguiente, 30 d.C. Por tanto, seis meses después. Creo, sin embargo, que esta hipótesis de que la historia de la Pasión es una compresión en una semana, con unidad de acción, lugar y tiempo, de eventos que duraron seis meses, es muy atractiva y está bien fundamentada.Defiendo esta cronología como muy posible en “La verdadera historia de la Pasión”, Edaf, Madrid, 2008. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 19 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Viaje a Roma de Pablo según el relato de los Hechos de los Apóstoles Viaje a Roma (Hch 21,27-28,31) Los judíos tramaron una conspiración, en la que se comprometían a no comer ni beber antes de matar a Pablo. Conoció tales planes el hijo de una hermana de Pablo, que logró entrar en el cuartel y dar aviso a su tío del peligro. El joven tuvo acceso al tribuno, a quien explicó los detalles de la conspiración. Pedirían que Pablo fuera presentado de nuevo ante el Sanedrín, pero los conjurados lo matarían antes de llegar a la asamblea. El tribuno hizo preparar numerosos soldados que acompañaran a Pablo hasta Cesarea para entregarlo al procurador Félix. Le informaba a la vez sobre los planes de los judíos y los peligros que corría Pablo, ciudadano romano. Cinco días después bajaron a Cesarea el sumo sacerdote, varios ancianos y el orador Tértulo. Acusaban a Pablo de haber querido profanar el templo, por lo que lo prendieron con intención de juzgarlo según la ley de Moisés. Calificaban a Pablo de “jefe de la secta de los nazarenos” (Hch 24,5). Pero el tribuno Lisias se lo arrebató de las manos a la vez que les advertía que podrían ir a presentar sus acusaciones al procurador Félix. Los judíos tuvieron así la oportunidad de exponer al procurador sus acusaciones, pero también Pablo hizo una exposición de sus criterios y asustó a Félix cuando le habló de “la justicia, la continencia y el verdadero juicio”. El procurador difería el caso en la esperanza de recibir dinero de Pablo. Félix era hermano de uno de los favoritos de Nerón, que gobernó tiránicamente la provincia. Caído en desgracia su protector, fue sustituido Félix en el cargo por Festo. Llegado Festo a la provincia, subió a Jerusalén, donde los príncipes de los sacerdotes le abordaron pidiéndole que hiciera llevar a Pablo a Jerusalén. Querían ejecutar sus anteriores planes de matar a Pablo en cuanto tuvieran la menor oportunidad. Festo deseaba congraciarse con los judíos y propuso a Pablo conducirlo hasta Jerusalén. Fue la ocasión en la que Pablo con toda solemnidad, hizo uso de su categoría política afirmando que estaba ante el tribunal del César, donde debía ser juzgado. En consecuencia, apelaba a César con la fórmula ritual: ”Al César apelo”). El procurador le contestó con la misma ritualidad: “Al César has apelado, al César irás” (Hch 25,11-12). Pasados algunos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa, hijo de Herodes Agripa, y su esposa Berenice. Festo le contó el caso de Pablo, que suscitó la curiosidad del rey. Presentado Pablo ante el rey, le hizo una apología de su persona y de su obra. Pablo habló con absoluta libertad a una persona informada. Agripa bromeó al final diciendo a Pablo: “Por poco me persuades a hacerme cristiano” (Hch 26,28). Cuando se retiraban el rey y el procurador Festo, comentaban que aquel hombre no merecía ni muerte ni prisión. Pensaban que se lo podría haber dejado en libertad si no hubiera apelado el César. Llegó por fin el momento de partir hacia Roma. Pusieron a Pablo y a otros presos en manos de un centurión llamado Julio, y embarcaron en una nave que estaba a punto de zarpar para los puertos de Asia. El relator cuenta que “levamos anclas” y al día siguiente “llegamos” a Sidón. El centurión trató a Pablo con gran humanidad y le permitió bajar a tierra para visitar a los amigos y adquirir provisiones. Zarpada la nave, tropezó con vientos contrarios que la obligaron a navegar a lo largo de la isla de Chipre hasta llegar a Mira de Licia. Allí encontraron una nave que se dirigía a Italia, a la que el centurión trasladó a los prisioneros. Cuando pasaban ya frente a Gnido, los vientos desviaron el navío hacia el sur hasta hacerlo bajar hasta Creta que costearon penosamente. Bordearon la costa meridional de la isla y fondearon en un lugar denominado todavía en nuestros días Kaloí Liménes (“Buenos Puertos”). El lugar de referencia está situado en la punta más meridional de la isla y posee una situación adecuada para refugiarse de la ira de los vientos. La piedad cristiana edificó ya en la antigüedad un templo en honor de san Pablo, que fue reedificado en 1960. El mar se había tornado intratable, porque ya había pasado la época del ayuno, que los hebreos celebraban en el mes décimo, correspondiente a septiembre-octubre. Es decir, ya había pasado la época de la navegación, por lo que era aventurado hacerse a la mar. Pablo había advertido del peligro de reanudar la navegación, pero tanto el piloto como el patrón de la nave tomaron la decisión de zarpar porque consideraban que el lugar no era el más adecuado para invernar. Pretendían alcanzar el puerto de Fenice, situado en la zona oriental de la isla con intención de pasar allí el invierno. Comenzó a soplar un viento favorable que los animó a levar anclas. Pero de pronto se levantó un viento impetuoso, que llamaban euraquilón o viento del nordeste, que arrastró la nave sin que los marineros pudieran dominarla. El relato cuenta que pasaron por debajo de la islita Klauda (nēsíon Klauda), hoy denominada Gavdos, a veintitrés millas del cabo Matala, detrás del que se oculta la ensenada de los Puertos Buenos. Pero la situación se hizo desesperada, arrojaron lastres, hasta se deshicieron de los aparejos y se dejaron llevar por la furia de los vientos dándose por perdidos. Pablo tranquilizó al pasaje asegurando a todos que nadie perecería a pesar de que la nave se perdería. Así se lo había prometido un ángel de Dios. Después de catorce días comenzaron a ver los marinos signos de que se hallaban cerca de tierra, como comprobaron mediante sondas. Convencidos de ello, intentaron arrojar al mar un esquife para escapar, pero Pablo advirtió que si los marinos escapaban, nadie se salvaría. Animó a todos los del pasaje para que comieran, lo que hicieron a imitación de Pablo que comió delante de todos. Comenta el relator que “éramos los que estábamos en la nave doscientos setenta y seis” (Hch 27,37). Vieron una ensenada que tenía una playa adonde dirigieron la nave que encalló en la arena de proa mientras la popa era destrozada por la violencia de las olas. El centurión organizó el desembarco y salvó a los presos de las iras de los soldados que pretendían matarlos para que no escaparan. Habían llegado a lo que hoy es la República de Malta. Una profunda ensenada en la isla principal del conjunto ha conservado hasta nuestros días el nombre de Bahía de san Pablo, porque sería en efecto el lugar de la arribada de la expedición después de la seria tempestad en la que se había visto envuelta. La estancia de Pablo en la isla de Malta resultó en su conjunto positiva. Los habitantes del lugar se portaron con generosa humanidad. Encendieron una fogata “y nos invitaron a todos” a calentarnos. El narrador sigue presentando su relato en primera persona como testigo ocular de los sucesos. Y ocurrió que cuando Pablo recogía ramaje para el fuego, una víbora le mordió en la mano. Los que lo vieron pensaron que si un náufrago, salvado apenas de las aguas, era mordido por una víbora, es porque era perseguido por la justicia de los dioses como homicida. Pero cuando observaron que nada sufría, se imaginaron que era no menos que un dios. Lo admiraron y respetaron en consecuencia. Mucho más cuando curó al padre de un hombre principal de la isla, llamado Publio, que había invitado a su casa a los náufragos durante tres días. El padre de Publio yacía en el lecho enfermo de fiebres y de disentería. Pablo le impuso las manos y lo curó, como hizo también con otros muchos enfermos que acudieron a Pablo y se vieron libres de sus dolencias. Los moradores de la isla “nos honraron mucho, y cuando partíamos nos colmaron de provisiones” (Hch 28,10). Tres meses permanecieron en Malta hasta que encontraron acomodo en una nave de Alejandría que partía para Italia después de haber pasado el invierno en la isla. Fondearon en Siracusa, donde se detuvieron durante tres días. Ascendieron costeando hasta Regio de la Calabria. Se levantó entonces un viento del sur que empujó suavemente la nave hacia el norte hasta arribar al puerto de Putéoli, en el límite septentrional del golfo de Nápoles. Allí encontraron a muchos hermanos que recibieron con gozo la visita del apóstol. De Roma salieron al encuentro de Pablo varios cristianos hasta el Foro de Apio y Tres Tabernas. “Cuando entramos en Roma”, permitieron a Pablo vivir por su cuenta, aunque bajo la vigilancia de un soldado. Enseguida contactó con los judíos, a los que predicaba sobre el reino de Dios y la verdad de Jesús a partir de la ley de Moisés y de los escritos de los Profetas. Hubo una gran disensión entre los judíos. Pero Pablo permaneció dos años en una casa alquilada predicando sin interrupción lo relativo al reino de Dios y a la misión del Señor Jesucristo (Hch 28,31). (Foto de la Bahía de Pablo en la isla de Malta) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 18 de Abril 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Concluimos hoy con el tema de las reacciones judías a casos concretos de divinización de humanos En mi opinión el caso de la novela de José y Asenet puede ser un caso de reacción anticristiana, y en concreto contra el hecho de que los cristianos aclamaban a Jesús como "Hijo de dios" en sentido pleno y celebraban la eucaristía, con la "copa de la salvación". Hemos dedicado hace tiempo una serie completa a explicar lo que creemos que en esta novela judía se parece a lo cristiano. Entonces lo presentamos como fenómenos religiosos paralelos en tiempos históricos casi coetáneos = finales del siglo I d.C., y como productos de una atmósfera común helenística, sin declarar taxativamente que un caso (judío) influyera en lo cristiano, o al revés. Y tampoco sin presentar a la novela como reacción anticristiana. Hoy día, cuando ha pasado un cierto tiempo pienso --tas reflexión sobre sobre otro caso, que podría defenderse sin desdoro que la novela de José y Asenet es una reacción judía a la divinización cristiana de Jesús. Ocurriría igual que ciertas partes del Libro I de Henoc (en concreto los capítulos 37-71 = “Libro de las parábolas de Henoc) que yo interpreto también como reacción judía a la concepción cristiana de que Jesús es el verdadero mesías y el juez divino universal, simbolizado por el sintagma “Hijo del Hombre”. He defendido en un artículo (que aparecerá en una revista internacional y que, cuando aparezca, podré comentar aquí en algunas de sus ideas) la hipótesis de que hay muy buenas razones para mantener que este libro judío no es de finales del siglo I antes de Cristo, sino de finales del I después de Cristo, y que las ideas del libro se explican maravillosamente como reacción a una postura previa cristiana que atribuye a Jesús cualidades divinas de una manera exagerada a ojos de los judíos. Ya he escrito anteriormente que los judíos reaccionan a las pretensiones cristianas no componiendo un tratado en contra, sino el Libro de las Parábolas, donde ciertamente hacen de Henoc un profeta, un mesías y un juez; afirman que el concepto de mesías es preexistente, pero que Henoc --que es verdaderamente todas esas cosas no así Jesús-- no es un ser divino, sino un ayudante humano excepcional de Dios; es "divino" muy limitadamente. En la novela de José y Asenet opino que ocurre algo parecido. Se duda de la fecha de su composición, pero casi todos los investigadores opinan que es del siglo I d.C. sin dar argumentos contundentes. He aquí un resumen del argumento tomado de la Introducción a la edición de A. Piñero-R. Martínez Fernández, “Apócrifos del Antiguo Testamento” (Edit. Cristianadad, Madrid, 2ª ed., 2002, pp. 259-260): El texto nos presenta a José en uno de sus viajes por Egipto, que le lleva a la ciudad donde es sacerdote el padre de Asenet, la doncella de la que están prendados numerosos pretendientes (cap. l). Asenet lleva una vida de comodidad y lujo, al tiempo que se nos muestra como un alma profundamente religiosa que no quiere saber nada de casamientos (cap. 2). Recibe Asenet a sus padres, que regresan del campo (cap. 3). Éstos, ante la próxima visita de José, intentan convencer a su hija de que le acepte como esposo, a lo que ella se niega (cap. 4). Un José resplandeciente, es en verdad "hijo de dios", llega a la casa de Asenet (cap. 5). La joven se lamenta de haberle rechazado, ansiando entonces convertirse en su esclava (cap. 6). Se obsequia con una recepción a José (cap. 7), y Asenet le es presentada, pero él la rechaza por motivos religiosos, al tiempo que ruega por su conversión (cap. 8). Asenet se retira, y José continúa su viaje (cap. 9). La doncella, una vez sola, se encierra en su habitación y rompe con su pasado pagano (cap. 10). Al cabo de unos días de penitencia (cap. 11), confiesa emocionadamente sus pecados (cap. 12), rogando a Dios que considere su estado y la perdone (cap. 13). Dios se le manifiesta a través de un ángel, por cuyo consejo Asenet vuelve a vestir sus galas (cap. 14) para recibir un mensaje del cielo en el que se acepta su arrepentimiento y se le promete un futuro envidiable (cap. 15). El ángel purifica a Asenet a través de unos ritos simbólicos parecidos a la Última cena(cap. 16) y desaparece (cap. 17). Asenet, al enterarse del regreso de José, se engalana (cap. 18) para recibirle (cap. 19). En la recepción consiguiente se anuncia la boda (cap, 20). José presenta su futura esposa al faraón, tras lo cual se celebra el casamiento (cap. 21). Ha pasado el tiempo, y estamos ya en los siete años de hambre, en un momento en que José va a presentar su esposa a Jacob, su padre (cap. 22). El hijo del faraón, antiguo pretendiente de Asenet, siente renacer sus deseos de hacerla su esposa, para lo cual solicita la colaboración de Simeón y Leví, los hermanos de José. Al fracasar su proyecto (cap. 23), entra en tratos con Dan y Gad para que maten a José y rapten a la muchacha (cap. 24). El hijo del faraón pone en marcha su plan (cap. 25). Asenet parte de viaje y es atacada (cap. 26). Benjamín, que acompañaba a la mujer de su hermano, logra desembarazarse de sus atacantes y herir al hijo del faraón (cap. 27). Dan y Gad se arrepienten ante Asenet, y ésta impide que Simeón y Leví los maten (cap. 28). El hijo del faraón muere de resultas de sus heridas, y lo mismo le ocurre al padre, de pena por la desaparición de su hijo. Le sucede José, el salvador del pueblo judío, el cual cede más adelante el trono al nieto del faraón (cap. 29). Estoy de acuerdo con los investigadores que sitúan la composición de esta novela en el siglo I d.C., y pienso que una hipótesis que podría ser interesante es considerar que en la novela de José y Asenet tenemos un “argumento” general y revestido de literatura (¡se trata no de un tratado, sino de una novela y lo que el autor presenta son personajes, acciones, diálogos y situaciones, pero con una finalidad teológica!) en contra de las pretensiones cristianas de que Jesús es un mesías divino. El argumento es sencillo: los cristianos dicen que Jesús es el “Hijo de Dios”, pero ignoran que el “hijo de Dios” (con un sentido levemente distinto, de menor “calidad” divina) es o será un “hijo” o descendiente de la tribu de José. Recuerden los lectores que ya he dicho en alguna ocasión que hay una línea minoritaria de la tradición judía que considera que el mesías vendrá de la descendencia de José, no es un hijo de Judá y por tanto no será un davídida. Este futuro mesías aparecerá como un personaje maravilloso, caso como un individuo angélico. En la novela su antecesor José ya tiene esas prerrogativas. ¿Cómo “prueba” el autor su “tesis”? Como dijimos, ciertamente no compone un tratado atacando directamente a los cristianos, sino escribiendo una novela --a finales del siglo I d.C.-- en la que se dice, dentro de su trama novelesca, que ya el patriarca José había sido “hijo de Dios” de algún modo… ; por tanto, su descendiente, el mesías judío hijo de José será el verdadero "hijo de Dios", no el mesías de los cristianos. Hoy día, y para nuestro propósito ahora, más que hacer hincapié en el notable influjo de la mentalidad helenística en la novela -–que lo hay, sin duda, en el uso del vocabulario sobre todo— que genera un héroe, José, que es un hijo de Dios, que logra la conversión de la pagana Asenet, y que ésta cuando se convierte participa de una comida donde hay una copa de salvación, etc., podríamos ver que no es descabellado pensar que se trata de una obra del siglo I podríamos estar ante una crítica a los cristianos… ¡en forma de novela! Para probarlo hay que hacer un estudio comparativo muy preciso entre los Evangelios y la novela. Pero aquí vamos a lo esencial: · En la narración José es caracterizado como “hijo de Dios” (6,25; 13,10; 21,3) · Aparece calificado también como “salvador” (griego sotér); · Es el elegido divino (13,10). · Es también su “primogénito” (18,11; 21,4 en el texto largo) o “como su primogénito” (23,10)¡ · Quizá otro rasgo interesante sea la equiparación mesías-luz que aparece en los pasajes siguientes de la novela: José es sol para el alma que acaba de abandonar la idolatría (5,4ss y 6,5). “¿A dónde huiré?” –exclama Asenet por haber despreciado a José-; “¿En dónde me esconderé? Porque él ve todo escondrijo y nada se le oculta por la gran luz que hay en él” (6,3). Comos sabemos de sobra, el mesías, como luz del mundo, es justamente una de las afirmaciones centrales del Prólogo del Cuarto Evangelio, 1,9: “Éste (Juan Bautista) vino como testigo para dar testimonio de la luz y para que todos lleguen a la fe…). · Toda su actuación en la novela está caracterizada con rasgos salvadores, mesiánicos, benefactores. Igual que Jesús. En síntesis y volviendo al tema general de las tres última notas: en estos textos presentados en las postales anteriores (2 Macabeos, Libros de Judit y de Daniel, Sabiduría, Salmos de Salomón, Oráculos Sibilinos, Novela de José y Asenet) tendríamos reacciones diversas judías contra la divinización de seres humanos realizada por paganos y por cristianos, en concreto la divinización del mesías Jesús. Lo de la novela de José y Asenet es una hipótesis, unida a la interpretación del Libro de las Parábolas de Henoc, que podría explicar por qué aparecen estos dos extraños textos judíos --que muchos especialistas datan en el siglo I de nuestra era-- cuyos héroes, Henoc y José, tienen extrañas atribuciones, cualidades y designaciones muy parecidas o iguales a las del mesías cristiano, Jesús. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Domingo, 17 de Abril 2011
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas