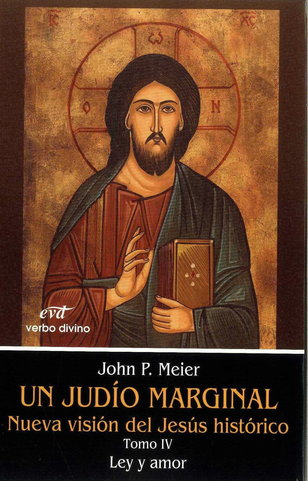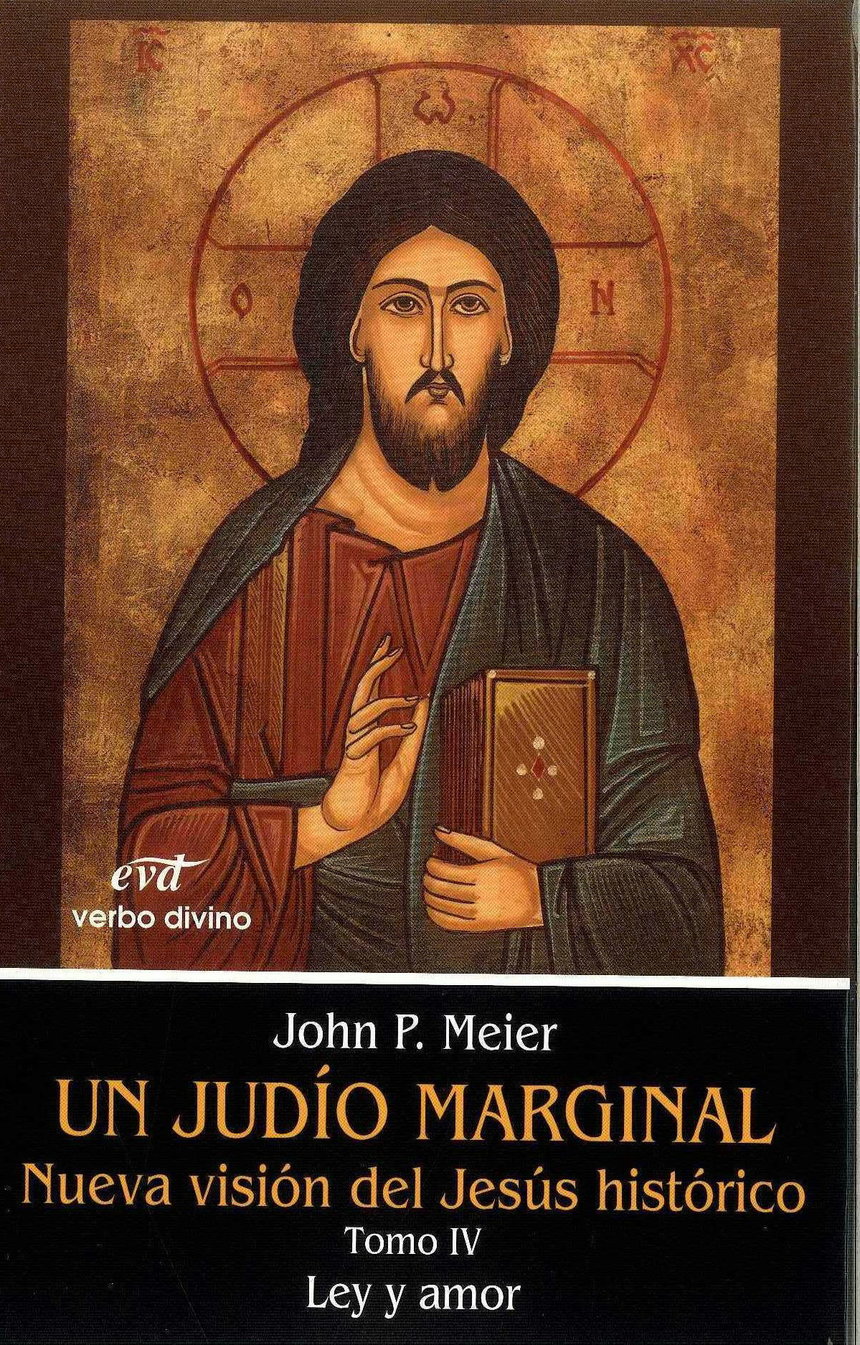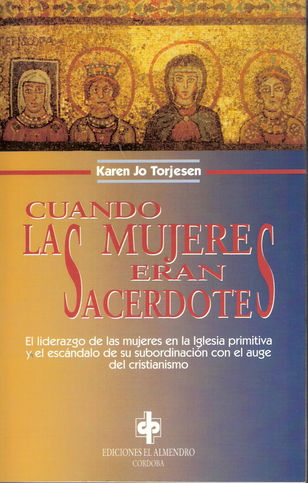NotasHoy escribe Antonio Piñero IV. Comparación de Lc 23,35-38 con Marcos y Mateo Lucas: “35 Y el pueblo estaba allí de pie y contemplaba. Pero las autoridades mascullaban diciendo: Ha salvado a otros, sálvese a sí mismo, si es el mesías de Dios, el elegido. 36 Los soldados se burlaban también de él acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: 37 Si eres tú el rey de judíos, sálvate a ti mismo. 38 Y había también un epígrafe encima de él: “Éste es el rey de judíos”. Marcos: 15,28-32a + 15,26 + 15,36: “28 Y se cumplió la Escritura que dice: Y con los transgresores fue contado. 29 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, 30 ¡sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz! 31 De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de El entre ellos, decían: A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. 32 Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con El también le insultaban. 33 Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena” Mc 15,26: “Y estaba escrita una inscripción de acusación contra El que decía: EL REY DE LOS JUDIOS” Mc 15,36: “Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle” Mt 27,39-43 + 27,37 39 los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza 40 y diciendo: tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el hijo de dios, y desciende de la cruz. 41 de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de el, decían: 42 a otros salvó; a sí mismo no puede salvarse. rey de Israel es; que baje ahora de la cruz, y creeremos en el. 43 en Dios confía; que lo libre ahora si el le quiere; porque ha dicho: "yo soy el hijo de dios." Mt 27,37 Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra El, que decía: ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS. Reproduzco ahora el Comentario de François Bovon (que será publicado a lo largo de este año, ceo, por Editorial Sígueme, Salamanca): “Mientras que Mateo sigue a Marcos muy de cerca, colocando una detrás de otra las burlas de los transeúntes, la sentencia sobre el Templo y el irónico llamamiento a salvarse a sí mismo -repetido por los sumos sacerdotes y otros (Mt 28, 38-42 // Mc 15, 27-32)-, Lucas presenta un inicio más sobrio y una continuación más amplia, con acentos diferentes: son sólo los jefes quienes se burlan, mientras que el pueblo contempla simplemente; la referencia al Templo está ausente, la invitación irónica a salvarse aparece en el texto lucano pero en términos a menudo diferentes a los de Marcos. La versión de Lucas prosigue allí dónde la de Marcos se interrumpe: los soldados repiten los insultos por su cuenta ofreciendo vinagre al condenado (vv. 36-37); finalmente se menciona el epígrafe sobre la cruz (titulus: v. 38). “Lo que es verdad respecto a las diferencias de contenido lo es todavía más en el ámbito del vocabulario: el pueblo está allí, según Lucas, pero la gente pasa en Marcos; el pueblo contempla aquí, en Marcos la gente injuria a Jesús y sacude la cabeza; las autoridades se burlan de él (griego ekmukterízo) aquí, allí son los sumos sacerdotes con los escribas los que se mofan (griego empaízo); en nuestro pasaje el elegido es el mesías de Dios, en Marcos el mesías es el rey de Israel. “Estas diferencias de forma y de fondo son tales que me confirman en la idea de que Lucas, en este momento así como en todo el pasaje 23, 6-43, sigue otra fuente distinta a Marcos, la que denomino su “Material propio”. Así como en otros lugares el evangelista no repite a Marcos sin revisarlo, igualmente tampoco sigue aquí su Material propio de un modo servil. “Señalemos ciertos rasgos que podrían pertenecer a la redacción lucana del Material propio. A Lucas le agrada la expresión “el pueblo de Israel”, griego laós, y tiende a tratarlo bien (el pueblo no participa aquí de los insultos). Insiste gustosamente en la responsabilidad de las autoridades (cf. 22, 2) y aprecia el término griego árchontes (cf. 14, 1; 18, 18 y 23, 13). Utiliza en otro lugar (16, 14) el verbo raro ekmukterízo en una frase redaccional. Finalmente, que Cristo sea “el elegido” de Dios no es un elemento extraño a su cristología (cf. “el elegido”, pronunciado por la voz divina en el momento de la Transfiguración: 9, 35). “Mientras que Marcos y Mateo se contentan con señalar a los dos bandoleros crucificados al mismo tiempo que Jesús y con indicar su común hostilidad (Mc 15, 32b // Mt 27, 44), Lucas transmite un episodio que contrasta dos actitudes opuestas y hace que los tres protagonistas dialoguen (vv. 39-43). Las diferencias de fondo (no hay buen ladrón en Marcos y Mateo; tampoco hay diálogo entre los crucificados) y de forma (el mismo nombre de “bandolero” es diferente en Lucas y en los otros dos evangelistas) son tales, que la inmensa mayoría de los partidarios de la dependencia lucana respecto a Marcos se ven obligados a admitir aquí el recurso a otra fuente. Por tanto hay razones para suponer que Lucas cita y adapta en este pasaje (23, 39-43) su “Material propio”. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com
Viernes, 11 de Junio 2010
Comentarios
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Nan-in, un maestro japonés de la era Meiji, recibió la visita de una persona que se consideraba docta, y que había ido a verle para interrogarle sobre el Zen. Nan-in sirvió el té. Llenó hasta el borde la taza de su huésped, y luego continuó vertiendo. La persona que se tenía por docta vio cómo el té se salía de la taza, y tras unos instantes no pudo contenerse: "Está colmada. ¡Ya no entra más!". "Al igual que esta taza -dijo Nan-in-, tú estás colmado de tus opiniones y conjeturas. ¿Cómo puedo explicarte el Zen, si antes no vacías tu taza?". La sabiduría de este texto es aplicable igualmente al estudio de los orígenes del cristianismo. Saludos cordiales de Fernando Bermejocg
Jueves, 10 de Junio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con el tema de la nota anterior. 3. La tercera distinción que hace J. P. Meier es entre teología moral más ética cristiana por un lado y enseñanza de Jesús sobre la ley judía, por otro. Es un grave error, sostiene nuestro autor, que “La mayor parte de los artículos y libros sobre ‘Jesús y la Ley’… (tengan el interés) de presentar la enseñanza legal y ética de Jesús como orientada en último término a los intereses cristianos o, la menos, como compatible con las perspectivas del cristianismo […] y así como la mayor parte de las búsquedas del Jesús histórico han sido cristología disfrazada de historia […] se podría decir que la cristianización del Jesús histórico culmina con la cuestión de ‘Jesús y la ley’, donde regularmente el judío Jesús pasa a ser el cristiano Pablo , Agustín, Lutero, Karl Barth, por no hablar de esos teólogos cristianos de la Ley a los que llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan” (p. 36). No puedo estar más de acuerdo con estas palabras de Meier. Añadiría que el estado de los textos evangélicos, donde hay una mezcla inextricable, astutísima, maravillosamente bien hecha, de historia y de teología, hace que a los ojos de la mayoría de los lectores, incluso de hoy día, la labor crítica parezca una tarea ridícula porque a veces esta crítica proclama como resultado verdadero aquello que va exacta y directamente contra lo que se obtiene de una lectura lisa y llana de ese mismo texto evangélico. Naturalmente el no habituado a la crítica, el que lo entiende casi al pie de la letra, piensa que quien hace esa labor crítica del texto evangélico está realmente obsesionado por destruir “ese error llamado cristianismo” (éstas son palabras de miembros del ‘Jesus Seminar’), cosa que no es verdad en absoluto, entre otras razones porque quien es de verdad historiador no debe tener ningún objetivo previo. También ataca Meier la “Ingenua idea de que simplemente situando a Jesús en su contexto judío obtendríamos al Jesús histórico”. Tiene razón, sería un simplismo ingenuo. El judaísmo del siglo I es tan cambiante y plural como puede verse en quien reflexione, por ejemplo, sobre lo que distaban mentalmente en la primera mitad del siglo I un piadoso fariseo y un saduceo colaborador con Pilato en la tarea de eliminar “bandidos” del mapa de Israel de esa época. Constata J. P. Meier consternado: “A medida que avanzamos en la investigación, se acrecienta nuestra constatación de que el problema de la relación del historia histórico con la ley histórica judía puede ser más insoluble del lado de la Ley que del lado de Jesús” (p. 36). Esta frase es críptica, pero creo que lo que quiere decir Meier es que, aparte de que probablemente nunca lleguemos a una total solución de este enigma dado el carácter de las fuentes (como dije arriba, mezcla inextricable de teología e historia), es que, probablemente que el Jesús histórico, en algún caso, proclamara una enseñanza propia que llegaba a “saltarse” de algún modo la Ley tal como estaba escrita. Por ejemplo, la prohibición por Jesús del divorcio y la misma prohibición total de los juramentos, esenciales en la Ley. Un problema al que hay enfrentarse al estudiar a Jesús en relación con la ley judía es que éste nunca emplea palabras como “moral” o “ética”. Sólo habla Jesús de “hacer la voluntad de Dios” y de “guardar sus mandamientos”. Jesús –en contra de nuestro escepticismo- estaba totalmente seguro de poder conocer la voluntad de Dios y de que Éste había proclamado normas de obligado cumplimiento. Durante toda su vida pública, en sus discusiones con otros conocedores de la Ley, propuso la posibilidad en el ser humano de un entendimiento profundo de la Ley, otorgado por la comunicación y familiaridad con Dios por medio de la oración. Pero jamás se salió del marco de la Ley. Pienso que Meier es quizás demasiado pesimista: la solución a sus “enigmas” y “aporías” insolubles (estudia a Jesús y ve que por un lado es un judío fiel; y que por otro parece en algunas contadas ocasiones saltarse la Ley) radica –en mi opinión- en que Jesús estaba siempre intentando buscar la voluntad profunda de Dios. En ese sentido pudo creerse el Jesús histórico superior en algún momento a Moisés mismo sin dejar de ser humano. Moisés había tenido un contacto especial con Dios. Él como profeta, pudo haberlo tenido también, también sin dejar de ser un mero hombre. Y, si esto es así, si quiso sólo profundizar en la Ley, parece bastante claro que Jesús jamás quiso con eso fundar una nueva religión, ni creo que se pasara por la cabeza. Desde este punto de vista jamás podremos pensar que Pablo no “hizo más que desarrollar aquello que implícitamente pensó Jesús”. Opino que Jesús jamás pensó como Pablo que la Ley no tenía ya validez salvífica alguna, sino todo lo contrario. Sólo que lo que había que cumplir era lo profundo de la Ley, no crear una nueva teología que la negara. Finalmente, en las últimas páginas de la Introducción que comentamos vuelve a insistir en la necesidad de utilizar los cinco grandes criterios, o instrumentos filológico-históricos de análisis de los textos, empleados en la búsqueda del Jesús histórico: 1. El criterio de dificultad o de embarazo, que sirve para señalar los textos que dificilísimamente pudo inventar la Iglesia primitiva: por ejemplo, el bautismo de Jesús o su crucifixión como un criminal, según la ley romana. “Peor aún, Jesús, además de ser crucificado, lo fue por resolución de la suprema autoridad legal en Judea. No hubo nada ilegal e incorrecto en ese proceso y ejecución, si uno juzga simplemente por las normas y procedimientos (o falta de ellos) que estaban vigentes en la época” (p. 42). 2. El criterio de discontinuidad que se centra en las palabras o hechos de Jesús que no pueden proceder del judaísmo o judaísmos de la época en la que él vivió ni de la Iglesia primitiva. Por ejemplo el rechazo del ayuno voluntario. En este volumen no insiste en ello, pero sí en el primero: con este criterio no conseguimos nada más que mínimos, que apenas nos valen para dibujar su figura. Por supuesto, utilizando sólo ese criterio, es decir por medio del uso estricto y único de este criterio (por ejemplo, como se ha pretendido achacar a H. Küng), nada puede predicarse de Jesús que esté de acuerdo con la mayor parte del credo niceno-constantinopolitano. Quien lo practique exclusivamente queda fuera del cristianismo. 3. Criterio de testimonio múltiple. Aquí insiste Meier en considerar al Evangelio de Juan siempre, o casi siempre, como una fuente aparte de los Sinópticos. Creo que cayendo de verdad en la cuenta y obteniendo las conclusiones de lo mínimamente pequeño que era el número el cristianismo de los años 95-100 (no llegaban ni a 7.500; y en Judea-Galilea- Samaría dudo que hubiera más de 1.000), fecha de composición del Evangelio de Juan, es prácticamente imposible estar seguro de que este "Juan" no conociera a los Sinópticos, o al menos el material sinóptico. Así pues, en mi opinión, postular al Evangelio de Juan como fuente independiente (aparte de muchos detalles de su material propio, naturalmente) significa olvidar que el IV Evangelio es una reescritura positiva y correctiva de ese material sinóptico, una pensada reelaboración para ofrecer en realidad otro Jesús, irreconocible e inconciliable con el Sinóptico, es decir, lo que el autor y su grupo creen el verdadero punto de vista sobre Jesús. Además, hay notabilísimos paralelos –a pesar de las diferencias- entre el Evangelio de Lucas y el de Juan precisamente en la Pasión. Para algunos, sin embargo, en todo este asunto les basta con refugiarse en el lema “Es una cuestión muy discutida”. 4. El criterio de coherencia es importante también. Insiste con razón J. P. Meier que sólo es aplicable “después de haber aislado mediante otros criterios cierta cantidad de material histórico” (p. 44). Hay que establecer primero una “base da datos”, mínima si se quiere, pero segura, sobre Jesús. Luego hay ciertos relatos que no casan en absoluto con esa base de datos y deben interpretarse (¡y no es gratuito y caprichoso el hacerlo!) como secundarios, es decir, no históricos. 5. El criterio de “rechazo y ejecución”, así formulado con estas palabras, es propio de Meier, peor aplicado por los demás estudiosos aunque no lo designen expresamente o lo llamen de otra manera. Y significa: los datos importantes sobre Jesús conseguidos por los demás criterios deben dar razón de su condena y ejecución a muerte como sedicioso por el poder romano. Con palabras de Meier: “Determinados dichos y hechos de Jesús cobran mucha importancia a la luz del arresto y crucifixión de éste. Notables entre ellos son la acción simbólico-profética de la ‘entrada triunfal’ en Jerusalén, su predicación en el Templo y su ‘purificación’ del mismo lugar”. “Un Jesús, cuyas palabras y acciones no hubiesen represantado una amenaza o una causa de rechazo, especialmente por parte de los poderosos, no es el Jesús histórico” (p. 45). Terminamos con ejemplo algo que trae el mismo Meier: “Durante muchos años, influido por estudiosos como E. Käsemann y N. Perrin, pensé que el criterio de discontinuidad permitía considerar auténtica la revocación de Jesús de las leyes alimentarias (Mc 7,15). Sólo después de un detenido análisis de todo el texto de Mc 7,1-23, y de una cuidadosa valoración de ,los complicados argumentos a favor y en contra (¡nótese la extensión del cap. 35!) he llegado a concluir, casi contra mi voluntad, que el dicho es un producto de la Iglesia primitiva”. Esta confesión honra a Meier. P.S. para los editores españoles de Verbo Divino: la transcripción del griego en nota 26, p. 52 es sencillamente lamentable. ¿Quién es el encargado de la revisión, especialmente del griego? Seguiremos comentando el libro, alternándolo con otros. Por ejemplo deseo comentar el libro de Senén Vidal, “Jesús el galileo”, de Edit. Sal Terrae. Tiempo al tiempo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 9 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Dedicaremos una pequeña serie de comentarios, probablemente uno por capítulo (salvo que sea necesario dividirlo por la abundancia de la materia) a este libro imponente de John P. Meier, jesuita, catedrático de Nuevo Testamento y estudios religiosos de la Univerisdad norteamericana de Notre Dame, que es el volumen IV, pero el tomo V de una obra que el autor anuncia tendrá un volumen más (probablemente con subdivisiones en tomos), y tratará de los temas que faltan: parábolas de Jesús; títulos cristológicos de Jesús propios o atribuidos, y su condena y muerte (sólo éste tema tiene dos densos tomos en el comentario de R. E. Brown, La muerte del mesías, también de Verbo divino). John P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo IV: Ley y amor, Editorial Verbo Divino, Estella, 2010, ISBN: 978-84- 9945-02-5. 732 pp. Los temas generales tratados en este volumen son: el "Jesús histórico es el Jesús haláquico" (es decir, el Jesús que está totalmente implicado en las discusiones de su tiempo sobre la Ley, y que la interpretación de ésta es parte importante de su quehacer ministerial); determinación del concepto de “Ley” en el judaísmo de época de Jesús y en la mente de éste; enseñanza de Jesús sobre el divorcio; la prohibición de los juramentos por parte de Jesús; Jesús y la observancia del sábado; Jesús y las leyes de la pureza; y finalmente, los mandamientos del amor. Como se ve tema abundante para un tomo denso. La Introducción me parece muy interesante y contiene observaciones admirables. Comentaré las que estimo más importantes. El tema de Jesús y la ley es tan difícil tal como está el texto de los Evangelios (como diremos luego mezcla de historia y teología) que parece una cuestión insoluble. Meier no cree haberla resuelto del todo y opina que quedan puntos absolutamente enigmáticos. Llega a formar que tras seis años de investigación “cualquier libro o artículo escrito (hasta ahora) sobre el Jesús histórico y la Ley ha estado equivocado en gran medida” (p. 30; en la página 33 es más moderado: “muchas de las investigaciones del pasado…” no “todas”, implícitas en el sintagma “cualquier libro” [¿menos el suyo?]). "Es preciso para investigar la mentalidad de Jesús tener en cuenta no sólo los Evangelios, sino el material e corte legal de Qumrán, y el correspondiente de los Apócrifos del Antiguo Testamento (uno de mis temas; aunque se me acusó hace tiempo de sacarme textos de la manga para iluminar el pensamiento de Jesús a base de esos textos declarados apócrifos quizás un centenar de años después de la muerte de Jesús), más los “revitalizados estudios sobre temas legales en Josefo y Filón de Alejandría”. El uso del material rabínico (a partir del siglo II, pero sobre todo desde cª 220, composición de la Misná y textos adyacentes como la Tosefta, y el Talmud, de los siglos V al VII) es especialmente “sensible” para Jesús y el Nuevo Testamento en el sentido de que ha de hacerse con el rigor crítico necesario, a sabe hay que de estar suficientemente seguro de que representa una noticia que puede adscribirse a la época de Jesús (¡200 años antes por lo menos!). Meier nada dice de los targumim (traducciones parafrásticas del texto de la Biblia hebrea, quizá porque en ellos no hay apenas material haláquico o legal. Meier insiste en que metodológicamente hay que hacer tres distinciones fundamentales, que en fondo son una sola distinción neta entre hacer teología / hacer pura historia: 1. Diferenciar bien entre un estudio cristológico y otro histórico. La cristología o ciencia que estudia a Jesús como Cristo, mesías, opera dentro de la fe cristiana, mientras que la búsqueda del Jesús histórico, prescinde por naturaleza de esa fe o la pone entre paréntesis. Eso no significa que la niegue, sino que simplemente no la tiene en cuenta. Sin duda alguna, recalca Meier, “el ‘Jesús histórico’ es una abstracción, una construcción moderna”. Cierto, opino, pero esa construcción sólo es posible cuando se utilizan en el estudio de los Evangelios los instrumentos de la investigación moderna. Naturalmente tal abstracción “no coincide con la plena realidad de Jesús de Nazaret”, pero se acerca mucho más a ella que cualquier estudio puramente cristológico/teológico. Hasta el siglo XVIII jamás se dudó de la veracidad, al pie de la letra, de cuanto se decía en los Evangelios de Jesús. Pero la imagen que así se conseguía de Jesús distaba -y dista- enormemente de la que ofrecen los resultados de quien como Meier emplea esos instrumentos científicos con honestidad. Escribe literalmente: “Si los estudiosos aplicaran estos métodos con competencia profesional, lógica rigurosa e integridad personal, tendríamos una buena razón parea esperar que su construcción abstracta se aproximara al judío del siglo I llamado Jesús de Nazaret e incluso coincidiera en parte con él” (p. 40). 2. La segunda distinción, contenida de hecho en la primera, es importante y merece ser copiada al pie de la letra: es “La necesaria separación entre nuestro conocimiento de un judío palestino del siglo I llamado Yeshúa de Nazaret y nuestro conocimiento, nuestra fe-conocimiento de Jesucristo que es para los cristianos su Señor crucificado y resucitado” […] Los “historiadores académicos, prescindiendo de la fe por exigencias del método, deben insistir en que el objeto de su investigación, el Jesús histórico, fue siempre sola y enteramente un judío del siglo I, sin ornamentos cristianos ocultos bajo su manto de judío, sin gloria de resurrección que proyecte su luz hacia atrás, a los momentos oscuros de su ministerio público y a la lóbrega hora de la cruz. […] "Todo lo que un historiador, precisamente como historiador, puede saber es que hubo un judío circuncidado, natural de Galilea que, en las primeras décadas del siglo I d.C., subía regularmente a Jerusalén para guardar incluso las menores fiestas judías en el Templo mientras desempeñaba su ministerio profético. ¿Qué clase de judío era? ¿Dónde estaba exactamente en el abigarrado mapa del judaísmo de su tiempo? ¿Cuánto divergía de lo que con cierta vaguedad podríamos llamar la ‘corriente principal’ del judaísmo? Todas éstas son cuestiones dignas de debate. Pero si hay algún logro realmente seguro en la llamada ‘tercera búsqueda’ es la firme convicción a la que han llegado erudito como Geza Vermes y E. P. Sanders: Jesús fue ante todo, después de todo y solamente un judío” (p. 35). Lo único que añadiría a los parágrafos anteriores -con los que estoy totalmente de acuerdo- sería algunos nombres más de la investigación judía como Joseph Klausner o David Flusser y más…, y lamento que Meier siga empleando la expresión “tercera búsqueda” que después del excelente, doble artículo de F. Bermejo en la <em>Revista Catalana de Teología</em> de 2005 (pp. 349-406) y 2006 (53-114) no debería utilizarse ya nunca más (desgraciadamente, hispanicum est non legitur! = "Está escrito en español...¡no se lee!". Meier no cita en su biliografía prácticamente a ningún estudioso español (algunos citados son o bien editores de libros en común, o tratan de temas de Qumrán). Mañana concluiremos con esta presentación y análisis de la “Introducción” del presente libro. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 8 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Los sucesos de Samaría. Simón Mago El capítulo octavo del libro canónico de los Hechos de los Apóstoles aporta unos datos de elevado interés en la historia de los inicios del cristianismo. Cuenta, en efecto, de una persecución surgida en Jerusalén contra los cristianos. El relato cita a Esteban como objeto de la hostilidad de hombres celosos de la ley de Moisés. Entre ellos se encontraba Saulo, quien atormentaba a la Iglesia y entraba por las casas para detener a hombres y mujeres (Hch 8,1-3). La persecución produjo la dispersión natural de los que huían del peligro, pero también fue motivo de la extensión de la predicación del fenómeno cristiano. Uno de sus actores protagonistas fue Felipe, cuyas palabras y, sobre todo, sus signos o milagros, provocaron gran revuelo entre los samaritanos. Muchos poseídos por los demonios se veían liberados, a la vez que paralíticos y tullidos eran curados. Entre los conversos a la fe que recibieron el bautismo, se encontraba Simón Mago, un personaje que tendría una larga historia de enfrentamientos con los apóstoles de Jesús. El pasaje de Hch 8,9-24 es una presentación detallada y precisa del personaje. Simón realizaba prácticas mágicas en la ciudad de Samaría y tenía embaucados a los ciudadanos, pues afirmaba que era “alguien importante". Todos, desde los más pequeños, le prestaban atención, porque creían y decían de él que era “la fortaleza de Dios, la llamada grande”. Otros autores antiguos dan testimonio de que este apelativo era reconocido por sus seguidores, hasta el punto de que algunos llegaron a sospechar que él podría ser el Mesías. El caso es que los sucesos de Samaría fueron conocidos en Jerusalén, a donde había llegado la noticia de que la palabra de Dios había sido aceptada en aquellas tierras. Por esta razón fueron enviados allá los apóstoles Pedro y Juan, que oraron para que los fieles recibieran el Espíritu Santo. Hasta entonces solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les impusieron las manos, con lo que recibieron el Espíritu Santo. Fue otro detalle que provocó la envidia y la ambición de Simón Mago. De forma que al ver el efecto que producía el gesto de los apóstoles, quiso participar de la misma facultad. Para ello, les llevó dinero como si fuera el precio necesario para adquirirla. Pedro le dio la réplica oportuna negando que los dones de Dios pudieran conseguirse con dinero. De aquel intento de Simón Mago nació el concepto y el delito de la “simonía”, que consistía en la adquisición mediante dinero de bienes espirituales. En consecuencia, Simón Mago era ajeno al espíritu cristiano. Pedro le intimó que hiciera penitencia para que Dios reformara su mentalidad y lo devolviera al camino del bien. “Rezad vosotros al Señor por mí”, fue la respuesta del Mago. Hay todavía una referencia al trío de discípulos predilectos de Jesús en los Hechos de los Apóstoles canónicos. Los tres aparecen citados en el contexto de la persecución desencadenada por Herodes Agripa contra los cristianos. Lo cuenta el texto de Lucas de forma tan sencilla como contundente: “Por aquel tiempo tomó Herodes la determinación de causar daño (kakôsai) a algunos personajes de la Iglesia. Y mató a Santiago, el hermano de Juan a espada” (Hch 12,1-2). No realizaban ninguna operación en común, sino que sus nombres aparecen con relativa independencia, Santiago para referir el suceso de su martirio; Juan para recordar que era el hermano del primero de los mártires del colegio apostólico de los Doce; Pedro, como objeto de los planes políticos de Herodes para congraciarse con los judíos. Sin embargo, antes del trance supremo, lo detuvo y lo arrojó en prisión. Pero las insistentes súplicas de la Iglesia provocaron la actuación del ángel del Señor, que lo liberó de forma clamorosa haciendo que las cadenas cayeran de las manos del prisionero, los guardianes sucumbieran al sueño y hasta las puertas se abrieran solas para gozo de los fieles y libertad de Pedro (Hch 12,10). Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 7 de Junio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con el ejemplo de "crítica de fuentes" III. Comparación de Lc 26,32-34 con otros textos Lucas: 32 Y llevaron otros dos malhechores por ser ejecutados con él. 33 Y cuando llegaron al lugar llamado “Cráneo”, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha, el otro a su izquierda. 34 Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, se repartieron sus vestidos, y los sortearon. Marcos 15,27: “Y crucifican con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda de él (Jesús)”. Mateo 27,38: “Entonces crucifican con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda” Mientras que Marcos y Mateo proporcionan la información en otros términos, más breves (se ve claro que Mateo sigue a Marcos literalmente), y en un lugar posterior (es decir, después del ofrecimiento del brebaje, la crucifixión en sí, el sorteo de los vestidos y la mención del titulus o inscripción colocada encima de la cruz de Jesús), por el contrario, Lucas, o más bien quizás la posible fuente que hemos detectado ya por el pasaje único en Lucas de las mujeres de Jerusalén, señala aquí la compañía de los bandidos y con un lenguaje diferente. En efecto, si se tuviere a mano una sinopsis en griego de los evangelios se vería que en Mc 15, 27 // Mt 27, 38 estos dos evangelistas hablan de lestaí, “ladrones”, “bandidos”, mientras que Lucas escribe kakoúrgoi, “malhechores”, “bandoleros”; en lugar de “dos”, Lucas dice “otros dos”; “a la izquierda” se dice en Marcos y Mateo ex euonýmon, mientras que Lucas posteriormente (v. 34), utiliza por su parte una expresión distinta: ex aristerón). ¡Demasiadas diferencias para copiar de la misma fuente! Luego parece confirmarse que Lucas sigue aquí no a Marcos (Mateo sí lo hace, claramente) sino a una fuente diferente. Además la importantísima primera parte del v. 34 de Lucas: “Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” no aparece en Marcos y Lucas. Luego o bien se la inventa Lucas, o bien sigue otra fuente (Esto habrá que comentarlo aparte) Adelanto: probablemente es una creación de Lucas o de su fuente, pues es A) extraño que una frase tan maravillosa haya sido dejada de lado por lo demás evangelistas; y B) porque corresponde muy bien a la teologìa propia de Lucas (o "Tendenz"). La segunda parte del v. 34: “Luego, se repartieron sus vestidos, y los sortearon”, Se encuentra también en Marcos y Mateo, pero en contextos diferentes: Marcos 15,24 (2ª parte): “Y se dividen las vestiduras de él echando suertes sobre ellas qué se llevaría cada uno” Mateo 27,35: “Y dividieron sus vestiduras echando suertes”. No parece que este dato apunte a fuente diversa. No tenemos, pues, “múltiple atestiguación” para este dato concreto. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com P. S. ¡Ya llevamos más de 500 notas o "postales". La presente es la 502. No consigo ver en las estadísticas el número de visitantes total, desde los titubeantes inicios hace un par de años. Desde luego ahora es elevado: entre 700 y 750 diarios. Desde enero de 2010 llevamos cerca de 55.000 visitas en números redondos. Saludos
Domingo, 6 de Junio 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Aparte de la crítica interna al texto evangélico que como dije se aplica a todos los autores de la antigüedad (ejemplo crítica a la construcción de Marcos del secreto mesiánico con sólidas razones; crítica a Tito Livio por el partidismo de presentar siempre o casi siempre la expansión de Roma a costa de sus vecinos como si fuera “legítima defensa”, hay otros modos de análisis que son interesantes también. Hace tiempo que escribí (postales de los días 16 y 17 04-2010 en el blog de Religiondigital) sobre lo que se llama “crítica de fuentes de los evangelios”, a saber ¿es posible saber por medio del análisis y la comparación si lo que estamos leyendo, por ejemplo un pasaje de Lucas, se basa en una fuente previa y de qué estilo? Teóricamente al menos tiene su importancia. Ahora quiero retomar el tema brevemente. Alguna cosa he de repetir, ya que por las circunstancias hemos perdido el hilo. Mi intención al escribir largamente sobre el método (véase postal programática del día 11-02-2010 "¿Hemos empezado a construir la casa por la ventana?" en el blog de Religiondigital), lo cual es mucho más aburrido para mí y para los lectores, es para evitar la acusación, impenitentemente repetida, sin atender a lo mucho que ya hemos escrito sobre ello, de • Que la moderna filología del Nuevo Testamento obra como le da la gana, tomando de aquí, eliminando de allá, sin más método que el puro deseo de conseguir un resultado predeterminado por la ideología del crítico y, en segundo lugar, • Para reforzar la idea de que jamás se pueden leer los Evangelios acríticamente. Hay textos que remiten sin duda al Jesús histórico y muchos otros que remiten a la elaboración del evangelista y al punto de vista, puramente teológico, no histórico, de muchos años después de la muerte de Jesús. Es preciso recordar algunos principios fundamentales de este método de análisis del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios: • Si se logra atisbar (por medio del análisis interno, o bien comparándolo con textos de los otros pasaje evangélicos que sean paralelos) cómo pudo ser la fuente que Lucas utiliza en un pasaje determinado, se podría percibir con qué posible fidelidad la sigue Lucas y se podrían obtener conclusiones acerca de la fiabilidad de su Evangelio respecto a sus fuentes. • Si se logra descubrir que el evangelista sigue una fuente diversa de la habitual, y si se puede presumir, por el análisis también que es antigua, cuanto más atrás cronológicamente nos situemos respecto a las fuentes de un Evangelista, más cerca estaríamos del tiempo del Jesús histórico. • Si se llegara a percibir por el análisis que la fuente de la que se sirve Lucas es independiente del Evangelio de Marcos o de la “Fuente de los dichos” (que tradicionalmente se consideran anteriores cronológicamente al Evangelio de Lucas), tendríamos un argumento más de lo que se llama “atestiguamiento múltiple”, es decir: cuantas más fuentes distintas e independientes sean testimonio de una tradición sobre Jesús, más probabilidades hay de que tal o cual tradición sea histórica. Vamos a analizar el siguiente pasaje: Lucas 23,26-43, ejemplo que tomamos del volumen IV del Comentario a Lucas de François Bovon que espero que a lo largo de este año vea la luz en lengua española en la Editorial Sígueme de Salamanca. En la edición francesa que tengo ante mis ojos corresponde a las pp. 354-359. Hagamos la comparación con los textos correspondientes de los otros evangelistas, dividiendo el texto de Lucas en los párrafos correspondientes que ayuden al comentario: I. Comparación de Lc 23,26 con Mc 15,20-21 Lucas: 26 Y cuando lo estaban llevando, pusieron la mano en un cierto Simón, de Cirene, que volvía del campo. Le pusieron la cruz sobre sus hombros para que la llevara detrás de Jesús. Marcos: “20: Y lo sacaron para colgarlo del madero. 21Y cargaron a uno que pasaba, (Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo), para que llevase su madero”. El texto de Lucas se parece a su equivalente del Evangelio de Marcos. Pero, comparándolos los dos se notan notables diferencias: en el Evangelio de Lucas • La futura crucifixión no aparece señalada; • No se fuerza a Simón para que lleve la cruz, sino que le ponen la mano sobre él; • No se menciona a sus dos hijos, Alejandro y Rufo; • Simón llevará (se utiliza otro verbo) la cruz “detrás de Jesús”, detalle que Marcos no precisa. El único contacto literal Lucas-Marcos es aquí la expresión “que volvía del campo”. No está claro si se puede obtener de aquí que Lucas esté utilizando otra fuente. II. Lc 23,27-31 27 Y lo seguía una gran muchedumbre del pueblo, así como mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. 28 Y volviéndose hacia ellas, Jesús les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos; 29 Ved que vienen días en los que se comenzará a decir: Bienaventuradas las mujeres estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. 30 Entonces comenzarán a decir a las montañas: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, 31 porque, si hacen esto con el leño verde, ¿que ocurrirá con el seco? Estos versos no aparecen en Marcos ni en Mateo. Aunque sólo tengamos el pasaje de Lucas (sin paralelos estrictos frase por frase), un análisis cuidadoso de estos vv. nos permite descubrir que hay en ellos dos partes diferenciadas. La primera sería: 28 Y volviéndose hacia ellas, Jesús les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos; 31 porque, si hacen esto con el leño verde, ¿que ocurrirá con el seco? La segunda sería: 29 Ved que vienen días en los que se comenzará a decir: Bienaventuradas las mujeres estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. 30 Entonces comenzarán a decir a las montañas: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos. Que la segunda parte parece ser independiente de la primera se ve porque el tema del v. 29 (vientres, pechos) aparece también por sí mismo, aislado del resto, en el Evangelio gnóstico de Tomás, dicho 79, tema que el autor utiliza a su modo: “Una mujer que había entre la muchedumbre le dijo: “¡Bendito el vientre que te portó y los pechos que te alimentaron!”. Él le dijo: “Benditos los que han escuchado la palabra del Padre y la han verdaderamente observado”. Pues habrá días en que diréis: “Bendito el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron”, y el tema aparece también en el mismo Evangelio de Lucas en otro contexto en Lc 11,27-28: “Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. 28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”. De ello se puede deducir que esta sentencia de Jesús es un dicho volandero o aislado, probablemente verdadero de Jesús (en principio no parece haber razones para dudar de ello; y cuando no la hay, por hipótesis lo dicho por el evangelista tiene la presunción de verdadero), que pudo circular independientemente y que fue utilizado por Lucas en dos contextos distintos, en un sentido positivo y negativo. Los dos contexto y formas no parece que puedan ser verdaderas a la vez, sino probablemente una de ellas. Entre las versiones del Evangelio de Tomás y del de Lucas hay que decir que quizá sea más segura la versión de Lc 11,27-28, pues no está en un contexto de reelaboración gnóstica. Ambos, Tomás y Lucas están de acuerdo con la sustancia de Mc 3,32-35. He aquí este texto, cuyo parecido de formas con lo que comentamos es inexistente, pero lo que importa es la idea de un cierto rechazo de su madre por parte de Jesús: 32 La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu madre y tus hermanos (y tus hermanas) te buscan fuera. 33 Y él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y hermanos. 35 Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, éste es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Hay otras minucias en las que se fijan los críticos. Pero las dejamos por demasiado complicadas. Estas observaciones hechas apuntan a que Lucas tiene para este dicho una fuente particular, que podría ser independiente y que de algún modo pudo recoger el autor del Evangelio de Tomás. Si pudiera comprobarse más tendríamos un caso de “testimonio múltiple” (fuentes independientes que apuntan la existencia de una sentencia de Jesús y por tanto apoyan su posible historicidad). Seguiremos con este análisis Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 5 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe José Montserrat Torrents
Tres autores latinos y uno griego tardío sitúan la muerte de Jesús en el año 29, sin confusión alguna, pues mencionan los consulados: 1. Tertuliano, Adversus Iudaeos 8: Huius (sc. Tiberii) quinto decimo anno imperii passus est Christus, annos habens quasi 30 cum pateretur. ("En el año decimoquinto del imperio (de Tiberio) sufrió pasión Cristo; tenía alrededor de treinta años cuando sufrió pasión"). (...) Quae passio... perfecta est sub Tiberio Caesare, coss. Rubellio Gemino et Fufio Gemino, mense martio, temporibus Paschae, die VIII Kalendarum Aprilium, die prima Azymorum. ("Esta pasión tuvo lugar bajo Tiberio César, siendo cónsules Rubelio Gémino y Fufio Gémino, en el mes de marzo, en el día octavo de las calendas de abril, el primer día de los ázimos"). 2. Lactancio, La muerte de los perseguidores, 2,1: En los últimos años del principado del César Tiberio, según podemos leer, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por los judíos, el 23 de marzo, durante el consulado de los dos Géminos. 3. Sulpicio Severo, Crónica, II 27,5: En el reinado de este (Herodes Antipas), en el año dieciocho del mismo, fue crucificado el Señor, bajo el consulado de Fufio Gémino y Rubelio Gemino. 4. Actas de Pilato (redacción griega), Prólogo: En el año decimoquinto del gobierno de Tiberio César, emperador de los romanos; en el año decimonono del gobierno de Herodes, rey de Galilea; en el día octavo de las calendas de abril, que es el 25 de marzo; en el consulado de Rufo y Rubelión; en el año cuarto de la olimpíada 202; siendo sumo sacerdote de los judíos José, hijo de Caifás. Observaciones: a) Hay confusiones en estos textos acerca de las anualidades de Tiberio y de Herodes Antipas, y acerca del día exacto de la pasión ( Epifanio resume las diversas opciones en Panarion H 50,1); pero no hay confusión acerca del consulado de los dos Géminos, (L. Rubellius Geminus y C. Fufius Geminus): según los Fasti Consulares y los Anales de Tácito (V 1), estos entraron en el año 29. En consecuencia, Tertuliano, Lactancio y Sulpicio Severo, seguidos por las Actas de Pilato, afirman categóricamente que Jesús fue ejecutado en el año 29. b) La prelación de los dos cónsules y sus nombres divergen en los documentos. Tácito: Rubellio et Fufio consulibus, quorum utrique Geminus cognomentum erat (Anales V 1); Fasti Capitolini: "Rubellio et Fufio"; Chronicon Paschale (= Fasti Siculi, siglo VII): "Rufo et Rubellino". Tertuliano los menciona en el orden de los Anales y de los Fasti Capitolini. Sulpicio Severo los menciona en el orden de los Fasti Siculi, pero con los nombres correctos. Las Actas de Pilato adoptan el orden de los Fasti Siculi y consignan los nombres incorrectamente. c) El Evangelio de Lucas (3,1) sitúa el inicio de la predicación de Juan Bautista en el año decimoquinto de Tiberio, que correspondería a 28/29 según el cómputo latino y a 27/28 según el cómputo oriental. Ninguno de los dos cómputos permite situar la muerte de Jesús en la Pascua del año 29, so pena de otorgarle una brevísima vida pública. Tertuliano, fino analista del Evangelio de Lucas contra Marción, no podía ignorar este extremo; tampoco podían ignorarlo Lactancio y Sulpicio Severo. Sin embargo, proponen sin vacilación alguna el año 29 para la pasión. Todo parece indicar que tenían una fuente segura (Lactancio dice "según podemos leer") y adujeron el dato soslayando una explicación de la discrepancia con los evangelios. d) Tertuliano conoce a Tácito. Ahora bien, en la obra conservada de Tácito, el único dato cronológico acerca de la muerte de Jesús es impreciso: durante el gobierno de Poncio Pilato (Anales XV 44), es decir, entre 26 y 36. La referencia precisa del año 29 pudo haberla hallado Tertuliano en el libro V de los Anales , que se inaugura con los consulados de los dos Géminos en el año 29. Pero, como es sabido, en esta parte del libro V de los Anales hay una extensa laguna. No sabemos si en este lugar Tácito ofrecía una noticia acerca de la muerte de Jesús. Se trata de una mera posibilidad, pero explicaría cumplidamente la insólita datación de Tertuliano. e) Lactancio depende indudablemente de Tertuliano, aunque la expresión "según podemos leer" podría remitir a la misma fuente hipotética del africano: el libro V de los Anales de Tácito. f) Con Sulpicio Severo pisamos un terreno algo más seguro. En efecto, Sulpicio tiene bajo los ojos los Anales de Tácito, y los cita literalmente a raíz del incendio de Roma y la persecución de Nerón (Sulpicio Severo, Crónica II 29,1-2). Es el único autor de la antigüedad que se hace eco de este extraordinario pasaje de Tácito. Sulpicio disponía con toda seguridad del texto completo del libro V de los Anales, y cabe la posibilidad de que leyera en él una reseña de la ejecución de Cristo por Poncio Pilato bajo los cónsules Fufio Gémino y Rubelio Gémino. El hecho de que invierta el orden de los cónsules del texto de Tácito no invalida esta suposición, pues los cita por sus nombres correctos. g) Orosio conoce a Tácito y en ocasiones lo cita literalmente , pero sitúa la muerte de Jesús en el año decimoséptimo de Tiberio, o sea, según el cómputo latino, en el año 31 (Historia VII 13), sin mención de los cónsules. h) Ningún autor cristiano griego de los cuatro primeros siglos menciona a los cónsules del año 29 en relación con la muerte de Jesús. Es un dato exclusivo de la tradición latina, hallado probablemente en documentación no cristiana (archivos o historiadores). El prólogo de los Actos de Pilato, redactado en el siglo V (el cuerpo de la obra es anterior), depende probablemente de una tradición latina deformada, pues altera los nombres de los cónsules. Saludos cordiales de José Montserrat ....................... Nota de Antonio Piñero: José Montserrat Torrents es el autor (entre otras obras) de · Platón. De la perplejidad al sistema · Los gnósticos I y II, Gredos, Madrid, 1983 · La sinagoga cristiana, 2ª ed. Trotta Madrid, 2006 · El desafío cristiano. Las razones del perseguidor, Barcelona, Muchnik Editores 1995 · Coautor de Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, Trotta, Madrid 3ª ed. 2008 · El Evangelio de Judas, Edaf, Madrid, 2006 · Jesús, el galileo armado. Historia laica de Jesús, Edaf, Madrid 2007 · El silencio de Táctito. Novela histórica. Ediciones B, Barcelona, 2010
Viernes, 4 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
El intento de desacreditar, con insidia y sin argumentos, a autores incómodos en el ámbito del estudio de los orígenes del cristianismo, es un procedimiento denunciado con cierta frecuencia por el autor de estas líneas, y al que los lectores tienen ocasión de asistir incluso de manera directa. El anonimato de Internet se presta además de un modo especial a este "cometido" de denigración. En este contexto, resulta francamente divertido leer algunos juicios temerarios vertidos en Internet por algunas personas acerca de la escasa fiabilidad de la obra de Samuel G. F. Brandon, o sobre la “ideología” de este. Es conocido que este investigador publicó una obra fundamental Jesus and the Zealots, Manchester 1971, que ha sido objeto de comentarios de Antonio Piñero en este mismo blog sobre el tema "Jesús, la política y las armas", a propósito del estreno de la película "El discípulo" y del libro con el mismo título, novela basada en el guión del film que lleva como segunda parte un ensayo de A. Piñero sobre "Jesús y la política de su tiempo". Vistos los comentarios que han aparecido en Internet en diveros foros, dedicaremos algún post a decir algo al respecto, pues, a diferencia de lo que ocurre con otras epidemias, es bueno que la risa se nos contagie a todos. Samuel George Frederick Brandon (1907-1971) estudió en la Universidad de Leeds, donde se graduó en Historia Antigua en 1930, y allí se doctoró en 1936 con una tesis titulada “Time and Mankind”. Tras su paso por el ejército (donde lo que aprendió le serviría para un posterior estudio sobre la guerra judía), durante las dos últimas décadas de su vida fue profesor de Religiones Comparadas en la Universidad de Manchester. A menudo se cree, equivocadamente –quien escribe estas líneas también incurrió una vez en esta errónea creencia– que Brandon fue un autor libre de adscripción confesional. Lo cierto es que Brandon fue ordenado sacerdote anglicano en 1932, y que durante varios años ejerció de párroco; además, en 1939 se alistó como capellán del ejército, en el que ejerció durante años su ministerio pastoral. Cabe preguntar si cuando más tarde Brandon escribió sus obras sobre Jesús y los orígenes del cristianismo conservaba una fe parecida a la que se le supone años atrás, y –si lo hizo– cómo fue capaz de hacerlo. Lo que sí está más allá de toda duda es la importancia de Brandon como historiador de las religiones. Entre sus obras se cuentan estudios tan significativos como · Time and Mankind: An Historical and Philosophical Study of Mankind's Attitude to the Phenomena of Change (1954); · Man and His Destiny in the Great Religions: An Historical and Comparative Study (1962); · Creation Legends of the Ancient Near East (1963); · History, Time, and Deity (1965) , · The Judgment of the Dead: The Idea of Life after Death in the Major Religions (1967). Su amplio Diccionario de las Religiones fue publicado en castellano, en dos volúmenes, por la editorial Cristiandad. Cuando en 1963 se publicó un volumen de homenaje al conocido historiador de las religiones Edwin Oliver James (el mismo E. O. James cuya Historia de las religiones ha sido publicada en traducción castellana por Alianza Editorial), titulado The Saviour God: Comparative Studies in the Concept of Salvation, el editor literario del volumen fue… S.G.F. Brandon. Si se tiene en cuenta que entre los quince participantes en ese volumen se encontraban, entre otros, y junto al propio Brandon, los nombres de C. Jouco Bleeker, Angelo Brelich, F. F. Bruce, Edward Conze, J. Duchesne-Guillemin, E. G. Parrinder, Annemarie Schimmel, Marcel Simon, Ninian Smart, Geo Widengren o R. C. Zaehner. Dicho de otro modo: la flor y nata de los historiadores de las religiones de la época. En 1971, cuando se le estaba preparando un volumen de homenaje con ocasión de su 65 cumpleaños, tuvo lugar su muerte prematura en octubre. El libro hubo de convertirse en un homenaje póstumo. Ese volumen, titulado Man and his Salvation. Studies in the Memory of S. G. F. Brandon, fue publicado en 1973 por la Universidad de Manchester. En él colaboraron, además de bastantes de los colaboradores ya citados para el volumen de E. O. James, incluyendo al propio James, a Widengren o a Bleeker, nombres como los de Ugo Bianchi, Trevor Ling, John R. Hinnells, James Barr, R. J. Zwi Werblowsky o un rumano llamado Mircea Eliade. Continuará. Saludos cordiales de Fernando Bermejo. Nota de Antonio Piñero: Fernando Bermejo es doctor en filosofía. Profesor del Master de Historia de las Religiones de la Universidad Central de Barcelona. Es autor -junto con José Montserrat- de la monumental edición de textos maniqueos, El maniqueísmo. Textos y fuentes (Trotta, Madrid 2008), y El maniqueísmo. Estudio introductorio (Trotta, Madrid 2008).
Jueves, 3 de Junio 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Realmente me siento en una situación embarazosa al criticar este libro porque las conclusiones son correctas, independientemente de que se basen en premisas erróneas en mi opinión en cuanto a la interpretación del cristianismo primitivo. Ello hace la tarea de la crítica aún más difícil. Me ha interesado el libro no por la parte que contiene de análisis del primitivo cristianismo (luego diré), sino sobre todo por los análisis históricos y antropológicosen torno a la organización familiar y la autoridad de las mujeres en el mundo antiguo; • Por el análisis de las relaciones en la sociedad del siglo I y siguientes entre patrón y cliente; por la descripción del contraste entre las mujeres que se atrevían a aparecer en público y las virtudes que se les exigían por naturaleza (castidad, silencio y obediencia); • Porque hay interesantes análisis del pensamiento de Aristóteles y de Platón); • Por el estudio del concepto del “pudor” como propio de las féminas; • Por la visión de conjunto, muy interesante en verdad, de cómo la Iglesia fue asimilando cada vez más las formas externas de las corporaciones políticas del mundo antiguo; • Por la descripción sociológica del tema de “penetrar y ser penetrado” (sexualidad masculina como obligatoriamente agresiva y superior, y la femenina como subordinada y como un peligro), y finalmente, • Por el estudio histórico, sobre todo de la teología de Tertuliano y de Agustín de Hipona, sobre las ideas en torno al pecado como una “enfermedad de transmisión sexual”. Pero, realmente la parte más débil del libro es –en mi opinión- el estudio del cristianismo primitivo. Es cierto que están prácticamente todos los datos (son muy pocos) acerca de las iglesias de Corinto, Filipos y de Roma y la participación en ellas de las mujeres, sobre el vocabulario empleado, sobre los pasajes importantes del Nuevo Testamento (y de los del Génesis del Antiguo Testamento). Pero no hay información sobre la teología de los Apócrifos y pseudoepígrafos del mismo Antiguo Testamento y sobre de las ideas de esenios y su rama de Qumrán. Pero es igualmente cierto, me parece, que la autora da por verdadero sin ulterior investigaciónel punto de vista de las autoras de teología feminista de los años 70 del siglo pasado, sobre todo el de Elisabeth Schüssler-Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Reconstruction of Christian Origins (sé que hay versión española: “En memoria de ella. Reconstrucción feminista de los orígenes del cristianismo”, o algo parecido; sólo conozco la versión inglesa)…, que ha constituido –como he dicho más de una vez- un mito formidable del siglo XX. Pero ¡un mito! ¿Cómo puede decirse literalmente que “Jesús trataba a las mujeres como iguales”? He defendido -en Jesús y las mujeres- con argumentos y análisis de textos que el Jesús histórico trataba a las mujeres al igual que a los hombres, con exquisito respeto (por cierto como otros rabinos), pero que para afirmar lo que está entre comillas arriba hubiera hecho falta una declaración expresa de Jesús de que en las familias del Reino futuros las mujeres tenían una igualdad jurídica con los varones. Eso es tratar a las mujeres como iguales, no el simple ser amable. Esa declaración está ausente de la doctrina de Jesús. Por no decir del conjunto exclusivamente masculino de los Doce… y al parecer de su enorme importancia durante el ministerio de Jesús. Y por no decir que el en Evangelio de Lucas, tan respetuosos por las féminas, están éstas siempre en una posición secundaria, reflejando lo que era la época y que Jesús no contradecía. ¿Cómo puede decirse que en el grupo de “discípulos de Jesús reunido especialmente para llevar su mensaje al mundo (sic) destacaban las mujeres, María Magdalena, María de Betania y María? La autora es aquí obscura (¿habla de antes o de después de la resurrección?) Pienso que de antes de la resurrección de Jesús. Pues bien, los pasajes pertinentes son inexistentes (en el caso de María Magdalena Lc 8,2-3 ¡es el único!): Lc 8,1-2: “Con Él (iban) los doce, y (también) algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios” Lc 10,39 Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mc 4,33-35: “Como respuesta les dijo ‘El, dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano y hermana y madre. Ni son estrictamente discípulas, ni destacan nada más que en apoyar y dar dinero, función importante pero muy secundaria desde la perspectiva del Reino de Dios, ni antes de la resurrección se llevó el mensaje de Jesús “al mundo” (porque después de la resurrección, ¿qué sabemos de María de Betania?). Es cierto que durante la vida de Pablo las mujeres fueron evangelistas, apóstoles, profetisas, presidentes y patronas de comunidades. Pero la iglesia paulina, como entidad carismática y profética, no duró apenas nada después de la muerte del maestro, si es que hemos de hacer caso a las Epístolas Pastorales (años 80-90 del siglo I), que son muy duras con las mujeres. Es cierto que hay rastros de comunidades de tono místico-profético-semignóstico en el cristianismo primitivo, como la que pudo estar detrás del autor(es) del Evangelio de Juan, donde ciertamente María de Magdala desempeña un función extraordinaria… ¡tras la resurrección de Jesús! (¿Por qué antes no cuenta nada de importancia?) Y también es cierto que las funciones y significación de las mujeres en las comunidades gnósticas del siglo II y posteriores (<ins>Evangelio de María; Diálogo del Salvador; Sabiduría de Jesucristo; Pistis Sofía</ins>), de lo que se ha escrito muchísimo, eran importantes. Pero nada de eso puede predicarse de la Gran Iglesia y menos del Jesús histórico. Es cierto que las comunidades “montanistas” (siglo II: grupos de cristianos ascetas y puristas fundados por Montano, un cristiano de Asia Menor, que luego apareció por Roma) donde las mujeres eran ante todo profetas, fueron muy pronto declaradas heréticas por la Gran Iglesia, e igualmente cierto lo que hemos descrito en el resumen de la obra en la postal de ayer acerca del predominio de lo masculino en el grupo mayoritario de cristianos de finales del siglo I y plenamente desde el III. Pero, ¿es que podía esperarse otra cosa de una institución, la Gan Iglesia, que se había preparado concienzudamente para ser una sociedad de larga duración bien establecida en el mundo una vez que se pensó que la parusía vendría al cabo muchísimo tiempo, una parusía dilatada ad calendas graecas? Es evidente que la Iglesia caminaba entonces a la par que las ideas sociales y filosóficas de la época que no son otras que las descritas por la autora. Pero ésta se olvida de insistir en dos cosas: • En Pablo mismo no hay verdadera igualdad de las mujeres a pesar del famoso texto de Gál 3,28: “ No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Piénsese en sus disposiciones sobre el velo de las mujeres como señal de sumisión ante los varones y los ángeles [1 Cor 11,10], y en el carácter secundario de la creación de la mujer [Pablo olvida totalmente Gn 1,27 y aplica sólo el largo pasaje de Gn 2], y que • En las duras prescripciones de las Pastorales y otras cartas de la Escuela paulinala igualdad de la mujer, aun teóricamente, brilla por su ausencia. Así, y sólo es una muestra, - Colosenses 3,18: "Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor", - Efesios 5,21-23: "Las mujeres sean sumisas a sus maridos... porque el marido es cabeza de la mujer", - Tito 2,4: "Las jóvenes... sean sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios", - 1 Pedro 3,1: "Vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos para que, si incluso algunos no creen en la Palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres". No puede decirse que la iglesia primitiva (de los años 80-90) fuera igualitaria. Líbreme el cielo de que la gente piense que soy un reaccionario antifeminista por lo que estoy sosteniendo. He dicho que estoy de acuerdo con las conclusiones de la Dra. Toresen, aunque no con sus premisas. El cristianismo podría tener gérmenes de igualitarismo -tanto en comportamientos ciertamente humanitarios de Jesús como en su doctrina (Gálatas 3,28), aptos para desarrollar con el paso de los siglos(en el siglo XX sobre todo; es decir también a la par de los tiempos) un humanismo y unas doctrinas igualitarias que otras religiones, como el islam, aún no han desarrollado…, pero lo único que digo es que éstas no son originarias de Jesús ni de las comunidades más primitivas, que utilizaron a las mujeres como “jefas” porque las iglesias primeras eran meramente domésticas y se regían por normas muy elementales, domésticas. Pero cuando tales comunidades domésticas se hicieron entidades mayores, como otras del mundo grecorromano, se acabó la pretendida igualdad. Los varones coparon los puestos de poder y la Iglesia estuvo a la par que las instituciones paganas. Por último: una “pega” del libro que sucede también con otros de tema grecorromano: los traductores de libros religiosos (y más los que provienen de Clásicas y de Seminarios) deben tomarse la molestia de ir a las bibliotecas y consultar las versiones serias españolas del Nuevo Testamento y de otros textos que se citan (tanto de autores paganos como cristianos). Pongo sólo un ejemplo del error de J. Valiente Malla(excelente traductor en otros conceptos): la autora del libro cita, en la p. 85, 1 Timoteo 3,2-5:en ese texto se exige al obispo que se “haya casado sólo una vez” = “marido de una sola mujer”, es decir, la Iglesia de 1 Timoteo se muestra contraria a segundas nupcias, aun legales, para los cargos eclesiásticos. Valiente Malla traduce: “Que (el obispo) sea fiel a su mujer”! ¡No ha consultado una buena traducción! Lo mismo digo de las versiones de la Didaché, de la Didascalía, de la Tradición Apostólica... El traductor incluso podría haber visto el griego. Me consta que los sabe, y se ha permitido la posibilidad de cometer un error de bulto. En síntesis: aprovechen del libro lo bueno que dije al principio. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 1 de Junio 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas