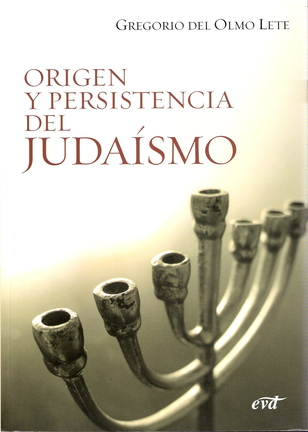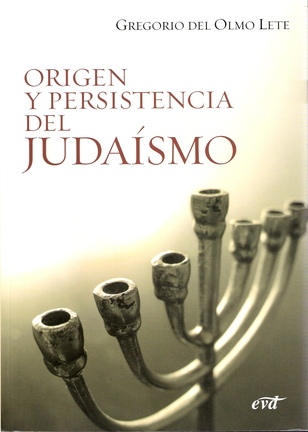Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
II. Las alusiones (3) 23. En el largo alegato pronunciado por Andrés desde la cruz, promete a los suyos que ”se va para prepararles los caminos” (HchAnd 58,1). Las palabras de Andrés evocan la promesa de Jesús durante la cena, cuando decía: “Yo me voy para prepararos el lugar” (Jn 14,2). Durante la sobremesa de la última cena, Jesús dejaba caer en su discurso una especie de testamento con carácter de ultimidad. La situación de Andrés, colgado ya en la cruz, tiene igualmente un carácter de última voluntad. 24. Andrés preparará los caminos “ahuyentando las tinieblas” (HchAnd 58,1). Pablo aconsejaba a sus fieles en Rom 13,12 que “rechazaran las obras de las tinieblas y se revistieran con las armas de la luz”. El autor de la 1 Pe, por su parte, recuerda que Dios nos “llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pe 2,9). Podemos recordar otros pasajes, como el de Ef 5,8: “Erais en otro tiempo tinieblas, ahora sois luz”. 25. Otra de las cosas que Andrés promete que hará es “apagar el horno” (káminon: HchAnd 58,1). Jesús explicaba en privado sus parábolas a sus discípulos diciendo, entre otras cosas, que los escándalos irían al horno (káminon) de fuego (Mt 13,42). 26. Y además, Andrés matará al gusano (HchAnd 58,1). Alusión clara al “gusano que no muere” de Mc 9,48. Es el gusano de la gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. 27. Y no solamente resolverá los hechos consumados, sino que eliminará las amenazas (HchAnd 58,1). Ya el autor de la carta a los efesios les recomendaba eliminar las amenazas (Ef 6,9). 28. En la serie de promesas, incluye Andrés que “tapará la boca a los demonios” (HchAnd 58,1). Puede considerarse como una de las actitudes de Jesús en sus enfrentamientos con los demonios, a los que mandaba callar: “Calla y sal” (Mc 1,25; Lc 4,35), o no les permitía hablar: “No permitía que hablaran los demonios” (Mc 1,34). 29. Prometía Andrés ayudar a los fieles “amordazando y destruyendo las fuerzas de los arcontes” (arkhontikás dynámeis: HchAnd 58,1). Es lo que Cristo realizará al final de los tiempos, “cuando anule todo poder (arkhén), toda potestad y toda dýnamin” (1 Cor 15,24). 30. Igualmente prometía “dominar a las potencias”(exousías: HchAnd 58,1). Por lo que se refiere a esta expresión, notamos que en 1 Cor 1,16 dice Pablo que Cristo es la cabeza, porque en él todo ha sido creado, toda arkhé y toda exousía, ya que él es la cabeza de toda arkhé y toda exousía, sobre las que lógicamente domina (Col 2,10; 1 Cor 15,24; Ef 6,12). 31. Andrés sigue describiendo las maneras de preparar los caminos para sus discípulos. Una nueva forma es la de “arrojar al diablo” (HchAnd 58,1). “No dejéis sitio al diablo”, aconsejaba el autor de la carta a los efesios (Ef 4,27). Pero en Hebr 2,14 encontramos la solemne afirmación de que Cristo “destruyó con su muerte al diablo”. Santiago recomienda también resistir al diablo (Sant 4,7). Y según 1 Jn 3,8 el Hijo de Dios apareció “para deshacer las obras del diablo”. 32. En una idea similar a la anterior, Andrés promete que “expulsará a Satanás” (HchAnd 58,1). Según el Apocalipsis, en la batalla entre el dragón y Miguel con sus respectivos ángeles, “Satanás, el que extravía a todo el mundo, fue arrojado a tierra” (Ap 12,9). 33. El Apóstol termina la serie de actividades a favor de los suyos prometiendo que “castigará la maldad” (HchAnd 58,1). Con el verbo apotíthēmi desechar, aparece utilizada la maldad (kakía) como objeto en Col 3,8 entre las cosas que el fiel debe desechar. Lo mismo recomiendan Santiago 1,21 y la 1 Pe 2,1. 34. En el Martyrium Prius 1,1 dirige Pedro la palabra a los apóstoles diciendo: “ Recordad sin duda cómo nos encargó que, una vez recibido el Espíritu Santo, nos dispersáramos por todo el mundo predicando la penitencia y el perdón de los pecados a los que creen en su santo nombre”. Y sobre el mismo tema de la dispersión de los apóstoles por todo el mundo para predicar la penitencia para el perdón de los pecados se habla igualmente en MartPr 3,1. En estas palabras de Pedro, encontramos alusiones: a) A la venida del Espíritu Santo según el texto de Hch 2,1-4.- b) A la misión de los apóstoles en Mc 16,16: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. Allí se hace también mención del que cree. Otro pasaje sobre la misión es el de Mt 28, 19 con una referencia a “todas las gentes”. Cf. también Mt 24,14. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 13 de Mayo 2010
Comentarios
NotasHoy escribe Antonio Piñero Concluimos hoy la presentación y breve comentario al libro de Pheme Perkins sobre la enseñanza de Jesús que iniciamos en la nota anterior. Mi opinión sobre el libro es en líneas generales positiva: pero me ha gustado más la parte general del principio, el enmarque de Jesús como maestro en el Israel de su tiempo, que el tratamiento de algunos temas concretos. Un primer ejemplo: cuando la autora trata de que el mensaje de Jesús es para todas las gentes (de Israel) intenta por todos los medios probar que los relatos de las relaciones de Jesús con las mujeres demuestran que éstas no fueron sólo oyentes, sino verdaderas discípulas. Una aportación más en este caso de Perkins a uno de los mitos “fundacionales” del cristianismo construidos en el siglo XX (Kathleen Corley dixit: Women and the historical Jesus. Feminist Myths of Christian Origins ("Las mujeres y el Jesús histórico. Mitos feministas den los orígenes cristianos"; Santa Rosa, Polebridge Press, 2003 y A. Piñero, Jesús y las mujeres, Aguilar, Madrid 2008). A la verdad no veo razones por ninguna parte. Ni siquiera en Lucas, que trata a las mujeres con gran deferencia y respeto, pero que, conforme a la época, jamás las presenta activas ni participantes en la diseminación del mensaje del Reino. No valen los ejemplos de curaciones. Salvo el de la mujer con flujo de sangre –Mc 5,24-34-, todas las demás curaciones de féminas se realizan en la casa. La mujer sirofenicia es una excepción, pero al ser pagana y no pertenecer a las ovejas de la casa de Israel no cuenta. La escena de Marta y María, que escoge la mejor parte ¡a los pies de Jesús! (Jn 12,1-8) tampoco vale; ni la de la unción a Jesús , en el que la mujer (en Mc 14,3-9 y Mt 26,6-3) reconoce algo que no hacen los discípulos: saber y proclamar que Jesús es el siervo doliente de Yahvé que va a morir voluntariamente. Tampoco valen estas escenas para probar la tesis propugnada por la autora, porque lo que no dice ésta es que tanto la escena de Juan como la de la unción en Lucas son consideradas, tal como están en los Evangelios, como no históricas, según la inmensa mayoría de los intérpretes. Igualmente veo confusa el ordenamiento del material a la hora de explicar al lector cómo se forma la Fuente Q y cómo los dos evangelistas que la utilizan la reelaboran. Queda claro que en esta “Fuente de los dichos” se puede percibir la enseñanza primitiva de Jesús, pero en el caso de la exposición de Perkins me parece que el lector puede acabar por no saber bien, exactamente, qué es original de Jesús y qué pertenece a la comunidad o redacción posterior. Sí me parece interesante el tema del divorcio y cómo se desarrolla la enseñanza primitiva de Jesús sobre este asunto -doctrina bastante rigorista y muy parecida a la de los esenios- en la comunidad primitiva, la cual –afirma la autora- cuando la acomoda a sus vida presente no lo hace simplemente para adecuarse a cambiantes circunstancias, sino para guardar siempre el espíritu de la “santidad y pureza del matrimonio” que presidió el tratamiento de Jesús de este tema. Estoy muy de acuerdo con la autora. Pero menos de acuerdo estoy en el tratamiento del tema de la “riqueza y los ricos”. El libro pasa de puntillas sobre el requerimiento extremo de Jesús de la venta de todos los bienes para disponerse a las exigencias del Reino, y tampoco se menciona que hay un punto de revolucionario en Jesús, contra el orden social vigente en su tiempo, cuando condena a los ricos en cuanto ricos, comos se ve claro en la parábola del mendigo Lázaro y el rico epulón (Lc 16,19-31). Los ricos no gozan de la compasión de Jesús porque ya han disfrutado en esta vida. Y finalmente, el tema del amor a los enemigos: sin decirlo claramente, Ph. Perkins expone toda este espinosa cuestión como si Jesús tratara siempre de las relaciones personales. Estoy muy de acuerdo con esta opinión, como saben los lectores, pero hubiera sido interesante la exposición del comportamiento de Jesús contra los enemigos públicos de Dios y de su Reino, a los que –expuse en este blog- no ama en absoluto, sino que los critica acerba y reciamente, quizás porque no ve en ellos disposición alguna de conversión a Dios. Dice expresamente la autora que el espíritu de Jesús era que bendecir al perseguidor, rezar por él y no albergar deseos de venganza deja abierta la puerta para que esa persona reflexione y se convierta. El o los individuos en cuestión se transmutan de enemigos del Reino en amigos, precisamente por la dulzura de comportamiento del seguidor de Jesús. Es lo mismo que yo sostengo. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 12 de Mayo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Pheme Perkins es conocida entre los estudiosos del Nuevo Testamento como una buena especialista con capacidad de exposición clara y atractiva. El libro que comentamos esta semana –dentro de estudios sobre el Nuevo Testamento publicados por El Almendro que deben destacarse- es un buen ejemplo de ellos, al menos en su primera parte. He aquí su ficha: Pheme Perkins, Jesús como maestro. La enseñanza de Jesús en el contexto de su época. Editorial El Almendro (colección: “Grandes temas del Nuevo Testamento”), Córdoba 2001, 155 pp., con índice analítico de materias y de citas bíblicas. ISBN: 84-8005-031-4. Perkins parte de la idea que hoy tenemos del maestro, alguien que enseña en una escuela, con alumnos que acuden a ella con la intención de seguir el plan o sistema educativo establecido por la institución, a la que pertenece la escuela, es muy distinta de la que vivió Jesús. Éste no estableció una escuela con una filosofía propia, o una forma sistemática y especial de interpretar la Ley, sino que reunió en torno suyo a un grupo de discípulos íntimos, y otro no constante pero más numeroso, que aprendían de las predicaciones del Maestro a las gentes, y de las situaciones en las que vivía y cómo reaccionaba ante ellas. La autora parte del supuesto de que para entender lo que las gentes esperaban de las enseñanzas de Jesús es necesario conocer previamente cuáles eran las clases de maestros que había en el Israel del siglo I y su entorno, y determinar qué tenía Jesús en común con ellos y qué era lo que lo distinguía. Brevemente presenta Perkins el magisterio de los filósofos de la época, en especial estoicos y cínicos, para concentrase luego en los diversos tipos de maestros israelitas: los antiguos “sabios”, autores de las obras denominadas sapienciales del Antiguo Testamento y los de su época, sobre todo: • Fariseos (a los que muchos empezaban ya a llamar “rabbí”), • Escribas –que de ser meros funcionarios reales pasaron en Israel a ser los que sabían leer e interpretar las Escrituras, entre ellos en especial los esenios (idea también propuesta por Helmut Stegemann (Los esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús. Edit. Trotta, Madrid 1996, trad de la 5ª edición alemana por Rufino Godoy; La idea es que los escribas citados así en el Nuevo Testamento pueden recubrir a los esenios, que no parecen nombrados en este corpus), y los · Profetas y visionarios apocalípticos que se supone que también había en la época. Perkins caracteriza a Jesús como maestro y profeta carismático (al estilo de Geza Vermes, es decir, como aquel que -en la sociedad en la que vivió- no tenía una autoridad proveniente de los medios o canales ordinarios, a saber haber sido alumno de una escuela famosa, sino de su contacto especial con Dios, de su vocación en suma. En pocas páginas destaca la autora la relación de Jesús con el Bautista para recalcar ante todo su diferencia en el sentido de que el Nazareno no acabó siendo conocido por administrar principalmente un bautismo de penitencia, sino por más aspectos interesantes. El libro recalca cómo Jesús orienta todo su magisterio en torno a su predicación del reino de Dios, cómo exige a sus discípulos que “rompan con su mundo” ordinario, que lo dejen todo por el Reino, pero a la vez insistiendo en que su mensaje era para todos en Israel, no sólo para ese grupo de selectos que le seguía. Intenta destacar la autora –sin conseguirlo en mi opinión, como diré- que en el seguimiento de Jesús maestro había también mujeres, que eran no sólo simplemente auditoras, oyentes, de su doctrina, sino que “participaban en la enseñanza” de Jesús. El estilo pedagógico de Jesús, las parábolas y el uso de proverbios y “apotegmas” por su parte (la expresión de una sentencia solemne y apropiada en una escena rápida, normalmente en diálogo con algún adversario; atención porque la mayoría de estos apotegmas en su forma actual son una composición del evangelista o de alguien de la comunidad que está detrás), ocupan un capítulo importante en el que se trata también de explicar el uso de Jesús de las discusión del significado de parte importantes de la Ley y de dichos proféticos y apocalípticos referidos al fin del mundo presente y la irrupción del Reino. En este capítulo la autora insiste en que Jesús fue “más allá del cumplimiento formal de las normas” y que lo que inculcó fue verdaderamente que el ser humano debe fijarse –e intentar cumplir- el "espíritu que anima a la Ley". En cuanto a los dichos apocalípticos de Jesús sostiene Perkins que el Nazareno no insistió tanto en la inminencia o futuridad del reino de Dios cuanto en que ya estaba presente en el mundo…, visión con la que no estoy de acuerdo, como también veremos. Más interesantes y novedosos me parecen los dos capítulos, últimos, de este pequeño libro. El primero trata de ofrecer una perspectiva global de cómo la doctrina de Jesús fue adaptada por sus seguidores ante las nuevas circunstancias, es decir, dice claramente que en los Evangelios no tenemos sólo la doctrina primigenia de Jesús, sino que aparte de ésta -sin duda- en muchos otros casos lo que ha llegado hasta nosotros es una mezcla de lo primigenio de Jesús más su adaptación a las circunstancias que vivía la comunidad. Esta adaptación era llevada a cabo por profetas y maestros cristianos siempre en nombre del Nazareno y porque eran ellos los que hacían realidad algo distintivo del cristianismo: Jesús no ha resucitado para estar alejado de los suyos, sino que es el “Viviente”, para estar siempre en medio de sus fieles, inspirándolos y guiándolos. Para explicitar este tema recurre a dos ejemplos importantes: A. La doctrina original de Jesús sobre el divorcio, cómo puede saberse lo original a través del estudio de los diversos texto, alusiones e indicios que hablan del tema, tanto en los evangelios como las epístolas, y la posible adaptación que la comunidad hizo de ella. B. El segunda tema es cómo se recogieron, o compilaron, los “dichos del Señor” (La Fuente Q). Ilustra la autora el caso con los temas que aparecen en el Sermón de la Montaña y en Mt 17,22-18,35 más sus paralelos en el Evangelio de Lucas. Aquí el libro se hace más técnico y el sano espíritu de divulgación que había presidido sobre todo los inicios del libro se torna en análisis un tanto más complejos, pero perfectamente entendibles si se leen con calma y los evangelios en la mano, sobre todo una Sinopsis de ellos. El último capítulo trata de una exposición sintética de los temas más típicos de la enseñanza de Jesús: 1. El concepto de justicia y la exigencia de solidaridad; 2. La riqueza y los ricos en la enseñanza de Jesús; 3. La predicación del perdón universal de Dios a todos lo seres humanos, es decir, que no queda clase alguna de hombres o ningún pecador excluido por muy enorme que sean sus pecados y, consecuentemente, la exigencia del perdón mutuo de las ofensas, sin límite alguno; 4. La oración de Jesús y de los fieles como muestra de la relación con Dios, con un análisis particular del Padrenuestro, de las circunstancias de su composición y de su significado en cada una de sus partes. 5. Finalmente el último apartado explica cómo debe entenderse el amor a los enemigos (expresado sobre todo en el Sermón de la Montaña), teniendo en cuenta que es posible que la predicación de Jesús reutilizada por Mateo haya hecho perder el ambiente original de la prédica jesuánica. Mientras que, posiblemente, los ejemplos originales de Jesús se referían a situaciones cotidianas de enfrentamientos personales y tales dichos iban orientados a cortar esas hostilidades, los ejemplos de Mateo se han podido convertir en problemáticos porque el mal al que uno no debe resistir no está expresado de un modo general (como presumiblemente en el Jesús originario) sino que está institucionalizado en las estructuras sociales y legales de la época. Por ejemplo: el cristiano de hoy puede preguntarse si para asegurar la justicia en la sociedad, ¿es realmente el mejor medio no resistir al mal y no utilizar la protección de la ley cuando ésta existe? Perkins responde que Mateo pone como ejemplos casos extremos y que lo que Jesús quiso decir realmente fue que las relaciones personales no se basan en el poder, ni siquiera en la reclamación de un desquite por los daños sufridos. El estudio de la parábola del Buen samaritano (Lc 10,30-35) muestra cómo el concepto de prójimo se ensancha hacia todo aquel que, al entrar en contacto con otro, despierta la compasión y la generosidad de ese otro. Y todo presididos por la imitación de la bondad de Dios que hace salir el solo sobre justos e injustos. El reino de Dios pertenece a todos y no requiere otra cosa que la compasión un universal. En la próxima nota haremos algunos comentarios y observaciones críticas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 11 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con nuestros comentarios al “Nuevo Testamento visto por un filólogo”. A pesar del contenido mítico del Nuevo Testamento pienso, como indico en el título de esta nota, que no hay otra posibilidad de acceso al Jesús si no es a través del análisis del Nuevo Testamento, en primer lugar los Evangelios. Ciertamente, leídos con todas las “armas” de la crítica. Hay ciertos grupos de cristianos un tanto marginales que afirman que la Iglesia oculta deliberadamente la imagen de Jesús de los llamados “Evangelios apócrifos”, sencillamente porque no le interesa por taimadas razones, o porque la lectura atenta de éstos puede hacer que caigan ciertas ideas sobre Jesús que perturbarían la imagen tradicional. Mi opinión es que esta postura no tiene fundamento. Pero aceptemos el envite y preguntémonos: ¿pueden deducirse de los Evangelios apócrifos datos fidedignos para reconstruir la imagen de Jesús? La respuesta puede ser un no bastante contundente. En primer lugar: la Iglesia no tiene el más mínimo interés en ocultar los Evangelios apócrifos tal como han llegado hasta nosotros. Todas las ediciones modernas de ellos tienen el visto bueno de la Iglesia. Otra cosa fue en los siglos IV al VII en los que se libró una batalla por la ortodoxia en la que muchos apócrifos perecieron o fueron alterados. Pero dicho esto, y concluida tal batalla a muerte en la que los evangelios apócrifos salieron muy mal parados, si a la Iglesia no le hubieran parecido casi inocuos los restos que han llegado hasta nosotros, apenas si conservaríamos hoy fragmentos dispersos de los evangelios apócrifos. Dicho esto, salvo contadísimas y muy discutidas excepciones (Evangelio de Pedro; Evangelio de Tomás copto, Papiro Egerton 2; Papiro de Oxirrinco 840), los evangelios apócrifos en su forma actual no nos proporcionan informaciones fiables sobre Jesús. Las razones son fundamentalmente dos: A. Estos textos son casi todos muy tardíos e intentan ofrecer datos sobre aspectos de la vida de Jesús que al principio del cristianismo carecían de interés y que, por lo tanto, se perdieron. La mayoría de estos Evangelios fue compuesta a partir del 150 d.C., es decir, más de cien años después de la muerte de Jesús. La falta de datos es suplida por la imaginación de sus autores. Los Evangelios apócrifos están llenos de exageraciones inverosímiles, historietas y leyendas evidentes, imposibles de aceptar como históricas por cualquier historiador. B. Estos apócrifos son casi todos textos secundarios, es decir, al menos en la redacción que ha llegado hasta nosotros están influenciados o dependen de algún modo de los Evangelios canónicos. No tienen, pues, información de primera mano. Algunos otros Evangelios apócrifos independientes, pertenecientes a escuelas teológicas distintas a las de los evangelistas canónicos, o heréticas, parecen recoger sólo tradiciones legendarias que favorecen sus puntos de vista teológicos. Respecto a los Evangelios apócrifos mencionados hace un momento (Evangelio de Pedro, de Tomás, etc.) hay que manifestar que es hoy opinión casi unánime que pueden contener alguna información fidedigna sobre el Jesús histórico. Pero para alcanzarla es aún más necesaria si cabe una gran labor de crítica y tamización de tales textos. En general puede decirse también que se utilizan sobre todo para corroborar ciertas informaciones obtenidas de los textos más antiguos, los Evangelios canónicos. Quedan, por último, muchos, muchísimos apócrifos modernos que con forma novelada unos, o con el marchamo de pretendidas revelaciones otros, intentan vender una imagen de Jesús diferente a la de los evangelios canónicos, sobre todo de la vida oculta del Nazareno, con la pretensión de revelar verdades inauditas sobre éste. Naturalmente no tienen ningún valor. Lo que verdaderamente parece inaudito es la credulidad de la gente que los compra y les otorga credibilidad. Dos son los motivos de base de este fenómeno: A. La absoluta ignorancia sobre el estado de la ciencia filológica e histórica sobre este tema y B. La desconfianza hacia la Iglesia, o iglesias, que de algún modo confuso ven como pura institución de poder y que pretende engañarlos para ejercer su control y, a la postre, conseguir dinero de los fieles. Contra esta falta de cultura es difícil luchar. Es falta de educación de base y es una cuestión de estado y de la enseñanza que deben transmitir las familias. Seguiremos la próxima semana Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com b[
Lunes, 10 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Continuamos con el pensamiento de Samuel G.F. Brandon Jesús recomendó no pagar el tributo al César. El inicio de esta interpretación de la famosa perícopa marcana aparece en la obra de Brandon. El núcleo de este pasaje fundamental -en el que fariseos y herodianos tienden una trampa dialéctica a Jesús-, que describe la famosa y críptica escena, reza así en la versión del evangelista Marcos: “‘¿Está permitido pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos?’ Jesús, consciente de su hipocresía, les dijo: ‘¿Por qué queréis tentarme? Traedme una moneda que yo la vea’. Se la llevaron, y él les preguntó: ‘¿De quién son esta efigie y esta leyenda?’. Le contestaron: ‘Del César’. Jesús les dijo: ‘Lo que es del César, devolvédselo al César, y lo que es de Dios, a Dios’. Y quedaron maravillados” (Mc 12,14-17). Brandon señala que el sentido de esta escena, voluntariamente pretendido por el evangelista Marcos, es que Jesús afirmó de una manera sutil que los judíos debían pagar el tributo al Emperador. De este modo el evangelista Marcos presentaba a un Jesús que se alineaba de antemano con el pensamiento que Pablo de Tarso habría de expresar más tarde en su Carta a los romanos: “Es preciso someterse a las autoridades temporales no sólo por temor al castigo, sino por conciencia. Por tanto pagadles los tributos, pues son ministros de Dios ocupados en eso” (Rom 13, 5-6). Si el designio del evangelio de Marcos era hacer pasar a Jesús por un inocente, condenado injustamente por sedición, no podía poner en su boca más que una respuesta que desmentía la acusación de una posible negativa por su parte al pago del impuesto. Pero en la realidad la respuesta del Nazareno no fue positiva, sino todo lo contrario: si hubiere ido en el sentido de admitir la obligación de pagar, habría perdido de inmediato el apoyo del pueblo, indignado contra el tributo, cosa que no ocurrió en absoluto. Por tanto, debe concluirse que es muy probable que la respuesta doble de Jesús “Dad al César… y a Dios…” no tuviera para los judíos piadosos de la época ningún doble sentido, sino uno sólo y muy claro: “Si tenéis por ahí denarios, acuñados por los romanos, podéis devolvérselos (griego apódote; no simplemente “dádselos”, griego dóte) al César, pues son suyos; pero los frutos de la tierra de Israel –que junto con ella misma son de Dios- dádselos sólo a Él, a Yahvé”. Por tanto no debe pagarse el impuesto. Jesús no podía responder de modo directo porque tal respuesta hubiera supuesto su captura y condena inmediata, y habría puesto en peligro la preparación aún necesaria para la inminente intervención divina: los romanos habrían eliminado al heraldo del Reino, como hicieron con su maestro Juan Bautista, lo que retrasó la llegada pues el pueblo aun no estaba suficientemente preparado para tal venida con un arrepentimiento masivo. Jesús demostró con su astucia que no había subido a Jerusalén para morir. Jesús escapó hábilmente de la capciosa pregunta. Los celosos de la Ley quedaron contentos y los romanos también. Y podían estarlo porque no había habido ninguna incitación expresa a no pagar por parte de Jesús. Pero los celotas –que conocían el pensamiento de fondo del Nazareno- también estaban satisfechos: el Nazareno estaba diciendo crípticamente, eso sí pero lo suficientemente claro para quien deseara entender, que no se debía pagar el tributo al César. Que Jesús no propugnó el pago del impuesto lo demuestra paladinamente el siguiente pasaje del Evangelio de Lucas: “Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Rey ungido»” (23,1-2). Si la acusación no hubiese tenido fundamento alguno y si hubiese sido evidente su refutación, no habría sido formulada. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Domingo, 9 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Seguimos con el punto de vista de Samuel S.G.F. Brandon. Quiero -antes de seguir exponiendo su punto de vista, tan poco conocido- aclarar que el autor que comentamos –lector que conocía a Flavio Josefo de memoria- sabía perfectamente que el celotismo, como organización política estructurada, hoy diríamos como “partido” político, no surgió hasta poco antes de la guerra contra Roma en el 66-70. Pero este hecho no es argumento alguno, a pesar de haber sido exhibido, desde Martin Hengel sobre todo, como si fuera definitivo. Brandon se refiere al celotismo como teología político-religiosa vigente entre el pueblo desde el intento de levantamiento de Judas el Galileo, o Judas de Gamala (Gamala no está en Galilea; aquí hay una confusión en las fuentes nunca aclarada del todo) y el fariseo Sadoc en el año 6 d.C., teología que jamás dejó de estar vigente entre el pueblo judío desde ese momento. Tal teología une a su idea central del señorío absoluto de Yahvé sobre la tierra de Israel, la espera firme de un mesías del tipo “Hijo de David” y la concepción de que "a Dios rogando y con e mazo dando": el ser humano ha de poner de su parte mucho para que Dios se decida a intervenir. El grado de participación y qué tipo de acción es lo que varía entre los diversos "celotas". Pensar que con probar simplemente que el “partido” celota organizado no existía como tal “partido” hasta el los años 60 del siglo I queda cancelada y enterrada la larga y razonada argumentación de Brandon en torno a los celotas del siglo I y a su teología, reflejada en diversos pasajes evangélicos, me parece poco comprensible como argumento. Igualmente la crítica evangélica no puede probar con seguridad que Jesús interpretase su misión según la “teología del Siervo de Yahvé del Segundo Isaías”, sobre todo del capítulo 53, como un “siervo sufriente de Yahvé”. No hay ningún texto de los que razonablemente puedan adscribirse al Jesús histórico (siempre la cuestión del método básico de la investigación de hoy, sea creyente o no, que muchos olvidan) que apunte a que Jesús se pensaba un “siervo sufriente”. Todo lo contrario. Es éste, el del “siervo sufriente de Yahvé” un teologuema que pertenece con toda seguridad a la teología cristiana postpascual (a pesar del esfuerzo de Sean Freyne, cuyo libro sobre “Jesús el galileo”, hemos comentado), un teologuema que no tiene ningún antecedente en la exégesis judía antes de que aparezca en los Sinópticos, sobre todo en Lucas-Hechos. No hay ningún pasaje que pueda atribuirse razonablemente al Jesús histórico que nos lleve a concluir que él pensaba que iba hacia Jerusalén a sufrir una muerte expiatoria, como designio divino. Jesús iba a Jerusalén a triunfar, a hacer de su parte lo posible para que Dios instaurase su reinado allí mismo de inmediato. Tratamos este tema a propósito del pensamiento de Senén Vidal al respecto (en su obra “Tres proyectos de Jesús”). Seguimos con la opinión de Brandon: El episodio de la “Purificación del Templo” (Mc 11,15-17 y paralelos), a pesar del tono eminentemente religioso que le otorgan los evangelistas (“Y les enseñaba, diciéndoles: «¿No está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos!”: v. 17), debe interpretarse como un asalto en toda regla de Jesús para apoderarse del santuario, purificarlo y “obligar” o “instar” a Dios para que iniciara por fin la instauración de su reino en la tierra de Israel. Jesús no pugnaba contra los romanos, sino directamente contra la alta jerarquía –“sumos sacerdotes” de los judíos como colaboracionistas del poder ocupante y que no hacían funcionar al Santuario como un judío piadoso esperaba-; ni mucho menos pensó jamás el Nazareno que con una grupo de discípulos, algunos de los cuales llevarían algo más que palos, pero muy poca cosa iba a desalojar de Israel el imponente poder guerrero del Imperio. Jesús sólo deseaba preparar el Templo para una llegada especial de la Presencia Divina, al lugar –el Templo- en donde se suponía que debía estar, y en el que no estaba por el estado lamentable, según ellos, en el que se encontraba. Este pensamiento es común entre los judíos del siglo I y se muestra en las críticas recogidas contra los sacerdotes por Flavio Josefo. De ningún modo puede interpretarse el incidente como el gesto de un hombre pacífico, argumenta Brandon. La acción de Jesús fue un ataque directo contra los que los fomentaban y se enriquecían con estas actividades: el clero del Templo, sobre todo los de alto rango y los saduceos, la facción religiosa que dirigía el santuario. He aquí el pasaje: "Y llegan a Jerusalén. Y cuando entró en el templo empezó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los taburetes de los que vendían las palomas; y no permitía que alguien trasladase cosas atravesando por el templo; y enseñaba y les decía: “¿No está escrito: Mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de bandidos”. Ante la dificultad de cómo no actuaron de inmediato los romanos -quienes vigilaban el recinto del Templo desde su acuartelamiento de la Torre Antonia, justo encima del Patio de los gentiles, donde ocurrió el incidente- prendiendo a Jesús, no responde Brandon claramente. Debe suponerse, si eran muchos los que estaban con el Nazareno, que los romanos esperaron una ocasión más oportuna para detenerlo, donde no hubiera tanta gente y no pudiera producirse una matanza de inocentes; o bien que la acción fuera muy rápida y breve, de modo que cuando los romanos quisieron intervenir, Jesús y sus seguidores habrían huido o se habrían disuelto entre las multitudes. Todo apunta en cualquier caso a que este episodio tuvo lugar muy cerca o simultáneamente con una revuelta antirromana, con el resultado de un muerto, en la cual fue hecho preso Barrabás (Mc 15,7). Ello indica al menos que se respiraba en aquellos momentos un ambiente violento de expectativas mesiánicas, del que debe suponerse que participaba Jesús. Aunque los evangelistas no establecen relación alguna entre los dos acontecimientos –la purificación y la revuelta- es poco creíble que no la hubiera. Seguiremos Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Sábado, 8 de Mayo 2010
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos con el punto de vista de Samuel G. F. Brandon al respecto. El Evangelio de Lucas trae también un pasaje que, según Brandon, debe interpretarse como una velada alusión a dos episodios, cuyo exacto contenido no es posible saber, pero en los que estaban involucrados muy probablemente celotas: "En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo»" (Lc 13,1-5). Es cierto que nada dice el texto de la imbricación de discípulos del Nazareno en el incidente, ni hay por qué suponerlo. Pero parece importante el que Jesús se muestre compasivo con esos galileos, no sólo compatriotas, sino probablemente celotas como decimos pues el Prefecto acabó con ellos, lo que indica en Jesús un espíritu afín o al menos simpatizante. La entrada en Jerusalén (Mc 11,7-10) fue un acto claramente mesiánico en el sentido más verdaderamente judío, que implica un mesianismo con tintes de monarca guerrero, naturalmente enemigo de los dominadores romanos: "Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino; otros, follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían, gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!»" Parece bastante claro que Jesús deseaba mostrar de una manera ostentosa su condición de mesías de Israel. Durante el desarrollo de la escena las gentes, incluidos los discípulos, aclaman a Jesús como “hijo de David” y consecuentemente, rey de Israel. En la época de Jesús se sabía muy bien que un mesías “hijo de David” suponía ser un político y un guerrero. Lo mínimo que las masas esperaban de él era que expulsara a los romanos del país, de modo que éste quedara libre de impurezas y pudiera practicar sin impedimentos la ley divina. Tal acogida, como muestra la escena, jamás habría sido dispensada a Jesús si el pueblo hubiera sabido que él era en lo más mínimo favorable a los romanos. Además es claro que, según el Evangelio de Lucas (19,30-40), Jesús no contradice a quienes así lo aclaman, sino todo lo contrario: "Algunos de los fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos.» Respondió: «Os digo que si éstos callan, gritarán las piedras»". El Evangelio de Juan, generalmente no fiable desde el punto de vista histórico, pero con lagunos datos interesantes, después de narrar el milagro de la multiplicación de los panes, que enfervorizó a las gentes y les hizo pensar que Jesús era el mesías, trae una noticia en el capítulo 6 que parece atendible: “Al ver la gente la señal que había realizado, decía: «Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo». Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo”. (6,14-15). Naturalmente, “hacerlo rey” supone lo que antes indicábamos: un monarca político y de algún modo guerrero, de acuerdo con el pensamiento que el pueblo albergaba como posible en Jesús. Según el evangelista, el que éste lo rechazara supone que el Nazareno tenía otra idea muy diferente del mesianismo. Sin embargo, esto es algo en verdad improbable, pues de haber sido así no habría dado pábulo ni siquiera a que le hicieran la propuesta. Al parecer Jesús no había hecho ninguna manifestación pública de que él albergaba ideas respecto al mesianismo radicalmente diferentes a la tradición profética. ¿Estaba dejando conscientemente Jesús que la plebe albergarse sobre él ideas erróneas? No parece probable. Aclararemos, cuando sea oportuno, con textos de la época o del entorno de Jesús qué significaba ser “Hijo de David”, título que Jesús acepta. Desde luego su significado no es en absoluto pacífico. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Viernes, 7 de Mayo 2010
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Uso de la Ecritura en los HchAnd II. Las alusiones 14. Maximila se dirige a la prisión en busca de Andrés, a quien encuentra mientras estaba hablando estas palabras: “Yo, hermanos, fui enviado como apóstol por el Señor a estas latitudes” (HchAnd 47,1). Es una alusión a la misión hecha por Jesús a sus apóstoles y recogida en diversos pasajes del Nuevo Testamento. En Mt 28,19-20: “Id, pues, y enseñad a todas las gentes bautizándolas…”; Mc 16,15-16: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”; Lc 24,47: “Que se predicase en su nombre a todas las gentes la penitencia para el perdón de los pecados”; Jn 20,21: “Como me envió el Padre, así os envío yo”; Hch 1,8. 15. Andrés llama en su alocución felices a los que escuchan las palabras que se predican y por medio de ellas ven como en un espejo los misterios sobre su propia naturaleza” (HchAnd 47,2). También para Pablo en 1 Cor 13,12, “vemos ahora a través de un espejo de forma enigmática”. Se trata en definitiva de los misterios de la fe y de la diferente visión que el hombre tiene de ellos en esta vida y en la otra. El espejo y el enigma desparecerán en la otra vida de forma que el bienaventurado contemplará el objeto de los misterios cara a cara. 16. El apóstol Andrés recomienda a sus fieles que “edifiquéis firmemente vuestra edificación sobre el fundamento puesto para vosotros” (HchAnd 48,1). Para el autor de la carta a los efesios, los cristianos deben estar “edificados sobre el fundamento de los apóstoles” (Ef 2,20). Los términos “edificar sobre” (epoikodoméō) y “fundamento” (themélion) son los mismos en el apócrifo y en la carta a los efesios. 17. Andrés continúa su alocución recordando los prodigios que ha realizado y que son tales que incluso “seguramente gritará hasta la muda naturaleza” (HchAnd 48,1). Tanto la idea como el verbo principal krázō hacen pensar en la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén. Los fariseos protestaban por el entusiasmo de los discípulos del Maestro, que les respondió diciendo: “Si éstos callan gritarán las pìedras” (Lc 19,40). 18. El diablo actúa para apartar a la humanidad de Dios “desde el principio de todas las cosas” (HchAnd 49,2). Alusión clara a la caída de los primeros padres, producida por el estímulo del diablo (Gén 3). Por lo demás, los textos del NT recuerdan que el diablo está actuando efectivamente “desde el principio”. Según el relato del evangelio de Juan, Jesús discutía con los judíos, a quienes decía que el diablo “fue ya homicida desde el principio” (Jn 8,44). Y en la 1 Jn 3,8 se cuenta que “desde el principio el diablo peca” (hamartánei). 19. El diablo, “con el disfraz de amigo” (prospoioúmenos philían), presenta las cosas como convenientes, pero sin manifestarse abiertamente. Es lo mismo que se cuenta de los falsos profetas que se presentan disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos rapaces (Mt 7,15). Pablo llamaba ya la atención sobre estos lobos rapaces, que pretenden arrastrar y extraviar a los discípulos (Hch 20,29). 20. En su alocución, Andrés recuerda a sus fieles que “el que es extraño (allótrios) a nosotros andaba descuidado y fingía adoptar hacia nosotros una postura de amistad” (HchAnd 50,2). Con la denominación de allótrios, se califica al que es extraño a las ovejas en Jn 10,5. Por esa razón, las ovejas fieles siguen a su pastor mientras que huyen del allotríō. En Jn 10,13 se describe la actitud de ese extraño o mercenario. Cuando ve venir al lobo, huye porque no le importan para nada las ovejas. Esa es también la idea del amérimnos del Apócrifo. Por lo demás allótrios es una denominación ordinaria para significar al diablo. 21. Los verdugos arrastran a Andrés al lugar del suplicio “como si fuera un malhechor” (HchAnd 52,1). Parece que alude el autor al caso de Jesús, que también fue contado entre los malhechores (Lc 22,37). Y así él, que era inocente. fue pospuesto a Barrabás (Mt 27,15-26), fue crucificado entre dos ladrones (Mt 27,38 par.), reconocido por uno de sus compañeros de suplicio como inocente (Lc 23,41). Hasta Pilato, sorprendido de que los judíos prefirieran a Barrabás, preguntó intrigado: “Pero ¿qué es lo que ha hecho éste? (Mt 27,23 par.). 22. Inicia Andrés una serie de explicaciones de lo que va a hacer cuando muera (“se vaya”). Todas van expresadas por medio de participios y contienen diversas alusiones a palabras, conceptos y pasajes bíblicos. Una de esas cosas es que preparará los caminos para los que ser han puesto de acuerdo con él, “adormeciendo el fuego” (HchAnd 58,1). Con ello se alude a la denominación del fuego eterno como inextinguible (ásbeston: Mt 3,12; Mc 9,43; Lc 3,17), un fuego “eterno” (Mt 18,8; 25,41; Jds 7). Un fuego de un lugar, donde el fuego no se extingue (Mc 9,48; cf. Vgt vv. 44 y 46). Es como decir: “Apagaré el fuego antes de que sea tarde”. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Jueves, 6 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero Terminamos hoy con la reseña del reciente libro del Prof. Gregorio del Olmo Lete, cuyo título es el mismo de esta postal. He disfrutado leyendo la panorámica ofrecida por el Prof. del Olmo sobre la génesis de la idea de nación y de “diáspora” (o “dispersión”: de los judíos que viven fuera de Israel, entre gentiles); la génesis de la Biblia hebrea en el contexto persa-aqueménida inmediatamente antes y después del exilio babilónico; el contenido religioso y literario esencial de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento; y la confrontación con el mundo del helenismo que consigue influir de tal modo, a pesar del rechazo final, en la religión judía que ésta queda profundamente transformada. El judaísmo moderno nace, pues, en tres momentos: en los años inmediatos después del Exilio; en los instantes que siguen a las dos grandes guerras contra Roma (final en el 70 y 135); y en la reflexión y sistematización de la esencia del judaísmo realizada durante toda la Edad Media (época talmúdica sobre todo) hasta los albores de la Edad Moderna. A este judaísmo bien constituido y pensado dedica el libro del Prof. del Olmo un amplio capítulo en el que expone, en síntesis esencial, su teología, ética y liturgia, destacando la polimorfía o variedad del judaísmo en todos los tiempos. En efecto, la estructuración del complejo marco de representaciones teológicas y de configuración ético-jurídica fue un proceso largo que dejó muchas puertas abiertas, ya que el judaísmo no dispuso de ningún órgano definitorio de su ortodoxia. Escribe del Olmo: “A lo largo de la historia han aparecido en el mismo seno del judaísmo concepciones diferentes de la divinidad, del teísmo-deísmo, y también diversas autocomprensiones de la propia identidad, aunque se profesen todas judías. Sin embargo, en el grado en el que todas ellas interpretan la realidad histórica y no ceden a la conceptualización filosófica del momento (dualismo, panteísmo, deísmo/asimilacionismo; cientificismo, secularismo, prescindiendo del ateísmo y agnosticismo, que por definición situarían al judaísmo fuera de la esfera religiosa), se ven obligadas a partir de la imagen bíblica de Dios y de las vivencias religiosas del judaísmo histórico. Pero aun admitida esa base unitaria, históricamente el judaísmo manifiesta una gran diversidad de formas” (pp. 315-316). Esta parte del libro concluye con una breve presentación de la cábala y del sionismo. De la primera se habla ejemplificando sus conceptos por medio de un relato, inédito en versión castellana (este, creo es su especial valor), de una obra legendaria (Las crónicas, o Palabras, de José ben Isaac ben Sambari) sobre las peripecias que se cuentan del rabino José de la Reina en la Palestina del siglo XVI. Apoyándose en este relato, del Olmo explica nociones básicas de la Cábala medieval. La última parte del volumen que comentamos está dedicada a la “actualidad del judaísmo”, ejemplificada también en tres ámbitos paradigmáticos que sirven como de plataforma para percibir que la realidad es muy compleja y que el tratamiento de esta parte necesitaría un volumen entero o varios para ser bien desarrolladas. Son las siguientes: A. Presencia cultural del judaísmo: la influencia de la Biblia hebrea en la literatura occidental, tema dividido por secciones de la Biblia (ciclo prehistórico o protohistórico: Génesis; ciclo épico: Éxodo y Josué; ciclo heroico (Jueces-Reyes); ciclo profético y ciclo sapiencial. En cada una de estas secciones se citan numerosas obras modernas que tratan de los temas señalados. El segundo apartado, B., analiza concienzudamente la figura de Moisés en la novela “Las Tablas de la Ley” de Thomas Mann, en donde se aprovecha para glosar su figura, significación y obra restante, sobre todo La Montaña mágica. Finalmente el apartado C. trata la presencia política del judaísmo y del estado de Israel en el mundo de hoy: “Un estado (im)prescindible o el diseño de una utopía”. Me han parecido en extremo interesantes las reflexiones sobre 1. la posible solución (utópica) al problema israelita-palestino ofrecida por el autor: dos pueblos (dos naciones, dos estados) en un mismo y único territorio, y 2. la solución práctica: dos estados con territorios distintos sobre un mismo “país” unitario desde hace siglos. Mi opinión sobre este libro ha sido en parte ya expresada. En conjunto me parece interesantísimo e iluminador: un libro de síntesis de un conocedor profundo de la materia, bien pensado y expresado de modo sencillo, comprensible y ameno. La elección de temas es buena y apropiada, aunque a veces sepa a poco. Echaría de menos en él alguna cosilla, por ejemplo un tratamiento más amplio y profundo de una cuestión que me parece trascendental como es el gran cambio de la religión judía en época helenística, tema tratado en la monografía clásica de Bousset-Gressmann sobre la “La religión del judaísmo en el helenismo tardío" (en la serie Handbuch zum Neuen Testament, 21), Mohr, Tubinga , 4ª ed. de 1966) que ni siquiera veo en la bibliografía. El tema ha sido tratado por Luis Vegas y yo mismo, en Biblia y Helenismo. El pensamiento griego y la formación del helenismo, El Almendro, Córdoba 2006, 129-164. Y también finalmente, me hubiera gustado un tratamiento más amplio del tema, común a las religiones mistéricas, del “dios (Baal) que muere y resucita” y de la noción de sacrificio vicario-expiación que aparece sobre todo en el Segundo Isaías (52,12-53,12). Que yo sepa este texto no fue jamás –o casi nunca- considerado mesiánico, referido a una personalidad individual, por el judaísmo. En este vitalísimo campo para la historia de la teología del Nuevo Testamento el Prof. del Olmo expone interpretaciones usuales del pensamiento judío que acaban en el misterio cristiano, pero que han sido cuestionadas muy sólidamente por Henk S. Versnel en su artículo (en castellano; este autor tiene ulterior bibliografía al respecto en inglés) “La muerte de Jesús como acontecimiento de salvación: influencias paganas en la doctrina cristiana”, en E. Muñiz-R. Urías (eds.), Del Coliseo al Vaticano. Claves del cristianismo primitivo, Fundación José Manuel Lara, Sevilla 2005, 33-56. Es éste un campo que queda pendiente para ser tratado en este blog… si las circunstancias lo permiten. A pesar de éstos y otros posibles pequeños desiderata, en conjunto la obra del Prof. del Olmo me parece encomiable. Ofrece mucho y claro en pocas páginas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Miércoles, 5 de Mayo 2010
NotasHoy escribe Antonio Piñero El libro que hoy comentamos es un producto de absoluta madurez de su autor. Como ocurre a menudo, después de muchos años –décadas- de estudio de una disciplina académica, en la semitranquilidad de un retiro muchas veces impuesto, un profesor universitario escribe un libro de perspectiva general sobre los temas que domina, un libro que es como el destilado de un pensamiento de comprensión global sobre ese tema tan largamente estudiado y madurado. Este es el caso de Gregorio del Olmo Lete, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, cuyo ámbito de trabajo ha sido toda la vida la semitística y la literatura comparada. De su amplia producción previa deseo destacar tres conjuntos de obras que me parecen muy importantes: Mitos y leyendas de Canaán, junto con La religión cananea, 1981-1992; el Diccionario de la lengua ugarítica, en dos volúmenes que tiene una versión inglesa (1996-2007), y la dirección de la magna obra de colaboración que ofrece una primera perspectiva de La Biblia en la literatura española, en 3 volúmenes, de la que nos hemos hecho eco varias veces en este blog. La ficha del libro que presentamos es la siguiente: Gregorio del Olmo Lete, Origen y persistencia del judaísmo. Editorial Verbo Divino, Estella, 2010, 478 pp. Con glosario de términos inusuales. ISBN: 978-84-819-407-9. El judaísmo es un factor importante en nuestra civilización: pesa sobre ella como un fardo a la vez que es uno de sus vectores básicos. Es curioso que el judaísmo sea una de esas entidades históricas, que no se acaban de comprender bien, que -por un lado- han irritado siempre a amplios sectores de población en Occidente, a la vez que esa misma gente se sabe –por otro lado- dependiente de ese mismo vector. En ocasiones la civilización occidental ha intentado desprenderse de él, lo que ha resultado siempre en el empobrecimiento de tal civilización. Esta contradicción ha sido vivida con desazón y angustia por el pueblo judío a lo largo de los siglos y en muchas ocasiones se ha resuelto de un modo trágico para él. El libro que reseñamos pretende, por un lado, indagar en el origen y desarrollo histórico del hecho judío, analizar la matriz cultural compleja de la que arrancó y, por otro, delinear las vicisitudes que lo han configurado hasta nuestros días. Con ello pretende también poner de relieve la presencia que el judaísmo ostenta hoy en todos los ámbitos, desde lo religioso a lo político. Los temas abordados en el libro son de un evidente interés. Comienza por situar en su entorno geográfico la matriz oriental del pueblo hebreo, es decir, sus raíces dentro de un marco amplio del Próximo Oriente, que el autor divide en partes: el mesopotámico, el egipcio, el cananeo. Aparte de esta visión global del enmarque del pueblo hebreo en unas coordenadas muy precisas, el tema crucial de las relaciones de Egipto e Israel goza en el libro de un apartado especial: la historia común, el reflejo y posible influjo de la lengua, literatura y religión egipcias sobre el judaísmo son tratados con mayor amplitud. Como es de esperar, la atención del autor se centra en los orígenes inmediatos del pueblo hebreo y de su religión: el país de Canaán y su ambiente. El panorama ofrecido por del Olmo en este apartado es muy completo, y se enfoca especialmente en el ámbito de la teología israelita y de sus contactos con la cananea. Parece clarísimo que la concepción del mundo, la cosmovisión, la escatología o pensamiento sobre el fin de los tiempos, la teología en general y la liturgia del Israel primitivo no pueden entenderse sin la influencia, absorción, o a veces rechazo directo, del pensamiento cananeo sobre él. A mí me parece fascinante adentrarse en los antecedentes de muchas concepciones hebreas que han llegado hasta nosotros con la lectura del Antiguo Testamento. Así, la noción del caos primordial y su “estructura”, lo que se desprende de los relatos siro-cananeos de la creación (junto con los mesopotámicos), la organización del cosmos, la idea bíblica de Dios y su morada celeste, las nociones sobre el espíritu, o hálito, que habita en el cuerpo humano, la posible redención o el infierno… Todo ello está relacionado íntimamente con ideas muy similares que albergaban antes que Israel los pueblos cananeos. Evidentemente hay una asimilación de estas concepciones por parte de Israel. Muy interesante me parece también la exposición global que hace el autor del período formativo del judaísmo, es decir del paso de un pueblo hebreo aún un poco difuso hasta un judaísmo muy bien formado y bien discernible. Es interesante percibir cómo a pesar de la historia conjunta -conocida por nosotros a través de la Biblia- de los reinos del Norte y del Sur, de Israel y Judá, la noción de pueblo judío como tal, el concepto auténtico de nación, comienza cuando se le impone al pueblo hebreo la realidad de dos exilios y dos retornos. El primero, el de las tribus del Norte, tras la destrucción de Samaría por Salmanasar en el 321. El retorno fue aquí exiguo, al parecer, y hubo casi diez tribus que se dispersaron y se perdieron en la bruma de la historia… hasta hoy día. El segundo, después de la toma de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor en el 589: el exilio de las clases altas del pueblo en Babilonia y el retorno desde allí de emigrados calificados en tiempos del dominio persa del Oriente Próximo y Medio desde Ciro I el grande (a partir del 538 a.C.). Desde este momento puede decirse que se inicia un largo proceso formativo que conduce al judaísmo de hoy día. Mi comentario es más amplio. Pero –opino- que por hoy es bastante. Seguiremos mañana Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 4 de Mayo 2010
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas