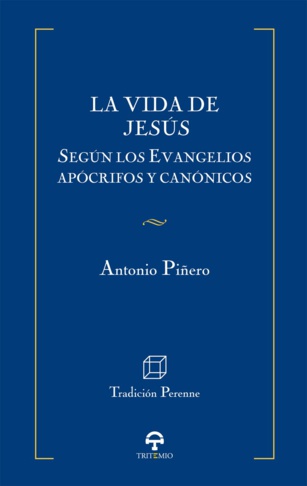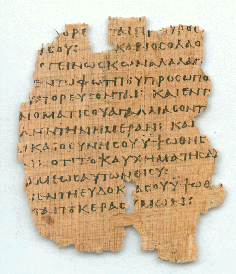Notas“Compartir” (323) Preguntas y respuestas de 22-12-2021.
PREGUNTA:
"Había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a sí a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día; exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras diez mil cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente.” (Antigüedades. XVIII.3.3). Antiguedades 20.9.1.cuando relata la condena de Santiago el hermano del Señor a ser apedreado dice «Jesús, es llamado Mesías o Cristo». J. Dunn afirma que hay un «amplio consenso» entre los estudiosos con respecto a la naturaleza de la auténtica referencia a Jesús en el Testimonium y lo que se vería en el pasaje sin las interpolaciones. Entre otras cosas, la autenticidad de este pasaje podría ayudar a dar sentido a la referencia posterior en el libro 20, capítulo 9, 1, donde Josefo se refiere a la lapidación de «Jacobo, el hermano de Jesús». P. Maier : "Como judío, Josefo no habría reivindicado a Jesús como el Mesías, excepto si se hubiese convertido secretamente." Van Voorst, mantiene que la afirmación «aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron» tiene las características de la escritura de Josefo y apunta a la continuidad del cristianismo. Tambien afirma que es difícil imaginar que la frase «reciben la verdad con placer» que se utiliza en el Testimonium es el trabajo de un interpolador cristiano, pues los escritores cristianos en general evitaban el uso de la palabra «placer» (ηδονή en griego) en un sentido positivo debido a su asociación con el hedonismo. A. Köstenberger mantiene que el Testimonium incluye vocabulario y estilo indudablemente josefino. L. Feldman explica el silencio sobre la escasez de referencias a Josefo antes de Orígenes y Eusebio, porque Josefo era ignorado por los primeros escritores cristianos anteriores a Orígenes al ser poco conocido, y no lo suficientemente sofisticado en asuntos históricos. L. Feldman, P. L. Maier, G. Vermes, Chilton y Evans afirman de manera individual, razonada y separada, que es aceptada la autenticidad del pasaje de Jacobo, en el cual se recoge «el ya mencionado Cristo» y esta autenticidad confirma la autenticidad del Testimonium, porque «con toda probabilidad el Testimonium es esa referencia previa». Cl. Setter, sostienen que «hombre sabio» no es lo que propio de un interpolador cristiano y sostiene que el Testimonium indica que Josefo si oye hablar de Jesús, de su muerte y si le considera hacedor de milagros. G. Vermes, afirma también que Flavio Josefo si consideraba a Jesús un hacedor de milagros C. Evans, G. Vermes y Van Voorst, por separado, sostienen que lo que le da autenticidad es que no hace hincapié en el papel de los lideres judios en la muerte de Jesús, sino que mantiene el estilo esperado en Josefo, el cual se muestra neutral. Santiago. N. Mason se sorprende del poder del lobby “anti Chrestus” que no cuestionan las obras de Josefo por haber tenido la intervención de un escriba pero se vuelcan en esta. Mantiene Mason que los copistas cristianos eran muy conservadores al transmitir cualquier texto .Por ejemplo las obras de Filón no fueron alteradas y eso que era muy favorable a las ideas de los cristianos, por lo que es “antihistoricista” suponer interpolaciones cristianas en el Testimonium, más allá de un interés predeterminado en tumbar una fuente no cristiana de Jesús a cualquier precio. ¿Qué opina usted de lo que opinan estos expertos? RESPUESTA: Pues que en líneas generales están bien, aunque en algunos se les nota un tanto el afán apologético. Las preguntas son 1. ¿Qué grado de historicidad se le puede dar al pasaje en el que Flavio Josefo, dice, de Jesús que era un "hacedor de maravillas"? 2. ¿Hay algún texto que niegue el hecho de que Josefo escribiera "se volvió a aparecer vivo ante ellos" 3. ¿Se podría decir que Flavio Josefo pudo considerar a Jesús un hacedor de milagros? 4. ¿Las historias de milagros de Jesús son las que pueden hacerle llevar a Flavio a decir que Jesús hacía "maravillas"? RESPUESTA: A 1. (1 ¿Qué grado de historicidad se le puede dar al pasaje en el que Flavio Josefo, dice, de Jesús que era un "hacedor de maravillas"?) La versión disminuida del Testimonio Flaviano, eliminando las posibles inserciones cristianas es para mí el siguiente: “Por esta época vivió Jesús, un hombre [sabio]. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de hombres que acogen la verdad con placer, y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Y, aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos, que se denomina así en referencia a él”. Por tanto es muy posible que Flavio Josefo escribiera que Jesús fue “autor de obras sorprendentes”. ¿De dónde sacó esta información? Estrictamente no lo sabemos. Probablemente de los judeocristianos de Roma con os que mantendría contactos y con os que hablaría alguna vez sobre Jesús. Que un hombre hiciera “cosas sorprendentes” a los ojos de sus contemporáneos case bien con la imagen de Jesús sanador y exorcista. Ningún historiador imparcial niega, creo que Jesús lo fuera, ya que sanadores y exorcistas los hay incluso en el siglo XXI. Gente con potencia psicológica enorme, unida a una fe inmensa en el poder del sanador por parte del paciente obran maravillosas incuso hoy día. A 2. (¿Hay algún texto que niegue el hecho de que Josefo escribiera "se volvió a aparecer vivo ante ellos"): No conozco ninguno. Pero en el fondo esta pregunta importa poco, ya que los antiguos creían sin más en la resurrección de los muertos. Ahora bien, en el caso de Josefo, lo más probable es que él, como buen judío, no creyera que Jesús hubiese resucitado. Si lo hubiese creído, se habrá hecho cristiano. Y no consta. A 3. (¿Se podría decir que Flavio Josefo pudo considerar a Jesús un hacedor de milagros?) Claro que sí. Ya he respondido de este modo en 1. Creer que una persona era sanador y exorcista (había muchos en la época), no suponía en absoluto que Flavio Josefo creyera que Jesús fuera el mesías. ¡Ni mucho menos! Así que del texto de Flavio Josefo solo se obtiene –uy es mucho– que él da testimonio de que Jesús de Nazaret existió. Fue un personaje perfectamente datable para él. A 4. (“4. ¿Las historias de milagros de Jesús son las que pueden hacerle llevar a Flavio a decir que Jesús hacía "maravillas"?) Se supone que la pregunta se refiere a los Evangelios. Es poco probable que Flavio Josefo leyese los Evangelios (compuso su obra “Antigüedades de los judíos” entre los años 85-95 de nuestra era. Probablemente no habían llegado a sus manos ejemplares. Quizás en todo caso de Marcos. Pero, repito, la información le veían delos judeocristianos de roma. Bastaba con eso. Y ahora añado información sobre este “Testiminio Flaviano” (“Antigüedades XVIII 63-64), tomadas de mi libro “Aproximación al Jesús histórico” 4ª edición de 2019, Editorial Trotta, Madrid, que imagino puede ser de mucho interés para Ustedes, y que es un libro de fácil acceso y barato. Pro considero que es un tanto estúpido que tenga yo que estar citando cosas de muchos libros míos, totalmente accesibles. PP. 30-32 del libro citado: “Hay frases que son ciertamente imposibles en Flavio Josefo, pues representan una clara profesión de fe cristiana y ese autor no le era; no lo fue nunca. Por tanto, son claramente añadidos cristianos. Si quitamos esas frases más que dudosas, diría que imposibles, quedaría el texto así: Por esta época vivió Jesús, un hombre [sabio]. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de hombres que acogen la verdad con placer, y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Y, aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos, que se denomina así en referencia a él. Parece que este pasaje puede atribuirse sustancialmente a Josefo, pues su estilo e ideas son típicamente suyas. Opino, pues, que la hipótesis de la “autenticidad de ese texto, pero con retoques” es la más convincente. Y existe un argumento suplementario en pro de su autenticidad. Casi todos los investigadores mencionan este famoso pasaje tal cual lo hemos transcrito al principio, aislándolo de su contexto y considerándolo en sí mismo, pero pocos hacen hincapié en el final del texto sobre Jesús que sirve de empalme con el siguiente y que me parece iluminador: Y por el mismo tiempo (de Jesús) ocurrió otra cosa terrible (héteron ti deinón) que causó gran perturbación entre los judíos (ethorýbei toùs ioudaíous). Ciertamente el pasaje aclara mucho. De él se trasluce que el núcleo del testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús estaba dentro de una lista de personajes y sucesos tristes y malos que impulsaron a los judíos a la desastrosa sublevación del 66 d.C. Por tanto, el historiador judío estaba dando unos breves toques sobre tipos dañinos para el judaísmo y en concreto menciona la vida de un personaje mesianista, Jesús de Nazaret, cuya existencia había causado daños al pueblo judío, pues había potenciado las expectativas mesiánicas; había contribuido notablemente al ambiente exaltado general que llevó al pueblo judío a la catástrofe del año 70 d.C.: destrucción de Jerusalén del pueblo, de gran parte del país, innúmeras gentes hechas prisioneras y esclavas, y muchos muertos. Flavio Josefo no tenía ningún interés en inventarse la existencia de un Jesús nefasto y colocarla dentro de una lista de personajes para él desastrosos. Luego, si eliminamos los retoques cristianos, el pasaje es un testimonio directo de la existencia de Jesús. Por tanto, el texto no puede eliminarse alegre y desenvueltamente de la discusión, como si todo él fuera un añadido voluntario, con ánimo falsario, por obra de un escriba cristiano que apoyaba así la existencia de un personaje que en el fondo era un puro mito. El argumento ser revela insostenible. Lo único que hizo el escriba cristiano fue manipular el texto y presentar a Jesús a mejor luz. Así el retoque consistió en a) eliminar un posible principio del texto que ponía a Jesús dentro de una lista de personajes indeseables; b) añadir tres frases (las arriba destacadas); c) cambiar la más que probable palabra de Josefo sophistés, “sofista” (Jesús era un sofista más) por sophós = “sabio”. Teniendo todo esto en cuenta, no es extraño que el texto de Josefo reconstruido por R. Esissler en su obra de 1931 Jesús rey que nunca reinó sea bastante plausible y haya comenzado del siguiente modo: Por aquel tiempo ocurrió el inicio de nuevas perturbaciones: Jesús, varón sofista… (archè néon thorýbon). La reconstrucción del texto griego originario está citada en una amplia nota por el editor, Louis Feldman, en la p. 48 del volumen IV de las Obras de Josefo de la Loeb Classical Library, de 1965. L. Feldman era un excelente filólogo y un judío muy religioso y conservador, de quien no cabe esperar tantas simpatías por Jesús como para no declarar espurio un texto de Flavio Josefo si así lo creyera. Así pues, según el historiador judío, Jesús de Nazaret agitó con su predicación a las masas judías y fue un eslabón más de los que la condujo a la catástrofe. Lo mismo que antes Juan el Bautista, que aparece por ello en la misma lista. Y lo coloca en la lista por considerarlo un hombre de cuya predicación se temían desórdenes públicos. Pero no duda en presentarlo como un judío honesto y bueno. Con Jesús hizo lo mismo: lo situó en la lista de personajes que contribuyeron a exaltar el mesianismo judío que condujo a la catástrofe, pero reconoció aspectos interesantes, por ejemplo haber impulsado un movimiento de seguidores que en su tiempo seguía con vida en Roma, donde él vivía. Por tanto, si no es posible rechazar en bloque este texto como totalmente inauténtico, y si estimamos la mención josefina de Jesús como muy negativa, no sospechosa de ser una interpolación, debo concluir que es un testimonio directo de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Algún estudioso podría argumentar que este pasaje de Josefo es demasiado positivo respecto a Jesús, aun despojado de las posibles glosas cristinas. Pero el argumento tampoco es válido: si se estudian las palabras que este texto, en apariencia o por hipótesis más o menos neutro sobre Jesús, utiliza para describir la actividad de Jesús, observaremos que se emplean en el resto de su obra para designar actos negativos. Es esta una tarea propia de especialistas, en la que no puedo detenerme y mostrar listas de palabras unidas a una discusión filológica de su significado en este preciso texto, pero sus resultados son también muy concluyentes Saludos cordiales de Antonio Piñero Enlace a otra entrevista nueva sobre “Los libros del Nuevo Testamento! https://www.ivoox.com/programa-17-12-2021-audios-mp3_rf_79759771_1.html?fbclid=IwAR0GkFmxXL2HY6nsreP_Mz26mm_BAp3uoHDDHFuaWg7UC2Pwa1ZbggWTDGE
Miércoles, 22 de Diciembre 2021
Comentarios
Notas“Compartir” (322) de 20-12-2021. Preguntas y respuestas
Escribe Antonio Piñero
Foto: Basílica de san Francisco en Asís. Pregunta 6.1. Las Escrituras informan que el rey de Judea, Jehoiaquim “Estaba sentado en la casa de invierno, en el mes noveno [Kislev, que corresponde a noviembre-diciembre], con un brasero ardiendo delante de él” (Jeremías 36,22) ¿Podría ser en invierno el nacimiento de Jesús, con esos pastores que duermen en el exterior con braseros?) 6.2. Lucas dice que María dio a luz a Jesús y lo colocó en un pesebre «porque no había lugar para ellos en el mesón». (La palabra griega es katályma) ¿Hay algún problema histórico en considerar como posible el nacimiento en un pesebre ya que no encontraron otro sitio? Respondo a 6.1: El nacimiento de Jesús y su momento es indiscernible para la historia. NADA podemos decir de él, y menos sobre el momento. Las dos fuentes, en especial Lucas, son altísimamente legendarias. Así que declaro mi ignorancia sobre el momento. Respecto a 6.2 La pregunta, como la anterior supone que hay que prestar un mínimo de rigor histórico a la historia del nacimiento de Jesús. Y ahí discrepamos profundamente el preguntante y yo. Repito que no concedo a este “Lucas” (además no fue él, sino otro personaje el que añadió esos capítulos al Evangelio ya compuesto; he hablado de esto ya) un cero absoluto en “confianza histórica”. Y piénsese sin más que hasta en este detalle hay una profunda contradicción: el relato de Mateo (que nada sabe del traslado y del censo) supone que José tiene una casa en Belén. María da a luz en su casa. Por el contrario, Lucas supone el viaje desde Nazaret, que no hay sitio en la posada, etc. Así que ni siquiera sé si el pesebre es histórico o no. A propósito sobre el nombre “Jesús· Hace tiempo, publiqué un alegato contra la idea de Richard Carrier de que el nombre de “Jesús” (y más aún “Jesucristo”) es un puro invento. Me pregunto ¿Pudieron los cristianos equivocarse y movidos por su fe afirmaron que un cierto personaje –por ejemplo el presunto padre biológico de Jesús, llamado Ben (“hijo de”) Pantera o Ben Stada, pudo ser llamado “Jesús” (aunque él no se llamara así originariamente)– porque creían que Yahvé lo había resucitado y la había nombrado “salvador de los judíos” (Jehoshúa significa “Yahvé salva”), dando fe a las alucinaciones de las mujeres del grupo? Me parece una hipótesis implausibilísima. Supone que los discípulos siguieron a una suerte de fanático religioso que predicaba el reino de Dios futuro, que se llamaba Ben Pantera (pongamos), y que luego le cambiaron el nombre a Jesús cuando creyeron que era el “Salvador”. No creo verosímil en absoluto esta hipótesis. Saludos cordiales de Antonio Piñero Otra entrevista acerca de “Los libros del Nuevo Testamento”: https://youtu.be/yN-fna4n5qE
Lunes, 20 de Diciembre 2021
Notas“Compartir” (321) Preguntas y respuestas de 17-12-221.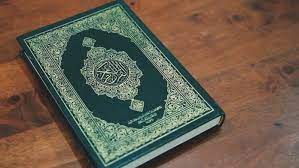
Escribe Antonio Piñero
PREGUNTA: La Biblia habla de María Virgen, el Corán habla de María Virgen (Azora XIX, 16/27). Ambos libros reconocen a Gabriel como el mensajero de Dios. El Corán dice que Jesús sabía desde que era un bebé que iba a resucitar, y le llama "verbo de la verdad" (Azora XIX, 28/27- 35/34). Acaba el Corán poniendo la duda sobre otros planetas: "Te ha elegido sobre todas las mujeres de los mundos". Pregunto: 1. ¿Puede ser Jesús enviado de otro universo paralelo? 2. ¿No le parece contradictorio analizar el nacimiento de un ser que podría ser sobrenatural, descartando ya a priori, elementos sobrenaturales? RESPUESTA: Primero: para responder debo resumir primero lo que de Jesús dice el Corán más o menos literalmente La presencia de Jesús en el Corán, de acuerdo con lo que constituye una de las características del texto sagrado de los musulmanes, es muy dispersa. No se contiene en una sola azora o capítulo, sino que está desperdigada a lo largo de todas sus aleyas, y no sigue un orden cronológico, ni siquiera temático. En general, se puede apreciar un tratamiento extenso sobre la figura de Jesús en las azoras 3, 4, 5 y 19. Y menciones tangenciales en las 2, 6, 7, 9, 21, 23, 33, 42, 43, 57, 61 y 66. Citas que, en la mayoría de los casos, están muy relacionadas con las referidas a su madre. Su nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María (C. 3, 45). Es un enviado de Dios y su Palabra; es un espíritu que procede de El (C. 4, 171), no en el sentido trinitario cristiano. Jesús es espíritu como una criatura más a través de la cual Dios ejecuta alguna acción especial. Tan espíritu de Dios a estos efectos es Jesús, como el arcángel Gabriel que se presenta a María para anunciarle que está encinta (C 19, 17). Mahoma, por ejemplo, es también otro “enviado”, antes del cual han pasado otros enviados” (C. 3, 144). Téngase en cuenta que en la exégesis islámica, el enviado (árabe rasul) recibe un grado podríamos decir superior al que recibe el mero profeta (árabe nabí). Se suele caracterizar al enviado o “rasul” como el profeta cuya profecía viene acompañada con un libro escrito. Y Jesús, desde ese punto de vista, es “rasul” sin duda: Moisés es un atecedente de Jesús. Luego viene este con el Evangelio, que contiene sin duda “dirección y luz” (C. 5, 46). Respecto a 5.1: En este marco se puede responder que la frase “Te ha elegido sobre todas las mujeres de los mundos" (respecto a María, la madre del enviado Jesús) no se refiere a otros planetas. ¡Ni se les habría ocurrido! El que formule esta suposición está muy lejos de meterse en la mentalidad de un árabe del siglo VII: en su mundo eso ni cabía en absoluto… Piénsese que en el entorno de Mahoma hasta la recepción de la revelación coránica, la literatura religiosa principal estaba el siríaco, es decir arameo occidental, lengua que fue oficial del Imperio persa, lengua en la que los árabes cultos podían leer lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y muchos apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Corán es un producto árabe, sin duda, pero a partir de una mentalidad previa influida profundamente por la ideología judía y cristiana, con gran cantidad de apócrifos. Este conjunto era una ideología religiosa que la revelación coránica intenta poner al día, acomodarla a la mentalidad y necesidades de los árabes del siglo VII, y en cierto sentido ofrecer su superación / culminación ya que Mahoma es el último y más excelente profeta/enviado de la tríada Moisés – Jesús– Mahoma. Por tanto el significado de “te he elegido entre todas la mujeres que podrían pensarse en este mundo… el único que hay…”. Por tanto, apoyarse en el Corán para sostener que Jesús es “proveniente de universos paralelos” sonaría a algo incomprensible a un personaje religioso de la Península arábiga del siglo VII. Respecto a 5.2: Jesús no es para el Corán un ser sobrenatural, sino un profeta/enviado, como Mahoma o Noé, sobre todo. Por tanto un hombre. Un mero hombre, aunque excepcional. Plantear que el que escribió el Corán pensaba en elementos sobrenaturales, más allá de la invasión del Espíritu divino profético, en el cuerpo y mente del profeta (lo que no le transportaba a otra entidad…seguía siendo un mero hombre aunque iluminado)…, siento decir que es no entender nada del Corán ni del islam. Saludos cordiales de Antonio Piñero https://www.youtube.com/watch?v=7UtGpe7_csE
Viernes, 17 de Diciembre 2021
Notas“Compartir” (320) de 15-12-2021
PREGUNTA:
Igual que ocurre en su novela “El Trono maldito” en el que hay personajes como Rut o el jefe de policía que dan la impresión de ser inventados, las interpolaciones de que se ordenó un censo etc. y otras más del principio del evangelio de Mateo. ¿No pueden estar ensombreciendo el hecho de que sí hubo una luz que llevó a los "magos" hasta el niño? En general en el Nuevo Testamento, ¿se estará hablando de una base cierta aunque adornada para hacer algo súpercristo lógico? ¿Han podido perjudicar las interpolaciones cristológicas de los evangelistas? (cuando no hacía falta, porque el hecho de la llegada del hijo de Dios o de "un dios" fue real). RESPUESTA: Las bases de esta pregunta, si no entiendo mal, y es difícil de entender, o los supuestos que motivan la pregunta son: 1. Existe la sospecha de que hubo una luz, sea cual fuere, que llevó a los magos hasta Jesús. 2. La llegada del hijo de Dios a la tierra fue real. 3. Por ello son innecesarias las “interpolaciones cristológicas” de los evangelistas acerca de Jesús. Se supone que bastaría con que hubiesen narrado más sencillamente el hecho, de que Dios se había encarnado en un niño que había nacido y que hubo una luz misteriosa que lo anunció. No era añadir especulaciones teológicas propio de los evangelistas que hacen “interpolaciones”. 4. Y del mismo modo que una novela histórica, “El trono maldito”, hay añadidos de ficción, Rut y su marido el jefe de la policía, personajes ficticios que pueden ocultar en algo la verdad histórica que fundamenta la novela, del mismo modo el evangelista “Mateo” añadió, interpoló, “noticias” innecesarias, lo cual oscureció, por ejemplo que la luz era “una estrella” y que hubo en realidad una luz que condujo a los magos hacia Jesús. Si mi intelección es correcta, respondo que no puedo aceptar como historiador ninguno de los cuatro puntos, ya que son meras especulaciones sobre la base, indudablemente histórica para el preguntador, de que tras la noticia de los magos de Mateo hubo un hecho real. No lo creo, ciertamente. En mi opinión, y allá cada uno con sus creencias (un buen historiador jamás debe pretender quitar la fe de otros, sino exponer lo que cree que se puede aproximar a lo sucedido históricamente), opino que es sumamente improbable que detrás de la leyenda de los Magos haya el menor átomo de verdad histórica. Se trata de un invento piadoso de quien creyó (un grupo de judeocristianos creyentes y un relator que lo puso por escrito y lo añadió al Evangelio de Mateo) que Jesús de Nazaret es realmente el hijo de Dios encarnado. Esto es teología, no historia. Y la teología pertenece al ámbito de la fe. No me meto ahí. Esto lo he escrito muchas veces. Tiene usted el libro “La vid (oculta) de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos y canónicos”, publicado por la editorial Tritemio, Madrid 2018, ISBN 978-84-16651-10-8 Saludos cordiales de Antonio Piñero
Miércoles, 15 de Diciembre 2021
Notas
Una vez presentadas las líneas generales de los respectivos conceptos de “alma” que en las culturas hebrea y griega antigua existieron, es hora de ver cómo se conjugaron ambas cosas en la cultura helenística, la vida cultural que, desde Alejandro Mago hasta época romana, impregnó el Mediterráneo oriental.
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas