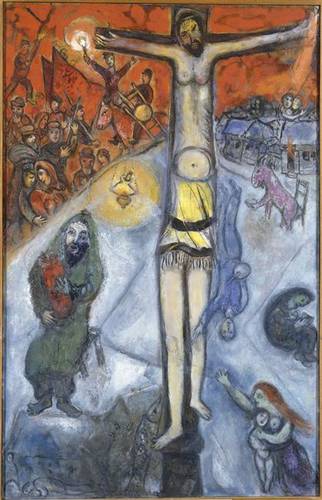NotasFinal de este miniserie de cuatro días
Escribe Antonio Piñero
Pedro Apóstol afirma contra Simón Mago en defensa que el politeísmo es inexcusable Homilías Pseudoclementinas II 45. ––Pero ten la seguridad de que no nos tendrás como socios de ese intento ni permitiremos que nos engañes. 2Pues tampoco nos aprovechará como excusa en el Juicio si decimos que tú nos engañaste, porque ni a la primera mujer le valió como excusa decir que había sido seducida neciamente por la serpiente, sino que fue condenada a muerte por haber creído neciamente. 3Por esta misma causa, Moisés recomendó al pueblo la fe en un solo Dios diciendo: «Guárdate no seas seducido (para apartarte) del Señor tu Dios». 4Mira que usa la misma palabra que usaba la primera mujer para excusarse, diciendo que había sido seducida, pero de nada le valió. 5Pero por encima de todo, aunque se levantara algún profeta verdadero, que hiciera signos y prodigios, pero quisiera persuadirnos para que diéramos culto a otros dioses al margen del Dios de los judíos, nunca le podríamos creer. 6Pues así nos lo ha enseñado la ley divina, recomendándonos más puramente un lenguaje secreto a partir de la tradición. 7Dijo pues: «Si se levantara un profeta o un soñador de ensueños, que hiciera signos y prodigios, que se cumplieran como signos y prodigios, 8y te dijera que vayamos y demos culto a dioses extraños que no conocéis, no escucharéis las palabras de ese profeta ni los sueños de aquel soñador, porque ciertamente os tentó para ver si amáis al Señor nuestro Dios». Y ahora voy con el tema directo de la pregunta que puede formularse como “El paso del politeísmo al monoteísmo en Israel”. Para responder utilice ideas de una antigua reseña mía a un libro de un colega, El Prof. Julio Trebolle que lleva el título de Editorial Trotta, Madrid, 2008. Escribí lo siguiente: Para el público que no ha parado mientes en los orígenes de la religión israelita, y que de un modo más o menos consciente tiene grabada en su mente la imagen global que ofrece los primero libros de la Biblia -con los relatos de la creación, Abrahán y los patriarcas, relatos en los que desde el principio parece un Dios único e indiscutido, que crea los cielos y la tierra… y al final al ser humano, cuyos avatares principales se dibujan hasta llegar a Moisés en pocos miles de años- tiene que resultar muy curiosa la pintura que ofrece Trebolle en el capítulo 6 de su libro: la religión de los israelitas y la figura y culto a su dios único es el producto de una evolución y de la mezcla de concepciones diversas. Entre ellas destaca la idea en torno a la divinidad. En un principio la religión patriarcal y familiar de los clanes y familias que luego serían Israel no conocía a Yahvé. Su Dios era la divinidad cananea ’El (la misma palabra que el árabe Alá, cuyo significado es simplemente “dios”). “La presencia del elemento ’El en el nombre propio “Israel-’El” corresponde a un estadio en el que el dios de las tribus israelitas era todavía ’El y no Yahvé” (p. 266). En Éxodo 6,2-3 se lee “2 Habló Dios a Moisés y le dijo: «Yo soy Yahvé. Me aparecí a Abrahán, a Isaac y a Jacob como El Sadday; pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer”. Este pasaje reconoce claramente lo que acabamos de decir y significa que la religión del dios cananeo El es fundamentalmente el sustrato profundo de la religión yahvista, pero que esta divinidad se superpone y añade sus propias características a la antigua religión base. Según el conjunto el Éxodo 6, el nombre de esta divinidad se comunica a Moisés tan sólo en la teofanía del Sinaí. Pero luego advierte el mismo libro, en el episodio de la zarza ardiente que se le muestra Moisés, pastor de ovejas, en el monte Horeb, que la divinidad que se le muestra de modo tan asombroso es la misma antes adorada con el nombre de ‘El: “Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.» Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios (Ex 3,6)”. Trebolle añade que Moisés conoció al dios Yahvé a través de su suegro, que era un madianita, sacerdote de ese dios. Las primeras referencias al dios Yahvé lo sitúan en el sur de Palestina. Es el “Dios del Sinaí” (salmo 68,9), que sale de Seír (unas montañas al sur del mar Muerto habitada primero por hurritas y luego por madianitas/edomitas, por ser zona fronteriza) y avanza desde los campos de Edom (Jueces 5,4-5); que viene del Sinaí, desde Seír (Dt 33,2) o de Temán (Hab 3,3). No cabe pensar que israelitas de una época posterior localizaran a su Dios en un territorio extranjero, si ello no respondía a un recuerdo mínimamente histórico” (p. 266). Por tanto Yahvé es un dios más antiguo que Israel. Era la divinidad de una montaña sagrada situada al sur de Palestina. Lo más probable es que Moisés (lo que de entre las leyendas puede reconstruirse como la base histórica de un personaje difuso, cuyo nombre y procedencia parecen ser egipcias, no hebreas) se convirtiera a ese dios, convenciera a un grupo fuerte de entre las gentes de su entorno y que la adoración a esa divinidad se consolidase tras el convencimiento profundo de que ella, y no El era la los había liberado de la esclavitud de Egipto. Así pues, origen de la religión yahvista “se relaciona con un grupo de hapiru, formado básicamente por prisioneros de guerra de origen étnico muy diverso, condenados a trabajos forzosos en la región egipcia de Pi y Ramsés” (p. 277). Esta divinidad exige pronto una adoración exclusiva: se proclama primero la más importante, y luego la única. Hay desde el principio una tendencia al monoteísmo que la Biblia liga indisolublemente al movimiento religioso político impulsado por Moisés. “La investigación más reciente afirma que hasta el exilio en Babilonia la religión de Israel seguía siendo una religión politeísta que no se distinguía de las de su entorno. Hasta los siglos IX-VIII a.C. no existió ni la idea ni la práctica de un culto exclusivo a Yahvé, en cuyo proceso de formación a partir de esta época tuvo influjo decisivo el movimiento profético de un solo Yahvé” (p. 269). El monoteísmo teórico, por tanto, no era propio de la religión oficial –patrocinada por el monarca y sus acólitos- en contraposición con la religión popular, politeísta y tendiente a la magia. La verdadera contraposición se dio entre un politeísmo, tanto de la monarquía como del pueblo y un grupo de gentes religiosas, entre los que destacaban los profetas, cuya figura épica es Elías, que luchaban por implantar el culto de un dios único. La transición de la época politeísta hasta el yahvismo posterior, se dio según Trebolle, por un movimiento doble de convergencia y de diferenciación. El movimiento de convergencia se hizo asimilando con la figura de Yahvé las características de otros dioses: ‘El, Baal e incluso la divinidad femenina Asherá. Yahvé tiene en sí mismo, y mejor, las cualidades de cualquier otra deidad. De Baal en concreto Yahvé asume las características de Dios guerrero y de los fenómenos atmosféricos de los cielos. El proceso de diferenciación de Yahvé se logró, al parecer, por un impulso interno de la religión yahvista que desde sus orígenes tendía a oponerse a cualquier otra divinidad. Finalmente es interesante la síntesis de nuestro autor que resume en tres fases la evolución del discurso sobre la unicidad de Dios: 1. En un principio “no tendrás otros dioses más que a mí” (Ex 20 Y Dt 5), lo que manifiesta que se acepta que existen otros dioses, a los que no se debe hacer caso alguno, sin embargo. 2. “Yahvé nuestro Dios es el solo Yahvé” (Dt 6,4), donde se establece la obligación del culto a una sola divinidad. 3. Llegada a una formulación estrictamente monoteísta: “Yo, Yahvé, soy el primero y el último; fuera de mí no hay otros dioses” (Is 44,6). Por último, Trebolle se hace eco de la teoría dentro de la historia de las religiones (propugnada por ya Jakob Burckhardt en el siglo XIX) que el cambio a una religión estrictamente monoteísta no pudo ser más que instantánea, es decir, por una imposición desde las superiores instancias religiosas. En este caso hubieron de ser las que encarnaron, a la vuelta de exilio, ya en Israel, los impulsos continuos que desde la época de Elías y del profeta Oseas se habían hecho en este sentido. Por tanto, el movimiento encabezado por Nehemías y Esdras. Esto supone que el monoteísmo absoluto en Israel, a pesar de que la Biblia lo muestra como un fenómeno campante ya entre los antepasados de Israel, en los orígenes, es un hecho mucho más tardío de lo que se supone. Esta tesis no desconoce, ni le resta méritos a aportaciones anteriores a este movimiento monoteísta: los redactores deuteronomistas, el profeta Jeremías y las reformas religiosas y políticas de los reyes de Judá Ezequías y Josías en el siglo VII a.C. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Viernes, 20 de Mayo 2022
Comentarios
NotasEscribe Antonio Piñero Continúo con el tema de ayer Sigue hablando Pedro Apóstol contra Simón Mago en defensa del Dios único: ¡No hay otro Dios que el de los judíos! A ver si convencen sus razones. El texto está tomado de la Homilías griegas de la Literatura Pseudo Clementina, también llamada «La Novela de Clemente» Homilía II 43. ––Por eso clama la Escritura en la persona del Dios de los judíos: «Ved, ved que yo soy Dios y no hay otro al margen de mí. Yo mataré y haré vivir; heriré y yo sanaré, y no hay quien libre de mis manos». 2Mira, pues, cómo con cierto poder inefable ––saliendo la Escritura al paso de los futuros errores de aquellos que afirmen que hay otro Dios al margen del que es de los judíos, ya sea en los cielos, ya en la tierra––proclama diciendo: 3«El Señor tu Dios es un solo Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y aparte de él no hay otro». ¿Cómo, pues, te atreviste a decir que hay otro Dios aparte del que es el Dios de los judíos? 4Y de nuevo dice la Escritura: «Mira, del Señor tu Dios es el cielo y el cielo de los cielos, la tierra y todo su contenido. Sin embargo, elegí a tus padres para amarlos y a vosotros después de ellos». 5Así, en todas sus partes, queda confirmada por la Escritura esta creencia de que aquel que ha creado el mundo es el verdadero y único Dios. La serpiente fue quien introdujo el politeísmo II 44. ––Pero si hubiera otros que, como hemos dicho, son llamados dioses, estarían bajo el poder del Dios de los judíos, porque así dice a los judíos la Escritura: «El Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores». 2La Escritura recomienda que se debe dar culto a este solo, diciendo: «Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás». 3Y también dice: «Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios». Los santos, en fin, llenos del Espíritu de Dios y regados con las gotas de su misericordia, exclamaban: «Quién es semejante a ti entre los dioses, Señor, quién es semejante a ti?» 4Y de nuevo dice: «¿Quién es Dios aparte del Señor, y quién es Dios aparte de nuestro Señor?». 5Moisés, pues, cuando vio que el pueblo hacía progresos, poco a poco los inició en la comprensión de la monarquía y en la fe en el Dios único, como dice en las siguientes palabras: «No recordarás los nombres de dioses ajenos». 6Recordaba sin duda a qué castigo fue condenada la serpiente, que fue la primera que nombró a los dioses. Fue condenada a alimentarse de polvo, 7y fue juzgada digna de tal alimento porque fue la primera de todos que introdujo en el mundo la denominación de los dioses. 8Con lo que si tú también quieres introducir muchos dioses, mira no vayas a obtener la misma suerte que la serpiente. NOTA Para los que se encuentran en el área de Vigo (Galicia. España) Hoy miércoles, 18 de mayo de 2022, a las 19.30 horas en “La Casa del Libro” de Vigo, c/ Velázquez Moreno 27, Fernando Franco, y Juan Curráis presentarán el libro comunal editado por mí “Los libros del Nuevo Testamento”, de Editorial Trotta, Madrid. Naturalmente intervendré yo también en la presentación, como autor y editor, tanto en nombre mío como de los colaboradores, en especial de los traductores, Carmen Padilla (esta última ha sido igualmente correctora del libro y Gonzalo del Cerro. Josep Montserrat y Gonzalo Fontana se han ocupado de los comentarios de una parte importante del Libro. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Miércoles, 18 de Mayo 2022
NotasEscribe Antonio Piñero Continúo con el tema de ayer Pedro demuestra la unidad de Dios II 40. Cuando oyó esto, dijo Pedro: ––Nada temas, Simón; pues fíjate que ni siquiera cerramos nuestros oídos; ni hemos huido, sino que responderemos con discursos de verdad a las cosas que has dicho con falsedad. Afirmamos en primer lugar que hay un solo Dios, el de los judíos, que es el único Dios, creador del cielo y de la tierra, que es también Dios de todos los que tú llamas dioses. 2Si, pues, demuestro que no hay nadie superior a él, sino que él está por encima de todas las cosas, tendrás que confesar que tu error está por encima de todas las cosas. 3Dijo Simón: ––¿Pues qué? Aunque yo no quiera confesarlo, los oyentes que están presentes ¿no me acusarán acaso de no querer profesar las cosas que son verdaderas. II 41. Dijo Pedro: ––Escucha, pues, para que sepas en primer lugar que incluso si hay muchos dioses, como dices, están sometidos al Dios de los judíos. Porque no hay otro igual a él, ni puede haber otro mayor. 2Pues está escrito que el profeta Moisés dijo a los judíos: «El Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande». 3De este modo, aunque son muchos los llamados dioses, uno es el Dios de todos, el de los judíos, que también es llamado Dios de los dioses. 4Pues tampoco todo el que es llamado dios, es Dios sin más. Moisés, en fin, es también llamado dios del Faraón, pero es claro que era un hombre. También los jueces fueron llamados dioses, y consta que fueron mortales. 5Las imágenes de los gentiles también reciben el nombre de dioses, pero todos sabemos que no lo son; sin embargo, a los impíos se les ha dado como castigo el que, ya que no quisieron conocer al Dios verdadero, cualquier forma o imagen que les salga al paso sea reconocida por ellos como Dios. 6Porque, como he dicho, rechazaron recibir el conocimiento de uno solo, que es el Dios de todas las cosas. Por eso, se les da el tener como dioses a los que nada pueden conceder a los que les suplican. 7¿Pues qué podrán aportar a los hombres las imágenes inanimadas o las animadas, cuando el poder sobre todas las cosas está en manos de uno solo? Ángeles y otros son a veces llamados dioses II 42. ––Así pues, alguien es llamado dios de tres maneras: o porque realmente lo es, o porque sirve al que verdaderamente lo es, y por el honor del que lo envía para que sea plena su autoridad el que es enviado es llamado lo mismo que el que lo envía. 2Esto sucedió muchas veces con los ángeles, quienes cuando se aparecen a un hombre, si este es un hombre prudente y erudito, pregunta por el nombre del que se le ha aparecido para reconocer a la vez el honor del enviado y la autoridad del que lo envía […] 6Como hemos dicho, también los hombres santos son tenidos por dioses de los impíos, como si hubieran recibido sobre ellos el poder de vida o muerte, como anteriormente hemos recordado de Moisés y de los jueces. También los príncipes de las gentes son llamados dioses. […] 9En consecuencia, ni los ángeles, ni los hombres, ni criatura alguna pueden ser realmente dioses, pues están sometidos a otro poder, ya que son creados y mudables […] 10Por eso, aquel es el único Dios, que no solamente vive él mismo, sino que da la vida a los demás y se la puede quitar cuando quiere. NOTA Para los que se encuentran en el área de Vigo (Galicia. España) Mañana miércoles, 18 de mayo de 2022, a las 19.30 horas en “La Casa del Libro” de Vigo, c/ Velázquez Moreno 27, Fernando Franco, y Juan Curráis presentarán el libro comunal editado por mí “Los libros del Nuevo Testamento”, de Editorial Trotta, Madrid. Naturalmente intervendré yo también en la presentación, como autor y editor, tanto en nombre mío como de Josep Montserrat y Gonzalo Fontana. Saludos cordiales de Antonio Piñero (Continuará)
Martes, 17 de Mayo 2022
Notas
Escribe Antonio Piñero
Me preguntan: Profesor: ¿Cómo puede ser que Yahvé, un dios local, como tantos otros, qué reconoce que hay muchos otros dioses pero que no se les debe adorar y que solamente se le debe adorar a él, un dios muy pequeño localmente, determinado y enfrentado con otro montón de dioses muy locales, se puede otorgar el título de Dios único? ¿Cómo va a ser dios único si a la vez reconoce que hay muchos más? RESPUESTA Es esta una buena pregunta que preocupó ya a los judeocristianos desde el inicio de su andadura. Véanse la “Novela de Clemente”; “Reconocimientos” II 39 (Segunda parte de esa novela conocida como Literatura Pseudo clementina). Texto latino y versión castellana de Gonzalo del Cerro y Antonio Piñero. La primera parte, Las “Homilías Pseudo Clementinas, texto griego”, será probablemente publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, B.A.C. antes de Navidades de este mismo año 2022 Voy a responder en varias partes. En primer lugar la perspectiva antigua de la cuestión ya desde inicios del siglo III de nuestra era. Luego la respuesta moderna. PRIMERA PARTE DE LA RESPUESTA (QUE DURARÁ VARIOS DÍAS) Reconocimientos II 39. Simón Mago aduce pruebas bíblicas sobre el politeísmo Dijo Simón: ––Presentaré pruebas solamente de la ley de los judíos. 2Pues para todos los que se preocupan de la religión es manifiesto que esta ley goza de plena autoridad, pero que cada uno entiende esta ley según su propio criterio. Pues fue escrita por el que creó el mundo de forma que en ella se basara la fe en las cosas. 3Por consiguiente, si alguien quiere expresar cosas verdaderas o incluso falsas, sin esta ley no se acepta ninguna afirmación. 4Ahora bien, como mi ciencia está plenamente de acuerdo con la Ley, por eso he afirmado con razón que existen muchos dioses, de los cuales uno es más eminente e incomprensible, aquel que es Dios de los dioses. 5Pero que existen muchos dioses, me lo ha enseñado la misma ley. En primer lugar cuando por la persona de la serpiente se dice a Eva, la primera mujer: «El día en que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses», es decir, como aquellos que crearon al hombre. 6Y después de que gustaron del árbol, el mismo Dios da testimonio diciendo a los demás dioses: «Fijaos cómo Adán se ha hecho como uno de nosotros». 7De esta manera consta que son muchos los dioses que crearon al hombre, porque desde el principio dice Dios así a los demás dioses: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». 8Y lo que dice: «Arrojémoslo». Y de nuevo: «Venid, bajemos y confundamos sus lenguas». Todos estos textos indican que hay muchos dioses. 9Además también está escrito: «No maldecirás a los dioses, y al príncipe de tu pueblo no lo maldecirás». 10Y de nuevo está escrito: «El Señor solo los guiaba, y no había con ellos otro dios ajeno». Esto demuestra que son muchos los dioses. 11Hay otros muchísimos testimonios de la Ley que se podrían presentar, no solamente oscuros, sino manifiestos, que enseñan que son muchos los dioses. De ellos, uno fue elegido por suertes para que fuera el Dios del pueblo judío. 12Pero yo no hablo de este sino de aquel que también es su Dios, a quien ni los mismos judíos conocieron. Porque tampoco es Dios suyo, sino de los que lo llegaron a conocer. (Continuará) NOTA Para los que se encuentran en el área de Vigo (Galicia. España) El próximo miércoles, 18 de mayo de 2022, a las 19.30 horas en “La Casa del Libro” de Vigo, c/ Velázquez Moreno 27, Fernando Franco, y Juan Curráis presentarán el libro comunal editado por mí “Los libros del Nuevo Testamento”, de Editorial Trotta, Madrid. Naturalmente intervendré yo también en la presentación, como autor y editor, tanto en nombre mío como de Josep Montserrat y Gonzalo Fontana. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Lunes, 16 de Mayo 2022
NotasEscribe Antonio Piñero Me preguntan algo nada fácil de responder con exactitud: ¿De dónde viene ese panteísmo de Jesús, más propio de Einstein y Spinoza cuando dice el Evangelio de Tomás que él, Jesús, está debajo de cada piedra o cuando rompes un tronco yo estoy en todas las cosas? Mi respuesta tentativa es: Se trata del dicho 77 del Evangelio de Tomás gnóstico: “Jesús dijo: “Yo soy la luz que está sobre todas las cosas / o sobre todos. Yo soy todo / el Todo. Todo vino de mí, y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero: yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí”. Que debe leerse junto con el dicho 30: Jesús dijo: “Donde hay tres dioses, hay dioses[[1]]url:#_ftn1 . Donde hay dos o uno, yo estoy con él”. F. Bermejo, el traductor del Evangelio de Tomas en “Todos los Evangelios” señala que El texto copto está probablemente corrupto. Según el Papiro de Oxirrinco 1, 23ss podría leerse: “Donde hay tres, hay dioses”. Es posible que este dicho de Jesús (el 77) no se considere como digno de un comentario especial entre algunos estudiosos porque esa suerte de panteísmo es elemental en la gnosis. El Todo es sin duda el Pleroma, la totalidad dela divinidad, incluida sus emanaciones, los eones divinos más la totalidad del universo en donde desempeña un papel especial El ser humano, cuyo espíritu es consustancial con la divinidad. Ciertamente hay aquí un panteísmo, pero esto pertenece a la mística y a la gnosis de todas las épocas. Por tanto, la pregunta “¿De dónde viene?”, se responde, un tanto evasivamente con la idea de que es un concepto que puede hallarse en cualquier tratado místico o gnóstico. ¿Era esta la mentalidad del Jesús histórico? Probablemente no. Su judaísmo era más elemental y distinguía netamente entre la divinidad y el universo Joaquín Riera, en su obra “El Jesús de la historia. Un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, Editorial Almuzara, 2017, sostiene en pp. 377-378, que debe entenderse el dicho 77 a la luz del Eclesiástico (Ben Sira 10,9: El que levanta piedras se hiere con ellas; el que corta madera corre peligro”. Y argumento que el único posible sustrato que pudiera referirse al Jesús histórico es la mención de actividades artesanales propias de un carpintero (griego tékton), como era sin duda Jesús, que “entrañan esfuerzo, peligro y dolor”. El del texto gnóstico indicaría que “Dios/Jesús puede ser hallado en la vida cotidiana en general y concretamente en el duro trabajo manual de los más humildes. Cualquiera puede encontrarlo, y no necesita ninguna práctica especial de piedad”. No sé si he respondido satisfactoriamente. NOTA Para los que se encuentran en el área de Vigo (Galicia. España) El próximo miércoles, 18 de mayo de 2022, a las 19.30 horas en “La Casa del Libro” de Vigo, c/ Velázquez Moreno 27, Fernando Franco, y Juan Curráis presentarán el libro comunal editado por mí “Los libros del Nuevo Testamento”, de Editorial Trotta, Madrid. Naturalmente intervendré yo también en la presentación, como autor y editor, tanto en nombre mío como de Josep Montserrat y Gonzalo Fontana. Saludos cordiales de Antonio Piñero .
Viernes, 13 de Mayo 2022
Notas1234 del 11-05-2022Escribe Antonio Piñero Me han enviado el siguiente texto con un comentario. Yo, a mi vez, he contestado con otro comentario: "Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: —Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: —He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa." Es un silogismo básico. Según Juan había 4 personas. Y sólo 4. A saber: Su madre.; Su tía.; Magdalena; Otra mujer. En total, 4 personas. Y sólo 4. ¿No podría ser que como la descripción, no se nombra a varón alguno, por edad solo puede ser Magdalena? Además hay detalles como el discípulo amado se apoyaba en el pecho de Jesús que no se corresponden con los de un hombre. Pues bien, los hechos son que había 4 personas y solamente cuatro de manera que una de las 4 tiene que ser el discípulo amado. Podrá ponerlo en masculino, en femenino o en neutro, pero había 4 personas y una tiene que ser el discípulo amado. RESPUESTA: En primer lugar: no veo el “silogismo básico” en eso de contar el sintagma “discípulo amado” como si fuera femenino = “otra mujer”. Es sacarse algo de la manga, o de la chistera, sin más. Véase el texto griego donde hay seis masculinos en los versículos 26-27. Ya solo esta observación me lleva a poner en cuarentena la exégesis por parte del preguntante. Y el detalle de “apoyarse en el pecho” y de que es indiferente el masculino o el femenino del final de la pregunta los considero meramente subjetivos. Segundo: La escena no es histórica, sino “ideal”, ficción del evangelista. El breve comentario de Gonzalo Fontana en Los libros del Nuevo Testamento, p. 1412 es el siguiente: “A pesar de estar en la cruz, Jesús sigue al mando de la situación y hasta el último instante seguirá dando órdenes y expresando su voluntad. El episodio es históricamente inverosímil. Versículo 27 el discípulo la acogió en lo suyo: frente a los judíos, que no lo recibieron (1,11), el «discípulo amado» cumple el mandato de Jesús y acoge a su madre. Las leyendas piadosas tardías muestran al apóstol Juan como huésped de la madre de Jesús en su casa de Éfeso. Quizás se trate de alguna leyenda comunitaria perdida cuyo sentido simbólico podría querer decir que la madre queda incorporada a la nueva familia de los creyentes. Hechos (1,14) presenta a la madre de Jesús y a sus hermanos conviviendo con los discípulos en Jerusalén” Y sobre el Discípulo amado y su significado simbólico (probablemente es una figura con una base real, pero cargada de simbolismo), puede verse mi “Guía para entender el Nuevo Testamento”, pp 395-398. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Miércoles, 11 de Mayo 2022
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
I. Sobre Lucas 6,31-32: «Tratad a los demás como os gustaría que os tratasen a vosotros? Porque si amáis a los que os aman, ¿cuál es vuestro mérito?». Jesús no es aquí, ni lo pretende ser original, sino seguir el rumbo de la tradición judía antigua; por otra parte elemental. El conjunto del versículo es la formulación positiva de la denominada «Regla de oro». Es, pues, una norma muy antigua y extendida también en el mundo antiguo grecorromano. Era propia también de los filósofos, nada menos que desde Platón (Diógenes Laercio, Vidas y Sentencias de los filósofos, conocida en latín como “Vitae” (Vidas) y / o Placita philosophorum (“Dichos” / “opiniones” / “sentencias” de los filósofos” I 36; Platón, Leyes XI 913A). En el ámbito judío se encuentra en Levítico 19,18.34; Tobías 4,15; Eclesiástico o Ben Sira 31,15; en el apócrifo Carta de Aristeas, 207. Y sobre todo es importante al respecto el dicho del rabino Hillel (unos cuarenta años anterior a Jesús) recogido en el Talmud de Babilonia, tratado Shabbath 31a: «Lo que no deseas para ti, no lo desees para tu prójimo; esta es toda la Torá (La Ley) y lo demás es comentario. Vete y apréndelo». II. ¿Qué significa la frase de Juan 7,38: "Del interior / de las entrañas del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura". Comenta Gonzalo Santana en “Los Libros del Nuevo Testamento”, p. 1357: “En realidad tal expresión no reproduce ningún pasaje específico de la Biblia hebrea. Así que el autor se refiere al conjunto de las Escritura o al espíritu de las Escritura. Con todo, puede haber expresiones más o menos cercanas: así, Isaías 58,11 (también se ha sugerido: Proverbios 4,23; 5,15; Isaías 44,3; 55,1; Joel 3,18; Zacarías 13,1; 14,8). La expresión también prefigura el agua que saldrá del cuerpo de Jesús en el episodio de la lanzada (Jn 19,34). Respecto a este último episodio, escribe el mismo Gonzalo Fontana en la p. 1414 de ese volumen: “El episodio, desconocido por los Sinópticos, posee un complejo valor simbólico: 1. De un lado, da cuenta de la muerte sacrificial de Jesús, quien, al igual que el cordero de pascua (véase 1,29; 19,14), es desangrado y deviene víctima propicia a Dios: la sangre del animal había de fluir libremente para poder ser usada en la aspersión ritual (Misná, Pesahim, 5,3; 5,5). 2. Remite a 1 Jn 5,6-8, en donde se mencionan agua, sangre y testimonio: el Espíritu como fuente del testimonio, aquí representado por el «discípulo amado» (19,35); 3. En unión con Jn 4,6 indica quizás la efusión del Espíritu, ahora que Jesús ya ha sido glorificado (véase 7,39; 17,5). 4. La efusión de sangre y agua se podría interpretar como una referencia al parto (en donde también se vierten sangre y agua); la imagen se referiría al alumbramiento del creyente como hombre nacido de nuevo (véase 3,4-5; 16,21). 5. En todo caso, la imagen pudo también ser creada para combatir las tendencias “docéticas” (adjetivo que procede del verbo griego dokéo, “parecer”) de quienes negaban la muerte real de Jesús ya que su cuerpo no era verdaderamente cuerpo, sino una apariencia (Jn 20,25; 1 Jn 5, 6)”. Saludos cordiales de Antonio Piñero www.antoniopinero.com
Lunes, 9 de Mayo 2022
Notas1232- 06-05-2022
Escribe Antonio Piñero
A menudo noto, en la preguntas que se me hacen, cómo las frases del, o de un evangelio, se toman aisladamente de su contexto, con lo que se corre el peligro de entenderlas mal. Pongo el ejemplo de Mateo 6:34 “Así pues, no os preocupéis por el mañana, pues el mañana ya se inquietará por sí mismo; basta a cada día su malicia”. Naturalmente esta frase, que yo creo probablemente auténtica de Jesús, se suele entender con una cierta ingenuidad como un consejo de autoayuda y confianza en Dios que reconforta para abordar solo los problemas del día a día. Pero si se entiende en su contexto, Sermón de la montaña, 6,25-34, el sentido es radicalmente distinto: el fin del mundo está cerca y no hay que preocuparse del mañana porque ese mañana no vendrá / no existirá. Comenta así José Montserrat en “los Libros del Nuevo Testamento” p. 639: “La exégesis teológica se ha sentido perpleja y aun consternada ante el contenido doctrinal de esta serie de consejos (versículos 25-34 entre los que se encuentra este que comentamos). Se ha hablado de texto simplista, de ingenuidad económica, en el límite de la falta de ética social. Los historiadores marxistas opinan que aquí se desdeña el trabajo, contra la clara admonición de la Segunda carta a los tesalonicenses: «Quien no quiera trabajar, tampoco coma» (3,10-12), texto contemporáneo del Evangelio de Mateo, y la siempre elogiada previsión de José para el tiempo de vacas flacas (Gn 41). Esta oscura lección sólo se redime situándola en un contexto rigurosamente escatológico: no os preocupéis por el mañana porque no hay mañana (véase 16,28). Y añado: Según Jesús el fin del mundo es inmediato. Lo que ocurre que la profecía no se cumplió. Por tanto, no se puede trasladar sin más esta frase de Jesús al mundo de hoy, sin comprender que fue dicha en un momento e intención determinadas. El segundo y último ejemplo es Lucas 10.41: "Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Pero solo hay necesidad de una cosa." Comento primero el contexto: 10,38-42: El episodio de Marta y María se encuentra también sólo en Lucas y parece más una escena ideal, a modo de historia ejemplar, que algo acontecido realmente. Otros sostienen que Lucas embellece o remodela tan solo un recuerdo histórico de Jesús que le sirve de base, al igual que hace Juan por su parte (12,1-3). De cualquier modo, la elección de Lucas es muestra, en su opinión, del interés de las mujeres por Jesús, y a la inversa, y sirve de soporte a una enseñanza importante: sólo importa escuchar la palabra del Maestro. Por otro lado, el pasaje refleja sin duda la misión del cristianismo primitivo, compuesta también por mujeres. Unas eran evangelizadoras (María, como afirma Pablo de Evodia y Síntique en Flp 4,2-3); y otras se ocupaban de acoger a los misioneros cristianos (como otras mujeres en Rm 16,6.12). No parece que la intención del evangelista fuera denigrar, ni siquiera indirectamente, la tarea del servicio a la comunidad en pro de la contemplación, sino que establece solo una prelacía. Algunos traducen la frase clave del v. 42 como «María ha elegido la parte buena», no como la «mejor». Otros estudiosos señalan el parecido de la moraleja de esta historia con 1 Cor 7,33-34: «El casado se preocupa de las cosas del mundo…la mujer no casada se preocupa de las cosas del Señor». En segundo lugar, comento el pasaje concreto, v. 41: “Te preocupas / afanas”: el verbo griego, perispómai, utilizado por Lucas es un vocablo selecto, raro, que tiene el significado de «estar en tensión múltiple», proveniente de varios lados. “la parte buena”: así literalmente con el texto griego (agathén merída). En general suele interpretarse este adjetivo, en sí simplemente positivo o absoluto, como un superlativo, la «mejor» parte, ya que el hebreo carece de esa forma y en el griego de la época se utilizaba vulgarmente el positivo con valor de comparativo o superlativo. Pero no es estrictamente necesario. La frase refleja los dos servicios de la comunidad primitiva cristiana: la diaconía y el de la Palabra. Naturalmente, se prefiere el segundo, pero sin denigrar al primero. “no se le quitará”: se refiere al dictamen de Dios en el Juicio final: no se le quitará su premio. Nótese que el texto pone de relieve la figura de la mujer en la estructura de gobierno de la comunidad. Probablemente para Lucas –no sabemos si para Jesús; más bien no– la mujer es de hecho tan discípula como los varones. Se ve, pues, que cambian las cosas al verlas en conjunto y contexto. Saludos cordiales de Antonio Piñero
Viernes, 6 de Mayo 2022
Notas1231 = 04-05-2022Escribe Antonio Piñero Hay quien sostiene que los críticos rebajamos la veracidad de algunos escritos cristianos que informan sobre Jesús dado que proceden del siglo II o III. Es decir: son textos tardíos. Y aducen el siguiente argumento múltiple: «La biografía de Mahoma es de 300 años después del fallecimiento de este y solo hay una sola copia. La Biografía de Alejandro Magno se escribió 400 años después de morir Alejandro Magno. La Guerra de las Galias de Julio César tiene tres manuscritos y el más próximo está a 900 años de cuando Julio César escribió está Guerra de las GALIAS. En el caso de la República de Platón la distancia entre la original escrito por Platón y el conservado es de 1200 años. ¿ Se es excesivamente exigente con Jesús de Nazaret y se le exigen una serie de requisitos que no se le exigen a otros personajes?». Hasta aquí la cuestión planteada. Mi respuesta es que en sí misma la edad de una copia tiene y no tiene importancia a la vez. Todo según cómo sea esta copia. No es lo mismo un manuscrito con faltas, mal copiado, que otro manuscrito calificado por los papirólogos y críticos textuales como un manuscrito cuidadoso con lo que transmite. Además desempeña un papel la crítica interna del texto que se transmite. Así, las presuntas biografías de Mahoma compuestas siglos más tarde y copiadas después no tienen valor histórico alguno ya que sus fuentes cuando se escriben son ya legendarias. Lo mismo ocurre con la inmensa, casi totalidad de los Evangelios apócrifos: fuentes inventadas, imaginativas, legendarias. Aquí no importa que los manuscritos estén o no bellamente copiados, sino el contenido plasmado por escrito siglos más tarde de lo ocurrido. La “Guerra de Hispania” o la de las “Galias”, aunque haya sido copiada muy tarde es presumiblemente una obra del mismo Julio César. Ahí la crítica interna solo le queda intentar discernir si Julio César mismo es objetivo o se deja llevar por la auto propaganda. Así en casi cada sección e incluso párrafo su texto es sometido a crítica. Respecto a los Evangelios: un texto como el de Marcos, compuesto unos 40 años después de la muerte de Jesús y copiado en ese mismo instante (no es así en los documentos que poseemos; pero aceptémoslo por hipótesis) no tiene más valor que histórico el que le dé la crítica interna. 40 años son suficientes para magnificar al personaje, al héroe, ya muerto, Jesús, y declararlo implícitamente divino. Ese proceso descubierto por la crítica y comparación con todos los documentos de los que dispone para la época, entra dentro de la teología y de lo sobrenatural, que no es ámbito de la historia. Al ser teología no es comprobable empíricamente; lo sobrenatural que se cuenta no tiene correlato empírico, por tanto es en sí criticable e investigable. No pedimos más que lo que hacemos con Julio César Respecto a Platón: la veneración por el personaje como literato y filósofo hizo que las copias de sus obras fueran muy buenas. Lo mismo pasó con Homero, cuyo texto fue establecido ya por los filólogos alejandrinos, aunque unos 500 años después de su composición y con las copias que tenían. La crítica hoy trata el texto de Homero con el mismo ojo examinador que a Julio César, a Tácito o a Tito Livio. Por tanto, no se exige nada a los textos cristianos sobre Jesús que no se exija igualmente a cualquier documento de la Antigüedad: la crítica interna; la comparación con otros testimonios; el estudio del contexto histórico; el estudio en sí del personaje del que se habla o escribe; los criterios de verosimilitud histórica, etc., tal como se explica en cualquier tratado de critica textual e histórica de Grecia y Roma. Así pues, creo que la cuestión está radicalmente desenfocada. Saludos cordiales de Antonio Piñero Nota Una entrevista / tertulia sobre diversos temas candentes suscitados por la lectura del volumen “Los libros del Nuevo Testamento”: https://youtu.be/2wGWq5E63cY
Miércoles, 4 de Mayo 2022
Notas
Una de las palabras más importantes del cristianismo, gancho para muchos paganos de la segunda mitad del siglo I d. C, es resurrección. Su importancia es equivalente a su dificultad, como veremos a continuación.
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas