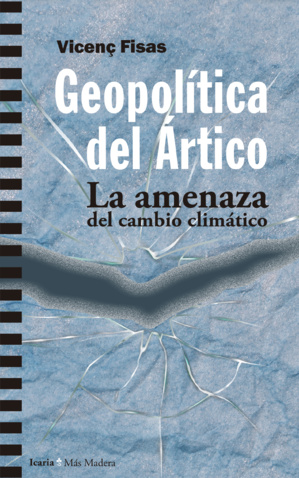|
|
Blog de Tendencias21 sobre los problemas del mundo actual a través de los libros
Vicenç Fisas: Geopolítica del Ártico. La amenaza del cambio climático. Barcelona: Icaria & Más Madera, 2019 (126 páginas).
El progresivo deshielo del Ártico muestra las dos caras de una misma moneda: de un lado, el calentamiento global producido por la acción humana, principalmente; y, de otro, la inoperancia mostrada por la sociedad internacional para frenar, ralentizar o reducir los efectos del cambio climático.
Es de temer que cuando se tome plena conciencia de este desafío global y se adopten medidas igualmente globales e integrales para contrarrestarlo, pueda ser demasiado tarde para contener el efecto dominó que implica. Asistimos, por tanto, a un “auténtico ecocidio”, en palabras de Vicenç Fisas, quien no duda en señalar que estamos ante una carrera contrarreloj, en la que no queda más tiempo que una década o poco más.
A semejanza de la Antártida y, en menor grado, el Himalaya, el Ártico funciona a modo de refrigerador de la temperatura del planeta. Sin embargo, la continua reducción de la superficie del hielo ártico (en un 40% desde finales de los años setenta) y su previsible extinción en unas tres décadas implicará, a su vez, una inexorable aceleración del calentamiento global. De manera que el deshielo del Ártico es a un mismo tiempo consecuencia y causa del cambio climático.
En este sentido, como apunta el autor, el Ártico es un indicador del cambio climático, una “alerta temprana” y “vital”. Su preservación debería ser, por tanto, un “imperativo moral y ecológico”. De ahí que reivindique un estatus similar a la Antártida que, pese a no estar enteramente libre de amenazas, sea declarado como patrimonio de la humanidad. Esto es, una zona desmilitarizada y de paz, santuario de la naturaleza, preservada “de cualquier tipo de explotación, sea minera, pesquera o comercial, que acelere su destrucción como territorio regulador del clima del planeta”.
Por el contrario, señala Fisas, el impacto que se cobrará su continuada erosión es doble, tanto en el ámbito medioambiental como en el de la seguridad humana. Entre el elenco de efectos que se cobraría en el primer caso, cabe destacar el aumento de la radiación solar, el calentamiento del planeta y de los océanos, con una reducción del oxígeno oceánico y aumento de la acidez de los océanos; unido a la liberación de gas metano por la desaparición del permafrost (hielos permanentes en la superficie terrestre), de mercurio que podrá pasar a la “cadena alimenticia”, e incluso de bacterias que estaban “hibernando”.
A su vez, el incremento del nivel de mar (en un metro a finales de siglo) comportará la inundación de zonas costeras habitadas, la desaparición de playas en “zonas turísticas”, de cultivos en zonas bajas; además de pequeñas islas y países del Pacífico. También llevará aparejado fenómenos naturales extremos como “cambios bruscos de temperatura ambiental, huracanes, heladas y sequías”. En suma, los riesgos para la biodiversidad marina, pesquerías, ecosistemas, salud, alimentación, agua y seguridad humana son evidentes.
Unido a su impacto sobre la naturaleza, el cambio climático también se cobrará sus dividendos en la seguridad humana. De hecho, muchas poblaciones ya están sufriendo sus efectos, como recoge el autor: “Más de 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse durante el 2012 a consecuencia de desastres naturales y esta tendencia podría intensificarse en la medida que los efectos del cambio climático se profundicen”.
Sin olvidar la potencial conflictividad asociada a la competición por una creciente demanda de recursos menguantes, como han señalado algunos autores como Michael T. Klare en su triología: Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Barcelona: Ediciones Urano, 2003; Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la dependencia del crudo. Barcelona: Tendencias, 2006; Planeta sediento, recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. Barcelona: Tendencias, 2008. Unido a otros autores que vaticinan que los cambios en las condiciones climáticas pueden provocar respuestas violentas, de conflictos y guerras. Así lo apuntan, entre otros, Gwynne Dyer: Climate Wars. The Fight for Suvirval as the World Overheats. Toronto: Random House of Canada, 2008; y Harald Welzer: Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI. Madrid: Katz, 2010.
Además de hacerse eco de los citados riesgos, Vicenç Fisas también pone de manifiesto la paradoja que supone que el deshielo del Ártico sea visto como una oportunidad por una serie de actores, por cuanto abre posibilidades al tráfico marítimo, la explotación comercial y turística, junto a la extracción de recursos energéticos (petróleo y gas), minerales preciosos (oro, platino y diamantes) y algunos estratégicos (níquel, cobalto, tungsteno, paladio y tierras raras). En consecuencia, se incrementarán también las posibilidades de contaminación.
Si bien hasta la fecha, como indica el autor, ha primado la cooperación medioambiental y de seguridad entre los países de la región ártica, integrada por Canadá, Dinamarca (Groelandia), Estados Unidos (Alaska), Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, no es menos cierto que la creciente competición por la explotación de los recursos puede derivar en situaciones de tensión e incluso de potencial conflicto, con el riesgo de la creciente militarización del Ártico.
Semejante escenario no es ajeno a la rivalidad existente entre las grandes potencias mundiales, incluyendo también a aquellas que, como China, no pertenecen a la región, pero tienen una creciente presencia e intereses en la misma. En suma, el cambio climático no sólo afectará al equilibrio de la naturaleza, sino también al del poder mundial. Pero de poco vale ganar esa batalla por el poder mundial si quien pierde la guerra es la humanidad. Sin un compromiso y liderazgo mundial para combatir este desafío global, el futuro será sombrío, por no decir que apocalíptico.
El progresivo deshielo del Ártico muestra las dos caras de una misma moneda: de un lado, el calentamiento global producido por la acción humana, principalmente; y, de otro, la inoperancia mostrada por la sociedad internacional para frenar, ralentizar o reducir los efectos del cambio climático.
Es de temer que cuando se tome plena conciencia de este desafío global y se adopten medidas igualmente globales e integrales para contrarrestarlo, pueda ser demasiado tarde para contener el efecto dominó que implica. Asistimos, por tanto, a un “auténtico ecocidio”, en palabras de Vicenç Fisas, quien no duda en señalar que estamos ante una carrera contrarreloj, en la que no queda más tiempo que una década o poco más.
A semejanza de la Antártida y, en menor grado, el Himalaya, el Ártico funciona a modo de refrigerador de la temperatura del planeta. Sin embargo, la continua reducción de la superficie del hielo ártico (en un 40% desde finales de los años setenta) y su previsible extinción en unas tres décadas implicará, a su vez, una inexorable aceleración del calentamiento global. De manera que el deshielo del Ártico es a un mismo tiempo consecuencia y causa del cambio climático.
En este sentido, como apunta el autor, el Ártico es un indicador del cambio climático, una “alerta temprana” y “vital”. Su preservación debería ser, por tanto, un “imperativo moral y ecológico”. De ahí que reivindique un estatus similar a la Antártida que, pese a no estar enteramente libre de amenazas, sea declarado como patrimonio de la humanidad. Esto es, una zona desmilitarizada y de paz, santuario de la naturaleza, preservada “de cualquier tipo de explotación, sea minera, pesquera o comercial, que acelere su destrucción como territorio regulador del clima del planeta”.
Por el contrario, señala Fisas, el impacto que se cobrará su continuada erosión es doble, tanto en el ámbito medioambiental como en el de la seguridad humana. Entre el elenco de efectos que se cobraría en el primer caso, cabe destacar el aumento de la radiación solar, el calentamiento del planeta y de los océanos, con una reducción del oxígeno oceánico y aumento de la acidez de los océanos; unido a la liberación de gas metano por la desaparición del permafrost (hielos permanentes en la superficie terrestre), de mercurio que podrá pasar a la “cadena alimenticia”, e incluso de bacterias que estaban “hibernando”.
A su vez, el incremento del nivel de mar (en un metro a finales de siglo) comportará la inundación de zonas costeras habitadas, la desaparición de playas en “zonas turísticas”, de cultivos en zonas bajas; además de pequeñas islas y países del Pacífico. También llevará aparejado fenómenos naturales extremos como “cambios bruscos de temperatura ambiental, huracanes, heladas y sequías”. En suma, los riesgos para la biodiversidad marina, pesquerías, ecosistemas, salud, alimentación, agua y seguridad humana son evidentes.
Unido a su impacto sobre la naturaleza, el cambio climático también se cobrará sus dividendos en la seguridad humana. De hecho, muchas poblaciones ya están sufriendo sus efectos, como recoge el autor: “Más de 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse durante el 2012 a consecuencia de desastres naturales y esta tendencia podría intensificarse en la medida que los efectos del cambio climático se profundicen”.
Sin olvidar la potencial conflictividad asociada a la competición por una creciente demanda de recursos menguantes, como han señalado algunos autores como Michael T. Klare en su triología: Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Barcelona: Ediciones Urano, 2003; Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la dependencia del crudo. Barcelona: Tendencias, 2006; Planeta sediento, recursos menguantes. La nueva geopolítica de la energía. Barcelona: Tendencias, 2008. Unido a otros autores que vaticinan que los cambios en las condiciones climáticas pueden provocar respuestas violentas, de conflictos y guerras. Así lo apuntan, entre otros, Gwynne Dyer: Climate Wars. The Fight for Suvirval as the World Overheats. Toronto: Random House of Canada, 2008; y Harald Welzer: Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI. Madrid: Katz, 2010.
Además de hacerse eco de los citados riesgos, Vicenç Fisas también pone de manifiesto la paradoja que supone que el deshielo del Ártico sea visto como una oportunidad por una serie de actores, por cuanto abre posibilidades al tráfico marítimo, la explotación comercial y turística, junto a la extracción de recursos energéticos (petróleo y gas), minerales preciosos (oro, platino y diamantes) y algunos estratégicos (níquel, cobalto, tungsteno, paladio y tierras raras). En consecuencia, se incrementarán también las posibilidades de contaminación.
Si bien hasta la fecha, como indica el autor, ha primado la cooperación medioambiental y de seguridad entre los países de la región ártica, integrada por Canadá, Dinamarca (Groelandia), Estados Unidos (Alaska), Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, no es menos cierto que la creciente competición por la explotación de los recursos puede derivar en situaciones de tensión e incluso de potencial conflicto, con el riesgo de la creciente militarización del Ártico.
Semejante escenario no es ajeno a la rivalidad existente entre las grandes potencias mundiales, incluyendo también a aquellas que, como China, no pertenecen a la región, pero tienen una creciente presencia e intereses en la misma. En suma, el cambio climático no sólo afectará al equilibrio de la naturaleza, sino también al del poder mundial. Pero de poco vale ganar esa batalla por el poder mundial si quien pierde la guerra es la humanidad. Sin un compromiso y liderazgo mundial para combatir este desafío global, el futuro será sombrío, por no decir que apocalíptico.
14/01/2019
Perry Anderson: La palabra H. Peripecias de la Hegemonía. Madrid: Akal, 2018, (224 páginas). Traducción de Juanmari Madariaga.
El concepto de hegemonía tiene un larga historia. Sus orígenes se remontan a las ciudades-Estado griegas. Desde entonces, recuerda Perry Anderson, poseía dos acepciones: una, de “guiar o “dirigir”, y otra, de “predominio” o “mando”, que equivalían al ejercicio del liderazgo tanto mediante el consentimiento como de la coerción.
En ese primer momento apareció asociado al ámbito de las unidades u organizaciones políticas de base territorial de la época, las mencionadas ciudades-Estado griegas (como proto-historia de la futura sociedad internacional de Estados). De hecho, la reemergencia del término político de hegemonía durante el siglo XIX se debió al liderazgo de Prusia en la unificación de los Estados alemanes.
Pero la idea de hegemonía también encontró un importante acomodo en el ámbito interno de los Estados, esto es, en las relaciones políticas intraestatales e incluso, de manera más concreta, en las relaciones entre las clases sociales.
Si hay un autor en la historia del pensamiento político con el que se asocia el desarrollo de la idea de hegemonía es Antonio Gramsci (1891-1937). En su texto Cuadernos de la cárcel, la hegemonía combina “fuerza y consenso” que, en palabras de Anderson, “incluía tanto la obtención por los gobernantes del consentimiento de los gobernados como la aplicación de la coerción necesaria para hacer cumplir su órdenes”.
Semejante dominio ideológico, prosigue Anderson en su interpretación de la obra de Gramsci (más ampliada en su texto Las antinomias de Antonio Gramsci), se debía a las “descripciones” y “valores” que rigen el mundo y son, en buena medida, interiorizados “por los que quedan bajo su influencia”. En esta empresa de difusión e interiorización de los valores ideológicos predominantes era decisivo el rol que jugaban diferentes actores: intelectuales, medios de comunicación, asociaciones civiles e instituciones educativas y religiosas.
A partir de aquí, Perry Anderson, con su habitual erudición, prosigue escrutando las obras de todo un elenco de autores que han abordado, desde diferentes ángulos, y con distinto alcance, el concepto de hegemonía, ya sea de manera parcial o central, o bien aplicada al ámbito intraestatal, interestatal o transnacional. En este sentido destaca la obra de Heinrich Triepel, Luwig Dehio, Rudolf Stadelmann, Hans Morgenthau, Raymond Aron, Charles Doran, Charles Kindleberger, Stanley Hoffmann, Robert Keohane, Joseph Nye, Robert Gilpin y Susan Strange, entre otros.
Por lo general, la mayoría de los autores refieren el término de hegemonía al ámbito de las relaciones internacionales sin que necesariamente todos las reduzcan al espacio interestatal, ni tampoco a su mera acepción política o militar. Por el contrario, con la propia evolución de las relaciones internacionales y, por extensión, de la disciplina que las estudia, se asume también la dimensión económica y transnacional de dichas relaciones. Sin olvidar la vertiente intrasocietaria o intraestatal que se desarrolla, en particular, a raíz de la difusión mundial y legado de la obra de Gramsci, con su desigual recepción en diferentes países.
En opinión de Anderson, es en la obra de Giovanni Arrighi (El largo siglo XX) en la que confluyen “por primera vez” las “dos corrientes de pensamiento sobre la hegemonía”, disociadas hasta entonces, “como relación de poder entre las clases y entre Estados”. En esta misma línea de investigación, resalta la obra de Robert Cox (Production, Power and World Order) que define la “hegemonía global como la expansión hacia el exterior de la hegemonía interna de una clase social dominante, que liberaba las energías de su ascenso al poder más allá de las fronteras estatales para crear un sistema internacional capaz de ganarse la aquiescencia de los Estados y clases más débiles, alegando representar intereses universales”.
En la recta final de su texto, además de aludir al ascenso de China y al trabajo Chistoph Schönberger sobre la potencial hegemonía de Alemania en el seno de la Unión Europea, Anderson se adentra en el periodo posterior al fin de la Guerra Fría y la controversia sobre la perduración o decadencia de la hegemonía estadounidense. En este apartado, se hace eco de las aportaciones de autores tan relevantes en este campo como John Ikenberry, Niall Ferguson, Paul Schroeder, Ian Clark y John Mearsheimer.
En conclusión del autor, la “persistencia” del concepto y práctica de la hegemonía durante “más de dos milenios” se debe “a su combinación y la gama de posibles formas en que puede presentarse”. Si sólo fuera “autoridad cultural o poder coercitivo, el concepto sería superfluo”. En suma, entiende que la hegemonía es “polivalente”: “impensable sin consentimiento, impracticable sin la fuerza” o, igualmente, “la coerción”.
El concepto de hegemonía tiene un larga historia. Sus orígenes se remontan a las ciudades-Estado griegas. Desde entonces, recuerda Perry Anderson, poseía dos acepciones: una, de “guiar o “dirigir”, y otra, de “predominio” o “mando”, que equivalían al ejercicio del liderazgo tanto mediante el consentimiento como de la coerción.
En ese primer momento apareció asociado al ámbito de las unidades u organizaciones políticas de base territorial de la época, las mencionadas ciudades-Estado griegas (como proto-historia de la futura sociedad internacional de Estados). De hecho, la reemergencia del término político de hegemonía durante el siglo XIX se debió al liderazgo de Prusia en la unificación de los Estados alemanes.
Pero la idea de hegemonía también encontró un importante acomodo en el ámbito interno de los Estados, esto es, en las relaciones políticas intraestatales e incluso, de manera más concreta, en las relaciones entre las clases sociales.
Si hay un autor en la historia del pensamiento político con el que se asocia el desarrollo de la idea de hegemonía es Antonio Gramsci (1891-1937). En su texto Cuadernos de la cárcel, la hegemonía combina “fuerza y consenso” que, en palabras de Anderson, “incluía tanto la obtención por los gobernantes del consentimiento de los gobernados como la aplicación de la coerción necesaria para hacer cumplir su órdenes”.
Semejante dominio ideológico, prosigue Anderson en su interpretación de la obra de Gramsci (más ampliada en su texto Las antinomias de Antonio Gramsci), se debía a las “descripciones” y “valores” que rigen el mundo y son, en buena medida, interiorizados “por los que quedan bajo su influencia”. En esta empresa de difusión e interiorización de los valores ideológicos predominantes era decisivo el rol que jugaban diferentes actores: intelectuales, medios de comunicación, asociaciones civiles e instituciones educativas y religiosas.
A partir de aquí, Perry Anderson, con su habitual erudición, prosigue escrutando las obras de todo un elenco de autores que han abordado, desde diferentes ángulos, y con distinto alcance, el concepto de hegemonía, ya sea de manera parcial o central, o bien aplicada al ámbito intraestatal, interestatal o transnacional. En este sentido destaca la obra de Heinrich Triepel, Luwig Dehio, Rudolf Stadelmann, Hans Morgenthau, Raymond Aron, Charles Doran, Charles Kindleberger, Stanley Hoffmann, Robert Keohane, Joseph Nye, Robert Gilpin y Susan Strange, entre otros.
Por lo general, la mayoría de los autores refieren el término de hegemonía al ámbito de las relaciones internacionales sin que necesariamente todos las reduzcan al espacio interestatal, ni tampoco a su mera acepción política o militar. Por el contrario, con la propia evolución de las relaciones internacionales y, por extensión, de la disciplina que las estudia, se asume también la dimensión económica y transnacional de dichas relaciones. Sin olvidar la vertiente intrasocietaria o intraestatal que se desarrolla, en particular, a raíz de la difusión mundial y legado de la obra de Gramsci, con su desigual recepción en diferentes países.
En opinión de Anderson, es en la obra de Giovanni Arrighi (El largo siglo XX) en la que confluyen “por primera vez” las “dos corrientes de pensamiento sobre la hegemonía”, disociadas hasta entonces, “como relación de poder entre las clases y entre Estados”. En esta misma línea de investigación, resalta la obra de Robert Cox (Production, Power and World Order) que define la “hegemonía global como la expansión hacia el exterior de la hegemonía interna de una clase social dominante, que liberaba las energías de su ascenso al poder más allá de las fronteras estatales para crear un sistema internacional capaz de ganarse la aquiescencia de los Estados y clases más débiles, alegando representar intereses universales”.
En la recta final de su texto, además de aludir al ascenso de China y al trabajo Chistoph Schönberger sobre la potencial hegemonía de Alemania en el seno de la Unión Europea, Anderson se adentra en el periodo posterior al fin de la Guerra Fría y la controversia sobre la perduración o decadencia de la hegemonía estadounidense. En este apartado, se hace eco de las aportaciones de autores tan relevantes en este campo como John Ikenberry, Niall Ferguson, Paul Schroeder, Ian Clark y John Mearsheimer.
En conclusión del autor, la “persistencia” del concepto y práctica de la hegemonía durante “más de dos milenios” se debe “a su combinación y la gama de posibles formas en que puede presentarse”. Si sólo fuera “autoridad cultural o poder coercitivo, el concepto sería superfluo”. En suma, entiende que la hegemonía es “polivalente”: “impensable sin consentimiento, impracticable sin la fuerza” o, igualmente, “la coerción”.
Rafael Poch-de-Feliu: Entender la Rusia de Putin. De la humillación al restablecimiento. Madrid: Akal, 2018 (160 páginas).
La política exterior de Rusia viene siendo objeto de un creciente seguimiento desde hace algo más de una década, aproximadamente, en sintonía con su renovada presencia e influencia en la escena mundial.
Semejante visibilidad contrasta con el repliegue que experimentó la Unión Soviética de Gorbachov de la arena internacional durante su última etapa, debido a los acuciantes problemas internos y, no menos, como resultado de la nueva concepción de las relaciones internacionales que sostenía el mandatario soviético.
Como es conocido, en medio de este clima de distensión que concluyó con el fin de la Guerra Fría se produjo también la implosión soviética. Aunque la nueva Federación Rusa tomó el relevo de la desaparecida superpotencia, era evidente la merma significativa de su territorio, población, economía y, en suma, poder e influencia regional e internacional.
De todos estos aspectos, el más destacado entonces fue el de su caótica situación socioeconómica, con un deterioro grave e impactante de las condiciones materiales de vida de la población (la “esperanza media de vida cayó diez años”); y la subordinación de la economía rusa a los dictados de las instituciones económicas internacionales y, en concreto, del denominado Consenso de Washington, que abogaba por la tríada neoliberal de la desregulación, liberalización y privatización.
En esta deriva se produjo un incremento desorbitado de la desigualdad, expresada en la apropiación de los principales recursos naturales y energéticos del país, así como de algunas empresas y servicios nacionales, por parte de una emergente casta de magnates rusos que floreció particularmente, y no por casualidad, durante el periodo del presidente Boris Yeltsin (1991-1999).
Pese a la adopción de la ortodoxa política económica neoliberal, Moscú no recibió en contrapartida las prometidas ayudas financieras e inversiones para sanear y reflotar su economía. Por el contrario, como recoge Rafael Poch-de-Feliu de fuentes de primera mano, la “negligencia” fue deliberadamente aplicada, a diferencia de lo sucedido con otros países de Europa central y oriental como Polonia.
Una de las claves -en este caso geopolítica- que explicaría ese diferente trato es que Rusia era percibida con una evidente capacidad de vertebrarse nuevamente como una potencia regional e incluso mundial y, por tanto, era considerada como una potencial amenaza, mientras que muchos de los países que integraban anteriormente el Pacto de Varsovia eran percibidos como una oportunidad o ganancia para la expansión del mercado y, también, de las fronteras de la OTAN.
En esta expansión de la Alianza Atlántica advierte el autor un destacado punto de inflexión en las relaciones con Moscú, por cuanto contradecía el acuerdo conocido como “La Carta de París para la Nueva Europa”, sellado por los jefes de Estados europeos, Canadá, Estados Unidos y la URSS en noviembre de 1990, que concluía con la división de Europa, constataba el fin de la Guerra Fría y, también, la concepción de seguridad asociada a esa división bipolar del mundo.
Sin embargo, la realidad que se impuso a partir de entonces fue una paulatina ampliación y expansión de la OTAN hacia el Este que, a su vez, era percibida por Moscú como un creciente cerco, debido a que se ensanchaba a lo largo del espacio postsoviético y se acercaba sospechosamente a sus fronteras.
Ninguna política exterior puede ser enteramente analizada de espaldas a la interior. Así lo entiende Rafael Poch-de-Feliu que se adentra en las raíces de la autocracia rusa en el primer apartado del texto, destacando tres aspectos históricos que considera fundamentales (el tipo de cristianismo, el estatismo exacerbado y el mundo agrario ruso) en la configuración de la tradición y la cultura política rusa.
En un segundo y breve apartado repasa sucintamente las causas que llevaron a la disolución de la URSS, acentuando tres aspectos internos: el técnico-instrumental, centrado en la rivalidad en la elite de poder; el degenerativo, que responsabiliza a la casta emergente de priorizar sus intereses particulares por encima de los generales; y, finalmente, el espiritual, que expresa el agotamiento del repertorio político e ideológico del “llamado comunismo soviético”.
Por último, en la tercera parte del libro aborda el comentado ámbito exterior sin desvincularlo del todo del interior. Convendría subrayar que de la lectura que se desprende del texto, la política exterior rusa podría ser calificada más como reactiva y defensiva que como proactiva u ofensiva. Empeñada, como la de otras grandes potencias, en la configuración de una estructura de poder multipolar en el sistema internacional frente a ciertas ambiciones hegemónicas.
A contracorriente de la imagen predominante en los medios y think tank, el trabajo de Rafael Poch-de-Feliu, asentado en una larga experiencia y conocimiento de primera mano como corresponsal de prensa durante dos décadas en Moscú y Pekín (véase del mismo autor, La gran transición. Rusia, 1985-2002. Barcelona: Crítica, 2003), introduce un análisis más heterodoxo y complejo que la habitual visión maniquea sobre la Rusia de Putin.
Semejante visión no deja de ser al mismo tiempo crítica con sus formas de gobierno, advirtiendo el talón de Aquiles en la debilidad de una economía rentista, sin acometer reformas estructurales y en infraestructuras; además de una base de legitimidad popular susceptible de volatilizarse ante cualquier revés militar en el exterior, sin olvidar un potencial “cisma de su elite oligárquica”, más interesada en “la integración con Occidente y no en la confrontación”.
La política exterior de Rusia viene siendo objeto de un creciente seguimiento desde hace algo más de una década, aproximadamente, en sintonía con su renovada presencia e influencia en la escena mundial.
Semejante visibilidad contrasta con el repliegue que experimentó la Unión Soviética de Gorbachov de la arena internacional durante su última etapa, debido a los acuciantes problemas internos y, no menos, como resultado de la nueva concepción de las relaciones internacionales que sostenía el mandatario soviético.
Como es conocido, en medio de este clima de distensión que concluyó con el fin de la Guerra Fría se produjo también la implosión soviética. Aunque la nueva Federación Rusa tomó el relevo de la desaparecida superpotencia, era evidente la merma significativa de su territorio, población, economía y, en suma, poder e influencia regional e internacional.
De todos estos aspectos, el más destacado entonces fue el de su caótica situación socioeconómica, con un deterioro grave e impactante de las condiciones materiales de vida de la población (la “esperanza media de vida cayó diez años”); y la subordinación de la economía rusa a los dictados de las instituciones económicas internacionales y, en concreto, del denominado Consenso de Washington, que abogaba por la tríada neoliberal de la desregulación, liberalización y privatización.
En esta deriva se produjo un incremento desorbitado de la desigualdad, expresada en la apropiación de los principales recursos naturales y energéticos del país, así como de algunas empresas y servicios nacionales, por parte de una emergente casta de magnates rusos que floreció particularmente, y no por casualidad, durante el periodo del presidente Boris Yeltsin (1991-1999).
Pese a la adopción de la ortodoxa política económica neoliberal, Moscú no recibió en contrapartida las prometidas ayudas financieras e inversiones para sanear y reflotar su economía. Por el contrario, como recoge Rafael Poch-de-Feliu de fuentes de primera mano, la “negligencia” fue deliberadamente aplicada, a diferencia de lo sucedido con otros países de Europa central y oriental como Polonia.
Una de las claves -en este caso geopolítica- que explicaría ese diferente trato es que Rusia era percibida con una evidente capacidad de vertebrarse nuevamente como una potencia regional e incluso mundial y, por tanto, era considerada como una potencial amenaza, mientras que muchos de los países que integraban anteriormente el Pacto de Varsovia eran percibidos como una oportunidad o ganancia para la expansión del mercado y, también, de las fronteras de la OTAN.
En esta expansión de la Alianza Atlántica advierte el autor un destacado punto de inflexión en las relaciones con Moscú, por cuanto contradecía el acuerdo conocido como “La Carta de París para la Nueva Europa”, sellado por los jefes de Estados europeos, Canadá, Estados Unidos y la URSS en noviembre de 1990, que concluía con la división de Europa, constataba el fin de la Guerra Fría y, también, la concepción de seguridad asociada a esa división bipolar del mundo.
Sin embargo, la realidad que se impuso a partir de entonces fue una paulatina ampliación y expansión de la OTAN hacia el Este que, a su vez, era percibida por Moscú como un creciente cerco, debido a que se ensanchaba a lo largo del espacio postsoviético y se acercaba sospechosamente a sus fronteras.
Ninguna política exterior puede ser enteramente analizada de espaldas a la interior. Así lo entiende Rafael Poch-de-Feliu que se adentra en las raíces de la autocracia rusa en el primer apartado del texto, destacando tres aspectos históricos que considera fundamentales (el tipo de cristianismo, el estatismo exacerbado y el mundo agrario ruso) en la configuración de la tradición y la cultura política rusa.
En un segundo y breve apartado repasa sucintamente las causas que llevaron a la disolución de la URSS, acentuando tres aspectos internos: el técnico-instrumental, centrado en la rivalidad en la elite de poder; el degenerativo, que responsabiliza a la casta emergente de priorizar sus intereses particulares por encima de los generales; y, finalmente, el espiritual, que expresa el agotamiento del repertorio político e ideológico del “llamado comunismo soviético”.
Por último, en la tercera parte del libro aborda el comentado ámbito exterior sin desvincularlo del todo del interior. Convendría subrayar que de la lectura que se desprende del texto, la política exterior rusa podría ser calificada más como reactiva y defensiva que como proactiva u ofensiva. Empeñada, como la de otras grandes potencias, en la configuración de una estructura de poder multipolar en el sistema internacional frente a ciertas ambiciones hegemónicas.
A contracorriente de la imagen predominante en los medios y think tank, el trabajo de Rafael Poch-de-Feliu, asentado en una larga experiencia y conocimiento de primera mano como corresponsal de prensa durante dos décadas en Moscú y Pekín (véase del mismo autor, La gran transición. Rusia, 1985-2002. Barcelona: Crítica, 2003), introduce un análisis más heterodoxo y complejo que la habitual visión maniquea sobre la Rusia de Putin.
Semejante visión no deja de ser al mismo tiempo crítica con sus formas de gobierno, advirtiendo el talón de Aquiles en la debilidad de una economía rentista, sin acometer reformas estructurales y en infraestructuras; además de una base de legitimidad popular susceptible de volatilizarse ante cualquier revés militar en el exterior, sin olvidar un potencial “cisma de su elite oligárquica”, más interesada en “la integración con Occidente y no en la confrontación”.
Editado por
José Abu-Tarbush

José Abu-Tarbush es profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna, donde imparte la asignatura de Sociología de las relaciones internacionales. Desde el campo de las relaciones internacionales y la sociología política, su área de interés se ha centrado en Oriente Medio y el Norte de África, con especial seguimiento de la cuestión de Palestina.
Tags
Apartheid
Cambio climático
Cómic
Conflictos
Cuba
Daesh
Democracia
Egipto
Estados Unidos
Europa
Gaza
Globalización
Hegemonía
Islamismo
Israel/Palestina
Mundo Árabe
Nakba
Neoliberalismo
Nuevas (y Viejas) Guerras
Obama
Ocupación
ocupación israelí
Orden Mundial
Poder
Política Exterior
Primavera Árabe
Rusia
Sáhara Occidental
Terrorismo
Yihadismo
Últimos apuntes
Jerusalén, santa y cautiva.
29/11/2021
Los tres jaques del rey de Marruecos
31/10/2021
El naufragio de las civilizaciones
16/12/2019
Kurdos
17/10/2019
GuinGuinBali Noticias
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850