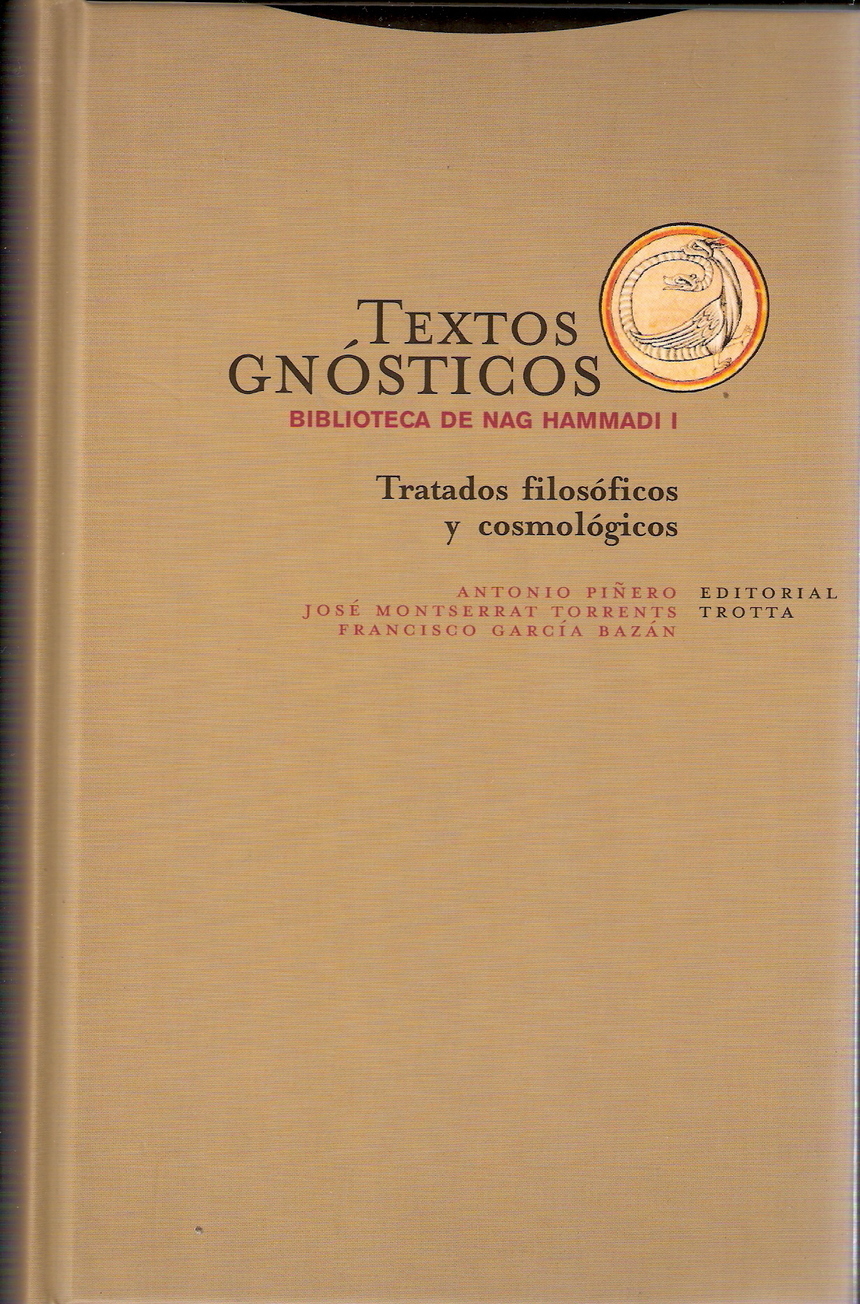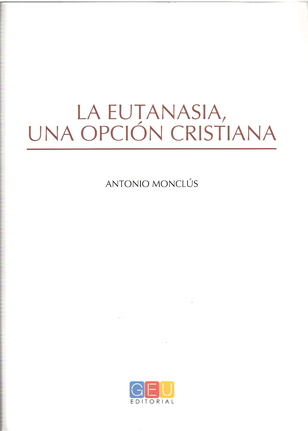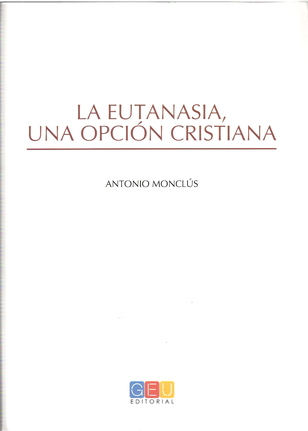Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Un capítulo para reflexionar en la obra de A. Monclús es el dedicado a Agustín de Hipona y su teología y su influencia indirecta, pero muy potente, en una posible reelaboración del tema “defensa de la eutanasia”. En síntesis opina Monclús, en la Ciudad de Dios, como en otras obras suyas expondrá la fundamentación explicativa de la auténtica opción cristiana por el sufrimiento, y su aceptación de él sin discusión hasta el momento mismo de la muerte. El sustento se halla en la concepción totalmente pesimista del ser humano, ahogado en el mundo del pecado y la culpa, puesto que el pecado original que será su marca toda la vida se transmite por el acto sexual (carnal y maligno) en el momento de la concepción. El hombre en pecado es enemigo absoluto de Dios hasta que vino la plenitud de los tiempos y Jesús, como hijo de Dios, se sacrificó vicariamente por todos los hombres en el sacrificio de la cruz. Este sacrificio aplacó la ira de Dios. El destino del ser humano, según Agustín/Monclús, radica en repetir en su vida este sacrificio que le hará ganar el cielo. Ha de imitar el sufrimiento de Jesús para liberarse de la pulsión infernal de su propio cuerpo/pecado, que es una ocasión constante de tentación y de prueba, en oposición a la acción espiritual del alma. Por ello, en la ciudad terrena y para ganar la celeste, el ser humano mortificará las obras de la carne y vivirá para Dios, sometiendo y reduciendo a servidumbre su cuerpo y crucificándolo. Según Monclús, de la inmensa influencia de las obras de Agustín proviene que hasta hoy día, sobre todo en la Iglesia católica, se haya creado una conciencia identitaria una de cuyas bases principales es el pesimismo existencial, la idea –y consecuente sensación abrumadora continua- de la culpa original y permanente, que lleva a no “sólo a la aceptación, sino a la búsqueda decidida del sufrimiento para acercarse más a Jesucristo sufriente hasta el límite de las fuerzas” (p. 167). Cualquier lector establecerá fácilmente el vínculo de lo transcrito ahora con la doctrina cristiana sobre la eutanasia que hemos expuesto en notas anteriores: a la idea de que l vida sólo es de Dios, y que el ser humano es sólo el administrador de ella, se unirá la noción de que los sufrimientos finales de la vida, queridos o permitidos por Dios, deberán ser asumidos como parte de la participación del cristiano en el sufrimiento redentor de Cristo. Cuando Dios quiera, se acabará ese sufrimiento; pero mientras no quiera, deberá ser bienvenido, y llevarse con la mejor paciencia posible, ya que así el sufrimiento colabora e imita a Cristo en su sacrificio doloroso redentor. Monclús concluye que la iglesia postaugustiniana difundirá un cristianismo platonizado (pero un Platón no plenamente entendido) que tenderá a lo largo de su historia a un “angelismo espiritualista” enemigo del cuerpo material. Esta dicotomía no era la de Jesús de Nazaret, cuyas alusiones al espíritu y a la carne tenían que ver más con la ambigüedad semítica que concibe al ser humano como una “almicuerpo” cuyas “partes” no son en sí verdaderamente distinguibles, y que se opone a una confrontación lógica de dos opuestos: el cuerpo y el alma; el mal y el bien. Para un Jesús judío, si sufre el cuerpo, también lo hace el alma en igual medida –son indisociables-, y eso no puede ser bueno y apetecible por Dios. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 16 de Febrero 2011
Comentarios
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Seguimos comentando el libro de A. Monclús, “La eutanasia, una opción cristiana”. Naturalmente, nos referimos en esta reseña sólo a las ideas básicas y casi desnudas, desprovistas de su aparato argumentativo. Para discutir más a fondo, es evidente que habrá que referirse al libro directamente. Sobre la influencia de otros pensadores de los inicios de la Iglesia y en especial Orígenes, como filósofo y teólogo, en el tema concreto de la eutanasia, el libro de Monclús no puede hacer otra cosa que observar -y esto me parece importante- cómo la evolución de la Iglesia, bien asentada en el ámbito del Imperio, lleva a elegir un sistema de conocimiento del universo y del ser humano, aceptado en su base por las mayoría de la intelectualidad del Imperio, en el que asentar la teología y la moral cristiana. Y naturalmente esta base no podía ser otra en el mundo mediterráneo que la filosofía griega. Ya vimos en las notas anteriores cómo el derecho romano fue utilizado ampliamente por Tertuliano para fundamentar parte de la teología cristiana. Podemos añadir que desde la 1ª Epístola de Clemente a los corintios -escrita en torno al año 96- se ve claro también cómo no sólo el derecho, sino también las estructuras organizativas del Imperio sirven a la Iglesia naciente para conformar su estructura administrativa. A este respecto cita Monclús a Werner Jaeger en su famosa obra “Cristianismo primitivo y paideia griega” (trad. española, México 1980): “Clemente de Roma recurre a la tradición de la paideia (cultura/educación clásicas) grecorromana que conoce muy bien. La concepción orgánica de la sociedad, que ha tomado del pensamiento político griego, adquiere en sus manos un sentido casi místico al ser interpretada a la manera cristiana a como unidad en e cuerpo de Cristo. Esta idea mística que procede de san Pablo, es completada por Clemente mediante la sabiduría de la experiencia y la especulación políticas de Grecia…” (p. 32) Del mismo modo había señalado anteriormente el mismo autor como la organización de las ciudades y del ejército romano habían ayudado a conformar las primeras comunidades consolidadas de cristianos a finales del siglo I. Y respecto a Orígenes señala Monclús cómo recurre de modo expreso este autor a la filosofía (neoplatónica y estoica) para dar cuerpo a la teología propiamente cristiana. En el Contra Celso escribe: Hay que emplear toda la fuerza del talento en la inteligencia del cristiana; y como medio… hay que tomar de la filosofía griega las materias que pudieran ser como iniciaciones o propedéutica para el cristianismo… (Edición de la B.A.C., 2001, p. 616). Este sistema, muy lógico en sí y quizá inexcusable en su momento lleva de hecho –según Monclús- a que la teología cristiana dependa en su acercamiento de la realidad, del modo específico de una filosofía. Éste sería el vehículo para acercarse al conocimiento del mundo y de la vida. Pero, opina, este sistema reduce al cristianismo esencialmente al universo mental grecorromano. Ahora bien, Jesús no fue un filósofo, y su pensamiento no puede circunscribirse a las pautas exclusivas de este universo, cuyas líneas fueron ulteriormente especificadas por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Y al especificarse quedaron ahormadas y rígidas en una línea de pensamiento. La conclusión de Monclús se apoya en Gianni Vattimo, que apunta hacia el fondo del problema: la creación en la Iglesia de un autoritarismo (no sólo en lo práctico, sino en la elaboración teórica) que depende de un tipo de filosofía metafísica “El autoritarismo de la Iglesia católica… está ligado a una metafísica determinada, la que penetra toda la tradición occidental en la forma del aristotelismo reelaborado por santo Tomás de Aquino, sino a la metafísica en sentido de Heidegger, a la idea de que hay una verdad objetiva del ser que una vez conocida (por la razón iluminada por la fe) se convierte en una base estable de una enseñanza dogmática y sobre todo moral que pretende fundarse sobre la naturaleza eterna de las cosas (G. Vattimo, Creer que se cree, Barcelona 1996, p. 53). Y esto aplíquese a la elaboración mental de una teoría hoy sobre la eutanasia como opción cristiana: no existe una naturaleza eterna de las cosas. Se pueden volver a repensar los fundamentos de la eutanasia desde otras y diversas perspectivas, pero teniendo en cuenta que no es tarea fáicl: una vez que se rigidizan los conceptos y normas sobre ella en la Iglesia, a partir de esta mentalidad filosófico-teológica, es muy difícil cambiar la mente. Es preciso elaborar la defensa de la eutanasia desde otros puntos de vista que tengan en cuenta otra mentalidad (por ejemplo, la de Jesús no es grecorromana) e incluso, y necesariamente, otros puntos de vista que provienen de culturas distintas. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 15 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro
Juan rechaza a un demonio En una página del códice publicado por Grenfell-Hunt entre los papiros de Oxyrrinco (Oxyrhynchus Papyri Londres 1908, VI 12-18.), se encuentra este folio, considerado por la mayoría de los investigadores como un fragmento de los primitivos HchJn. El estado del papiro no permite comprender con exactitud los detalles del relato. En una de las páginas del folio aparece Juan frente a un tal Zeuxis. Juan pronuncia una oración, llena de interpelaciones dirigidas a Jesús, como capaz de hacer cambiar los designios de los hombres, como médico de los desesperados, como el que consuela a los afligidos, resucita a los muertos y fortalece a los débiles. Termina alabando, adorando y dando gracias por la salvación prometida. Sigue una alusión a la eucaristía, que reciben los que desean participar de su gracia. En medio de la asamblea, se levanta el procónsul para interpelar a Juan y hablarle de unas cartas del César. En una nueva página se hace una referencia a Andrónico, al que hemos conocido en los HchJn como estratego de Éfeso y esposo de la piadosa Drusiana. Hostil en un principio a Juan, acabó convertido en un fidelísimo colaborador en su ministerio. Avisado por una visión, se dirigía Juan hacia los hermanos cuando un misterioso personaje, un demonio en realidad, se le acercó para augurarle que pronto tendrían ambos que llegar a las manos. El apóstol le aseguró que el Señor extinguiría su amenaza. Desaparecido el personaje, Juan inivitó a los hermanos a postrarse ante el Señor y orar para que redujera a la nada las amenazas de sus adversarios. Fragmentos de la carta del Pseudo Tito En 1908 publicó el benedictino Dom Donatien De Bruyne la noticia del descubrimiento de una carta escrita presuntamente por Tito, el discípulo del apóstol Pablo. Es un canto entusiasta a la vida de castidad, conservado en un único testigo conservado en la Universidad de Würzburgo. La verdad es que de carta no tiene nada. Ni siquiera los más elementales aspectos del género epistolar. Sin embargo, tanto en el título como en la conclusión, el códice utiliza la palabra “epistola”. El documento es un documento del siglo VIII, pero notablemente corrupto y escrito en una ortografía bárbara. Diecisiete años más tarde, publicó De Bruyne la carta en su texto latino acompañado de un comentario, en el que aborda, entre otros temas, el de las citas de los Hechos Apócrifos (“Epistula Titi, discipuli Pauli, de dispositione sanctimonii”, Revue Bénédictine37 (1925) 47-72.). El título de la carta da testimonio de la intención preferente del escrito que no es otra que la recomendación de la castidad, denominada sanctimonium como simple sinónimo. Notaba De Bruyne en su comentario que la castidad va siempre expresada con ese término neutro y nunca ni con castitas ni con continentia. La carta va dirigida a hombres y mujeres por igual y con las mismas intenciones. La vida de castidad o estado de continencia en la mujer es sencillamente etiquetada con el término habitual de uirginitas (“virginidad”), la del varón es denominada spadonica conuersatio. La versión exacta de spadonica conuersatio es “forma de vida propia de eunucos”. Spado, spadonis significa en latín “eunuco”. De Bruyne sugiere que el documento podría ser un original griego escrito en Egipto. Hay algunos detalles que parecen avalar la hipótesis, como son los términos agonista, agon, cataclysmus, sofia (“combatiente, combate, cataclismo, sabiduría”). También lo es en una ocasión el uso del verbo en singular con un plural neutro (multiplicabitur eorum tormenta: “se multiplicarán sus tormentos”). Pero queda claro que el autor o traductor no dominaba correctamente ninguna de las dos lenguas. Tres son los fragmentos de los HchJn citados en la carta del Pseudo Tito. El primero es el principio del capítulo 113,1 de los HchJn. Éste es el texto en la epístola: “Escucha la acción de gracias de Juan, el discípulo del Señor, cómo dijo en oración a la hora de su muerte: «Señor, que me guardaste desde mi infancia hasta este día libre de contacto con mujer, que separaste de ellas mi cuerpo de forma que me fuera odioso hasta el hecho de mirar a una mujer»”. El pasaje de los HchJn encaja perfectamente con la mentalidad profesada por el Pseudo Tito. El segundo de los pasajes mencionados por el Pseudo Tito hace referencia al mismo lugar citado en el fragmento anterior. Pero la letra de la carta alude más bien al contenido que a la letra. Dice así el texto de la carta: “¿Se halla acaso lo que enseñamos fuera de la ley? Considera lo que dijeron los mismos demonios cuando confesaron ante el diácono Diro (e. d., Vero) a la llegada de Juan: «Muchos vendrán a nosotros en los últimos tiempos a despojarnos de nuestros vasos (los cuerpos de los posesos), afirmando que se encuentran limpios y puros de mujeres, y no ligados por la concupiscencia hacia ellas. Pero si quisiéramos, nos apoderaríamos también de ésos»”. La letra de la cita no se encuentra en el texto de los HchJn que en la actualidad poseemos, pero la mención de Vero señala con seguridad el contexto de la Metástasis del apóstol. La tercera de las citas debe situarse igualmente en las escenas finales de la vida de Juan. Pero como ocurre en referencias anteriores, el texto copiado por el Pseudo Tito no forma parte del texto conservado hasta el momento. El largo fragmento recogido en la carta dice así: “Recibe en tu corazón los avisos del bienaventurado Juan. Pues invitado a unas bodas, no acudió sino para hablar de la castidad (sanctimonii causa). Considera, pues, lo que dijo: «Hijitos, cuando vuestra carne es aún pura y mantenéis vuestro cuerpo intacto, no destruido ni ensuciado por ese desvergonzadísimo enemigo de la castidad, que es Satanás, conoced más plenamente el misterio de la unión conyugal. Ésta es una tentación de la serpiente, ignorancia de la doctrina, daño causado por la semilla, don de la muerte, oficio de destrucción, aprendizaje de división, oficio de corrupción, asilvestramiento <…>, sobresiembra del enemigo, insidias de Satanás, pensamiento del malévolo, sórdido fruto del nacimiento, efusión de sangre, enfebrecimiento del alma, caída del entendimiento, arras del castigo, documento del suplicio, obra del fuego, signo del enemigo, mortífera malicia de la envidia, abrazo del engaño, unión de amargura, bilis del alma, invento de perdición, anhelo de la imaginación, entretenimiento de la materia, diversión del diablo, envidia de la vida, vínculo de las tinieblas, ebriedad <…>, insulto del enemigo, impedimento que separa del Señor, inicio de la desobediencia, fin y muerte de la vida. Tras oír estas palabras, hijitos, uníos en las únicas nupcias verdaderas y santas, esperando al único Esposo, incomparable, verdadero, que baja del cielo, esposo perenne»”. Es fácil comprobar en el tenor de este texto la mentalidad que domina el pensamiento del autor de la carta. Si el tema básico es la alabanza de la virginidad, el largo fragmento que acabamos de ver abunda en la misma idea desde la perspectiva contraria. Lo que tiene de positivo la vida de castidad, la “virginidad” para las mujeres y la “forma de vida propia de los eunucos” para los hombres, lo tiene de negativo el matrimonio, o sea, el misterio de la unión conyugal. Acorde con el estilo ampuloso de muchos Hechos Apócrifos, el autor se explaya en una sucesión de treinta y cuatro sinónimos, que trazan el perfil absolutamente negativo de la vida conyugal. Esa visión es perceptible en Hechos Apócrifos como los de Andrés, Juan, Tomás y muy marcadamente en los de Nereo y Aquiles. No en vano el Pseudo Tito cita o alude a varios de los Hechos Apócrifos, como hemos visto en el caso de los de Juan. El detalle indica que el autor se siente en cierto modo identificado con las corrientes encratitas, perceptibles en muchos pasajes de los Hechos Apócrifos. Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 14 de Febrero 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero Comento hoy parte del capítulo 3 del libro de A. Monclús, “La eutanasia una opción cristiana”. Seguimos con la idea de cómo el pensamiento del Jesús histórico se ve transformado por la interpretación que de él hacen sus seguidores. Hoy nos ocupamos de Tertuliano no en cuanto –en el libro de Monclús- este personaje contribuyera expresamente a formular una doctrina sobre la eutanasia vigente hasta hoy, sino como fautor, o impulsor de un movimiento intraeclesial que transforma lo que al principio fue una suerte de “teología vivida” en un corpus de doctrina regida por la ley y el derecho, es decir rígido y carente de la vitalidad que tenía en sus orígenes. Con otras palabras, para A. Monclús, la figura de Tertuliano es indirectamente importante en la historia de la doctrina cristiana sobre la eutanasia –cuya base su libro pretende poner en cuestión- en el sentido de que la interpretación sacrificial de la vida y muerte de Jesús se convierte en norma, ley y parte del sistema jurídico eclesiástico que regirá en adelante en la Iglesia. El influjo de Tetuliano -sostiene Monclús- debido a la fuerz de sus escritos fue tremendo en la vida práctica de la Iglesia. Para nuestro autor, el “juridicismo” y la “fosilización” que se observa en las normas eclesiástica legales de hoy en torno a la eutanasia tienen su nacimiento y cristalización en las concepciones en torno a la religión cristiana que defendió Tertuliano en sus obras. “En el caso de Tertuliano la formación jurídica profesional lo condujo a la deformación teológica de confundir la religión con el derecho, Y esta identificación confusa fue transmitida a la Iglesia primitiva, que la recibió con agrado, y en ocasiones con euforia, a través de sus pastores transformados cada vez más en jefes, en autoridad. “Tertuliano, entre otros, facilitó la herramienta que el poder eclesiástico-religioso necesitaba para parecerse coda vez con más nitidez al poder político, es decir, al poder propiamente tal. Un esquema de poder que permitirá a la Iglesia un progresivo modelo de confrontación de corte belicista. No en vano los Padres de la Iglesia, los que pasarán a la historia como los Santos Padres, eran no sólo apologistas (defensores de la doctrina), sino también ‘polemistas’, y no olvidemos que el origen de la palabra griega, polemistés, viene de pólemos, que significa guerra” (p. 156). En este clima de confrontación es donde la influencia de Tertuliano hace que -en las disposiciones y escritos de la Iglesia en general- abunden cada vea más las palabras ley, norma, decreto prescripción, cumplimiento o incumplimiento, disciplina, mérito, formalidad, condena, pena, regla, así como orden, canon, jurisdicción, constitución, tribunal y un larguísimo etcétera. Tertuliano es a la vez un ejemplo ilustre de una cierta inconsecuencia que Monclús considera como “contradictoria”, a saber, el abandono de la iglesia “católica” por parte un autor que tanto la había defendido como la única que tenía el derecho de existir frente a otras "iglesias" fundadas por herejes. En efecto, Tertuliano abandonó la Iglesia católica y se pasó paso a la secta montanista, que no tenía en su época jerarquía, sino que era gobernada por el Espíritu; una secta que era asamblearia, y ante todo pobre, en extremo ascética, y tendiente a aproximarse en lo posible al mensaje primitivo de Jesús. Ahora bien, en vez de contradictoria, yo vería en el Tertuliano maduro el deseo de dejar por fin el derecho para pasarse al Espíritu. Sea como fuere, lo cierto es que Monclús tiene razón en afirmar que la figura de Tertuliano no es recordada en la Iglesia por este paso al ascetismo, la pobreza y la espiritualidad, sino por el “juridicismo”, alabado hasta hoy, que imprimió en todo la estructura de la iglesia cristiana. Por ello, su influencia hará –comenta Monclús- que se prefiera en la institución eclesiástica más los argumentos jurídicos que las demostraciones filosóficas. Tertuliano contribuyó mucho, y así será seguido en la historia de la Iglesia cristiana, a consolidar las modalidades de la disciplina penitencial del cristianismo primitivo, consagrando los procedimientos y formas de la práctica de la penitencia. Y el sentido de la penitencia/dolor tiene mucho que ver con los argumentos anti eutanasia de la Iglesia. Así pues, según Monclús, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, el movimiento teológico iniciado por Tertuliano contribuirá a que se consoliden sobre la eutanasia más los argumentos, fríos, de tipo normativo y jurídico, que los sutanciales. En vez de ir más al problema de fondo y a la consideración de la complejidad de la persona, se pienda más en la norma que debe cumplirse. La intransigencia –argumenta Monclús pensando igualmente en Tertuliano- hace caer en otra contradicción que puede darse en el mundo del Derecho cuando éste, de algún modo, se rigidiza y se deshumaniza: “Teóricamente por medio de la ley se busca el resguardo de lo humano a través de la justicia aplicada, pero en muchos casos esa aplicación resulta inhumana e injusta” (p. 160). Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com Postdata: Con alegría, os comunico que acaba de aparecer la cuarta edición del volumen I de TEXTOS GNÓSTICOS I de la "Biblioteca de Nag Hammadi". Este volumen trae una larga, pero muy clara introducción sobre qué es la gnosis y su historia, más su repercusión para entender el Nuevo Testamento. Luego presenta la traducción, on introd. y notas de todos lo tratdos cosmológicos y filosóficos de esa biblioteca gnóstica hallada en 1945. Estas "Biblioteca" es famosa sobre todo por los Evangelios apócrifos gnósticos -el Evangelio de Tomás, por ejemplo, y el de Felipe, que aparecen en el volumen II. Saludos
Domingo, 13 de Febrero 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero Un apartado muy importante del libro de A. Monclús, “La eutanasia, una opción cristiana”, es el dedicado al tema cómo el pensamiento genuino de Jesús es luego transformado radicalmente por sus seguidores. Según Monclús, en el campo de la consideración de la eutanasia, hay desviaciones notables respecto al ideario posible del Nazareno en pensadores cristianos que han influido notablemente en la doctrina posterior de la Iglesia sobre la eutanasia. Los principales son Pablo de Tarso, Tertuliano, Orígenes y de un modo especial en lo que se refiere al tema “eutanasia”, Agustín de Hipona. Lo veremos en varias entregas, A. Pablo de Tarso En líneas generales, y como base a su tratamiento concreto de la eutanasia, recuerda Monclús que -ya desde el nacimiento mismo del cristianismo- la figura judía de Jesús recibe una profunda reinterpretación. Esta comienza con Pablo, quien hace del Nazareno, un mesías judío, un salvador universal; Pablo, además, pone las bases para reinterpretar la muerte de Jesús desde una perspectiva sacrificial, vicaria y expiatoria, que era ajena a la mente del Jesús judío. Ya este cambio perceptible pone en guardia a Monclús, quien sostiene que es “urgente distinguir la figura y mensaje de Jesús de las adherencias posteriores” (p. 123). Monclús cita a J. J. Tamayo y afirma: “Un ejemplo emblemático de la violencia de lo sagrado llevada al extremo es la interpretación sacrificial que algunos textos de la Biblia (el inicio de estas ideas es Pablo de Tarso) y la teología cristianas ofrecen de la muerte de Jesús de Nazaret. La formulación más extrema y desgarrada de esta interpretación es obra del teólogo medieval Anselmo (de Canterbury). Según ella, Jesús, víctima inocente, se somete a la muerte por decisión de Dios, su Padre, para reparar la ofensa cometida por la humanidad contra Él. Como la ofensa es infinita, debe ser reparada por una persona que sea al mismo tiempo humana y divina. Esta persona es Cristo. Y la forma de esta reparación es la muerte. Pero no una muerte cualquiera, sino la más dolorosa que mente humana pueda imaginar: la crucifixión. “Cristo habría cargado gustoso con la cruz camino del Gólgota y habría aceptado la muerte sin rechistar en cumplimiento de la voluntad de Dios. En él se habría realizado literalmente la descripción que hace el profeta Isaías de la figura simbólica del Siervo de Yahvé…” (J. J. Tamayo: “Cristianismo: diálogo interreligioso y trabajo por la paz, en A. Monclús [ed.], El diálogo de las culturas mediterráneas judía, cristiana e islámica en el marco de la Alianza de las civilizaciones. La línea, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2009, p. 101). Anselmo de Canterbury no hace otra cosa que explicitar o concretar el pensamiento de Pablo. Fue éste quien hizo la mutación de la autoconciencia de Jesús –al menos al final de su vida- como un mesías judío a ser un “cordero de Dios” (expresión de la escuela johánica y del autor del Apocalipsis). Obsérvese que esta interpretación sacrificial de la muerte de Jesús hace de éste un modelo a imitar, que afecta a la ideología que sustenta la oposición a la eutanasia. Si Cristo sufrió sin rechistar el mayor de los dolores, porque así lo quería su Padre, el cristiano debe hacer lo mismo: sufrir con absoluta paciencia los dolores imposibles (por ejemplo, de su enfermedad terminal) hasta que Dios quiera mandarle la muerte. La imagen de trasfondo del Dios que ordena este sacrificio es descrita así por Tamayo/Monclús: Un Dios violento, vengativo, sin entrañas de misericordia, más sanguinario que Moloc, que exigía el sacrificio de niños para aplacar su ira y conseguir sus favores. Un Dios no sólo impasible e insensible a los sufrimientos humanos, sino causante Dios ellos: un Dios que necesita el derramamiento de la sangre de su Hijo para sentirse rehabilitado en su honor herido y en su dignidad maltrecha (Tamayo, cap. citado, p. 102) Ahora bien, argumenta Monclús con Tamayo, éste no es el pensamiento del Jesús histórico, porque “Jesús no fue sacerdote, ni perteneció a ninguna familia sacerdotal, ni tuvo mentalidad clerical. Vivió y se comportó como un laico crítico con la institución sacerdotal… A Jesús lo mataron, no porque Dios así lo quisiera…” “Jesús vive su muerte no de manera impasible, con como un héroe en loor de multitudes, sino como un fracasado… Jesús no fue condenado por blasfemo, sino por incitar a la nación a la rebelión, por prohibir el pago del tributo al César y por pretender ser el rey de Israel… La vida y praxis de Jesús constituyen un claro mentís a la interpretación sacrificial de su muerte y una inapelable negación de la violencia inscrita en lo sagrado…” (Tamayo, p. 104= Monclús pp. 125-126). En síntesis: no hay ningún fundamento en la vida del Jesús histórico para sustentar uno de los argumentos contra la eutanasia: hay seguir el ejemplo de Jesús que soportó con rostro alegre unos dolores y una muerte crueles porque Dios Padre así lo quiso. Una apostilla desde el punto de vista de un filólogo escéptico y racionalista: este argumento intracristiano me parece sólido partiendo de un análisis de todos los textos del Nuevo Testamento y de una crítica razonable de los Evangelios. Pero, esta interpretación sacrificial es el núcleo de la teología paulina, de los Sinópticos, del Evangelio de Juan, de la Epístola a los Hebreos…, del Apocalipsis… en suma del Nuevo Testamento entero… Pero, ¿cómo se puede ser cristiano partiendo de estas premisas de negación absoluta de los fundamentos teológicos, expresados en el Nuevo Testamento mismo y que derivan en último término de la revelación "sobre el Hijo" que tuvo Pablo como manifiesta en la Epístola a los Gálatas? Supongo que se me responderá: ciertamente, no se puede ser cristiano oficial, pero sí “jesuánico”. A quien sigue “un cristiano así” es al Jesús de la historia…, no al Cristo de la fe de la centenaria tradición cristiana. Pero esta afirmación también tiene sus dificultades… Aquí lo dejo hoy. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Sábado, 12 de Febrero 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero La postura de Monclús en su análisis de la posible, naturalmente indirecta, postura de Jesús de Nazaret ante la eutanasia, parte de los presupuestos que la crítica histórica y literaria considera hoy suficientemente fundados en un notable consenso entre los estudiosos en cuanto al método científico de abordar el estudio de los Evangelios y de obtener de ese estudio los rasgos generales atribuibles al Jesús histórico, tanto en sus hechos como en sus dichos. Monclús considera que la ciencia filológico-histórica sobre Jesús sigue en ebullición y que, por tanto, “Acercarse a las palabras auténticas del Nazareno no deja de ser un tanto pretencioso” (p. 58). Acepta que tal acercamiento debe hacerse a través del estudio crítico de los Evangelios canónicos y no de los apócrifos, porque los primero están mucho más cercanos a la figura del personaje y a priori pueden ser más fidedignos. Y admite igualmente que “la figura de Jesús de los evangelios ha sido transmitida adornada, matizada e incluso en ocasiones radicalmente tergiversada” (p. 61) hasta dar la figura no de Jesús sino del Cristo de la fe. Para Monclús, con Jürgen Roloff (“Jesús”; Madrid, Acento, 2003) y muchos otros, incluido yo mismo, “Jesús de Nazaret fue un judío… profundamente enraizado en su religión y en las concepciones teológicas del judaísmo de su época” (p. 62). Aunque Jesús no vino a negar al Dios judío oponiéndole un presunto Dios cristiano, sí insiste no tanto en el Dios del Temor de las Escrituras, sino en la imagen –de esas mismas Escrituras- de un Dios “bueno, porque eterno es su amor” (Sal 118). Una cosa que no me queda del todo clara en este apartado es cómo Monclús atribuye –aparentemente- al Jesús de la historia frases y hechos que sólo encontramos en el Evangelio de Juan, del que por otra parte, él mismo, Monclús, sabe que es una reinterpretación teológica del Nazareno y no una consignación histórica de las palabras del Nazareno. En mi opinión, por tanto, Monclús debería haber sido más cuidadoso en esta sección de su libro, y en vez de escribir “Jesús dice” para luego citar el Cuarto Evangelio, mejor sería haber escrito, “el Jesús johánico dice… o hace…”, etc. y luego deducir las consecuencias d lo que se cita, como opinión no del Jesús de la historia, sino de uno de sus primeros intérpretes. Al fin y al cabo lo que se manifiesta es la posición de un grupo muy temprano de cristianos que “leen” a Jesús y que creen que lo hacen con inspiración del Espíritu. Esto vale perfectamente para el argumento del libro de Monclús. Ahora bien, una vez aclarado este extremo, hay suficientes argumentos en el resto de las palabras y hechos auténticos de Jesús (obtenidas preferentemente de los Sinópticos; por ejemplo, de la Bienaventuranzas) para argumentar que el núcleo del mensaje de Jesús es un mensaje del amor. Aunque la predicación del Nazareno no esté exenta de los aspectos de condenación para quienes se muestren totalmente hostiles a este mensaje (y lo hemos dicho muchas veces en este blog), parece cierto que Jesús insiste más en el amor y en el perdón divinos que en otros aspectos vindicativos de la divinidad. De este mensaje nuclear del amor hay que obtenr las consecuencias para la doctrina sobre la eutanasia. Y en cuanto al Jesús johánico, debo insistir en que bastaría, para el argumento de Monclús en su libro, afirmar que ciertos cristianos muy primitivos, de una “iglesia” muy temprana, el grupo johánico, vieron que el mensaje de Jesús podía resumirse preferentemente en el amor: “Uno que me ama hará caso de mi mensaje; mi Padre lo amará… Uno que no me ama no hace caso de mis palabras…” (Jn 14,24). Y por eso se puede introducir también en la discusión del tema propuesto por Monclús la imagen de Jesús que se deduce de los episodios de Nicodemo (jn 3), de la samaritana (Jn 4), del fragmento de la mujer adúltera (Jn 8, pero en otros manuscritos en el Evangelio de Lucas) Por eso el mensaje del Nazareno -aunque ciertamente su núcleo sería la proclamación de la inmediata venida del reino de Dios- puede caracterizarse también como “la primacía del amor”. Para Monclús, la relación amorosa de Jesús con Dios se deduce del uso de la expresión “Abba”, “Padre”, que es el símbolo de ese contacto – de Jesús y de sus seguidores- muy especial, cercano y muy familiar con Dios Padre. Monclús afirma que este mensaje jesuánico del amor tiene tres planos: a) el amor a Dios; b) el amor al prójimo; y c) el amor a uno mismo. No conviene olvidar este último punto. El amor a uno mismo tiene sus pautas, por ejemplo en las Bienaventuranzas (Mt 5 y par.). Estos “macarismos” (de “makarios” = “feliz” en griego) no tienen como mensaje que el sufrimiento es bienaventurado, sino lo contrario: la liberación del sufrimiento. Monclús, influido sin duda por el hincapié de la teología de la liberación, insiste en que la salvación que Jesús trae es también liberación… ¡y sobre todo comenzando por el reino de Dios en esta tierra! (pp. 80-87) Y cita a Leonardo Boff: “La fe cristiana pretende directamente la liberación definitiva y la libertad de los hijos de Dios en el Reino, pero incluye también las liberaciones históricas como un modo de anticipar y concretar la liberación última cuando la historia llegue a su término” (Iglesia, carisma y poder, p. 24). De estos argumentos, así como de los obtenidos de otros pasajes evangélicos (pp. 88-110) -que abordan los temas de resaltar el valor de lo humano frente a la dureza del poder que lo tritura; la vida como plenitud, en la que prima el gozo sobre el sufrimiento, etc.-, Monclús concluye (pp. 111-115) que debe surgir espontáneamente la pregunta sobre la eutanasia. ¿Qué desearía, qué opinión tendría el Jesús de la historia a este respecto? Desearía el sufrimiento? ¿Buscaría el dolor hasta la tortura? ¿Se adentraría Jesús en un proceso vital que aterroriza muchas veces sin límite al propio sentir de la persona que es ante todo amor y gozo? Y responde: Ni la iglesia (actual) y los intérpretes eclesiásticos, ni los poderes públicos tienen la prerrogativa de saber ellos solos proclamar al voz de Dios. La lectura del Evangelio conduce a afirmar –según Monclús- que Jesús dejaría a cada persona hallar la decisión sobre la conducta que uno mismo debe seguir cuando se encuentra en una situación de una violencia insostenible, por ejemplo por una enfermedad invencible: “Enfocado desde el prisma del amor, que es Dios, trataría de encontrar una solución a partir de una actitud radicalmente honesta y desde la sinceridad más íntima” (p. 115)…, ciertamente en la permisión de la eutanasia en esas condiciones límite. Este conjunto de argumentos se especifica y refuerza aún más en los capítulos 4,5 y 6 de la obra que redondea los siguientes conceptos base: se puede afirmar que el mensaje de Jesús, ya se exprese explícita o implícitamente, es de liberación del dolor y del sufrimiento. Aceptar el sufrimiento inútil no es la mayor prueba del amor hacia Dios; Jesús está con los espíritus libres de la humanidad. Él vino para insuflar espíritu a la norma, a la letra pura, para transformarla, cambiarla y para que en el fondo deje de ser una mera norma fría. Lo que importa es la actitud y ésta no es, en ocasiones, mensurable con normas aparentemente asépticas. Un análisis de la vida de Jesús –concluye Monclús este apartado de su libro como creyente esencial en Jesús- nos lleva a pensar que: “La fe para él (el Nazareno) era algo muy rico y trascendente. La fe auténtica no convierte una vida falsa (por ejemplo, la aquejada por un dolor y sufrimientos imposibles) en muerte, sino que convierte la vida en vida verdadera tanto que desaparece la muerte. Hay una prolongación de la vida de aquí en la vida del más allá, utilizando esos adverbios de lugar, pues la vida se coloca fura del esquema del lugar espacial, al igual que se sitúa al margen del tiempo terrenal” (p. 230) Creo que la argumentación de Monclús es muy digna de ser tenida en cuenta por un creyente. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 11 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Con el objeto de compensar la miseria argumentativa y ética de las obras panfletarias que están proliferando sobre el tema de la pederastia eclesiástica, vale la pena prestar atención a obras informadas y veraces escritas por individuos reflexivos. Este es el caso, como señalé en un post anterior, del libro del mejicano Fernando M. González, Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo: testimonios y documentos inéditos. La primera edición de este libro fue publicada por Tusquets en Méjico en 2006. La primera edición en Tusquets Editores España es de junio de 2010. Fernando M. González, nacido en Jalisco (México) en 1947, es doctor en Sociología de las Instituciones, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y psicoanalista. Ha publicado diversos libros, entre ellos varios sobre instituciones religiosas católicas. El libro, escrito “con afán analítico”, tiene 484 páginas, incluyendo un instructivo apéndice documental que contiene, entre otras, copias de cartas de legionarios a benefactores y varias que tienen como autor o destinatario a Marcial Maciel. De hecho, buena parte del material que sirve de base a este libro fue obtenida por el autor gracias al grupo de exlegionarios que en su momento decidieron hacer pública su denuncia de los abusos. Se completa con un buen número de fotografías. Para aquellos de nuestros lectores que no tengan tiempo o ganas de sumergirse en un libro de considerable extensión y prolijidad, en próximos posts expondremos algunos de sus contenidos más interesantes. A estas alturas debería estar claro que el examen del caso Maciel resulta extraordinariamente instructivo para entender el verdadero funcionamiento de la lógica de los estamentos eclesiásticos, de sus intereses y sus complicidades, más allá de la visión idealista y legitimadora que (comprensiblemente) estos generan sobre ellos mismos. Al respecto, quisiera comentar brevemente la observación de uno de nuestros amables lectores: “[…] el caso de Marcial Maciel supone un alto nivel de ineptitud en las instancias de gobierno del Vaticano […] en mi opinión el caso Maciel ha evidenciado que el órgano centralizado que gestiona la Iglesia Católica en estos siglos XX y XXI ha perdido cualquier atisbo de disponer de un sistema mínimamente fiable de control interno”. Ciertamente, el caso Maciel evidencia “ineptitud”, pero no ineptitud para poner coto a los desmanes, sino ineptitud en la medida en que “el órgano centralizado que gestiona la Iglesia Católica” no ha sido capaz de tapar totalmente –como le hubiera gustado, tal como ha hecho durante largo tiempo y seguirá haciendo mientras pueda– los desmanes cometidos en su seno y la complicidad de obispos, cardenales y papas en el encubrimiento de tales desmanes. Aun así, y dadas las parcas consecuencias, esta ineptitud es muy relativa. En efecto, Maciel consiguió hacer lo que le dio la gana durante casi 70 (setenta) años. Sus cómplices y encubridores siguen en sus puestos. El papa que le elogió públicamente de modo reiterado y le encomendó diversas misiones va a ser beatificado, y sin la menor duda canonizado. Y uno de los cardenales que lo encubrió a sabiendas durante años es hoy el papa ante el que inclinan su cerviz y al que contemplan arrobados millones de individuos. Que los fenómenos religiosos, como tales, no tienen absolutamente nada que ver con la (voluntad de) verdad y la justicia es algo que sabe cualquier analista de estos fenómenos. Resulta, sin embargo, interesante asistir de vez en cuando a demostraciones apodícticas de esta constatación elemental. Todo lo ocurrido en el caso Marcial Maciel es solo una de esas innumerables demostraciones. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Jueves, 10 de Febrero 2011
NotasHoy escribe Antonio Piñero El libro de Antonio Monclús abre su primera parte exponiendo muy honesta y documentadamente la posición eclesiástica sobre la eutanasia, muy contraria a la suya. Argumenta que en el “Contexto occidental… resulta difícil, cuando no inviable separar los argumentos ideológicos, políticos y morales del enfoque religioso cristiano sobre la eutanasia. Lo que es claro el rechazo radical a ella por parte, en concreto, de la Iglesia católica. Los argumentos básicos son: • El principio de la inviolabilidad del don divino de la vida. Ésta es un bien “no disponible” personalmente. La vida es un don de Dios del que el individuo no puede disponer. Con Tomás de Aquino se afirma: • Disponer de la vida propia es apropiarse de un derecho que corresponde a Dios. La vida humana es sagrada. Dios, en su día pronunció solemnemente el interdicto “No matarás”. • La eutanasia es una falta grave de amor hacia uno mismo • La eutanasia es una indebida dejación de las responsabilidades sociales. · La eutanasia quebranta el mandmiento "No matarás". La teología que evoluciona después subraya: • El dolor en la vida bien llevado es un bien espiritual y se transforma en dolor cristiano. El creyente puede asumirlo voluntariamente a imitación de Cristo y tiene un valor corredentor. • La pena de muerte y la guerra justa son “expresión del derecho a la legítima defensa de la sociedad contra la agresión injusta”. • El bien de mantener la vida se fundamenta en la dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios. • El mártir no es un suicida que atente contra su vida. Él no sequita la vida, sino que se la quitan. No realiza un suicidio, sino que es víctima de un homicidio. La condena eclesiástica de la eutanasia tiene sus ramificaciones. Monclús recoge, para finalizar, la opinión de Benedicto XVI en la encíclica “Caritas in veritate”: “No han de minimizarse los escenarios inquietantes para el futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la cultura de la muerte tiene a su disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro… una sistemática planificación eugenésica de los nacimientos. Por otro lado se va abriendo una “mente eutanásica”, manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida. Detrás de estos escenarios hay planteamientos culturales que niegan la dignidad Dios la vida humana” (p. 75). A estos argumentos responderá Monclús en el resto del libro, como apuntamos ya en el resumen de sus argumentos, y que comentaremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Miércoles, 9 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Antonio Piñero
Iniciamos hoy, y durante unos días, un breve comentario al libro del Profesor Antonio Monclús, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (Ciencia de las Religiones), sobre este tema, que me parece apasionante y digno de ser discutido. La ficha del libro es: Antonio Monclús Estella, La eutanasia, una opción cristiana. Editorial GEU, Granada, 381 pp. ISBN: 978-84-9915-263-9. Prólogo de Juan José Tamayo. En primer lugar, informo del contenido. El prólogo, de un bien conciodio teólogo seglar, J.J. Tamayo, agil, denso e informativo, se concentra en exponer la dificultad del tema en sí y el problema social de tratarlo con libertad, dada la mentalidad beligerante de algunos que defienden lo contrario. Luego se concentra en destacar lo que cree ideas maestras del libro, que son tres, en su opinión: 1. En la profundidad de la persona se halla el lugar de decisión sobre la conducta de uno mismo. 2. La eutanasia es una opción cristiana, y lo es desde la defensa de la vida, de la vida en plenitud en el más genuino sentido evangélico, jesuánico, que hoy podríamos traducir vida de calidad. 3. El cristianismo no es –o no debe ser- una religión dolorista, justificadora del sufrimiento. Todo lo contrario: es una religión que lucha contra el sufrimiento y sus causas. En la primera parte del libro, Antonio Monclús concentra sus esfuerzos en demostrar que la eutanasia es en verdad una opción cristiana: • Puede defenderse a pesar de que la opinión oficial de la jerarquía es claramente contraria, como prueban muchos documentos. • Un lectura de los textos evangélicos ofrece la idea de que el cristianismo, cuyo fundamento es Jesús de Nazaret, es una religión ante todo del amor y de la liberación: - El concepto de la salvación de Jesús incluye (Bienaventuranzas) una liberación del sufrimiento y del dolor. - Jesús critica el sistema y el orden establecido para explicitar que la vida debe entenderse como plenitud, donde prima el gozo frente al sufrimiento. -Jesús es un mensajero de la paz y de la sinceridad. El Nazareno rechaza las normas instaladas por encima de la profundidad del ser humano, las imposiciones que no tienen en cuenta el criterio básico y omnipresente del amor, deseado por la divinidad, como se muestra en las Escrituras cristianas, y rehúsa suplantar la relación personal y honesta con Dios. • La exposición del desarrollo y evolución de la doctrina de la Iglesia desde Pablo de Tarso hasta Agustín de Hipona y ulteriores seguidores demuestra que se tergiversa el mensaje del Jesús histórico y se asientan los fundamentos para la doctrina actual sobre la eutanasia, que no sería defendida por ese Jesús. En la segunda parte del libro el Prof. Monclús ofrece al lector una historia de la Iglesia cristiana en cuanto a su posición respecto a la muerte, voluntaria. Argumenta Monclús que: • Hay realidades “eutanásicas” en el cristianismo histórico. Así, por ejemplo: - la eutanasia activa y explícita de los mártires, donde hay una elección positiva de la muerte - La eutanasia pasiva o implícita de la ascética - Una constante lucha entre el principio fundamental “No matarás” y la realidad histórica cristiana del “Sí matarás” = persecuciones contra herejes, en especial las Cruzadas; las guerras de religión; el doble lenguaje ante la muerte: fundamentación de la guerra justa y de la pena de muerte en el Iglesia. La conclusión de esta segunda parte se centra en la cuestión: ¿Hay un cinismo eclesiástico cristiano en su posición ante la muerte activa, o bien un enfoque no literal de la muerte? La tercera parte del libro delinea cuatro “Temas abiertos respecto a la discusión en torno a la eutanasia”. Son cuatro ideas abiertas a al reflexión y que afectan al concepto del “buen morir”: • El concepto de “tiempo” • El concepto de “ ley natural” • La definición de muerte y el momento final de la muerte física • El lugar de Dios en la muerte humana Como ve el lector, el tema abordado por el libro que comentamos parece apasionante y está a la orden del día. Como es sabido, se va a presentar en el Congreso de los Diputados, en los próximos meses, un proyecto de ley sobre “Cuidados paliativos”, en donde de modo un tanto indirecto se tratará del tema que aborda este libro. Seguiremos comentando los argumentos principales. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Martes, 8 de Febrero 2011
Notas
Hoy escribe Gonzalo del Cerro Hoy, en nuestra serie El apóstol Juan en los evangelios asuncionistas, tratamos de otro interesante evangelio asuncionista. El tercero de estos escritos es el que lleva como título Tránsito de la virgen María, del que se presenta como autor José de Arimatea. Al ser una obra del siglo XIII, prefiero hablar del Pseudo José de Arimatea, por razones evidentes. Fue publicado por C. Tischendorf en 1866 como uno de la colección de sus apocalipsis (Apocalypses Apocryphae, Leipzig, 1866.). Aunque coincide en los datos importantes con los otros evangelios asuncionistas, tiene algunos episodios interesantes que le procuraron una atención destacada durante la Edad Media. Empieza con la oración de la Virgen, que rogaba a su Hijo que la hiciera conocer el tiempo de su tránsito con tres días de antelación. Así se lo prometió con toda claridad. El apócrifo ofrece los presuntos datos cronológicos. Era el año segundo después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Tres días antes de su muerte, vino un ángel del Señor que la saludó con las palabras del Avemaría: “Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo”. Le entregó una palma diciendo: “Dentro de tres días será tu asunción”. José de Arimatea se presenta como el comunicador de la gran noticia. María tenía consigo a las tres vírgenes, llamadas Séfora, Abigea y Zahel. Un día, a la hora de tercia, se produjeron extraños fenómenos como truenos, lluvia, relámpagos y terremotos mientras María oraba en su habitación. El relator cuenta así la llegada de Juan al escenario de los hechos: “Juan, evangelista y apóstol, fue traído súbitamente desde Éfeso, entró en la habitación de la bienaventurada María y la saludó diciendo: «Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella respondió: «Gracias a Dios». Incorporándose, besó a san Juan. La bienaventurada María le dijo: «Oh queridísimo hijo, ¿por qué me has dejado durante tanto tiempo y no has atendido a la orden de cuidarme que te dio tu Maestro cuando estaba pendiente de la cruz?». Pero él, postrado de rodillas, le pedía perdón. Entonces la bienaventurada María lo bendijo y lo volvió a besar” (c. 6). Iba María a preguntar a Juan de dónde venía y por qué razón había llegado a Jerusalén, cuando llegaron todos los apóstoles, excepto Tomás, llamado el Mellizo, que fueron depositados por una nube a las puertas de la casa de María. El relato enumera los nombres de los discípulos del Señor trasladados en la nube hasta allí. En primer lugar menciona a Juan evangelista y a su hermano Santiago, seguidos en la lista por Pedro y Pablo. El domingo, a la hora de tercia, descendió Cristo en una nube con una multitud de ángeles y recibió el alma de su madre querida. Reinaba un gran resplandor acompañado de suave aroma. Al retirarse la luz, la virgen María fue asunta al cielo entre música de salmos e himnos. Transportaban luego los apóstoles el cuerpo de María desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat. Tuvo lugar el ataque de los judíos contra el séquito, pero fueron heridos de ceguera. Cuenta luego el relato el caso del judío, aquí llamado Rubén, que quiso derribar el féretro de María al suelo y sufrió el castigo de que sus brazos se le secaron desde el codo hasta las manos. Arrepentido de su intento, fue curado, convertido y bautizado. Los apóstoles depositaron el santo cuerpo en el sepulcro. Pero de repente brilló una luz del cielo y cayeron a tierra. Entonces el cuerpo de María fue llevado por los ángeles al cielo. Cuenta entonces el apócrifo el caso de Tomás, que llegó tarde al tránsito de María. No pudo asistir ni a su muerte ni a sus funerales. Pero pudo ver desde el monte de los Olivos cómo los ángeles transportaban al cielo el bienaventurado cuerpo de la virgen María. Le dirigió una sentida súplica, a la que la Virgen correspondió arrojándole desde el cielo el cinturón con que había sido ceñido su sagrado cuerpo. La escena aparece reflejada en una tabla del siglo XV en la catedral vieja de Salamanca. El episodio de Tomás ocupa un espacio importante en el Misteri de Elche, dedicado precisamente a la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Tuvo entonces un breve debate con Pedro, que se resolvió cuando los apóstoles tuvieron noticia del regalo que Tomás había recibido de la Señora. Pedro echaba en cara a Tomás su reiterado retraso que le privó de asistir al tránsito de la Señora. Tomás quiso ver el cadáver de María, depositado en su sepulcro. Tomás dijo a Pedro que allí no estaba el cuerpo de la Virgen. Pedro increpó nuevamente a Tomás por su incredulidad. Pero le pidió perdón cuando tuvo noticia del regalo del cinturón y comprobó que, efectivamente, el cuerpo de la Virgen no estaba en su sepulcro. El apócrifo termina su relato contando cómo la misma nube, que había trasladado a los apóstoles hasta aquel lugar, los devolvió a todos a los lugares donde ejercían su ministerio. (Página del Misterio de Elche) Saludos cordiales. Gonzalo del Cerro
Lunes, 7 de Febrero 2011
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas