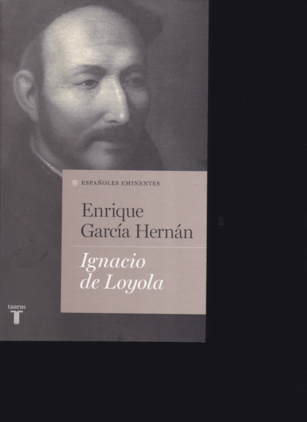Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Las Pseudo Clementinas Introducción (2) Continuamos en esta nota la introducción a la Literatura Pseudo Clementina o conjunto de obras Pseudo Clementinas, en las que el nombre del autor va precedido con la referencia de su carácter de pseudónimo. Un autor evidentemente ajeno a la real autoría de unos escritos tan prolijos como variados. Los cambios de perspectiva, temas y mentalidad manifiestan claramente que el autor de la Primera Carta a los Corintios, considerada como la única obra auténtica del romano Clemente, uno de los primeros sucesores de Pedro en la cátedra de Roma, nada tiene que ver con el eventual autor de las Pseudo Clementinas y todo su amplio abanico de temas dialécticos en el ámbito del cristianismo primitivo. La verdad es que Clemente no aparece como escritor responsable de esa carta, ya que va escrita de parte de “la iglesia de Dios que mora en Roma a la iglesia de Dios que mora en Corinto”, posiblemente el Clemente mencionado en el Pastor de Hermas (Visión Segunda, 4,3) sea el Clemente escritor o secretario de Pedro. Pero este Clemente viene a ser como el secretario de la iglesia de Roma, encargado de difundir mensajes o normas por escrito, como más adelante veremos en el texto de esta literatura. Ya destacábamos en nuestra nota anterior que para autores como H. Hilgenfeld, difícilmente puede encontrarse una obra tan interesante y tan ilustrativa sobre los orígenes cristianos. Los diferentes cristianismos de que suele hablar el Prof. A. Piñero tienen aquí un reflejo visible. No pocos comentaristas hablan del carácter judeocristiano de la obra, aunque con opiniones discutidas y discutibles. Matices gnósticos, influjos helénicos, sentimientos heterodoxos, mentalidades opuestas en abierto debate pasan por sus páginas como expresión de una realidad nueva y cambiante. Pruebas de lo que digo son la larga disputa de Clemente con el egipcio Apión, que llena las Homilías IV,V y VI, y abordan temas como el politeísmo, el fatalismo y el epicureísmo. Este Apión es el referente de la obra de Flavio Josefo Contra Apión, personaje histórico considerado como un furioso antisemita. Junto al debate de Clemente con Apión tenemos los enconados enfrentamientos entre Pedro y Simón Mago, las predicaciones de Pedro en Trípoli de Fenicia y los discursos filosóficos pronunciados en Laodicea. Todos estos aspectos de la obra en su conjunto giran alrededor de los reconocimientos (anagnōrismoí), que constituyen el núcleo del Escrito básico o primitivo, anterior, compuesto posiblemente en Siria o Transjordania en la primera mitad del siglo III. Fecha probable Pero la prolijidad de esta literatura incide en la dificultad de señalar una fecha precisa para su origen. En parte pudieron nacer ya los primeros elementos en el siglo II; en el siglo III surgiría ya el Escrito básico; pero los dos grandes cuerpos –Homilías y Recognitiones- tomaron su forma actual de contenido en el siglo IV. Ambas obras fueron escritas en griego, de las que sólo se han conservado en su lengua original las Homilías. En términos generales, podemos decir que ambas desarrollan la misma historia y tienen una extensión aproximadamente igual. Las Recognitiones fueron traducidas en el siglo V por el presbítero Rufino de Aquileya. Pero se tiene la impresión de que la presunta versión fue algo así como una reelaboración. La diferencia frente a las Homilías podría deberse al hecho de que Rufino se sirvió de algún documento nuevo para sus pasajes propios. Por eso Hilgenfeld califica la obra de Rufino de Rifacimento de las Homilías, Neuarbeitung en expresión de J. Irmscher en la introducción a la obra de B. Rehm, Die Pseudoklementinen (1958). Orígenes cita las Recognitiones en su Comentario al Génesis, escrito hacia el año 231. Ello supone que en África se tenía ya noticia de una obra compuesta en Siria. Pero podemos señalar un espacio que va desde el siglo II hasta el siglo IV y después incluso, como el espacio cronológico en que se forma la novela teológica de las Pseudo Clementinas con sus diversos elementos. El autor La opinión general entre los autores coincide en la imposibilidad de determinar su autor. Mucho más si se pretende concretar en un nombre personal la autoría de una obra con tantos matices y variantes de estilo, de talante y de mentalidad. La novela sobre la historia de la familia de Clemente, dispersa, perdida y reunida en una anagnórisis un tanto forzada, por ejemplo, y los enfrentamientos teológicos entre Pedro y Simón Mago, por señalar un par de elementos importantes de la obra exigen un concepto de autor de amplio recorrido y de intereses muy distintos. Sin embargo, un hecho real y patente es la atribución a Clemente de la autoría de toda la obra. Clemente está detrás del “Yo” del relator. Por esta razón, no han faltado quienes han considerado que las Pseudo Clementinas eran una obra genuina de Clemente. Pero ya hemos dicho que una obra, cristalizada en el siglo IV más o menos en la forma que hoy de ella poseemos, lo más que puede ser reconocida es como ficción literaria creada alrededor de un nombre aureolado como escritor. Otros han pensado en que podría ser obra de amigos o discípulos de Clemente, lo que no aporta ningún dato comprobable. Los que sugieren la autoría de Bardesanes de Edesa (154-222), el gnóstico de mentalidad valentiniana, dan por lo menos una referencia personal. Pero lo más que podemos afirmar es que está en la línea de los textos de color astrológico que aparecen en la obra. Sin embargo, quedarían amplios elementos de la narración y numerosos debates dialécticos de la obra sin una razonable justificación. Una mayoría de investigadores se inclina por la imposibilidad de descubrir a un autor concreto y verosímil de una obra tan extensa y variada. Los textos nos ofrecerán suficientes argumentos para que nos formemos una idea personal y razonada de las posibilidades de trazar el perfil de su(s) autor(es). Porque con Siouville hemos de reconocer que la obra completa es una vasta recopilación de elementos literarios muy diferentes entre sí. El lugar geográfico de origen de esta literatura es con toda probabilidad la zona oriental de Siria o Transjordania, que serían la patria del Escrito básico (Grundschrift), obra perdida frente al éxito que tuvieron las Homilías y las Recognitiones, las dos grandes elaboraciones del escrito primitivo. Pero surgen diferencias de apreciación entre los autores sobre el origen de ambas partes. El carácter más ortodoxo de la versión de Rufino hace pensar en la posibilidad de que las Recognitiones traducidas fueran una obra surgida en la iglesia occidental. De ahí la diversidad de criterios sobre su lugar de origen. Th. Smith, en su introducción a la obra de Ph. Schaft, Pseudo-Clementine Literatur, recuerda los lugares señalados por distintos autores: Roma, Asia Menor, Siria oriental. Es lo más que podemos concluir sobre esta literatura. Saludos cordiales- Gonzalo Del Cerro 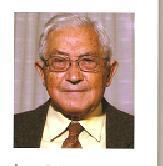
Lunes, 20 de Mayo 2013
Comentarios
NotasHoy escribe Carlos A. Segovia: Creo que, llegados aquí, el lector habrá podido formarse una idea más o menos precisa (a) de algunos de los fascinantes problemas que han alentado y acompañado nuestros desvelos al tratar de comprender a Pablo y (b) de nuestras respectivas opciones interpretativas. Quisiera cerrar este recorrido, necesariamente fragmentario y discontinuo —pero aun así, espero, suficientemente ilustrativo de las dificultades que el estudio de las cartas de Pablo plantea a quienes no busquen de antemano disolverlas en el seno de un sistema doctrinal que, se mire como se mire, ellas no nos suministran—, mencionando brevemente una última cuestión sobre la que también hemos discutido largamente, y que incide una vez más sobre los aspectos judíos y helenísticos del mensaje paulino, sobre el papel que conferir a cada uno y, en fin, sobre las relaciones a establecer entre ellos. *** 18) ¿Es realmente posible hablar de una “mística” en Pablo? C. A. S. — Yo diría que hay sin duda en Pablo un vocabulario que parece místico, similar al empleado en las religiones de los misterios y en la mística cristiana posterior. Así y por ejemplo, sus referencias a “ser en Cristo” y al “espíritu”. ¿Pero cabe realmente ver en Pablo a un místico? Yo no estoy tan seguro. En otras palabras, creo que debemos mostrarnos prudentes aquí. De un lado, el término “espíritu” es muy versátil en la literatura judía de la época, y no siempre aparece rodeado del halo místico que nosotros solemos asignarle; valga como ejemplo la expresión “espíritu de la fornicación”, que encontramos en los Testamentos de los Doce Patriarcas). De otro lado, deberíamos no perder tampoco de vista que los autores antiguos, al aludir a la inclusión de los descendientes en tal o cual genealogía, suele apelar a nociones afines a las que Pablo emplea cuando habla de “ser en Cristo” y otras cosas pacidas. En resumen: acudamos a los testimonios de la época, de acuerdo, ¡pero no sólo a los procedentes de los cultos helenísticos! (a cuyo lenguaje Pablo recurre para adaptar su mensaje a la mentalidad de sus interlocutores gentiles, o de algunos de ellos); acudamos también a los testimonios que nos suministran la literatura apócrifa judía y la reflexión genealógica de la Antigüedad, de Aristóteles en adelante. A. P. — No tengo formada un opinión absolutamente segura al respecto. Pero conozco la literatura judía y no veo por ninguna parte que tal versatilidad en los sentidos del “espíritu” sea un impedimento para que Pablo tenga una suerte de “mística”. Habría aquí sí que precisar qué entendemos por tal vocablo. Por otra parte, la reflexión genealógica da para sentir lo que significa la filiación/adopción en el mundo antiguo con una importancia y trascendencia mucho mayor que en el actual. Pero aparte de eso no sé si esto da mucho juego en el campo de la mística, que va por otros derroteros y que es posterior en sí y como consecuencia de la filiación, porque el formar parte del cuerpo de Cristo es —pienso— como un resultado de la filiación, que es previa. Pablo emplea expresiones muy contundentes: habla de la comunión con Jesús por medio de la ingestión mística de su cuerpo y sangre, y de que el mesías y sus fieles forman un único “cuerpo místico”... No sé si los místicos han podido en algún momento expresar de un modo más fuerte la participación y comunión/unión con un ser celeste, que es el fin de la mística. ¡Pero Pablo lo hace! *** Quede ahí, suspendida como otra posible incógnita susceptible de invitar a la reflexión, esta decisiva cuestión. En esto como en todo, la respuesta que cada uno dé en darle condicionará su interpretación de Pablo, o bien vendrá dada por ésta. Pero, en esto como todo también, quizá lo esencial no sea tanto la respuesta, sino la necesidad de plantear bien la pregunta. Saludos cordiales, Carlos A. Segovia
Domingo, 19 de Mayo 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero 3. Lc 16,16 es considerado un texto importante por muchos estudiosos para defender la presencia o venida ya realizada del Reino. El núcleo reconstruido de este pasaje, comparado con Mt 11,12-13, podría ser el siguiente: «La Ley y los Profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo saquean» (cf. Meier II/1, 478-480). El texto me parece obscurísimo en sí, y las interpretaciones de la crítica sumamente divergentes. No creo que deba obtenerse de un pasaje así argumento ninguno para defender algo tan serio y de consecuencias exegéticas tan tremendas, como que el Reino ha comenzado ya y está presente en la tierra. Como muestra de las divergencias, indicaré que Johannes Weiss interpreta el dicho del siguiente modo: como de los Sinópticos se deduce que Jesús se oponía por completo a cualquier intento revolucionario de los celotas de su tiempo respecto a intentar que el reino de Dios se implantara por las armas, el pasaje se refiere a que tales celotas (discípulos probables de Juan Bautista) eran personajes violentos que deseaban «arrebatar» por su cuenta el Reino, es decir, provocar que su venida, debida sólo y exclusivamente a la voluntad divina, aconteciera gracias a la disposición y potencia de sus armas. Pero, para Jesús, este deseo era un insulto a la independencia de Dios respecto a la llegada del Reino. Por ello emplea el sintagma “sufre violencia”. Y añade que si el reino de Dios estuviera en verdad ya presente en el ministerio de Jesús, estaría representado por él y sus discípulos. Ahora bien, en ninguna parte hace Jesús la afirmación de que él y sus seguidores más íntimos sean el Reino . 4. Mt 21,31 («Los publicanos y prostitutas os preceden en el reino de Dios») no significa que esos personajes han entrado ya en el Reino presente, sino que van por delante en el camino que va hacia él (Mt 7,14). Si el reino de Dios estuviera presente en Jesús y por las acciones de Jesús –por ejemplo, en los exorcismos que muestran a un Satán que comienza a ser derrotado- naturalmente no se podría «entrar» en él, que es el lenguaje empleado por Jesús, sino sólo estar en él. «El reino de Dios está entre vosotros»: Lc 17,20-21. Se trata probablemente de una de las sentencias más difíciles de todo el Nuevo Testamento. No es posible encontrar una unanimidad entre los críticos en cuanto al significado del griego idou gar he basileia tou theou entos hymon estin, en especial el «entos hymon». Teniendo en cuenta que tal como se ha transmitido –el contexto es sin duda redaccional- el entos hymon se refiere a los fariseos, parece muy improbable que ni siquiera en la mente del evangelista Lucas, que recompone la escena en torno a un dicho suelto de Jesús, esté clara la idea de que «el reino de Dios esté ya presente en medio de…» (o «entre») ¡los fariseos! Por tanto, si la frase originaria se había transmitido aisladamente, y si resulta difícil estar seguro de captar su sentido, tenemos otro caso del deber del filólogo de interpretar el entos hymon de alguna manera que case con el significado de la mayor parte de las sentencias de Jesús referidas al Reino y entre las que no hay discusión. Ahora bien, la mayoría, y de una claridad deseable, hacen nítida referencia al Reino como entidad inmediata, pero futura. Por tanto, parecería más prudente filológicamente entender la frase de un modo que pudiera casar con esa mayoría. Por ejemplo, como que «el reino de Dios está a vuestro alcance» o «en un espacio que es el vuestro» (Fr. Bovon, El Evangelio de Lucas III, Salamanca: Sígueme 2004, 209-211). Al menos una conclusión me parece clara: al ser de dudoso significado no puede ser una sentencia contundente para demostrar que Jesús pensaba que el reino de Dios había venido ya. Hay otro argumento filológico de peso para no entender este texto clave –Lc 17,20- como escrito en pro del reino de Dios presente: apoyándose en la argumentación de R. H. Hiers , Gonzalo Puente dio hace ya tiempo una explicación de este pasaje más concorde con lo que acabamos de sostener en el párrafo anterior . Aunque pueda entenderse en cierto modo como presente el «“es¬tá” entre vosotros», todo el contexto de la perícopa se refiere a una venida futura de los «días del Hijo del Hombre»: «No se dirá» (v. 21a); «llegarán los días en los que...(v. 22); «así será el Hijo del Hombre en su día» (v.24), e igualmente en los vv. 30 («así será en el día en el que el Hijo del Hombre se revele... ») y 36 . Como puede observarse, todo el contexto alude en realidad al futuro. De hecho el presente estin puede ser sin problemas un praesens pro futuro, tal como lo es, ciertamente, el érchetai («viene» = «vendrá») de la pregunta de los fariseos que da lugar a la respuesta de Jesús. Y el sentido futuro es perfectamente congruente con la escena compuesta por Lucas: los fariseos preguntan: ¿Cuándo viene [= vendrá] el reino de Dios? Jesús responde precisando a sus discípulos: No os preocupéis de los que os anuncian esta venida: «Está aquí o allá»; será tan visible como la de un relámpago que brilla cerca, la percibiréis sin más. Y a los discípulos se aplica lo mismo que a los fariseos «el reino de Dios estará en medio de/entre vosotros». Saludos cordiales de Antonio Piñero Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Jueves, 16 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
Nacido en Hungría el año (y el mes) en que murió un judío centroeuropep aún más célebre, Franz Kafka, Geza Vermes ha sido un conocido y respetado historiador del judaísmo, fallecido la semana pasada en Gran Bretaña a los 88 años. Además de sus obras sobre los manuscritos de Qumrán – Vermes estuvo en la vanguardia de quienes exigieron al pequeño equipo editorial inicial el libre acceso a los textos, y él mismo publicaría los fragmentos de la “Regla de la Comunidad” (Cueva 4) – y sobre exégesis bíblica (Scripture and Tradition, 1961), Vermes es conocido por el gran público por haber sido uno de los editores de la revisión y traducción al inglés de la obra clásica de Emil Schürer, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, y en especial por sus obras sobre el galileo, comenzando por ese pequeño clásico que es Jesus the Jew (1973). Los padres de Geza se convirtieron al catolicismo cuando él tenía 6 años, en un contexto de antisemitismo creciente en Centroeuropa. En sus Memorias (Providential Accidents, 1998), Vermes escribió que la razón última había sido proporcionarle mejores oportunidades en un entorno cristiano hostil. Esta decisión contribuyó a salvarle la vida, aunque los certificados de bautismo de sus padres no les permitieron sobrevivir. Como la familia de Kafka, la de Paul Winter y la de tantos otros, sucumbirían en los campos nazis. Vermes acudió a finales de los años 30 a un seminario católico, y durante el dominio del Tercer Reich llegó a ejercer labores de diácono, pasando los peores años oculto en casas de dominicos y salesianos. Después de la guerra, fue ordenado sacerdote; luego obtendría un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Como pasaría en España en los años posteriores a la guerra civil, la entrada en el sacerdocio constituía entonces un pasaporte seguro para poder seguir estudios superiores. Años después, Vermes abandonó el sacerdocio y el cristianismo, retornando a sus raíces judías en 1957 y asociándose a una sinagoga liberal de Londres, aunque no fue un judío practicante. A partir de 1965 empezó a enseñar en la Universidad de Oxford. Durante décadas fue el editor de una prestigiosa revista, el Journal of Jewish Studies. Como es sabido, tras su libro de 1973 Vermes dedicó varias obras más al estudio de la figura de Jesús. En una entrevista concedida en 1999, Vermes sintetizó su idea central sobre el predicador galileo al afirmar que “Si se acepta que podemos saber algo acerca de él, uno se percata enseguida de que estamos tratando con un personaje judío con ideas totalmente judías, cuya religión fue totalmente judía y cuya cultura, cuyos objetivos y cuyas aspiraciones pueden ser comprendidas únicamente en el marco del judaísmo”. En este sentido, sus monografías tendrían una fuerte influencia en la obra de E. P. Sanders, y, a través de él, en las de otros muchos estudiosos contemporáneos. Otro aspecto de su obra que merece ser enfatizado es su examen de los estudios académicos sobre Jesús en el período nazi, en particular en Jesus and the World of Judaism (1983), un tema que en los últimos años ha sido tratado críticamente por varios estudiosos de manera más extensa en artículos y libros especializados. Aunque hay algunos aspectos de su obra que resultan a mi modo de ver más que discutibles (v. gr. su falta de atención a la dimensión política del mensaje y la actividad de Jesús, o su defensa de una reconstrucción de un texto “neutral” del Testimonium Flavianum), ello no es óbice para reconocer la gran importancia de sus contribuciones. La obra de Geza Vermes –quien estuvo intelectualmente activo hasta los últimos días de su vida– será durante mucho tiempo un referente en el estudio del judaísmo del Segundo Templo. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 15 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
PSEUDO CLEMENTINAS Introducción (1) Abordo con mi colaboración de hoy una obra que merece una atención y un aprecio muy por encima de la apreciación actual. Una obra conocida y altamente valorada por los expertos. Una obra que abrirá amplios horizontes a los que la conozcan. Me refiero a la Literatura Pseudo Clementina. La denomino así porque más que una obra concreta, forma un cuerpo de doctrina de excepcional importancia. Sabios tan conocidos como A. Harnack y A. Hilgenfeld, entre muchos otros, la consideran imprescindible para el estudio y conocimiento de los orígenes del cristianismo. No obstante, se trata de una obra compleja, con muchos interrogantes abiertos y no pocos aspectos discutidos. Su origen, su autor, su época y el variante espacio de su mentalidad, siguen retando a los autores en demanda de soluciones convincentes, si no definitivas. Se mezclan en ella perspectivas hebreas, cristianas y paganas, cuyo valor queda en la consideración y juicio de los lectores en la medida en que vayan conociendo el contenido y el tenor de sus textos. Unos textos, en los que no faltan contradicciones y oscuridades. Fragmentos largos forman parte de contextos ajenos, procedentes de autores educados en herejías extrañas. En la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) saldrá a la luz con el tiempo una edición, completa o en parte, de la Literatura Pseudo Clementina con versiones propias, comentarios y notas como Volumen IV, que seguirá a los tres volúmenes ya publicados de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, y que será preparado por los doctores Antonio Piñero y Gonzalo del Cerro. Con los autores mencionados consideramos esta obra proyectada como un instrumento de inmensa utilidad para los que desean conocer los orígenes cristianos y profundizar en las corrientes que lo aclaran y justifican. Soy consciente, a pesar de todo, de que en las Pseudo Clementinas tiene uno la sensación de caminar por arenas movedizas, en las que son frecuentes las sorpresas inesperadas, posiblemente pretendidas por sus autores. Y toco ya inevitablemente uno de los problemas discutidos, que se refieren a su autor o autores. El autor presunto, más que confirmado, sería fundamentalmente Clemente Romano, el autoproclamado sucesor de San Pedro, en contra de la tradición, que menciona a los santos Lino y Cleto entre San Pedro y San Clemente. Pero el prefijo usado ante el sustantivo básico de Clementinas hace referencia al hecho incontestable de la incompatibilidad de la cronología. Este sustantivo lleva como prefijo el término Pseudo en la seguridad de que Clemente, del siglo I, no puede ser el autor de la obra. La época que los autores señalan para esta literatura es el siglo IV, aunque los materiales provengan de tradiciones más antiguas. La opinión de los autores es que hubo un Escrito básico, que los alemanes denominan Grundschrift, perdido en la actualidad, pero que pudo ser la fuente fundamental de toda esta literatura. La fecha asignada para este escrito es el siglo III, entre los años 220-230. El hecho fácilmente constatable es que Clemente no deja de ser un personaje de rango secundario en el desarrollo de los relatos. André Siouville (Les Homélies Clémentines. 1933) destaca el hecho literario de que el Escrito básico era una compilación de varios documentos anteriores, entre los que destacan: 1) Los famosos Kerýgmata Pétrou, o predicaciones de Pedro durante sus viajes. 2) Los Hechos de Pedro, publicados en el volumen I de nuestros Hechos Apócrifos de los Apóstoles en la BAC. Pero así como H. Waitz cree que estos Hechos no son los Actus Vercellenses de nuestra edición, C. Schmidt considera estos Hechos como la fuente de inspiración que utilizó el autor del Escrito básico. 3) Un tercer documento sería un escrito judío de carácter apologético, lo que nos llevaría a Egipto como lugar de origen de la apologética judía. 4) Finalmente, una novela de origen pagano, cuya mentalidad se refleja, como veremos, en los criterios expresados por Clemente a lo largo de la narración. Vista la obra con una perspectiva muy amplia, tiene la forma de una novela, compuesta de dos grandes tratados que llevan como denominaciones Las Homilías (homilíai) en número de veinte, y los diez libros de las Recognitiones (anagnōrismói o Reconocimientos). El término Homilías hace referencia a los continuos discursos que forman parte de los debates mantenidos por Pedro contra Simón Mago, aunque la denominación no es precisamente muy feliz. El término Recognitiones hace alusión a las novelas griegas de Reconocimientos, en las que personajes familiares, novios, parientes, amigos quedan separados por extrañas circunstancias hasta que en tierras lejanas y tras peligros incontables vuelven a encontrarse y reconocerse. Recordemos que la anagnórisis era para Aristóteles uno de los elementos esenciales de la obra literaria. Uno de los elementos ordinarios en estas novelas suele ser la tempestad, que se da precisamente en esta novela. Los hechos giran alrededor de la familia de Clemente, el hijo menor de una noble familia romana, separada por extrañas visiones que prometían desgracias. Buscados inútilmente los dos hijos mayores y la madre, primero por el padre Fausto y luego por Clemente, se produce el reencuentro y la anagnórisis cuando Clemente se ha hecho acompañante asiduo de Pedro. La obra original estaba escrita en griego, que se ha conservado en las Homilías. Las Recogntiones son la traducción hecha por Rufino hacia los principios del siglo V, pero el contenido es básicamente el mismo; aunque los aspectos históricos están mejor recogidos en las Recognitiones, mientras que los teológicos están mejor tratados en las Homilías. Toda la obra literaria va precedida de tres cartas: 1) La de Pedro a Santiago,el hermano del Señor. 2) La denominada Diamartyría o contestación, o juramento de los que reciben el libro. 3) Una epístola bastante larga de Clemente a Santiago. Las Homilías van seguidas de dos resúmenes o Epitomái, que ayudan en ciertos puntos a iluminar algunos puntos oscuros. Como es lógico y previsible, las citas de otros autores confirman o modifican algunas lecturas del texto, que lo enriquecen y completan. Entre los autores que citan las Pseudo Clementinas destaca el Codex Turrianus del siglo XVI, o Código del español Francisco Torres (1572), considerado por algunos, como Stanley Jones (Pseudoclementina…, 2012) el mejor testimonio sobre la existencia del perdido Escrito básico (Grundschrift). Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 13 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Carlos A. Segovia
15) ¿Es posible que términos aparentemente idénticos (e.g. “todo”, “todos”) revistan en Pablo diferentes significados? Y, de ser así, ¿cómo determinar el que corresponde a cada uno? Más concretamente, ¿cómo debemos leer Romanos 3,22 y 11,26? ¿Se refiere Pablo, al escribir “todos pecaron” en el primero de tales pasajes, a los judíos y los gentiles por igual, o se refiere únicamente a los gentiles? Y cuando en el segundo pasaje afirma que “todo Israel se salvará”, ¿qué debemos entender?: ¿quiere decir Pablo lo que aparentemente dice ahí, a saber: que “todo el conjunto de Israel se salvará”?, ¿o quiere decir más bien que el que se salvará es el “nuevo” o “verdadero Israel”, supuestamente formado por los judíos y los gentiles creyentes en Cristo? A. P. — Yo sostengo, y creo haber probado, que en Rm 3,22 Pablo se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. Pretender que sólo se refiere a los gentiles supone no entender el evangelio que Pablo proclama. También creo haber probado que en Rm 11,26, cuando dice “todo Israel”, no hay que entender el conjunto de Israel, sino los judíos y gentiles creyentes Cristo, que forman el Israel futuro. ¡No nos confundamos! ¡Son dos problemas distintos! Tu interpretación de Rm 3,22 y 11,26 no hace justicia al Pablo completo. Los “new radicals” insisten en que “todo Israel” significa todo Israel, pero no es así. ¡Hay abundantísimos ejemplos en los que Pablo, aun al escribir “todos”, no quiere decir “todos”!: Rm 1,5: “todas las naciones”. Es evidente que Pablo no se dedicó a evangelizar a todas las naciones, sino sólo a unas pocas y de lengua griega. ¡Luego “todas” no son “todas”! Rm 1,29: “todos los vicios”. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que a quienes critica no les faltaba realmente ni uno solo de todos los vicios? Rm 5,12.14: “todos pecaron... (pero) no todos pecaron”. ¡Luego tampoco aquí (v. 12) “todos” es “todos”! 1 Tes 1,8: “todos los lugares”. ¡Evidentemente, tampoco se trata de todos los lugares! En cuanto a Rm 3,22, ¡afirmar que Pablo sólo se refiere a los gentiles es hacer una absurda pirueta exegética! Pero a esto ya te he respondido en otro lugar. C. A. S. — En mi opinión, lo único que prueban los textos que citas es (1) que, con cierta frecuencia, Pablo emplea los términos “todo” y “todos” sin querer realmente decir eso: “todo”, “todos”; y (2) que, por lo tanto, no es posible, contra lo que tú pretendes, leer siempre a Pablo “al pie de la letra”. Ahora bien, y volviendo sobre (1), el hecho de que Pablo, en ocasiones (pues tú mismo defiendes que otras veces, en cambio, sí lo hace, e.g. cuando dice “todos pecaron”), no se refiera realmente a “todo” o “todos” cuando escribe “todo” o “todos”, ¿permite inferir que nunca debemos interpretar “todo” o “todos” como “todo” o “todos”? Yo diría más bien que lo único que puede deducirse a partir de ahí es (a) que, en ocasiones, cuando Pablo escribe “todo” o “todos”, se refiere efectivamente a “todo” o “todos” (los dos defendemos esto, solo que respecto de pasajes distintos: Rm 3,22 tú, Rm 11,26 yo); (b) que, en otras ocasiones, cuando Pablo escribe “todo” o “todos”, no se refiere realmente a “todo” o “todos” (los dos defendemos también esto, solo que, una vez más, respecto de pasajes distintos: Rm 11,26 tú, Rm 3,22 yo); y, por tanto, (c) que la única posibilidad de esclarecer en qué casos debe traducirse “todo” o “todos” por “todo” o “todos”, literalmente, y en qué casos conviene no hacerlo, viene dada por el contexto, o, mejor dicho, por la interpretación que uno haga del contexto de cada pasaje en cuestión. ¿Por qué yo interpreto que en Rm 11,26 “todo Israel” significa “todo Israel”? Porque me parece que es lo más lógico teniendo en cuenta la argumentación de Pablo en Rm 9–11: sea cual sea la situación en la que Israel se encuentre ahora, y pese a que no todo Israel haya sabido entender lo que está en juego en este instante, reparad, gentiles —viene a decir Pablo a sus interlocutores—, en que su rechazo os beneficia de algún modo; ¡pero que ello no os haga incurrir en el error de creeros superiores a los judíos, pues no sois más que ramas injertadas en Israel!; ved, además, que los caminos de Dios son inescrutables; y que su elección es irrevocable: al final, Israel (esto es, el conjunto de Israel, literalmente “todo Israel”) se salvará. ¿Equivale esto a afirmar que tal cosa ocurrirá cuando Israel profese su fe en que Jesucristo es el mesías? Podría interpretarse así. De hecho, eso es justamente lo que suelen interpretar quienes piensan que “todo Israel” significa ahí “todo Israel” y no el “nuevo Israel” formado, según ellos, por la suma de todos los cristianos, tanto judíos como gentiles. Pero, en rigor, el texto no dice eso; dice, simplemente, que, al final, “todo Israel se salvará”. Por eso hay quienes nos resistimos a interpretar nada más; en nuestra opinión, Pablo anuncia a sus interlocutores que todo Israel se salvará, no que, para ello, Israel deba adherirse a la fe en Cristo predicada por Pablo a los gentiles. Y hay también y por último quienes interpretan que Pablo no se refiere ahí a todo Israel, sino al “nuevo” o “verdadero” Israel, aunque Pablo no diga esto, sino “todo Israel”; y, para sustentar su interpretación, aducen otros varios pasajes en los que, según ellos, Pablo parece redefinir el término “Israel” dándole un nuevo significado. A mí, puedes suponerlo, esta interpretación tampoco me convence. Pero entiendo que todas las interpretaciones posibles de Rm 11,26 son, en cierto modo, legítimas, bien que no acertadas. ¿Por qué? Porque, como sabes, defiendo que es necesario no sólo leer, sino interpretar a Pablo. El hecho de que mi interpretación de Rm 11,26 coincida con su lectura literal es puramente casual, pues ya he explicado cuál es la razón que me lleva a interpretar así dicho pasaje.) ¿Por qué pienso en cambio que en Rm 3,22 Pablo sólo se refiere a los “gentiles” al decir “todos”? Porque interpretarlo así me parece también lo más lógico a la luz de 3,21, donde se trata de aquellos a quienes ahora alcanza la justicia de Dios (los “gentiles”, los que no estaban “bajo la ley”). A mi juicio, 3,21 marca el comienzo de una unidad de sentido que se extiende hasta 3,31. Y por último: ¿por qué son los gentiles, en mi interpretación, los únicos destinatarios de la carta de Pablo? Porque así parece indicarlo con toda claridad los capítulos 9–11, que constituyen, según yo lo veo, los capítulos centrales de la carta, y, por extensión, el capítulo 15, donde Pablo resume y precisa el sentido y las implicaciones de su misión; lo que no significa que 3,21-31 no constituya a su vez el mejor resumen posible de la teología paulina. De ahí que, en mi opinión, 3,21 deba relacionarse con lo dicho en 9–11 + 15. Y que todo, absolutamente todo el resto de la carta, deba subordinarse a ello. Luego, de nuevo, y volviendo sobre la pregunta formulada más arriba, no sólo es posible, sino evidente que se trata términos polisémicos. Nuestras respectivas interpretaciones de Romanos 3,22 y 11,26 son buena prueba de ello, a menos que ambos estemos equivocados. Y hay que atreverse a decir, de nuevo también, que no son siempre otros textos los que pueden ayudarnos a clarificar el significado exacto de un término en un pasaje dado, sino también su contexto. Ahora bien, ¿rebasamos con esto, en algún momento, la esfera interpretativa? Y ¿creer que sí no implicaría incurrir en un marcado dogmatismo? (16) ¿Es posible que, allí donde suele interpretarse que Pablo advierte a sus seguidores que no regresen al judaísmo, esté diciendo otra cosa? ¿Alude Pablo en Ga 4,8ss. a ritos judíos, o más bien a ritos paganos? C. A. S. — A mi modo de ver, el hecho de que Pablo aluda a los ritos a los que sus interlocutores (paganos) podrían “volver”, de un lado, y, de otro, su descripción de tales ritos (y, en concreto, su alusión a un tipo de calendario que, si te fijas bien, no es exactamente el judío), sustentan, efectivamente, tal interpretación. A. P. — Las frases de Pablo son tan genéricas que lo mismo valen para ritos judíos que para paganos. Pero toda la polémica de Pablo consiste en sostener que, para los gentiles, volver a observar la Ley es lo mismo que volver a adorar a los falsos dioses antes de su conversión a Cristo. (Yo, si fuera judío, mataba a Pablo por usar esta comparación… aunque naturalmente se refiera sólo a los gentiles. ¡Menudo insulto indirecto para la Ley!). Por lo tanto, no puede excluirse que se refiera a ritos judíos. Saludos cordiales, Carlos A. Segovia
Domingo, 12 de Mayo 2013
NotasHoy escribe Antonio Piñero Como había prometido en la presentación del libro, aquella misma noche me puse a leerlo y aunque no soy ave nocturna me atrajo de inmediato y estuve bastante tiempo con el libro. A la mañana siguiente continué hasta estos días cerca de la publicación de esta nota. Fue el día 2 de mayo cuando cayó en mis manos la breve reseña de la Biografía de Ignacio, que comentamos ahora, en el fascículo “Alfa y Omega” de ABC, reseña firmada por M.A.V. (¿el Director de la publicación?) y la guardé para aludir a ella en la mía. Leí la obra guiándome por lo escrito en la contracubierta: “A lo largo de su azarosa vida, Ignacio de Loyola fue un hombre de muchas facetas: paje soldado, peregrino, estudiante y sacerdote. Se vio obligado a hacer frente a grandes limitaciones, empezando por su escasa prestancia y su constante mala salud; tampoco poseyó dotes para el estudio y para la producción literaria. ¿Cuál fue entonces el secreto de su enorme carisma, que le permitió no sólo fundar la Compañía de Jesús, sino además ser declarado santo por la Iglesia Católica?”. Pienso que la lectura de la parte estrictamente biográfica (pp. 27-443) me sedujo desde el principio porque me lo tomé como una novela. No lo es, sino un libro de historia que se debe leer con atención, pues la riqueza informativa es enorme, muy ilustrativa. Llegado al final de la lectura, 568 páginas, me he sentido abrumadísimo. Como tantas veces he dicho y escrito que vivo en el siglo I, y este libro me sacó de él, caí en la cuenta con más claridad aún de mi ignorancia. Si ya en el ámbito en el que creo moverme con cierta libertad, es decir en ese siglo I de nuestra era, soy consciente de todo lo que ignoro, ahora al zambullirme en el final del siglo XV y sobre todo del XVI, con la vida de Ignacio, caigo en la cuenta con más viveza de mi ignorancia. De ahí mi maravilla. Cuando terminé el libro, quise seguir leyendo: es el mejor piropo. Los conocimientos del autor, Enrique García Hernán, son tremendos. La bibliografía (pp. 453-482) no es una lista al uso, sino que va como un apartado más de la obra. El sabio autor va enumerando y comentando las fuentes y la literatura secundaria, historiográfica, que ha utilizado: queda uno pasmado de su erudición. Sin embargo, las notas son escasas, van reunidas al final, y no son abrumadoras. Hay también una breve, pero completa, cronología de la vida de Ignacio / Íñigo (el autor sostiene que son dos nombres distintos; Ignacio es latino, y el de Loyola cambió el suyo natal, Íñigo, por el latino pensando que se correspondían; pero no es así)… y tras leerla por encima, me dije: voy a contestar a la pregunta que encabeza esta postal y la anterior: ¿es ésta la biografía definitiva de san Ignacio?). Respuesta: no lo sé. Quizás sí, Pero bien pensado es difícil que lo sea, porque toda obra humana no es definitiva. Pero tampoco sabemos ahora si lo que venga detrás será o no será peor. Por tanto, por el momento, es definitiva. Y como tal hay que leerla. Terminada la lectura deseo destacar el Prólogo y el Epílogo de la obra: siempre el inicio y el final son lo más importante; se suelen solo esbozar al principio, pero redactar de verdad casi siempre al final, sobre todo el Prólogo, cuando se tiene ante los ojos toda la obra. Del Prólogo destacaría: • La afirmación de que “ignoramos casi todo de 50 entre los 65 años que vivió (Ignacio)”. • El libro intenta desvelar el enigma de cómo fue capaz de fundar y propagar la Compañía por medio mundo de entonces. • Hay que investigar dónde reside su carisma. • La Autobiografía de Ignacio no contiene errores históricos, pero es incompleta e interesada, porque está atravesada por la miradas del P. Jerónimo Nadal. • A pesar de que en el libro se habla constantemente de los “alumbrados” y de que Ignacio era uno de ellos, en una carta de 1545 al rey portugués Juan III, el mismo Ignacio niega ser uno de ellos. • Puede que hablara algo de eusquera, y sin duda lo entendía, aunque no hay constancia de que lo escribiera. • Las críticas contra Ignacio fueron muchas y muy claras durante su vida. El famoso protestante Teodoro de Beza (¡recuérdese el Códice Beza del Nuevo Testamento!) lo colocó entre “los temibles monstruos” (se sobrentiende que de la Contrarreforma) • Recuperar el Ignacio histórico, liberándolo de las muchas capas que cubren su verdadera figura es un gran reto (pensé en la tarea sobre la recuperación del Jesús histórico en la actualidad). Y añado a estos retazos del “Prólogo” una pequeña parte de otra reseña, cuya fuente mencioné más arriba (Alfa y Omega, 2 de mayo 2013, p. 25): “Antes y por encima de todo Ignacio fue un santo, fundador de la Compañía de Jesús, y lo que más llama la atención en esta biografía es que en alguna ocasión se llega a hablar de mística, pero de la santidad del biografiado apenas se lee nada, lo cual produce en el lector un efecto de frialdad y de asepsia. Eso sí el lector se enterará de todos los chanchullos de la Compañía inicial, y no solo de la Compañía, sino de la época” Del Epílogo (subtitulado: “La eminencia de Ignacio”) destaco: • Ignacio asentó con su modo de proceder “una nueva forma de entender las relaciones sociales y la vinculación del hombre con Dios”. • Su perfil era el de un “mediador: flexible, inteligente, paciente, creativo, con sentido del humor, comunicador y transmisor de serenidad”. • Se refinó (Ignacio) al ir “conquistando peldaño a peldaño las virtudes femeninas”. • “Tras peregrinar a Jerusalén donde actuó como equilibrista, Ignacio comenzó un nuevo curso vital como funámbulo” • “Ignacio suscita compasión y ternura…fue perdiendo partes de su yo experiencial para que la Compañía sobreviviera; en otras palabras, la nueva Orden se fue haciendo poco a poco gracias a que Ignacio fue cediendo constantemente”. • “La Compañía de Jesús no estaba fundada principalmente sobre Ignacio mas sobre Jesucristo, el cual había levantado a este su siervo (Ignacio) para edificar y levantar esa obra de sus manos, y que es omnipotente para darnos otro y otros que aunque no sean Ignacios, serán tales cuales los habemos menester” • “Nadal hizo célebre la frase ‘contemplativo en la acción’”. • “En gran medida, la herencia alumbrada le ayudó a través de las beatas que le contagiaron la importancia de experimentar la misericordia frente al pecado, la fortaleza de Dios ante la debilidad de los hombres”. • “El establecimiento de la imprenta en la iglesia de la Strada en 1555 fue decisivo para propagar un Ignacio ideal, imitable por los jesuitas”. • “Es un mito decir que (a su muerte) había más de mil jesuitas… profesos eran muy pocos, y los que lo eran se habían formado fuera de la Compañía y daban muchos problemas”. Y el final es emotivo del todo: “Unos años antes de su muerte habían profetizado ‘los espirituales de Módena’, grupo cercano a Ignacio, que la Compañía desaparecería con su muerte. Esto le sentó muy mal y su contestación fue muy dura: dijo que la Compañía era eterna, porque su cabeza no era él sino Jesucristo, el cual permanece para siempre. Este es el perfil de Ignacio que ha llegado hasta nosotros en la Historia de España, el creyente y providente, fundador y héroe; atrás quedó el soldado seductor, el alumbrado amigo de las beatas, el perseguido por la Inquisición, el incomprendido por un Papa, el humillado, el sufrido. De entre estas páginas emerge el mediador que confía con la misma fuerza en Dios y en el hombre”. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Universidad Complutense de Madrid www.antoniopinero.com
Viernes, 10 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Fernando Bermejo
La semana pasada señalé que nuestras fuentes permiten establecer algunas diferencias entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret en lo que respecta a su implicación en actividades sediciosas y, por consiguiente, respecto a la evaluación de sus respectivas ejecuciones. Un amable lector comentó entonces que quien esto escribe considera la actividad sediciosa de Jesús “merecedora del crudelísimo castigo de la cruz”. Y, si mi memoria no me falla, algún otro lector (o quizás el mismo, pues la identidad de la mayor parte de quienes comentan está aquí convenientemente anonimizada o seudonimizada) había escrito alguna vez que este blogger adoptaba (sic) “el punto de vista de los cabrones”. Si no me equivoco, en estos juicios parece tener lugar una penosa confusión entre un análisis histórico y un análisis moral, o, si se prefiere, entre un juicio de hecho y un juicio de valor. No descarto que en esta confusión haya podido ser yo corresponsable, por el hecho de no haber abordado explícitamente la cuestión, al igual que tampoco descarto que esa confusión sea el producto de una interpretación in pessimam partem de mi discurso. “¿Mereció Jesús de Nazaret ser crucificado?” (“¿Fue la crucifixión de Jesús un acto justo?”) es una frase que puede ser interpretada de varias maneras. Si se interpreta en clave moral, debería ser claro que mi respuesta es negativa. Exactamente igual que lo sería en el caso de la muerte de los co-crucificados con Jesús, o la de los crucificados por Varo, o por Tiberio Julio Alejandro, o por el resto de los ejecutores de la barbarie que en el mundo han sido, son y serán. Por lo demás, la resistencia antirromana era una resistencia contra la ocupación (control) imperial, algo perfectamente legítimo a menos que uno adopte, por supuesto, el punto de vista de la autoridad romana. Que la sedición era “merecedora del castigo de la cruz” podría ser tan solo un juicio de hecho que significa que la crucifixión era, en el derecho romano, el castigo infligido a determinado tipo de actos considerados crímenes de laesa maiestas según esa misma legislación. Afirmar que Jesús no fue una víctima inocente no significa, obviamente, justificar moralmente la crucifixión, como tampoco significa legitimar la expansión imperialista de Roma. Lo que sí significa es afirmar que históricamente existe una relación directa e íntima entre lo que Jesús hizo y dijo y la muy concreta forma en que murió. Si Jesús se opuso al pago del tributo, tuvo pretensiones regio-mesiánicas, prometió a sus discípulos que juzgarían (regirían) a un Israel que habría de reconstituirse, no se opuso por principio a la violencia y al menos al final de su vida se rodeó de hombres armados que, como mínimo, estaban dispuestos a tomar las armas contra Roma en el esperado conflicto escatológico (y hay razones poderosas para afirmar que todas estas condiciones se cumplieron), entonces Jesús no fue simplemente una “víctima inocente” de la violencia de las autoridades romanas. Que Jesús no fue meramente una "víctima inocente" significa esencialmente afirmar que el habitual discurso acerca de que Jesús no estuvo involucrado en la resistencia contra Roma y en que, por tanto, su crucifixión fue el resultado de algún tipo de malentendido (o de un complot victimario) es, con toda probabilidad histórica, falso de principio a fin. Saludos cordiales de Fernando Bermejo
Miércoles, 8 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Gonzalo Del Cerro
Los Apóstoles en la literatura apócrifa. Conclusión (2 y final) Los Apócrifos y la historia del Cristianismo A lo largo de los primeros siglos, el cristianismo fue tomando forma cada vez más homogénea y compacta. La vida cristiana se fue desarrollando en un contexto de prácticas y doctrinas. El canon de los libros sagrados se convirtió en regula fidei (Regla o Norma de fe) que acabó siendo una de las fuentes que componen el “depósito” (parathēkē) de las verdades de la fe. Una segunda fuente es para teólogos e historiadores la Tradición, en la que la literatura apócrifa ocupa un lugar importante. Tanto que historiadores de prestigio estiman que la historia del cristianismo no se puede conocer en amplitud y profundidad sin el estudio de los libros apócrifos. La literatura apócrifa descubre el origen de ciertas prácticas, así como el principio de dogmas transcendentales de la teología. Por ella conocemos el nacimiento y el desarrollo de la jerarquía. Lo que en un principio era una autoridad de carácter preferentemente carismático fue concretando su perfil hasta convertirse en una estructura disciplinar. Otro tanto advertimos en los dos grandes sacramentos del bautismo y la eucaristía. La simplicidad de los comienzos, perceptible en el bautismo del eunuco de la reina de Candaces (Hch 8,36-38), va evolucionando en ritos sofisticados con solemnes homilías y unciones nuevas. La eucaristía fue tomando igualmente los rasgos de un ritual desarrollado. Según los textos de los apócrifos, la fracción del pan se convirtió con el tiempo en un complemento del rito bautismal. Es lo que se desprende de varias escenas sacramentales de los Hechos Apócrifos de Tomás. Pero debemos dejar claro que las tradiciones surgidas en los apócrifos tienen más de leyendas que de crónica de sucesos. De ahí las abundantes variantes y hasta disensiones en detalles tan importantes como el lugar y hasta la forma del martirio. Los relatores trataban de subrayar el origen apostólico de ciertas iglesias y la razón del origen de santuarios y fiestas que habían surgido alrededor de la memoria del apóstol epónimo. Por todo lo dicho y por similares razones, es obvio concluir que la literatura apócrifa es un campo particularmente fecundo para el estudio del desarrollo del cristianismo en diversos puntos geográficos de la cuenca mediterránea. Y ello no sólo desde la perspectiva de la teología, sino desde los ángulos estrictos de la historia. Así lo estima la ya citada profesora de la universidad de Rennes, Annick Martin, cuando estudia la actitud del historiador frente a los apócrifos en Apocrypha 13 (2002) 9-27, “L’historienne et les Apocryphes”. El título solo del artículo de la profesora francesa es una proclamación solemne de que la historia no es ajena a los sucesos narrados en la literatura apócrifa. Detrás de lo anecdótico de los detalles late una mentalidad, que es el origen y la justificación de relatos, que han servido de base a muchos de los elementos esenciales de la Tradición. Festividades, santuarios, aspectos personales de la iconografía, creencias dogmáticas, costumbres definidas por los apócrifos como “una segunda naturaleza” son el resultado de una literatura a la que su adjetivo de “apócrifa” ha rodeado de dudas y sospechas sobre la autenticidad y valor consiguiente de sus narraciones. (Cúpula de san Pedro en el Vaticano, lugar señalado por los Apócrifos) Saludos cordiales. Gonzalo Del Cerro
Lunes, 6 de Mayo 2013
Notas
Hoy escribe Carlos A. Segovia:
¿Es posible establecer una distinción neta, desde un punto de vista rigurosamente judío, entre “creer”, “confiar” y “responder fielmente”? Y ¿cuáles son los textos verdaderamente clave en los que convendría quizá traducir por “fidelidad de Cristo” lo que suele traducirse como “fe en Cristo”? C. A. S. — Mi respuesta a la primera pregunta es que no. Los tres significados son inherentes a la raíz hebrea “ ’mn ”. Por otra parte, las lenguas semíticas son, en cierto modo, más imprecisas —pero paradójicamente más ricas— semánticamente que las indoeuropeas: los distintos significados de un término se solapan a veces, siendo muy difícil distinguirlos. Pero, además, no hay nada, en mi opinión (otra cosa son aquellos casos en que la lengua castellana indique la conveniencia de una traducción u otra) que haga de la fidelidad algo propio y exclusivo de quienes están a bien con el Dios de Israel. No al menos desde un punto de vista judío (¡que no tiene por qué ser el de nuestra lógica conceptual!). De ahí que ciertos autores judíos no tengan reparo en yuxtaponer tales significados. En fin, deberíamos quizá tomar muy en serio los intentos judíos de inclinar la balanza en la confianza y la fidelidad frente a la creencia (es el caso de Buber). En cuanto a la segundo, el pasaje clave (entre otros) es en mi opinión 3,22: lo que cuenta ahí es lo que Cristo ha obrado, no la fe en Cristo, interpretando fe en el sentido de creencia. A. P. — Empiezo a sospechar que hay entre nosotros una suerte de malentendido pero que aquí se puede llegar a una “entente cordiale”. Ante todo, he aceptado repetidas veces que me convencen los argumentos en pro de un entendimiento de genitivo subjetivo en el sintagma “pístis Iesou” (por ejemplo en Rm 3,22, donde creo que puede y debe traducirse por “fidelidad de Jesús”). Aparte de otras razones, porque es muy posible que Pablo pensara que el mesías no podía tener fe. He argumentado también que Pablo piensa ante todo en la cadena de la proclamación del evangelio = predicación, escucha, aceptación con fe (donde prima absolutamente la creencia), recepción del Espíritu y luego vida en Cristo, en la Alianza “nueva”, cuya pertenencia se demuestra por la fidelidad a la ley de Jesús. Por tanto, una vez propiciado el arrepentimiento y la conversión al mesías, el neoconverso vive una vida de fidelidad imitando la fidelidad y obediencia de Jesús. ¡Pero insisto en que me parece incomprensible que se quiera eliminar de la “cadena de la conversión” el momento de fe en Jesús como mesías, y en el Padre que lo ha resucitado, que contiene un elemento y un contenido intelectual! Esta insistencia en el elemento fe/creencia me parece original de Pablo, muy griego y muy propio de él. Argumentar de este modo no niega ni la “fidelidad de Jesús” ni tampoco que luego en la vida del creyente sea súper importante la fidelidad a la hora de vivir como Jesús. Tampoco niego que en la mentalidad semita la distinción entre fe/confianza y fidelidad es muy lábil… ¡pero Pablo es también un griego, un ciudadano del Imperio!, y empeñarse en hacer de él un estrictísimo y exclusivísimo judío y nada más, aparte de una quimera me parece tonto… y totalmente infiel al conjunto de los textos. C. A. S. — Yo cada vez pienso más que nuestras diferencias, en su mayoría, vienen dadas, en última instancia —¡lo que si lo miras bien es muy lógico!— por lo muy permeable que es siempre tu pensamiento a la mentalidad griega y a sus estructuras conceptuales, y por el hecho de que a mí una y otras me resultan indiferentes, y en rigor erráticas a la hora de entender el “núcleo” del mensaje paulino. Su proyección sobre la mentalidad judía, y semítica en general, plantea siempre, en mi opinión y por lo demás, problemas muy serios. Pero tendríamos seguramente que hablar de esto con calma. El pensamiento judío se ha desarrollado siempre como un contrapunto, irónico por momentos, de lo griego (del Talmud a Rosenzweig y Lévinas). Cuanto más y más contacto toma uno con él, cuanto más cómodo se encuentra uno en su entorno, más y más extraña resulta la mentalidad griega, su manera de recorrer, nombrar y clasificar el mundo, su obsesión por extraer leyes generales del acontecer concreto, su apuesta por limitar y volver a limitar el rumor de lo posible, su sustitución del quizá por el ser... y todo el humo gris, en suma, de sus abstracciones cuidadosamente encadenadas, regularmente distribuidas, sistemáticamente esbozadas para fijar lo que fluye. He dedicado un breve trabajo a esta cuestión en el marco del estoicismo. Pero, bien mirado, tal contraposición va más allá de lo judío y de lo griego (cuyos contactos, me adelanto a toda posible objeción, ¡están no obstante ahí!). Pasa más bien —más ampliamente— por lo semítico y lo indoeuropeo. ¿Quieres un ejemplo técnico, filológico? Pregúntate por qué las dos raíces comunes a las lenguas semíticas e indoeuropeas que están en la raíz de nuestro verbo “ser” han conocido una evolución rigurosamente asimétrica en el seno de ambas familias lingüísticas, la semítica y la indoeuropea. ¡Las implicaciones que esto tiene para lo que la filosofía denomina (implícitamente desde Parménides) el “principio de identidad” son tremendas! Pero lo dejo aquí, pues temo estar desviándome del tema... Saludos cordiales, Carlos A. Segovia
Domingo, 5 de Mayo 2013
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas