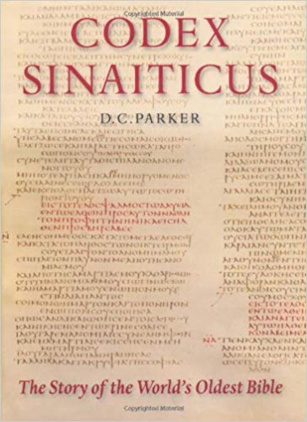Notas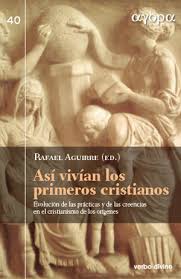
Hoy escribe Antonio Piñero
Foto: cubierta de “Así vivían los primeros cristianos”. Verbo Divino, o el mismo R. Aguirre, o los dos conjuntamente han creado desde hace tiempo una suerte de equipo que ha publicado, entre otras cosas, dos libros a los que hemos prestado una notable atención en este medio. El primero era “Reimaginando los orígenes del cristianismo”, editado por C. Bernabé y C. Gil Albiol (libro homenaje a R. Aguirre: 2008). Indiqué en su momento que era un libro importante, que contenía aportaciones valiosas pero que ofrecía algunos flancos notables a la crítica histórica. El segundo, de 2009, es “¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret, compuesto por el trío R. Aguirre y C. Gil Albiol), del que también señalé aciertos, y a la vez un buen monto de dificultades de perspectivas. En 2017 publicó la editorial Verbo Divino un volumen titulado “Así vivían los primeros cristianos”, subtítulo: “Evolución de las prácticas y las creencias en el cristianismo de los orígenes”, que interesa especialmente para el ámbito de los orígenes del cristianismo; hace poco, sin embargo, que lo tengo) y que espero pueda hacer dentro de cierto tiempo una reseña. Adelanto su ISBN 978-84-9073-342-4. Sus autores son R. Aguirre; D. Álvarez Cineira; C. Bernabé; C. Gil Albiol; S, Guijarro; E. Miquel; F. Rivas Rebaque y L. E. Vaage (el equipo se ha ampliado), donde los autores se preguntan “Cuáles eran las características específicas de los grupos cristianos en sus orígenes y qué los distinguía de otros grupos religiosos dentro del abigarrado panorama de las religiones del Mediterráneo, sobre todo oriental. Sus temas básicos son: “Las experiencias extraordinarias de los orígenes (sobre todo las pariciones del Resucitado); el impacto de la muerte de Jesús. Los primeros ritos, bautismo y eucaristía; prácticas de vida y creencias de los primeros cristianos. En el prólogo de este libro se hace alusión a otro, “Así empezó el cristianismo” del que en mayo del 2011 y en este mismo medio transcribí detenidamente su contenido, aunque no hice una reseña específica. Pues bien, en el mencionado libro de 2017 (“Así vivían…”) se hace una brevísima síntesis del anterior con estas palabras: (se estudia) “cómo a partir de esta pluralidad inicial surge una línea, ciertamente plural pero con singular capacidad de integración que va a dar lugar a la «protoortodoxia» o «Gran Iglesia» (p. 9). En estas últimas palabras hay una mini definición de la Gran Iglesia, es decir, la «primera ortodoxia». Creo que rápidamente se plantea el deseo de una mayor precisión. S. Vidal la calificaba como como “Gran Iglesia unificadora y unificante”, pero excluía de ella al movimiento paulino, el cual solo a la postre se vio atraído a integrarse en esa Gran Iglesia, una vez que él mismo, ayudado de la protoortodoxia se liberó del “paulinismo exagerado”. ¿Qué movimiento es este, que excluye –según S. Vidal al paulinismo? ¿Puede precisarse más? ¿Es acaso una Gran Iglesia petrina? Y si es así, ¿en qué documentos se basa? Téngase en cuenta que para el primer desarrollo del cristianismo, pongamos hasta el 130 d. C., no tenemos más documentos que 1 Clemente, las cartas auténticas de Ignacio de Antioquía y la Didaché. Ahora bien, la Didaché no es paulina, sino judeocristiana. ¿Tenía el judeocristianismo, que podríamos asimilar grosso modo al «petrinismo» potencia suficiente como para ser unificadora y unificante? No lo creo. 1 Clemente muestra claras influencias del judeocristianismo y de la Epístola a los Hebreos. Ahora bien, la iglesia posterior adscribió esta homilía transformada en carta al círculo de los discípulos de Pablo, denominándola “paulina”. E Ignacio de Antioquía, aparte del enorme influjo del Evangelio de Juan (cuya concepción de la muerte de Jesús como redención es paulina, y cuya divinización extrema de Jesús sigue las vías más de Pablo que del judaísmo. Ciertamente no del judeocristianismo del que el autor o autores de Juan son enemigos declarados. ¿Cómo, pues definir y precisar el concepto de la Gran Iglesia si se excluye al paulinismo? Ribas Rebaque en el último capítulo de “Así empezó el cristianismo” (titulado “El nacimiento de la Gran Iglesia”) da por supuesto prácticamente que todo el mundo que lo lee sabe qué es, y sus características precisas, esa Gran Iglesia…, por lo que no lo explica en absoluto. El lector no se forma con sus páginas ninguna idea clara de lo que era la Gran Iglesia, ni quien la formaba ni cómo. A esta cuestión he intentado responder con un artículo titulado “¿Existió la Gran Iglesia petrina? que fue publicado solo en edición digital en una colección, sin vida posterior apenas, o ninguna, en libro digital como homenaje a M. Victoria Spottorno: “Τί ἡμῖν καὶ σοί; Lo que hay entre tú y nosotros. Estudios en honor de María Victoria Spottorno, «Series Digitalia Antiqua» 1 (Córdoba: UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba, 2016), 252 pp. ISBN: 978-84-9927- 254-2”. He intentado descargarme el PDF completo… y me ha sido imposible. Se lo he pedido a la editora o editoras y no he recibido respuesta. Me temo que no existe más que la concisa nota biblográfica DialNet y la reseña de Alba Frutos García publicada en Collectanea Christiana Orientalia 14 (2017), pp. 307-311 (ISSN-e2386–7442) y quizás otra que se publicará en la Revista Ilu de la Universidad Complutense, a la naturalmente no he podido acceder. Como esta cuestión me parece importante, y me artículo ha sido engullido por las profundidades de la Web creo que le debemos otorgar algo más de atención en alguna postal posterior. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Jueves, 21 de Marzo 2019
Comentarios
Notas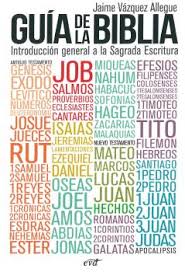
Hoy escribe Antonio Piñero
Foto: Cubierta del libro “Guía de la Biblia” Es esta una buena obra, ciertamente, para aprender lo esencial a la hora de entender el libro más editado, comentado, y analizado del mundo. En la cultura occidental son dos los libros básicos: Homero y la Biblia. Y seguramente más el segundo que el primero. El autor, que es biblista avezado, con muchos años de experiencia docente y periodística, ha dado en el clavo al ofrecer en pocas páginas lo mínimo necesario para adentrarse en el frondosísimo bosque, lleno de vericuetos, de ese que es, debo insistir, uno de los fundamentos de la civilización occidental. Como opinión general sobre el libro, debo afirmar que no se puede decir más en menos páginas. Está escrito ágilmente –no en vano el autor es periodista también– y con gran claridad y orden. Ahora bien, Vázquez Allegue lo escribir desde un punto de vista estrictamente confesional. Si bien como autor recoge con delicadeza los problemas interpretativos y de historicidad generales de la Biblia hebrea, en el ámbito del Nuevo Testamento, sin embargo, pasa de puntillas sobre los múltiples problemas de historicidad que plantean, por ejemplo, los Evangelios. En este ámbito, lo que se ofrece es descriptivo, sin atisbo de crítica histórica alguna. He aquí la ficha del libro: Jaime Vázquez Allegue, “Guía de la Biblia. Introducción general a la Sagrada Escritura” (Antiguo y Nuevo Testamento). Estella, editorial Verbo Divino, 2019, 346 pp. 17x24 cms. Con diversos mapas e ilustraciones. ISBN: 978-84-9073-474-2. Precio: 26 euros. Cada capítulo tiene su bibliografía especial y existe otra lista bibliográfica, general, al final del libro. El autor es conocido ante todo por sus publicaciones acerca de los manuscritos del mar Muerto, con títulos como “Para comprender los manuscritos del mar Muerto” (2004), “Qué se sabe de los manuscritos del mar Muerto” (2014), y un estudio básico sobre uno de los textos más importantes para comprender la teología esenia, rama Qumrán: “La Regla de la Comunidad de Qumrán” (2006). La primera parte, “La tierra de la Biblia” creo que interesará mucho a los lectores porque informa de lo esencial sobre la geografía de Israel y territorios aledaños, que aparecen continuamente en el Antiguo Testamento. El autor certifica la importancia de la arqueología y sus métodos, absolutamente importante, porque a veces la única verdad que aclara los textos son los datos arqueológicos. Por ejemplo: parece imposible que lo que se dice de la grandeza del rey Salomón en la Biblia no sea otra cosa que una exageración literaria y encomiástica, ya que los estratos arqueológicos de los siglos X y IX a. C. en Jerusalén no nos muestran ninguna construcción de algún palacio inmenso donde se podrían albergar miles de caballos y sus correspondientes carros de combate. Igualmente el autor se hace eco de los grandes problemas arqueológicos que representa el éxodo desde Egipto y la conquista de Canaán por Josué, pero sin insistir demasiado en ellos. El capítulo 3, “Historia de la Biblia” (desde los Patriarcas hasta las grandes guerras de los va ofreciendo al lector judíos contra Roma, hasta el 135 d. C.) es sumamente interesante e ilustrativo para el lector. Hay que tener en cuenta que, al desaparecer en grandísima parte, la “historia sagrada” de los programas de enseñanza de la religión en España y países hispanoamericanos, la inmensa mayoría de las gentes de hoy se ha quedado sin referentes históricos que le ayuden a comprender, por ejemplo, lo que se cuenta en los retablos de las catedrales o en los cientos y cientos de pinturas, miles quizás, y obra gráfica de temas bíblicos. No se conocen ya los personajes allí representados. Otro tema que interesará al lector es el capítulo sobre la “La letra de la Biblia”: en qué lengua se escribieron los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se llegó a dividir la ingente obra en capítulos y versículos, en qué soportes físicos (metal, piedra, pergaminos, papiros, etc.) se nos han transmitido los textos a través de los siglos; cómo se formaron las listas, o cánones de libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, qué versiones antiguas se hicieron muy pronto de los textos originales, versiones que recogen a veces variantes interesantísimas que ayudan mucho a establecer cuál era el tenor posiblemente original de los textos que ahora leemos. La tercera parte, la más importante, “La palabra de la Biblia”, va ofreciendo al lector, por secciones, una visión general de todos los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento la explicación de los diversos libros se divide en el Pentateuco o cinco primeros libros de la Biblia; libros históricos, proféticos –profetas mayores y menores–; libros poéticos y sapienciales, como Salmos, Proverbios, Job, Sabiduría, etc. En el Nuevo Testamento la división es también la usual: Evangelios y Hechos de los apóstoles; corpus paulino (cartas auténticas; cartas escritas por discípulos de Pablo en su nombre); Cartas católicas, es decir, universales, dirigidas a la Iglesia entera (Santiago; Judas; Pedro); Epistolario conectado con el IV Evangelio y el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, la explicación del contenido e importancia de cada libro no está dividida por epígrafes, sino que Vázquez Allegue comenta el libro entero, sobre todo el contenido y la intención del autor, o autores, y su importancia teológica o histórica. En el Nuevo Testamento, por el contrario, nos encontramos al principio con epígrafes que dividen el comentario a ciertos libros muy importantes, como los Evangelios, que incluyen autoría, fecha y lugar de composición, estructura de la obra y contenido. La segunda parte principal del Nuevo Testamento –el epistolario paulino– tiene su introducción general (vida de Pablo; su formación; viajes; cronología general; estructura de las cartas, etc.) para pasar luego a un tratamiento global de cada una de las obras. La brevedad con l que está concebida esta “Guía” hace que la profundidad o el resalte del contenido y de su importancia en la historia de la formación de la teología cristiana sufra un poco. Por ejemplo, a la inmensa carta a los Romanos apenas puede dedicar el autor una página. Los libros han de ser breves hoy día. Esta brevedad extrema hace, en mi opinión, que no pueda resaltarse la importancia capital de la figura de Pablo ni que se explique –no se lleva a cabo de ningún modo– el núcleo de su teología y de su reinterpretación de Jesús, el cambio en la perspectiva acerca de la consideración de la naturaleza del mesías, el inmenso influjo del ideario paulino en los Evangelios (en todos, incluido el de Juan), la inmensa importancia de la figura del Apóstol en la formación del canon neotestamentario, de modo que puede decirse sin exagerar un ápice, que el Nuevo Testamento no es el fundamento del cristianismo, sino de uno de los cristianismos de los dos primeros siglos, el triunfador, el paulino, etc. Son estas algunas ideas que podrían haberse expresado aunque fuera brevemente, si es que el autor las contempla en su fuero interno, en la parte introductoria de la sección dedicada al corpus paulino (vida, cronología, viajes, estructura de las cartas), pero brillan por su ausencia. Creo que el Nuevo Testamento no se entiende sin aclarar la importancia de Pablo. Por último la “Parte IV”, “La vida de la Biblia”, me parece muy importante y creo que es muy atinada. Vázquez Allegue insiste en la necesidad de la fe para leer e interpretar la Biblia como palabra de Dios. Querer demostrar que esto es así, que “es una tarea imposible, como cualquier intento de demostración de la existencia de lo sobrenatural”. “Que la Biblia es palabra de Dios es una cuestión de fe. Se cree o no se cree” (pp. 311-312). Ahora bien, insiste correctamente en la Biblia es una obra de hombres, que esta palabra se expresa por medios humanos y que está condicionada por la mentalidad de la época, o de sus autores. Me parece muy bien que se haga caer expresamente en la cuenta al lector de hoy de esta verdad básica y elemental. A partir de este presupuesto, pierde toda razón cualquier fundamentalismo impositivo de verdades que solo pertenecen al ámbito de lo personal. Es importante también cómo nuestro autor expone la manera “canónica” de entender los conceptos de “inspiración, verdad y revelación, que parten igualmente de esa fe (y como la entienden el Concilio Vaticano II Y la Pontificia Comisión Bíblica), que solo puede ser íntima. Igualmente me parece muy interesante, y para muchos lectores novedoso, los apartados finales del libro sobre “hermenéutica e interpretación”: aclara mucho saber cómo y con qué métodos e ideas interpreta la inmensa mayoría de los judíos su Biblia hebrea y cómo lo hacen, a su vez, los cristianos. Una introducción, suave y poco problemática, a los problemas de la historicidad de la Biblia en general y del Nuevo Testamento en particular son las páginas dedicadas a los “géneros literarios” tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Aunque no se manifieste directamente, el lector atento puede descubrir bajo este epígrafe de “géneros” los problemas de historicidad de muchos textos bíblicos, que son ante todo una manera de contemplar la realidad a los ojos de la fe, no de la historia. Ya he escrito al principio que este libro es bueno, que ofrece muchísima información y que está escrito desde la fe (moderna y actualizada) para la fe. Pero hay algo que me llama una y otra vez la atención. He leído atentamente la bibliografía, tanto la general como las particulares, y en especial la del Nuevo Testamento que es el campo en el que me muevo generalmente. No hay ni una sola mención a autores independientes, no confesionales, que han escrito miles y miles de páginas sobre los temas abordados en la segunda parte del libro que comento, el Nuevo Testamento. Ni una palabra sobre la obra de F. Bermejo, J. Monserrat, G. Puente Ojea y algún otro, como la del que escribe esta reseña, obra toda en español, en libros fácilmente accesibles, conocidos por el autor sin duda alguna, pero que los omite voluntariamente (¿?) en su reseña bibliográfica. Alguno de ellos traducido al inglés, celebrado por la crítica internacional, y con más de cinco ediciones. ¿Qué opinar de esta omisión? ¿Es propia de la imparcialidad de la ciencia? Dejo al lector que opine al respecto. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Domingo, 17 de Marzo 2019
Notas
Queridos amigos:
Aquí va el programa de una jornada (un día, sábado 11 de mayo de 2019) sobre Jesús de Nazaret, en la Casa de León, de Madrid, con el siguiente propósito y programa: II Jornada sobre Jesús de Nazaret. Cuatro aspectos tan esenciales como discutibles de la figura de Jesús En la II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo analizaremos cuatro aspectos tan esenciales como discutibles de la figura de Jesús: su condición de maestro y su propia consideración como tal; su relación, en caso de haberla, con la comunidad de los esenios; su afiliación al fariseísmo y la influencia sobre su mensaje del judaísmo galileo respecto al de Jerusalén; y su posición política frente al gobierno romano en Judea. Debatiremos sobre estos asuntos con el mayor rigor en base a las pruebas que existen. Contaremos para ello con Antonio Piñero, Doctor en Filología Clásica y Director de las Jornadas; con Eugenio Gómez Segura, Doctor en Filología Clásica y arqueólogo; y con Javier Alonso López, Filólogo Semítico, historiador y biblista. —————————— PROGRAMA DE LA JORNADA: II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo. Cuatro caras de Jesús 11 mayo de 2019 10:00h.: Presentación de la II Jornada de Historia sobre Jesús de Nazaret y el Cristianismo Primitivo, con Antonio Piñero. 10:15h.: «Jesús maestro», con Eugenio Gómez Segura. 12:00h.: «¿Jesús esenio?», con Antonio Piñero. 14:00h.: Descanso. 16:00h.: «Jesús fariseo», con Javier Alonso López. 18:00h.: «¿Jesús celota/sedicioso?», con Antonio Piñero, seguida de mesa redonda con Eugenio Gómez Segura y Javier Alonso López. Más información en: jornadasjesusdenazaret.com Saludos cordiales de Antonio Piñero
Viernes, 15 de Marzo 2019
Notas
Escribe Antonio Piñero
Foto: de Ernst Käsemann, quien afirmó que aplicar el criterio de “disimilitud” era el único modo de “hallar suelo firme” en la investigación sobre Jesús El último capítulo, el tercero, de la primera parte de la obra de F. Bermejo, “La invención del Jesús histórico” que estoy comentando a pequeñas dosis, está dedicado a refinar las cuestiones previas de método para lograr un acercamiento al Jesús de la historia lo más apropiado posible, con la mente puesta en el estado de las fuentes principales de las que disponemos, los evangelios canónicos. Y el primer tema es una consideración de los límites –o mejor de las posibles limitaciones para su utilización– que tienen los criterios tradicionales empleados por la mayoría de los investigadores para decidir si un hecho o una sentencia de Jesús tiene, o no, posibilidades de ser histórico. La cuestión es antigua: lleva años discutiéndose. Ahora bien, Bermejo piensa que el empleo ciertamente continuo, riguroso y diría que casi exclusivo de esos criterios de historicidad por parte John P. Meier (en su obra “Un judío marginal”, editada en español por Verbo Divino, pone sobre el tapete la necesidad de conocer los límites heurísticos, es decir, su capacidad para conocer, encontrar, la posible verdad histórica) ha sido un exceso: el empleo exclusivo de tales criterios no es del todo saludable. No son herramientas –afirma nuestro autor– que carezcan de problemas. La idea básica rectora, y ya –creo– elemental de esta parte final de la metodología aplicada a Jesús es: No hay un método histórico específico para la investigación del significado de los textos considerados sagrados. Por ser sagrados, no hay que tratarlos con respeto. O si se quiere, hay que examinarlos con el mismo respeto que se tiene respecto a un texto de Heródoto o de Tito Livio. La metodología para abordar la figura, mensaje, función, etc., de un personaje del pasado es exactamente igual si se piensa que este es el salvador del mundo, que si se piensa que se está estudiando a un filósofo, a un estratego, a un mago o un embaucador de la antigüedad, como dice la tradición que lo fue Simón de Samaría, “Simón el Mago”. El método crítico es exactamente igual. Ciertas dudas sobre la eficacia de los “criterios de historicidad” –en concreto en el caso de Jesús de Nazaret– nacen del hecho de que esos criterios estudian sus dichos y acciones –cada uno de ellos– aisladamente, sin una visión de conjunto. Este aislamiento es un producto negativo y residual del método de análisis histórico de los evangelios denominado “Historia de las formas”, el cual diseccionaba, sentencia por sentencia, o hechos de Jesús prescindiendo del contexto cuando en el fondo lo que se buscaba era su posible historicidad. Este sistema encuentra una primera dificultad en el hecho de que la memoria del grupo de seguidores de Jesús (y en general toda memoria histórica) no recuerda bien las cosas concretas. La memoria colectiva retiene de un modo plausiblemente fiable los rasgos generales de una persona, o de un evento, pero a la vez desdibuja los aspectos de detalle. Y las pequeñas unidades que se estudian por medio de la metodología de la historia de las formas se referían casi siempre a los detalles. Y, entrando en lo concreto: el llamado “Criterio de discontinuidad” o de “disimilitud” (que puede definirse así: “Ciertos dichos y hechos de Jesús pueden considerarse auténticos si se demuestra que no pueden derivarse del judaísmo antiguo o del cristianismo primitivo, o son contrarios a concepciones o intereses de esos dos movimientos”), presenta el problema básico de que es absolutamente inútil. Así de rotundo y claro. Al señalar solo lo que es idiosincrásico de Jesús (aquello que es suyo propio y solo suyo, que no concuerda con el judaísmo ni el cristianismo posterior) deshistoriza al personaje; lo saca de su contexto, y fomenta, equivocadamente, el aspecto único del individuo que se estudia. Lo curioso del caso es que cualquier personaje histórico, pongamos por caso, Julio César, solo se entiende en su contexto. Pero este criterio se fijaría solo en aquello que lo distingue de tal contexto. La figura de Julio César quedaría así aislada, y no se podría comprender bien históricamente. Lo mismo pasaría con Jesús. Si alguien se fijara (es decir, si admitiera como histórico) solo en aquello que es exclusivamente propio suyo (por ejemplo cuando se sostenía que solo él, en todo el judaísmo universal utilizaba el vocablo abbá, padre, para dirigirse a Dios), y en nada más que ofrecería el contexto de la relación de Jesús con el dios de Israel, Yahvé, sacaría a Jesús del judaísmo y no se lo podría entender. Opina Bermejo (p. 96) que este proceder es una dogmática encubierta y que tiende a hacer de este personaje, Jesús, un únicum, algo especialísimo en toda la historia. Pues bien, ese sistema distorsiona al individuo, pues afirmaría que solo es histórico aquello que fuera único en él. Todo lo restante del personaje no se podría probar históricamente, quedaría reducido a brumas o a leyenda. No es posible. Jesús, ni nadie históricamente, fue un únicum. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Miércoles, 13 de Marzo 2019
Notas
Foto: Joseph Klausner, judío lituano, que escribió en hebreo y en alemán.
Escribe Antonio Piñero Me parecen interesantes las reflexiones que hace F. Bermejo, en su libro “La invención de Jesús” (pp. 87-91), sobre los riesgos de cualquier investigación, o reconstrucción histórica de un personaje cuya vida, acciones y palabras tienen una enorme importancia en el día de hoy en el pensamiento de millones y millones de personas. Por eso no es extraño que pueda sentirse la tentación de cierta manipulación ideológica de los argumentos de la reconstrucción histórica, ya sea en sentido positivo, sustentar por ejemplo, las posiciones de la iglesia cristiana en general en su punto de vista de que la figura histórica de Jesús estuvo de acuerdo con lo que hoy proclama de él el dogma (sea católico, protestante u ortodoxo), o bien –por el contrario– para denigrar a las iglesias. El primer ejemplo que pone Bermejo es el del judío Josef Klausner, cuya obra, “Jesús el Nazoreo: su tiempo, su tiempo y su enseñanza”, de 1919, pero que se sigue leyendo un siglo después. Klausner fue un “avanzado” en su tiempo recogiendo las ideas judías desde el Medioevo acerca de la judeidad de Jesús. El Nazoreo fue –según Klausner– un judío a carta cabal, en su religión, en su concreto de Dios, y en su ética e interpretación de la Ley. Pero tuvo un defecto: se pasó de la raya y fue demasiado judío; exageró y perdió el norte de la mesura. Jesús llevo su judaísmo hasta un extremo tan peligroso que acabó transformándose en un debelador del judaísmo. La tesis de Klausner fue una evidente exageración, y la razón es que este autor estaba aplicando a Jesús los criterios, normas y medidas de lo que debería ser un judío sionista, como era él, en el siglo XX. Por ello lo dibujó en exceso como un hombre totalmente singular, no encasillable en el judaísmo de su tiempo, con un proyecto que era puramente religioso, pero no político, o religioso-político. Así, finalmente, los propios prejuicios de Klausner acabaron por deformar a Jesús y lo llevaron a dibujar una imagen global que creemos que no es en absoluto correcta con los rasgos totales del personaje en cuestión. Algo parecido pero de sentido contrario, una suerte de tendencia bruta anticristiana, lleva igualmente a una deformación. El anticlericalismo en sí y el anticristianismo conducen sin duda a una falta de imparcialidad. Y el ejemplo que pone Bermejo es también ilustrativo: Paul Hollenbach, en su artículo “The Historical Jesus Question in North America Today”, en la revista Biblical Theological Bulletin 19 (1989), 11-12, llega a afirmar que la búsqueda del Jesús histórico ha de conducir no simplemente a corregir, “sino a derrocar el error cristiano”. Este autor se pasó claramente de la raya, y perdió igualmente la necesaria imparcialidad. Es cierto que debe afirmarse que la teología paulina de los evangelistas, que sirve como de molde en el cual se encaja su “biografía de Jesús”, es un factor claro de distorsión de la imagen histórica del personaje… pero no tanto como invalidar totalmente los análisis independientes de hoy, y rechazar igualmente al investigador y a su reconstrucción de su figura de Jesús y del cristianismo primitivo. No puede ser, porque es igualmente sesgado. Bermejo constata también que, a pesar del aparente tinte académico y neutro de muchas investigaciones sobre Jesús, el carácter confesional del investigador acaba por imponerse. Las opciones teológicas previas de autores que consiguen su subsistencia a base de publicar en instituciones en el fondo eclesiásticas, o claramente confesionales, acaban cediendo al ideario oficial de la tal institución, de modo que no se tiene cuidado de que en las obras que se publican se deslicen inconsistencias y, a menudo, hasta falacias y graves distorsiones. Un marco mental típico de este modo de proceder consiste en afirmar que “una investigación sin presupuestos e ideología” es imposible. En parte es cierto. Ahora bien: no está todo irremisiblemente perdido. Se precisa de un esfuerzo considerable para alcanzar la objetividad, de modo que no ocurra lo que pasa casi siempre: los autores no confesionales, independientes, y sus obras son ignorados. Un espeso manto de silencio cae sobre sus publicaciones. No se discuten sus argumentos, porque proceden –se dice– de un fondo viciado. Así la acusación de prejuicio al historiador que procura ser imparcial acaba por defender los propios prejuicios del acusador. No todos los prejuicios son iguales. Hay algunos en los que se nota el sesgo de una manera muy clara. Los presupuestos solo son perjudiciales si interfieren en el método de investigación y en los resultados. Y, a la vez, los prejuicios pueden ser combatidos y desmontarse en lo posible. El método de análisis pausado, refinado, consecuente con el conjunto de los textos… y la intención de procurar conducir a la práctica el principio de “atenerse a las consecuencias” es un buen sistema para intentar la imparcialidad. Pongo un ejemplo claro y que repito a menudo: si Jesús fue un judío cabal, probado, que no quebrantó nunca la Ley, hay afirmaciones sobre él que a priori que no casan con este presupuesto…, y que no son consecuentes con él. Jamás pudo ser Jesús un debelador absoluto y rompedor del judaísmo, sino en todo caso un reformador. Y a ver en qué grado. Jamás tuvo intención Jesús de fundar una religión nueva (afecta, por ejemplo, a la interpretación de la purificación del Templo, la fundación de la Iglesia y la interpretación de la eucaristía). Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Viernes, 8 de Marzo 2019
Notas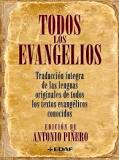
Hoy escribe Antonio Piñero
Foto: “Todos los Evangelios” Los evangelios judeocristianos --es decir, afines a la mentalidad de los seguidores más cercanos de Jesús, representados por la iglesia de Jerusalén dirigida por Santiago, el hermano de Jesús-- son mencionados por F. Bermejo ciertamente como ayuda cierta, pero escasísima en aportaciones, para reconstruir vida, hechos y dichos de Jesús. Los importantes para él son tres: el Evangelio de los ebionitas, el Evangelio de los nazoreos y el Evangelio de los hebreos. Respecto al primero (dicho sea de paso, los breves textos fragmentarios de estos evangelios puede el lector consultarlos cómodamente en la obra colectiva “Todos los Evangelios”, Edaf, 2009) opina FB que tiene poco o nulo valor como fuente para la vida de Jesús, porque depende ciertamente de los Sinópticos; su información se basa en ellos y no en una fuente independiente. Respecto al segundo, el de los nazoreos, afirma FB que “ciertos pasajes que atestiguan una preocupación social por parte de la comunidad pueden haber conservado tradiciones sobre Jesús al menos tan antiguas como las contenidas en los Sinópticos” (p. 46). Pero no cita cuáles. Y respecto al tercero, el de los hebreos, indica que contiene algunos pasajes que carecen de equivalente en los Sinópticos. Algunas de ellos encajan con la imagen de Jesús que puede deducirse de estos últimos; pero otras, no. En esos casos de contradicción, Bermejo aconseja poner en duda, al menos, la información de los evangelios canónicos. A estos tres evangelios añade una breve consideración sobre el valor del Evangelio de Pedro. No cree nuestro autor --en contra de la opinión de algunos estudiosos como J. D. Crossan, demasiado seguros de que este texto contiene información fiable-- que el Evangelio de Pedro sea de demasiado valor para reconstruir hechos de la pasión de Jesús (esta es la única parte que se conserva de este apócrifo, más alguna noticia de la resurrección), pues su autor es muy fantasioso. Sobre la cercanía a los Sinópticos en dichos y hechos de Jesús pero expresados con un vocabulario diverso, opina Bermejo que el autor del Evangelio debió de inspirarse en los evangelios canónicos precedentes, pero que añadió algo tomado de la tradición oral. En conjunto, sin embargo, tanto de los textos judeocristianos como el del Evangelio de Pedro se observa que ofrecen muy poca información interesante. Apenas si se obtiene de ellos una perspectiva novedosa en la reconstrucción fiable de Jesús que no haya sido vista ya la investigación independiente a partir del estudio de los evangelios canónicos. Sobre el testimonio de Flavio Josefo acerca de Jesús (Antigüedades de los judíos XVIII 63-64) es bien conocida ya la opinión de Bermejo que el texto es auténtico una vez eliminadas las interpolaciones cristianas. Pero lo novedoso en su opinión es que, en contra de lo afirmado por la mayoría de los estudiosos (y a la cabeza de ellos J. P. Meier), sostiene que el texto así restaurado no contiene una información neutra sobre Jesús, sino negativa (es decir, Flavio Josefo consideraba a Jesús un sedicioso contra el Imperio), ya que hablar de él emplea un vocabulario, e incluso frases, que en resto de su obra tienen connotaciones negativas. Por otro lado el contexto en el que está situado este famoso “testimonio flaviano” es el de una lista de gente que hicieron mucho daño al pueblo judío, bien por sus acciones o por sus ideas apocalípticas fantasiosas que llevaron a la gente a creer que contarían con toda seguridad con la ayuda divina para acabar con el poder del Imperio romano sobre Israel. Por último indica que un texto negativo sobre Jesús explica mucho mejor la intervención en él de escribas cristianos, para glosarlo a su favor, que si fuera un texto neutro. Acerca del famoso pasaje de los Anales de Tácito (XV 44,2-3), en el que se menciona la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato, se inclina Bermejo por su autenticidad, a pesar de que muchos otros estudiosos sostienen la teoría de la interpolación cristiana, sobre todo porque el texto fluye mucho mejor sin esa mención. Personalmente me inclino más por esta última hipótesis. Sobre Suetonio (Vida de Claudio 25,4) y el presunto testimonio del historiador judío Talo, sostiene con razón Bermejo que no vienen a cuento ni siquiera para demostrar la existencia de Jesús. Y sobre la carta de del filósofo estoico sirio Mara bar Serapión acerca de una posible alusión a Jesús como “un rey sabio, que promulgó leyes sabias pero que fue asesinado por los judíos”, sostiene también con razón que es, al menos, en extremo dudoso que se refiera a Jesús. En la recapitulación final sobre estas fuentes paganas sobre Jesús, y admitiendo la autenticidad del pasaje de Tácito, junto con su interpretación del de Flavio Josefo, Bermejo se alegra de que fuera de las fuentes cristianas se haya presentado, gracias a estos dos historiadores no cristianos, una imagen de un Jesús sedicioso que se parece mucho más a la realidad histórica que la de un Jesús absolutamente pacífico, apolítico e inofensivo, que ofrecen los evangelistas canónicos. Y respecto al conjunto, la pluralidad de fuentes sobre Jesús indica la pluralidad de concepciones sobre él en el cristianismo primitivo, que era muy complejo. No existe una representación de Jesús más o menos unificada como la que presenta el Nuevo Testamento. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html Enlace de la nueva Religión Digital, ahora independiente: https://www.religiondigital.org/
Domingo, 3 de Marzo 2019
NotasQueridos amigos: Ahí va el enlace de la última entrevista con Pedro Riba en "Luces en la Oscuridad, que creo trata de un tema interesante
https://lucesenlaoscuridad.es/
Saludos a todos: http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Jueves, 28 de Febrero 2019
NotasHoy escribe Antonio Piñero Foto: Códice Sinaítico Sigo con la idea de explicitar la lógica interna del libro “La invención de Jesús de Nazaret” de Fernando Bermejo, que es la mejor manera el desarrollo argumental del volumen, que me parece único en la bibliografía española, y diría que también extraño en la extranjera. La primera parte, “La constitución de Jesús como objeto de estudio (puramente) histórico” comienza lógicamente por las fuentes, y dentro de ellas con la exposición del valor de las cartas auténticas de Pablo como dijimos, anteriores a la literatura evangélica. Es natural que valore luego los evangelios “canonizados”, como fuente histórica, y es lógico también que insista en su carácter mixto: pretensión histórica y a la vez propaganda del personaje que presentan como héroe. Insiste en su abundante material taumatúrgico, es decir, milagrero, de dudoso valor histórico, en su anacronismo (a menudo los dichos y hechos de Jesús están retocados de modo que el crítico cae en la cuente de que están reflejando no la época exacta de Jesús sino la de composición de los evangelistas, después del año 70. To lo que ocurrió tras el asedio de Jerusalén y su toma por los romanos influyó notablemente en la mentalidad de los autores evangélicos, quienes adoptan una posición antijudía (los perdedores de la guerra) y prorromana, la de los vencedores. Insiste Bermejo en que el lector debe de tener en cuenta que gran parte de los evangelios fueron escritos para consumo interno, es decir, para lectores ya previamente convencidos de la verdad evangélica. Este hecho haga que no puedan ser imparciales ya que funciones con categorías y convicciones previas. Aquí pone como ejemplo de falta de historicidad el relato marcano de la pasión de Jesús, que se funda en parte en otro más antiguo de autor desconocido. Es un argumento contra esa historicidad el uso evidente de alusiones y citas a las Escrituras hebreas, lo cual hace provocar al menos la duda de que los acontecimiento hayan sido moldeados, o incluso inventados, para hacerlos coincidir con textos escriturarios. Bermejo pone también como ejemplo el uso por parte de los evangelistas del modelo judío usual, y en gran parte mítico, del siervo de Dios sufriente y perseguido, al cual acoplan las vicisitudes de la muerte de Jesús. También insiste el autor en que los procedimientos de redacción de los evangelios incluye la omisión de información relevante o la disposición del material presentado en un sentido muy preciso para que el lector se vea forzado a entenderlo de una manera y no de otra. Es también obligada una breve discusión en este apartado sobre el uso de los evangelios apócrifos. Opina FB que “la desestimación tajante y genérica de los escritos evangélicos no canonizados traiciona (sic) un apriorismo metodológicamente indefendible, ya que confunde una categoría teológica (canon) con una historiográfica (fuentes relevantes para el estudio de una figura histórica)” (p. 41). Pero esta suerte de posición “buenista” respecto al uso teórico de los apócrifos (ya que luego queda muy matizada, porque en la práctica apenas, o nada salvo del Evangelio de Tomás gnóstico) hará uso de los apócrifos a lo largo del libro. A la posible utilización de este evangelio griego, pero casi todo él conservado en copto, probablemente de mediados del siglo II, dedica FB casi cuatro páginas, discutiendo si hay en él, o no, material coetáneo o previo respecto a los Sinópticos. En la p. 45 reconoce que la discusión es de tal talante que ha de concluirse que solo un número muy limitado de dichos de Jesús tiene trazas de remontarse a él (en concreto el 77 y el 82), por lo que lo utilizará exclusivamente como confirmación y con ciertas reservas. En síntesis la posición de FB respecto a las fuentes principales para la reconstrucción del Jesús histórico (Pablo, poco; evangelios canonizados, sobre todo sinópticos y con mucha crítica; y solo muy poco de los evangelios apócrifos) no difiere en nada del punto de vista usual respecto a las fuentes de la inmensa mayoría de los investigadores independientes y la enumeración de las debidas cautelas. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero Www.antoniopinero.com
Domingo, 24 de Febrero 2019
Notas
Escribe Antonio Piñero
Foto: Retrato de Philip Melanchton Los lectores que todavía me aguantan saben perfectamente cómo estoy dedicando una serie de postales a comentar aspectos y perspectivas del libro de F. Bermejo, “La invención de Jesús de Nazaret”. Pero dándole vueltas se me ha ocurrido que, en vez de seguir comentando esas perspectivas de un modo asilado, quizás fuera más conveniente interrumpir ese propósito y ofrecer una visión de conjunto del libro, ya que su estructura es aparentemente extraña, pero tiene una lógica subyacente muy clara, a mi parecer. Por eso, me detengo en lo que estaba haciendo y empiezo un nuevo camino: ofrecer un análisis y exposición-comentario de la estructura de esta obra, que me parece muy buena, valiéndome del índice general del libro en cuestión. Esto puede ser interesante en cuanto que a muchos lectores puede apartar de la lectura de este libro el estilo de Bermejo: muy técnico; a veces da por entendidas cosas que en realidad el lector medio no sabe, con frases complejas para algunos y con un vocabulario no usual. Además, hay muchas ocasiones en las que Bermejo cita palabras en lenguas extranjeras que no traduce, o títulos de libros, tampoco traducidos, algo así como si supusiera –aunque no explícitamente– que el lector de su libro ha de saber, como poco, inglés y alemán y por supuesto latín. Y otro cosa que yo noto en su estilo –creo que ya lo indiqué– es que cuando abreva de fuentes bibliográficas inglesas, su español se “anglifica” y puede resultar extraño. La primera parte del libro son prenotandos absolutamente necesarios, y lleva el título “La constitución de Jesús como objeto de investigación histórica”. El apartado primero, “Las fuentes”, como es de rigor, hace alusión en primer lugar no a los evangelios, sino a las cartas de Pablo, puesto que las auténticas (1 Tes, Gal, 1 2 Cor Flp Flm y Rom) se escribieron –algunas– casi dos decenios antes de que se expandiera el primer evangelista cronológicamente hablando, Marcos. Pero vayamos al inicio de la argumentación del autor. Inmediatamente antes de lo expuesto, en la “Introducción”, pp. 19-25, Fernando Bermejo (en adelante FB) se queja de que la investigación actual, por muy histórica que se crea, está construyendo una imagen de Jesús llena de elementos ficticios, no históricos, una imagen mistificadora y mistificante impropia del siglo XXI. Por ello un nuevo tratamiento del tema “Jesús de Nazaret”, tan aparentemente manido, es necesario e importante, según él. Hay que situar a Jesús dentro de su contexto histórico, lo cual lo hace inteligible. Y si se hace, el lector caerá en la cuenta de que A) es posible investigar a Jesús de Nazaret no desde el punto de vista de la teología, sino de la historia, y de que B) la Escritura (y la figura de Jesús ) no se entiende teológicamente, si antes no se ha estudiado filológica e históricamente (Philip Melanchton, añado). No han aparecido en los últimos tiempos fuentes nuevas sobre Jesús (ni se espera que aparezcan, al menos en las zonas desérticas de Israel, muy bien exploradas; ojalá apareciera algún ejemplar de la “Fuente de los dichos de Jesús o Fuente Q). Por ello hay que contentarse con las fuentes que hay. Argumenta FB que se sigue negando la existencia de Jesús y se sigue afirmando que es inútil investigar históricamente sobre él, dada la escasez de fuentes o su sesgo. Pero aunque esto sea verdad, argumenta, sí se puede sacar algo histórico de ellas. Distingue FB dos perspectivas, emic y etic, en la investigación actual. La primera es la que considera en el fondo a Jesús un objeto de adoración, como un personaje singular, un héroe moral y espiritual que descuella sobre todos sus contemporáneos y que es inclasificable dentro de los paradigmas de personajes de su tiempo… y aún hoy día. La segunda perspectiva, etic, es externa, no confesional, y es la que estudia a Jesús con “la misma distancia reflexiva” con la que el historiador aborda cualquier otro personaje de la historia antigua. Esta última perspectiva es la que él adopta en su libro, y la debe aceptar todo historiador que se precie. Si se estudia bien a Jesús en su contexto, la divinización de Jesús no es asombrosa ni enigmática, afirma FB. La obra del historiador ha de sustraerse a la fascinación del mito que rodea a muchos personajes de la antigüedad y sobre todo a Jesús. Hay que recuperar la verdadera identidad del rabino galileo. Para lo cual hay que hacer un ejercicio notable de clarificación de los argumentos y métodos. Si se recupera la verdadera identidad de Jesús, argumenta FB, es totalmente posible explicar y comprender bien los procesos de magnificación y divinización de su figura; procesos que son perfectamente entendibles tanto en el ámbito judío, como en el pagano en la atmósfera espiritual y cultural del siglo I en el Mediterráneo oriental. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Jueves, 21 de Febrero 2019
Notas
Escribe Antonio Piñero
Foto: Retrato imaginario del rabino Samay Continúo con mi breve comentario u observaciones al libro de F. Bermejo “La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía”, Siglo XXI, Madrid 2018. Dentro de la segunda parte del libro que pone las bases para una reconstrucción histórico-crítica de la imagen de Jesús es la preocupación del autor por denunciar la tendencia de muy diversos estudiosos por resaltar las peculiaridades de la figura de este de modo que Jesús resulte ser un “personaje único y singular”, casi incalificable o no introducible en ninguna de las “casillas” teológicas del judaísmo del momento. Y si Jesús es un “únicum” se abre la vía para su heroización y en último término para su divinización dentro del marco de un judaísmo e su época, supuestamente esclerotizado, al que se opone. Este tipo de religión judía se caracterizó desde finales del siglo XIX y sobre todo al inicio del siglo XX con la etiqueta de “judaísmo tardío”. Según los estudiosos de entonces, sobre todo alemanes, ese judaísmo estaba impulsado por el afán legalista y la obsesión por las formas externas de la religión (p. 131). Bermejo, con el común de los estudiosos independientes, sostiene con razón que este tipo de judaísmo de la época de Jesús contra el que se rebeló presuntamente Jesús fue diseñado por medios cristianos para presentar a un Nazareno que superó y quebró las bases de este tipo de judaísmo. Nada más lejos de la realidad histórica. Ahora bien, cuando la investigación histórica demostró que esta caracterización del judaísmo de la época era una caricatura y no una realidad, los estudiosos confesionales ofrecieron –utilizando de una manera acrítica la obra del Flavio Josefo– “una imagen monolítica y simplificada” del judaísmo de la época para luego afirmar que Jesús no pertenecía, y que, además, superaba a todas ellas. Pero esta idea no es tampoco sostenible hoy día, desde el punto de vista histórico, porque creemos que Jesús se encuadra perfectamente, con sus variantes personales naturalmente, dentro del judaísmo fariseo. Además su teología tiene ciertos contactos con el pensamiento esenio, sobre todo en sus ideas acerca de la negación del divorcio por cualquier causa. Por ello, se acerca Jesús a menudo a los maestros de la Ley que se encuadraban en la escuela del rabino Samay o Shammay, un poco anterior cronológicamente a Jesús, por oposición a un cierto laxismo de la escuela de Hillel. Jesús, pues, sería un judío piadoso, más bien rigorista. Este encuadre supone que el fariseísmo estada también extendido, en cierta manera, en la Galilea del siglo I, lo cual se prueba por la constancia histórica de que el fariseísmo de Jerusalén enviaba a Galguéela con cierta frecuencia delegaciones de fariseos que “demuestran una preocupación extendida por observar ciertas leyes de pureza de forma específica, de manera similar en Galilea y en Judea. Ello testimonia la conciencia de una identidad religiosa común en las creencias y prácticas básicas, que eran compartidas. Sólo algunos grupos, como los samaritanos y la comunidad de Qumrán, muestran una fisionomía diferente (p. 132). Estoy de acuerdo, pues, en el encuadre de Jesús dentro de ese fariseísmo común de Galilea y Judea e el siglo I. Saludos cordiales de Antonio Piñero http://adaliz-ediciones.com/home/36-el-jesus-que-yo-conozco.html
Domingo, 17 de Febrero 2019
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
||
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|||

 Notas
Notas