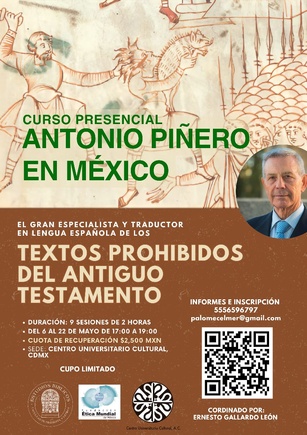Notas
Para comprender el relato de la Pasión, su complejidad literaria e histórica, es necesario hacerse con un bagaje cultural amplio. Comenzamos hoy algunas notas sobre este tema.
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas