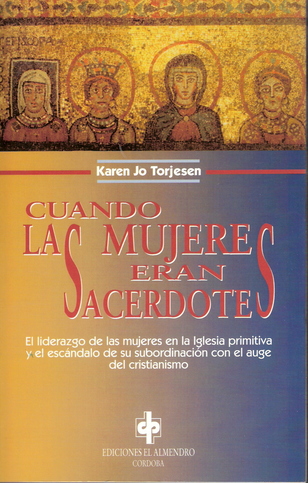NotasHoy escribe Antonio Piñero El título del libro que vamos a comentar esta semana, Cuando las mujeres eran sacerdotes, es un tanto provocativo y hasta cierto punto exagerado en el sentido de que el hablante normal en español del siglo XXI entiende por “sacerdote” algo distinto a lo que era en la época a la que se refiere el libro. De todos modos, este volumen en sí es muy interesante en verdad y digno de ser leído. He aquí su ficha: Karen J. Torjesen, Cuando las mujeres eran sacerdotes. El liderazgo de las mujeres en la Iglesia primitiva y el escándalo de su subordinación con el auge del cristianismo (Serie “En los orígenes del cristianismo 10”). Editorial El Almendro, Córdoba 1993, 248 pp. ISBN: 84-8005-032-2. Haré, en primer lugar un resumen que procuraré fidedigno utilizando, si es posible, las mismas palabras y frases que la autora. El libro comienza exponiendo las enormes dificultades que encuentran las mujeres, sobre todo en la Iglesia católica, para ejercer funciones y cargos eclesiásticos, a pesar incluso de la penuria de vocaciones, y exponiendo las razones, en absoluto defendibles histórica, teológica y racionalmente para tal postura. Mantiene luego que Jesús, que desafiaba las convenciones sociales de la época, trataba a las mujeres como iguales. Frecuentaba su trato por encima de las barreras de su clase y sexo, a la vez que atacaba con audacia los vínculos sociales que fortalecían la familia patriarcal. Cuando Jesús reunió discípulos para llevar su mensaje al mundo, en aquel grupo destacaban las mujeres. Las cartas de Pablo reflejan un primitivo mundo cristiano en el que las mujeres eran bien conocidas en sus funciones de evangelistas, apóstoles, presidentes de comunidades y portadoras de la autoridad profética. Durante esta etapa las féminas ejercieron los oficios que se designaban con los siguientes vocablos griegos: diákonos (ministro), apóstolos (misionero), presbýteros (anciano), epískopos (intendente), profétes (profeta) y didáskalos (maestro). Aunque con el paso del tiempo los vocablos “obispo”, “presbítero” y “diácono”, pasaron a ser títulos y designaron al jefe de una iglesia o comunidad, al sacerdote y al diácono, como clero ordenado formalmente, las mujeres ocuparon todos esos cargos. Durante los siglos I y II cuando los cristianos se reunían en casas particulares (“iglesias domésticas”), las mujeres destacaban como presidentas de tales comunidades. El camino de acceso para las mujeres a los oficios clericales fue el mismo que el que llevó a sus colegas varones a ocupar cargos públicos en la sociedad grecorromana. Los cometidos sociales que tenían asignados como gestoras de la unidad familiar les proporcionaba la formación básica. Por ello, estaba perfectamente establecida la autoridad de las mujeres. Igualmente, las féminas ricas o de condición social superior asumían el patronazgo tanto en el caso de sociedades paganas como en el de cristianas: eran patronas de grupos de creyentes, quienes eran como sus “clientes” (relación típica de la edad antigua: “patrón-cliente”). Esto aseguraba una cierta protección, además de ser una estrategia del grupo para conseguir que éste se asegurara el apoyo económico de la patrona. Pero a lo largo del siglo III las iglesias domésticas fueron desapareciendo. La comunidad, gracias al apoyo unánime de los miembros tenía más poder económico y se fueron comprando casas, que se transformaban en lugares de culto, o se edificaban otras con la forma de “basílica” (sede donde el basileús, o rey/emperador, juzgaba, sobre todo desde el siglo IV. En esos momentos la organización externa adquirió más importancia y los obispos se transformaron en seres poderosos, como monarcas de un pequeño reino. En las nuevas circunstancias, la legitimidad de las funciones de las mujeres sufrió fuertes ataques. Comenzaron a repetirse machaconamente tanto textos del Nuevo Testamento que no les eran (ni son) especialmente favorables, como los argumentos de que Jesús sólo designó apóstoles masculinos; se argumentó que Pablo había enseñado –hoy sabemos que quizás sea una glosa (1 Cor 14,35)- que las mujeres debían guardar silencio durante las discusiones públicas, de lo que se deducía que no era lícito que las féminas enseñasen. Se arguyó que si Jesús hubiese querido que las mujeres bautizaran, él mismo se habría hecho bautizar por su madre, María. Hoy sabemos que estos argumentos son débiles, pero en esos momentos contaban con el apoyo de las convicciones vigentes en la sociedad sobre el papel de los sexos. Los adversarios del clero femenino apelaban a una ideología de la función de los sexos que dividía a la sociedad en dos ámbitos: la ciudad o el estado como espacio masculino; la familia y la casa como espacios femeninos. Este sistema confería a las mujeres un cierto poder en ese ámbito doméstico pera procuraba excluirlas de la vida política y pública. Los polemistas cristianos insistieron, junto con el sentir de la sociedad pagana, que las mujeres que ejercían cargos públicos estaban usurpando unas prerrogativas que la naturaleza había concedido a los varones. Durante los tres primeros siglos de la Iglesia estas voces fueron poco potentes, pero sobre todo desde el siglo IV la creciente institucionalización de la Iglesia hizo que tales argumentos fueran cada vez más repetidos y ganaran peso. Los valores culturales asociaban también al varón con el honor y a las féminas con el pudor. Por ello una mujer que se atreviera a ejercer algún cargo público (las había a pesar de todo, las que desafiaban los estereotipos) corría siempre el riesgo de ser llamada algo malo, de que se dudase de su castidad. Tales ideas provenían sin duda del mundo pagano griego y luego del romano (el judaísmo también las tenía parecidas), pero ejercieron un profundo impacto en la visión cristiana de la mujer, la sexualidad como algo perverso, y al establecimiento final en la teología de un nexo entre sexo y pecado. El aprecio por el ascetismo de los monjes (el monacato comenzó a adquirir una fuerza notable desde comienzos del siglo IV, a partir de Egipto y de Siria) y por la virginidad hicieron que se fuera formando una teología cristiana antisexo muy potente, y que tal teología influyera incluso en la concepción de la persona y de Dios. Sostiene la autora (que cuando escribió este libro era catedrático de la Claremont Graduate School y del Instituto sobre Antigüedad y cristianismo de la misma universidad, especializada en estudios religiosos y sobre la mujer) que es ya hora de que las mujeres vuelvan a reclamar la igualdad de trato en la Iglesia contemporánea. Afirma claramente que el sexismo y la misoginia no derivan de Jesús y de sus primeros discípulos. Es preciso que entiendan las mujeres el transfondo histórico sobre cómo y por qué ejercieron la autoridad dentro del movimiento de Jesús y en la Iglesia primitiva, pero cómo fueron luego marginadas y desacreditadas sobre todo cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio. El mensaje y la práctica de Jesús fueron –según la autora- radicalmente igualitarios; ellos significó una revolución (social) que verosímilmente fue la causa de que lo crucificaran. El libro concluye con el alegato de que ya es hora de que la Iglesia deje de traicionar su propio legado esencial de igualdad absoluta. Es imperioso que se reconozca con todas sus consecuencias que las mujeres fueron y pueden ser dirigentes cristianas en todos los órdenes, y que la sexualidad y condición femeninas no implican bajeza alguna. Ocurre al igual que con la esclavitud. Desgraciadamente tarde acabó imponiéndose en la sociedad el mensaje esencial del evangelio cristiano, que significa que todos los seres humanos son iguales. Por ello los teólogos cristianos tienen hoy ante sí la misma tarea, a saber, desvincular las doctrinas esenciales del evangelio cristiano del sistema patriarcalista de los géneros en que están encarnadas. Las iglesias cristianas deben retornar a la esencia genuina y rechazar las normas de ese antiguo patriarcado cuyas raíces son grecorromanas (y judías) y volver a una equitativa participación en el ejercicio de la autoridad en la Iglesia y en la vida cristiana. En realidad, dice tentativamente el último capítulo “¿Y si Dios tuviera pechos?”, sería un volver de la sociedad a una muy primitiva y originaria concepción de la divinidad como femenina, obteniendo de ello consecuencias sociales para la participación de las mujeres en el poder religioso. Hasta aquí el resumen del libro El próxima día haremos una crítica. Saludos cordiales de Antonio Piñero. www.antoniopinero.com
Martes, 1 de Junio 2010
Comentarios
|
Editado por
Antonio Piñero

Licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe, Doctor en Filología Clásica, Catedrático de Filología Griega, especialidad Lengua y Literatura del cristianismo primitivo, Antonio Piñero es asimismo autor de unos veinticinco libros y ensayos, entre ellos: “Orígenes del cristianismo”, “El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos”, “Biblia y Helenismos”, “Guía para entender el Nuevo Testamento”, “Cristianismos derrotados”, “Jesús y las mujeres”. Es también editor de textos antiguos: Apócrifos del Antiguo Testamento, Biblioteca copto gnóstica de Nag Hammadi y Apócrifos del Nuevo Testamento.
Secciones
Últimos apuntes
Archivo
Tendencias de las Religiones
|
|
Blog sobre la cristiandad de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|

 Notas
Notas